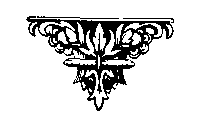Capítulo 6
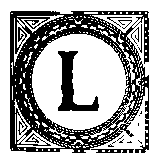 a bruja vivía sola en el bosque, con sus recuerdos como
única compañía; y sucedió que éstos, con el paso de los años, se
fueron alimentando de su alma, dejando en ella la impronta del odio
y la sed de venganza. Después de muchos intentos, aprendió el modo
de aumentar sus poderes y fue capaz de invocar a los espíritus que
no son de este mundo y de hablar con los demonios de las capas
superiores de la atmósfera, que incrementaron su saber. Y acudió al
Sabbath Negro, que se celebra en el Brocken, volando alto en el
cielo a lomos de una escoba, con sus harapos flotando en el viento.
Fue un festín monstruoso, donde hórridas y antiguas formas
canturreaban en torno al negro altar, mientras bebían, ávidas, de
los calderos repletos de sangre; pero, quizá, lo peor de todo fuera
encontrar en él a las mujeres jóvenes que tomaban parte en los
ritos y en los espeluznantes acoplamientos.
a bruja vivía sola en el bosque, con sus recuerdos como
única compañía; y sucedió que éstos, con el paso de los años, se
fueron alimentando de su alma, dejando en ella la impronta del odio
y la sed de venganza. Después de muchos intentos, aprendió el modo
de aumentar sus poderes y fue capaz de invocar a los espíritus que
no son de este mundo y de hablar con los demonios de las capas
superiores de la atmósfera, que incrementaron su saber. Y acudió al
Sabbath Negro, que se celebra en el Brocken, volando alto en el
cielo a lomos de una escoba, con sus harapos flotando en el viento.
Fue un festín monstruoso, donde hórridas y antiguas formas
canturreaban en torno al negro altar, mientras bebían, ávidas, de
los calderos repletos de sangre; pero, quizá, lo peor de todo fuera
encontrar en él a las mujeres jóvenes que tomaban parte en los
ritos y en los espeluznantes acoplamientos.
La bruja volvió a su choza con más sabiduría que antes Y con una rata como familiar, que tomaba sangre de uno de sus marchitos pechos al morderlo con sus minúsculos y aguzados dientes y que, por la noche, se acostaba con ella en su catre, susurrándole cosas al oído mientras dormía. Así pues, llegó el momento en que la bruja creyó poseer el poder suficiente para invocar a aquel a quien tanto llevaba esperando. Sobre su cabaña se desataron rayos y truenos, mientras un resplandor azulado y el hedor de las simas infernales se iban insinuando en el ambiente. Pero la oscura presencia, ante la cual se postró, le pareció bellísima, pues todo pecado parece bello al pecador que consiente en él.
—¡Oh, tú, el de los muchos nombres, Príncipe de las Tinieblas, Compañero Maligno! —exclamó la bruja—. ¡Quiero que realices mi deseo, que estoy dispuesta a pagarte de la manera establecida desde antaño!
Entonces fue el momento de hablar de aquel a quien había invocado, y su voz fue pausada, acariciante y paciente:
—Llevas recorrido largo trecho en el camino que te conduce hacia mí, aunque aún no me pertenezcas del todo. La misericordia del de arriba es infinita, y sólo si la rechazas estarás realmente perdida.
—¿Qué me importa a mí la misericordia? —exclamó la bruja—. No me servirá para vengar a mis hijos. Estoy dispuesta a concederte mi alma con tal que me entregues a mis enemigos.
—Eso no puedo hacerlo —respondió su invitado—, pero puedo darte los medios que te permitirán hacerlos caer en tu trampa, siempre que tu astucia sea mayor que la de ellos.
—Con eso bastara!.
—Pero, antes, piénsatelo. ¿No te has vengado ya de Orm? ¿No eres tú la responsable de que tenga como primogénito a un hijo cambiado, y de que el mal que éste puede hacerle sea inmenso?
—Sí, pero el auténtico hijo de Orm prospera en Alfheim, y el resto de sus hijos crecen en paz. Quiero borrar de la faz de la tierra a su odiosa progenie, como él hizo con la mía. Los dioses paganos no me ayudarán y, posiblemente, tampoco Aquel cuyo nombre preferiría no pronunciar. Por eso, tú, Negra Majestad, tienes que ser mi amigo.
En sus ojos se insinuó durante un largo momento una mirada que albergaba unas diminutas y cambiantes llamas, más frías que el invierno.
—Como habrás podido conocer, los dioses no son totalmente ajenos a este asunto —dijo, casi en un susurro, aquella voz tranquila—. Odín, que prevé los destinos asignados a los hombres, hace planes que tardan mucho en realizarse... Pero tendrás mi ayuda. Te daré poder y conocimiento, hasta que llegues a convertirte en una bruja poderosa. Entonces te diré cómo has de atacar de una manera infalible, a no ser que tus enemigos sean más listos de lo que pienso.
»En el mundo hay tres Potencias contra las que nada pueden hacer dioses, demonios, ni hombres, y contra las que ninguna magia ni poder alguno prevalece: el Cristo Blanco, el Tiempo y el Amor.
»De la primera de estas Potencias sólo puedes esperar obstáculos a tus deseos, y has de impedir que Él y los Suyos tomen parte en la contienda. Lo conseguirás mientras no olvides que el Cielo deja a los seres sublunares hacer su voluntad, sin obligarles a seguir su camino; incluso los milagros siempre han dejado abierta una posibilidad a los hombres.
»A la segunda Potencia, que recibe tantos nombres como yo —Hado, Destino, Ley, Wyrd, las Nornas, Necesidad, Brahmán, y muchos más— es inútil invocarla, porque no escucha. Ni siquiera puedes saber si existe al mismo tiempo que la libertad de que te hablé, del mismo modo que tampoco puedes comprender por qué coexisten los antiguos dioses con el nuevo. Pero cuando estés realizando tus encantamientos más importantes, habrás de pensar en ello, hasta que conozcas en lo más profundo de tu ser que la verdad es algo que reviste formas tan diferentes como las mentes que intentan comprenderla.
»La tercera Potencia es de esencia mortal, por lo que te puede resultar tan favorable como todo lo contrario, siendo de este modo como habrás de usarla.
Tras aquellas palabras, la bruja pronunció el juramento, y entonces le fue revelado el modo de obtener el conocimiento que precisaba, con lo que finalizó aquel encuentro.
Pero quizá haya que señalar un hecho curioso: cuando aquel que había sido convocado salió de la choza, la bruja le siguió con la mirada, por lo que pudo comprobar que quien se iba no tenía el mismo aspecto que quien había entrado. Adoptaba la apariencia de un hombre muy alto, que caminaba rápidamente a grandes zancadas y que tenía una barba muy larga y del mismo color gris que el pelaje de los lobos. Se cubría con un manto y llevaba una lanza; bajo su sombrero de ala ancha le pareció ver un único ojo. La bruja se acordó de que también era muy astuto, de retorcidos propósitos, las más de las veces, y muy dado a disfrazarse en sus vagabundeos por todo lo largo y ancho del mundo. Por eso no pudo reprimir un escalofrío.
Pero cuando desapareció de su vista, sin que hubiera conseguido verlo claramente —podría haber sido una ilusión creada por la escasa luz de las estrellas—, no se quebró la cabeza con conjeturas, sino sólo con el constante dolor de lo que había perdido y de lo próxima que estaba su venganza.
Aparte del hecho de que el niño cambiado era de mal carácter y llorón, nada permitía distinguirlo del auténtico, y aunque Aelfrida se sintiese perpleja por el comportamiento de su hijito, no había llegado a poner en duda que fuese suyo. Bautizó al niño con el nombre de Valgard, como Orm quería, y le cantaba y jugaba con él, sintiéndose feliz por ello. Pero la criatura mordía tan fuerte que darle el pecho era un suplicio.
Orm se sintió complacido cuando llegó a su casa y se encontró con un niño tan espléndido.
—Será un gran guerrero —comentó—, manejará bien la espada y cabalgará navíos y caballos —y miró al patio—. Pero, ¿dónde están los perros? ¿Dónde está mi viejo y fiel Gram?
—Gram ha muerto —dijo Aelfrida con voz átona—. Intentó saltar sobre Valgard y destrozarle... Tuve que matar al pobre animal, porque se había vuelto loco. Y eso debió de alterar al resto de los perros, que ahora enseñan los dientes y huyen cada vez que salgo afuera con el niño.
—Es extraño —dijo Orm, en tono de reflexión—. Todos los de mi familia siempre les caímos bien a perros y caballos.
Pero cuando Valgard creció, resultó evidente que ningún animal quería estar cerca de él: el ganado salía huyendo, los caballos relinchaban y se apartaban, los gatos bufaban y se subían a los árboles, por lo que el muchacho tuvo que aprender a usar la lanza antes de lo debido, para defenderse de los perros. A cambio, no se mostraba nunca amigo de los animales, a los que propinaba patadas e insultos, llegando a convertirse en un cazador incansable.
Era taciturno y parco en el hablar, muy dado a chanzas de mal gusto y a la desobediencia. Los siervos le odiaban por su malevolencia y las crueles bromas que les gastaba. Y poco a poco, Aelfrida, a pesar de esforzarse en lo contrario, dejó de amarle.
Pero Orm estaba prendado de Valgard, aunque, en más de una ocasión, ambos no estuviesen de acuerdo. Cuando tuvo que azotar al muchacho, jamás consiguió arrancarle un grito de dolor, por fuerte que cayera su mano. Y cuando practicaba la esgrima y su espada se abatía sobre él, como si fuese a henderle el cráneo, Valgard nunca parpadeaba. Creció fuerte y ágil, y aprendió a manejar las armas como si hubiese nacido para ello, sin dar jamás muestras de miedo o de debilidad, pasara lo que pasase. Y aunque no tuviera propiamente amigos, no eran pocos los que le seguían.
Orm tuvo más hijos de Aelfrida: dos varones, el pelirrojo Ketil y el moreno Asmund, que eran dos muchachos que prometían, y dos hembras, Asgerd y Freda, esta última el vivo retrato de su madre. Todos eran como cualquier niño, encantadores en ocasiones y tristes en otras; al principio jugaban alrededor de su madre, pero más tarde lo hicieron por todas sus tierras. Aelfrida los quería con un amor constante y profundo. Orm también los quería, pero su preferido era Valgard.
Extraño, taciturno y silencioso, Valgard estaba a punto de convertirse en hombre. Por fuera no era diferente de Skafloc, salvo, quizá, porque su cabello era una pizca más oscuro y su piel un poco más blanca, y porque en sus ojos brillaba una especie de ruda frivolidad. Pero había tristeza en su boca, porque casi nunca reía, excepto cuando hacía manar la sangre o causaba algún tipo de dolor, y aun entonces aquella risa no era sino un mero enseñar los dientes. Más alto y más fuerte que la mayoría de los jóvenes de su edad, se relacionaba poco con ellos, excepto cuando los organizaba en bandas para hacer alguna bribonería. Raramente ayudaba en la granja, a no ser en la época de la matanza, por lo que acostumbraba a dar largas caminatas.
Como Orm todavía no se había decidido a levantar la iglesia que antaño prometiera al sacerdote, a los labradores de las cercanías les dio tiempo de ponerse de acuerdo y construirla. Aquello no le importó a Orm, quien dio permiso a su gente para que acudiese a visitarla. Aelfrida rogó al sacerdote que fuese a ver a Valgard y a hablar con él. El muchacho se burló de el en la cara:
—Jamás me inclinaré ante vuestro dios llorón —dijo—, ni ante ningún otro. Por lo demás, si es que los sacrificios a los dioses tienen algún sentido, los que mi padre hace a los Ases le son más útiles que cualquiera de las plegarias que él o tú podáis hacer a Cristo. Pues si yo fuese un dios recibiría con agrado las ofrendas en sangre que se me hicieran para que dispensara buena suerte, y a un hombre tan avaro que no hiciera más que aburrirme con tantos rezos melosos, le estamparía mi marca... ¡así! —y pesadamente, calzado como estaba, dio un pisotón al sacerdote.
Orm se rió muchísimo cuando se enteró de lo ocurrido, sin que las lágrimas de Aelfrída sirvieran de nada ni el sacerdote obtuviera consuelo.
A Valgard le gustaba la noche sobre todo, y era muy frecuente que se levantara de la cama y saliese afuera. Podía estar corriendo hasta la aurora con su largo paso de lobo, impulsado por algún destello de magia lunar oculta en su mente. No sabía lo que estaba buscando, salvo que sentía una tristeza y un anhelo que no podía describir, y una alegría inexplicable cuando mataba, mutilaba o destruía algo. ¡Sólo entonces era capaz de reír, con la sangre de los trolls golpeándole en las sienes!
Pero después de que, cierto día, al contemplar a las jóvenes que trabajaban en el campo, observara que el sudor dulzón de sus cuerpos se adhería a sus vestidos, se dedicó a otros pasatiempos. A su fortaleza y agradable aspecto había que añadir una desenvuelta lengua de elfo, que sacaba a relucir cuando quería. Orm no tardó en pagar las indemnizaciones que tanto jóvenes como siervos exigían por los malos tratos de Valgard.
No dio mucha importancia a aquello, pero no sucedió lo mismo cuando el joven, que tenía unas copas de más, discutió con Olaf Sigmundsson y le mató. Orm pagó el werejild y comprendió que su hijo no estaba seguro en aquel sitio. Durante los últimos años había pasado en casa la mayor parte del tiempo, realizando viajes pacíficos de índole comercial. Aquel verano, sin embargo, Orm se llevaría consigo a Valgard, en calidad de vikingo.
Aquello fue la gloria para el muchacho, ya que supo ganarse rápidamente el respeto de la tripulación, por su destreza y valentía en la batalla, a pesar de las innecesarias muertes de quienes se hallaban indefensos. Poco después comenzó a entrarle a Valgard la berserkirgangr, que le hacía temblar, echar espuma por la boca y morder el borde de su escudo, mientras se arrojaba en medio del combate, aullando y matando.
Su espada era una cosa roja sin contornos precisos, por lo deprisa que se movía; no sentía la mordedura de las armas en su cuerpo, y el tremendo terror que producía su distorsionado rostro helaba de pavor a los hombres, haciéndoles perecer bajo sus golpes. Cuando pasaban aquellas crisis, se sentía cansado durante un tiempo; mientras tanto, los cadáveres se amontonaban a su alrededor.
Sólo los hombres más toscos y sin ley aceptaban tener que habérselas con un berserkr, y, recíprocamente, aquel tipo de gente era la única a la que a Valgard le gustaba mandar. Cada verano salía en busca de botín, solo o en compañía de Orm, que no tardó en desistir. Al llegar a la plenitud de su fuerza de hombre, Valgard ya se había labrado una siniestra reputación. Le gustaba conseguir oro para comprar barcos, tripulados con la hez de los mares, hasta el punto de que Orm le prohibió desembarcar en sus tierras.
Los demás hijos eran queridos por la mayoría de la gente. Ketil era parecido a su padre, grande y alegre, siempre dispuesto a una pelea o a una travesura, y, cuando tuvo edad para ello, se hizo a la mar con frecuencia. Pero la única vez que salió como vikingo, discutió profundamente con Valgard, por lo que, a partir de entonces, decidió seguir su propio camino como comerciante. Asmund era esbelto y de carácter tranquilo, buen arquero, pero en absoluto amante de la batalla, por lo que acabó encargándose de la granja. Asgerd era una joven grande, de manos fuertes y frescas, ojos azules y cabellos de oro, y Freda, según crecía, se iba haciendo tan hermosa como su madres.
Así estaban las cosas cuando la bruja decidió que ya era tiempo de tirar de todos los hilos de su telaraña.