
Capítulo 12
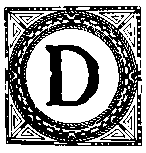 ías más tarde, Skafloc salió solo a cazar. Llevaba unos
esquís encantados que le impulsaban con la rapidez del viento,
subiendo las colinas y bajando los valles, vadeando ríos helados y
atravesando bosques de árboles aplastados por el peso de la nieve
en sus ramas, por lo que llegó a las Tierras Altas de Escocia a la
puesta del sol. Cuando regresaba al hogar, con un corzo atado a la
espalda, vio a lo lejos el resplandor de un fuego de campamento.
Preguntándose quién o qué podría acampar en aquellas desoladas
latitudes, se acercó lentamente pisando sobre la nieve, con la
lanza bien dispuesta.
ías más tarde, Skafloc salió solo a cazar. Llevaba unos
esquís encantados que le impulsaban con la rapidez del viento,
subiendo las colinas y bajando los valles, vadeando ríos helados y
atravesando bosques de árboles aplastados por el peso de la nieve
en sus ramas, por lo que llegó a las Tierras Altas de Escocia a la
puesta del sol. Cuando regresaba al hogar, con un corzo atado a la
espalda, vio a lo lejos el resplandor de un fuego de campamento.
Preguntándose quién o qué podría acampar en aquellas desoladas
latitudes, se acercó lentamente pisando sobre la nieve, con la
lanza bien dispuesta.
Caminando en el crepúsculo, alcanzó a ver una forma de poderosa estatura que, acurrucada en la nieve, se estaba preparando una buena ración de caballo a la brasa. A pesar de aquel viento que producía escalofríos, sólo llevaba un kilt de Piel de lobo; el hacha que tenía a su lado relampagueaba con un fulgor que no era de este mundo.
Skafloc sintió la presencia de una Potencia y, cuando vio que el desconocido sólo tenía una mano, un escalofrío le recorrió la espalda, pues no pensaba que fuera nada bueno encontrarse con Tyr, el As, a solas en medio de la oscuridad.
Pero ya era demasiado tarde para huir. El dios estaba mirando en su dirección. Skafloc llegó esquiando hasta el círculo iluminado por el fuego y sostuvo la mirada de los pensativos ojos negros de Tyr.
—Salud, Skafloc —dijo el As. Su voz era como una tormenta lejana en un cielo de bronce. Siguió dando vueltas al espetón que asaba la carne en el fuego.
—Salud, señor —Skafloc se sintió más tranquilo. Como los elfos carecían de alma no adoraban a los dioses, pero nunca había existido ninguna controversia entre ellos y los Ases; todo lo contrario, incluso más de un elfo prestaba servicios a los dioses de Asgard.
Tyr, cortésmente, le hizo una seña para que dejara su carga y se acomodase junto al fuego. El silencio se prolongó durante largo tiempo: sólo las llamas, más bien bajas, crepitaban y cantaban, tejiendo sus reflejos sobre el rostro enjuto y misterioso de Tyr.
Él fue quien, finalmente, habló.
—Huele a guerra. Los trolls piensan invadir Alfheim.
—Eso habíamos oído, señor — contestó Skafloc—. Los elfos estamos preparados.
—La contienda será más ardua de lo que piensas. En esta ocasión los trolls cuentan con aliados —Tyr contempló sombríamente las llamas—. Hay en juego más de lo que se imaginan los elfos o los trolls. En estos días, las Nornas están terminando de tejer más de un destino.
De nuevo se hizo el silencio, hasta que Tyr lo interrumpió, como hiciera antes.
—Sí, los cuervos vuelan bajo y los dioses se inclinan sobre el mundo, que tiembla al paso del tiempo. Y esto es lo que te digo, Skafloc: Tendrás absoluta necesidad del presente que los Ases te hicieron cuando recibiste tu nuevo nombre. Los mismísimos dioses pasan por serias dificultades. Sin embargo, yo, El Que Hace la Guerra, me encuentro sobre la Tierra.
El viento agitó sus negros cabellos. Sus ardientes ojos se posaron en los del hombre.
—Voy a hacerte una advertencia —dijo—, aunque temo que de nada sirva ante la voluntad de las Nornas. ¿Quién era tu padre, Skafloc?
—No lo sé, señor, nunca me preocupé de saberlo. Pero puedo pedirle a Imric...
_No lo hagas. Lo que debes pedirle a Imric es que no cuente a nadie lo que sabe, y a ti menos que a nadie. Pues cuando sepas quién fue tu padre..., ese día será aciago para ti Skafloc, y el mal que dicho conocimiento te ocasione también acarreará grandes males al mundo.
Asintió de nuevo con la cabeza y Skafloc se aprestó a partir, pero sin el corzo, ya que se lo había regalado al dios como agradecimiento a sus consejos. Pero, mientras regresaba lo más deprisa que podía, con el viento que producía su carrera atronándole en los oídos, se preguntó si la advertencia de Tyr había sido realmente oportuna, ya que la pregunta de quién era él en realidad iba abriéndose camino en su mente, y la noche parecía llenarse de demonios.
Aunque su carrera fuera cada vez más rápida, sin que le importara el viento que le cortaba el rostro, no podía apartar de su mente lo que se fraguaba en su interior. Sólo Freda, pensó, mientras recobraba el aliento, sólo Freda podría quitarle el miedo del cuerpo.
Antes de la aurora divisó los muros y torres de Elfheugh, recortándose altas contra el cielo. Uno de los elfos de guardia dio una señal con su cuerno para alertar a los que estaban en la puerta. Skafloc pasó rápidamente por ella, llegando al patio. Acto seguido, tras quitarse los esquíes, penetró en el interior del torreón.
Imric, que había regresado la tarde de la víspera, estaba hablando en privado con Leea.
—¿Y qué importancia tiene que Skafloc se haya enamorado de una joven mortal? —dijo, encogiéndose de hombros—. Es asunto suyo y, además, sin importancia. ¿Estás celosa?
—Sí —contestó su hermana con franqueza—. Sin embargo, es más que eso. Fíjate en la joven y dime si no sientes que, en cierto modo, es un arma que alguien está utilizando en contra nuestra.
—Hum... ¿tú crees? —el Conde de los Elfos se acarició la barbilla e hizo una mueca—. Cuéntame todo lo que sepas de ella.
—Bueno, dice llamarse Freda, y ser hija de Orm, de una familia infortunada del sur... del Danelaw...
— ¡Freda..., la hija de Orm!... —Imric la miró estupefacto. Pero esto... significa...
Skafloc entró en tromba en la estancia. Su aspecto desordenado les impresionó. Todavía necesitó un breve instante para poder hablar; entonces, la narración de lo ocurrido brotó de él como un torrentes.
—¿Qué quería decir Tyr? —exclamó al terminar—. ¿Quién soy yo, Imric?
—Me imagino lo que quería decir — respondió, con cierta brusquedad, el Conde de los Elfos—; por eso, el secreto de tu nacimiento, Skafloc, es algo que me pertenece exclusivamente a mí. Sólo te diré que procedes de una valerosa estirpe y que no debes avergonzarte de tu sangre —y entonces volvió a sus maneras más suaves y con bellas palabras consiguió, finalmente, calmar a Leea y a Skafloc.
Pero, cuando se hubieron ido, comenzó a pasearse por la escancia y a hablar consigo en voz baja: «Alguien, y no sé cómo, nos ha hecho seguir un camino lleno de trampas y emboscadas —y apretó los dientes—. Mejor sería librarnos de la muchacha... Pero no, Skafloc la protege con todas sus fuerzas, y si hago planes contra ella, antes o después se enterará de ellos y, entonces... No, debo seguir manteniendo en secreto lo que sé. A Skafloc no le importará; a ese respecto piensa como un elfo. Pero si lo descubriera, la muchacha lo sabría al instante; y la cosa sería grave: quebrantar una de las leyes que los seres humanos siempre han considerado más importantes. Y estaría lo bastante desesperada para hacer cualquier cosa. Además, necesitamos a Skafloc.»
Y siguió barajando planes, uno tras otro, en su bien engrasado cerebro. Se le ocurrió que otra mujer sedujera a Skafloc. Pero desechó la idea porque su hijo adoptivo reconocería cualquier poción; por otra parte, ni los propios dioses tienen poder sobre el amor que florece espontáneamente. Si aquel amor se hubiese extinguido por sí mismo, el secreto ya no tendría importancia. Pero Imric no se atrevió a depositar su fe en una posibilidad tan débil. Así pues, decidió que había que echar tierra sobre el nacimiento de Skafloc, y cuanto antes, mejor.
El Conde de los Elfos hurgó en su memoria. Por lo que recordaba —no resultaba fácil remontarse a varios miles de años—, sólo una persona conocía toda la historia.
Mandó llamar a Lanzadefuego, uno de los elfos de confianza de su guardia, que, a pesar de ser un mozalbete de dos siglos y pico, era astuto y diestro en brujerías.
—Hará unos veinte años, en los bosques que se encuentran al sudoeste vivía una bruja —dijo Imric—. Es posible que haya muerto o que se haya ido a vivir a otro sitio, pero quiero que sigas su pista... y que, si aún está con vida, la mates con tu propia mano.
—A la orden, señor —asintió Lanzadefuego—. Si puedo llevar conmigo algunos cazadores y sabuesos, nos iremos en cuanto anochezca.
Freda recibió jubilosa a Skafloc cuando éste regresó a sus habitaciones. A pesar de la maravilla y de la magnificencia de Elfheugh, había temblado, aunque sin abandonar su apariencia de intrepidez, cuando la inquietud de Skafloc le había impelido a salir. Los habitantes del castillo, elfos, altos y esbeltos, y sus esposas, de sobrenatural belleza, enanos y goblins, e incluso seres aún más inusuales, como los wyverns, con los que salían a cazar aves, los leones y panteras, que usaban como animales de compañía, o la fiera prestancia, cambiante como la plata viva, de caballos y perros, le resultaban ajenos. El tacto de los elfos era frío; sus rostros, como los de las estatuas, y, al mismo tiempo, inhumanamente cambiantes; el lenguaje, la moda y los usos de una vida que ocupaba varios siglos la separaban de ellos. El difuso esplendor del castillo, que también era un tolmo yerto, las brujerías que aleteaban en la tibieza de su eterna luz crepuscular y las presencias que merodeaban por colinas, bosques y aguas, la oprimían con su extrañeza.
Pero cuando Skafloc estaba a su lado, le parecía que Alfheim se encontraba en las proximidades del Paraíso. («¡Que Dios me perdone por pensar eso! —se dijo—. ¡Y también por no huir de tanto paganismo y encerrarme en el frío y la tiniebla de un convento!») Skafloc era cordial, alegre y malicioso y siempre conseguía hacerlo reír e improvisar continuamente poemas, todos en su honor, y sus brazos y sus labios eran capaces de despertar en ella un frenesí que no se detenía hasta que la alegría conseguía, durante unos instantes, disolver la propia carne y transformarla en El Que Canta eternamente. Ella le había visto luchar, por lo que sabía que bien pocos guerreros, ya fuera en las tierras de los hombres o en Faerie, podían resistírsele, y eso la llenaba de orgullo. (Además, no era ninguna hija y hermana desnaturalizada, porque si había abandonado su duelo, cambiándolo por una felicidad que crecía día a día, ¿no había sido a causa de un ensalmo al que no había podido resistirse? No tenía elección, pues Skafloc habría sido incapaz de esperar a que pasase el año de duelo. Por otra parte, ¿qué mejor padre habría podido encontrar para los nietos de Orm y de Aelfrida?) Además, con ella, Skafloc siempre era gentil.
Sabía que la amaba. Debía amarla, pues de lo contrario, ¿por qué yacía con ella, pasando a su lado casi todo el tiempo, cuando podría haber conseguido todas las hembras de elfo que desease? No sabía por qué..., no sabía cuan hondo había entrado su calor humano en su alma, que jamás había sentido nada parecido. Skafloc jamás se había dado cuenta de su soledad hasta que no vio a Freda. Y sabía que, de no pagar un cierto precio —lo que no quería—, algún día moriría y su vida sería un mero recuerdo en los largos anales de los elfos. Era bueno tener al lado a alguien de la misma especie.
En los pocos días que habían pasado juntos, habían hecho tantas cosas... Habían cabalgado los caballos veloces como el viento y navegado en ágiles embarcaciones y recorrido muchas leguas de bosques y colinas. Freda era muy hábil con el arco, ya que Orm había querido que las mujeres de su familia fueran capaces de defenderse por sí mismas. Cuando se movía entre los árboles, con el arco en la mano y su cabellera de bronce resplandeciéndole, parecía una joven diosa de la caza. Habían visto a magos y ensalmadores, escuchado a músicos y escaldas, que tanto engañaban a los elfos, aunque éstos fuesen demasiado socarrones y sutiles para los seres humanos. Habían ido a visitar a los amigos de Skafloc: los gnomos que viven bajo las raíces de los árboles, los espíritus de las aguas, blancos y escurridizos, un viejo fauno de ojos tristes, y todo tipo de animales salvajes. Y aunque Freda no fuera capaz de hablar con ellos, su sola contemplación hacía que pusiera unos ojos como platos y sonriera.
No había hecho ningún plan para el futuro, aunque daba por sentado que algún día llevaría a Skafloc a la tierra de los hombres y haría que lo bautizaran, lo que sin duda tendría como resultado que se le perdonasen los pecados del presente. Pero todavía no, ya habría tiempo para eso. Como en Elfheug no corría el tiempo, ella había perdido la cuenta de los días y las noches; además, había tanto que hacer...
Corrió hacia sus brazos. Cualquiera de las dudas, que aún le surgían al pensar en ella, se desvanecía al verla: joven, ágil, esbelta y de largas piernas, más niña que mujer, y eso que aún no era su mujer. La cogió de la cintura, la lanzó al aire y la recogió cuando caía, mientras los dos se reían a carcajadas.
—Bájame al suelo —murmuró ella—. Bájame al suelo para que pueda besarte.
—Al momento —Skafloc volvió a lanzarla al aire y trazó un signo. Freda quedó suspendida, ingrávida en mitad del aire, dando patadas y pasando de la perplejidad a la alegría. Skafloc la atrajo hacia sí y ella permaneció flotando en el aire, con su boca junto a la suya.
—No tiene sentido que me parta el cuello por hacer esto —dijo Skafloc. Y comenzó a flotar, creando, gracias a un conjuro, una nube, no de vapor de agua, sino como de plumas blancas, para que ambos pudieran descansar en ella. Un árbol crecía en su parte central, cargado de diferentes tipos de fruta, con mil arcos iris que se arqueaban bajo sus hojas.
—Algún día, cabeza loca, no te acordarás de alguno de tus trucos y te caerás y te partirás la crisma —comentó Freda.
Él se le acercó aún más, mirando sus ojos grises. Entonces comenzó a contar las pecas que oscurecían el puente de su nariz y las besó una a una.
—Debía haberte convertido en algo con manchas, como un leopardo —dijo.
—¿Necesitas una excusa tan tonta? —le contestó ella, acariciante—. Te he echado de menos, cariño mío. ¿Cómo te fue la caza?
Skafloc frunció el entrecejo, al recordarlo.
—Bastante bien.
—Estás inquieto, tesoro. ¿Algo no va bien? Durante toda la noche han estado sonando los cuernos, y todo ha sido ir y venir de pisadas y de cascos de animales. Cada día veo más guerreros armados en el castillo. ¿Qué sucede, Skafloc?
—Ya sabes que estamos en guerra con los trolls —dijo—. Les estamos dejando que se acerquen hasta nosotros, pues nos resultaría arduo desalojarlos de sus reductos montañeses mientras mantengan intacta toda su fuerza.
—Los trolls... —dijo ella, estremeciéndose entre sus brazos.
—No temas —la animó Skafloc, intentando conjurar sus propias inquietudes—. Les saldremos al encuentro en alta mar quebrantaremos su poderío. Y a los que desembarquen les dejaremos tranquilos y les daremos toda la tierra que necesiten... para quedar bien cubiertos por ella. Entonces, ya privados de su fuerza, será un juego de niños apoderarse de Trollheim. ¡Claro que el combate será duro, pero muy mal tendría que luchar Alfheim para no vencer!
—Tengo miedo por ti, Skafloc.
Y él dijo, improvisando:
El miedo de la más bella
hada por el caudillo
le hace sentir contento,
pues significa amor.
Alégrate, muchacha,
tan gualda y esplendente,
pues alegre acepto yo
el regalo que me haces.
Mientras tanto, había comenzado a desabrocharle el ceñidor. Freda se ruborizó.
—Eres un desvergonzado —dijo, y comenzó a quitarse la ropa.
Skafloc enarcó las cejas.
—¿De qué hay que avergonzarse? —preguntó.
Lanzadefuego salió a caballo poco después del atardecer, cuando por Poniente aún quedaban unas brasas mortecinas. Tanto él como sus doce acompañantes vestían la túnica verde de la caza bajo una capa negra con capucha. Las puntas de sus lanzas y flechas eran de aleación de plata. Alrededor de sus caballos que caracoleaban, ladraban los sabuesos élficos, grandes bestias salvajes de pelaje rojo o ébano, ojos que ardían como un horno y garras afiladas como puñales, que dejaban tras de sí un reguero de baba. Por ellos corría la sangre de Garm y de Fenrir, y también de los perros de la Caza Salvajes.
Se pusieron en marcha nada más oír el sonido del cuerno de Lanzadefuego. El tamborilear de los cascos de los caballos y el ladrar de los sabuesos retumbó entre las colinas. Pasaban como el viento entre los árboles cubiertos de hielo en medio de la noche, que no tardó en hacerse tan oscura como boca de lobo. Un destello plateado, alguna empuñadura enjoyada, o un tenue resplandor, rojizo como la sangre, era lo que se podía apreciar de ellos entre el trajín de las sombras... pero nada más; sin embargo, el clamor de su paso resonaba de un extremo a otro de los bosques. Los cazadores, los carboneros o los proscritos que oían aquel estruendo, se estremecían y hacían el signo de la cruz o del martillo; y las bestias salvajes huían despavoridas.
Aún lejos de ellos, la bruja, acuclillada en el refugio que se había construido en el mismo lugar en que, antaño, se alzase su cabaña —pues sus grandes poderes provenían de las presencias que merodeaban por el lugar y de nadie más—, oyó la llegada de la partida de caza. Se inclinó sobre el escuálido fuego y murmuró:
—Los elfos han salido de caza.
—Sí —dijo, con un chillido, su familiar. Y cuando el estruendo se hizo más cercano, añadió—: Y me parece que para cazarnos a nosotros.
—¿A nosotros? —exclamó la bruja, sobresaltada—. ¿Por qué dices eso?
—Porque vienen derechos hacia aquí y porque no eres amiga de Skafloc ni de Imric —dijo, espantada, la rata, escondiéndose en el seno de ella—. Rápido, madre, rápido, pide ayuda o estamos acabadas.
La bruja no tenía tiempo de hacer ritos ni preparar ofrendas, así que pronunció, entre aullidos, la invocación que había aprendido, y una negrura más profunda que la noche surgió al otro lado del fuego.
Se postró ante ella. Tímidas y frías, las menguadas llamas azules corrieron al encuentro de la tinieblas.
—¡Socorro! —gimió—. ¡Socorro, los elfos se acercan! Los ojos la miraron sin cólera ni piedad. El sonido de los cazadores se hizo más fuertes.
—¡Socorro! —se lamentó nuevamente la bruja.
El recién llegado habló, con voz que se mezclaba con el sonido del viento, pero que parecía llegar de una distancia inconmensurablemente lejana.
—¿Por qué me has llamado?
—Ellos... quieren... mi vida.
—¿De qué te preocupas? En cierta ocasión te oí decir que no te importaba la vida.
—Aún no se ha consumado mi venganza —dijo ella, sollozando—. Y no puedo morir sin saber si todo mi trabajo y el precio que he pagado han servido para algo. ¡Amo, ayuda a tu sierva!
Los cazadores se acercaban por momentos. La bruja podía sentir el temblor del suelo debido a la proximidad de los cascos de los caballos que se acercaban al galope.
—No eres mi sierva, sino mi esclava —dijo la voz, con un susurro—. ¿Qué me importa a mí si has conseguido o no tu propósito? Yo soy el Señor del Mal, que representa todo lo fútil. ¿Acaso piensas que sólo por invocarme concluiste conmigo un pactó? No. Te engañaste; se trataba de otra cosa. Los mortales jamás me venden sus almas: me las entregan.
Y, tras aquellas palabras, el Señor Oscuro desapareció.
La bruja chilló y salió afuera. Ante ella estaban ya los sabuesos, desquiciados por el hedor de quien les había precedido, ladrando y dispuestos a echársele encima. Por eso se transformó en una rata y se metió en un agujero que había bajo la encina de los druidas.
—¡Está cerca! —dijo Lanzadefuego, que seguía a los sabuesos—. Y..., ¡vaya, han encontrado un rastro!
La jauría se acercó al árbol. La tierra salió lanzada por los aires cuando los sabuesos comenzaron a buscar su presa, arrancando raíces y ladrando. La bruja salió de su escondrijo, se mudó en cuervo y comenzó a volar. El arco de Lanzadefuego cantó y el ave cayó a tierra, convirtiéndose en una repelente anciana, sobre la que se lanzaron todos los perros. La rata salió de su seno con un brinco, pero uno de los caballos la coceó con sus cascos de aleación de plata y esparció sus entrañas.
Los sabuesos descuartizaron a la bruja, pero no sin que esta, antes de morir, gritase a los elfos:
—¡Os maldigo! ¡Y maldigo a Alfheim con el mayor de los sufrimientos! Y decidle a Imric que aquel a quien cambió, Valgard, está vivo y sabe...
Pero murió sin haber terminado su mensajes.
—La caza no resultó difícil —comentó Lanzadefuego—. Me temía que tuviéramos que recurrir a la magia para localizar su pista después de una veintena de años, e incluso tener que viajar a tierras lejanas —husmeó en el viento y añadió—: Pero, por lo que veo, podemos emplear lo que nos queda de noche para cazar algo más interesantes.
Imric recompensó espléndidamente a sus cazadores, pero cuando estos le refirieron, con cierta perplejidad, las últimas palabras de su presa, los miró ceñudo.
