
Capítulo 10
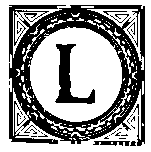 a incursión que los elfos iban a hacer sobre Trollheim
tenía que ser importante. ¡Se emplearía en ella cincuenta navíos
largos tripulados por los mejores guerreros de entre los elfos de
Britania, que ocultarían su forma y estarían protegidos por las
hechicerías de Imric y de sus brujos más sabios! Se pensaba que,
gracias a los encantamientos, podrían llegar sin ser vistos hasta
los mismísimos fiordos del reino troll de Finmark; pero el alcance
de su penetración en el interior tras su desembarco dependía de la
resistencia que encontraran. Skafloc esperaba llegar hasta los
mismísimos aposentos del rey Illrede y volver con su cabeza. Estaba
ansioso de emprender el viaje.
a incursión que los elfos iban a hacer sobre Trollheim
tenía que ser importante. ¡Se emplearía en ella cincuenta navíos
largos tripulados por los mejores guerreros de entre los elfos de
Britania, que ocultarían su forma y estarían protegidos por las
hechicerías de Imric y de sus brujos más sabios! Se pensaba que,
gracias a los encantamientos, podrían llegar sin ser vistos hasta
los mismísimos fiordos del reino troll de Finmark; pero el alcance
de su penetración en el interior tras su desembarco dependía de la
resistencia que encontraran. Skafloc esperaba llegar hasta los
mismísimos aposentos del rey Illrede y volver con su cabeza. Estaba
ansioso de emprender el viaje.
—No seas demasiado atolondrado —le aconsejó Imric—. Mata e incendia, pero no malgastes guerreros en inútiles aventuras. Lo importante no es que despaches a mil trolls, sino que consigas una estimación de sus fuerzas.
—Haré ambas cosas —dijo Skafloc, con una mueca, Estaba tan inquieto como un joven garañón, con los ojos encendidos y el cabello castaño cayéndole a ambos lados de la diadema que ceñía su frente.
—No se... no sé — Imric parecía preocupado—. Siento, sin que pueda precisar cómo ni por qué, que de este viaje no saldrá nada bueno; por eso me gustaría detenerlo todo, así por las buenas.
—Aunque lo hicieras, nos iríamos de todas las maneras —aseguró Skafloc.
—Sí, lo sé. Y quizá esté equivocado. Ve, entonces, y que la suerte sea contigo.
Una noche, justo después del crepúsculo, los guerreros se embarcaron. La luna, que acababa de salir, arrojaba plata y sombras sobre los riscos y las Colinas de los Elfos, sobre la playa que abandonaban y sobre las nubes que corrían hacia el Este, en alas de un viento que llenaba el cielo con su clamor. La claridad lunar, formando líneas rotas y arabescos, caía sobre las olas, que se precipitaban entre rugidos sobre las rocas, orladas de blanco; refulgía sobre las armas y lorigas de los guerreros elfos, mientras los blanquinegros navíos largos que descansaban sobre la arena de la playa no parecían más que sombras y rayos de luz lunar.
Skafloc estaba de pie, envuelto en un manto, con el cabello ondeando al viento, mientras esperaba que se incorporasen los guerreros más rezagados. Hasta él, pálida a la luz de la luna, con los bucles de su cabellera como una nube y los ojos que le ardían, llegó Leea.
—¡Me alegro de verte! —gritó Skafloc—. Despídete de mí y cántame una canción para que me dé buena suerte.
—No puedo saludarte como quisiera, porque no puedo acercarme a esa loriga de hierro que llevas — contestó ella, con una voz que era como la música del viento en los brezales, el murmullo de las aguas y el tintineo de miríadas de campanillas sonando a lo lejos—. Además, tengo el presentimiento de que mis hechizos de poco servirían contra el desuno que te ha sido asignado —y su mirada buscó la de él—. Sé, con certidumbre que se halla más allá de lo racional, que te diriges a una trampa; por eso, y por la leche que te di cuando eras niño y los besos que te prodigué ya de hombre, esta vez te pido que te quedes.
—Sería una bella proeza para un jefe elfo al frente de una incursión que bien puede volver con la cabeza de su enemigo —dijo, airado, Skafloc—. Ni por nada ni por nadie podría cometer acción tan deshonrosa.
—Sí... tienes razón —súbitamente, los ojos de Leea se perlaron de lágrimas—. Los hombres, de vida tan breve que resulta cruel, corren en su juventud hacia la muerte como si fueran al encuentro de una muchacha. Hace sólo unos años que te acuné, Skafloc, y hace sólo unos meses que yací contigo, en las claras noches del verano; y ambos recuerdos son igual de nítidos, pues para mí, siendo inmortal, el tiempo es siempre inmutable. Y pasarán a fundirse, en ese abrir y cerrar de ojos que para mí son los años, con el recuerdo de ese día en que tu cadáver, lleno de mil heridas, espere a los cuervos. Jamás te olvidaré, Skafloc, pero me temo que te he besado por última vez. Y, entonces, cantó así:
Hacia el mar sopla el viento esta noche,
y los hombres del mar, incansables,
salen de casa y emprenden el vuelo
buscando el rocío con las gaviotas.
Brazos de mujer, y hogares encendidos
parientes y amigos, nada les retiene
cuando un viento, allende su tierra
les habla de favorables corrientes.
La espuma y las algas los cubrirán.
Viento, ah, viento, viejo vagabundo,
gris y de raudos pies, siempre quejoso,
la mujer maldice a quien le roba el hombre,
llamándolo a su destino y a la muerte.
Los hombres del mar, besados por las rientes ondas,
frías y con el sinsabor de la sal, que engañan los corazones,
serán llevados a tumbas sin sosiego,
cuando el mar arrebate sus vidas.
Y para sus mujeres será el llanto.
A Skafloc no le agradó la canción, que tenía un regusto de mala suerte. Se volvió y dijo a gritos a sus guerreros que pusieran las naves a flote y embarcasen en ellas. Pero en cuanto estuvo en el agua, dejó atrás todos sus malos presentimientos, en aras de una renovada ansiedad.
—Este ventarrón viene soplando así desde hace tres días —dijo Goltan, uno de sus amigos—. Noto en él el hedor de un mago. Quizá alguno de ellos ponga proa en estos momentos hacia el Este.
—Entonces se ha mostrado muy amable al ahorrarnos las molestias de suscitar los vientos —rió Skafloc—. Sin embargo, si lleva tres días navegando hacia el Este, su navío ha sido hecho por los hombres. ¡Nosotros navegamos más deprisa!
Los mástiles y velas fueron alzados y los estilizados mascarones de proa, con la figura del dragón, colocados en su sitio. Corrieron como impulsados por una tormenta, como la volante nieve y el blanco rocío a punto de helarse, blanco bajo la luna. Las olas se agitaban a su paso, mientras dejaban una amplia estela en las rugientes aguas. Y como los elfos eran los más veloces de Faerie, ya fuera a pie, a caballo o en barco, antes de medianoche los acantilados de Finmark estaban a su vista.
Los dientes de Skafloc brillaron al sonreír. Y, entonces, improvisó:
Raudos llegaron los elfos,
por el Este, hasta Trollheim,
para hacer sonar las lanzas,
y a la espada hacer cantar,
con magníficos regalos
que a los trolls van a entregar:
cráneos partidos en dos
y vísceras bien trinchadas.
Tumbaremos a los trolls
(en el ardor del tumulto),
cuando, por miedo a las llamas,
se les aflojen las tripas.
Camaradas, sed gentiles
con los trolls que clamorean:
si la cabeza les duele
¡decapitémoslos, ea!
Los elfos que ocupaban las dos bordas del barco que cabeceaba sonrieron torvamente, recogieron vela y mástil y empuñaron los remos. La flota penetró en el fiordo, dispuesta para el combate, pero no vieron ni rastro de los guardias del enemigo. En cambio, divisaron otros bajeles descansando en la arena de la playa... tres letales navíos largos, cuyas tripulaciones aparecían descuartizadas entre las rocas.
Skafloc saltó a tierra, con la espada desenvainada y el manto ondeando tras de sí.
—¡Qué extraño es esto! —dijo, inquieto.
—Parece como si se hubieran refugiado aquí, huyendo de la tormenta, para acabar siendo atacados por los trolls —comentó Goltan—. Además, no hace mucho... Mira, toca, la sangre aún está fresca, los cuerpos calientes... Quizá los criminales hayan ido a ver a Illrede para informarle de lo ocurrido.
—Entonces... ¡tenemos una suerte increíble! —exclamó Skafloc, que no había pensado en realizar un ataque por sorpresa. Por eso, en vez de sonar el cuerno, hizo una señal con la espada. Ni él ni los elfos se preocuparon de los muertos, que no eran más que hombres.
Las tripulaciones saltaron a los bajíos y arrastraron los navíos hasta bien adentro de la playa. Unos pocos elfos se quedaron de guardia, mientras Skafloc conducía al grueso de sus fuerzas por el sendero que llevaba hacia el interior.
Atravesaron una garganta, invisible a los ojos humanos, y salieron por la ladera de una montaña, cubierta de nieve de cegador brillo, cuyos picos arañaban el cielo. El viento chillaba y los abofeteaba con sus frías manos. Unas nubes deshilachadas surcaban la faz de la luna, que parecía mirarlos con ojos entornados. Ágiles como gatos, los elfos se abrieron paso por la montaña, entre riscos y despeñaderos, hasta llegar a la entrada de la cueva que se abría en la ladera.
Al acercarse, vieron salir de ella una banda de trolls, como si fueran los guardias costeros que regresaban a sus puestos. El grito de Skafloc se elevó por encima del sonido del viento:
—¡Deprisa, podemos cortarles la retirada!
Y saltó como una pantera, rodeado y seguido de los elfos. Antes de que los trolls se diesen cuenta de lo que se les venía encima, el metal aulló en sus oídos y fue lo último que oyeron. Pero, como era de esperar, el ruido había llegado dentro, de manera que, cuando entraron, los guerreros de Skafloc se encontraron con una oposición cada vez mayor.
El estruendo de las armas aumentaba en el túnel que iba en descenso. Los gritos de guerra de los elfos y los atronadores alaridos de los trolls se confundían y ocasionaban ecos espantosos. Skafloc y Goltan abrían la marcha, escudo contra escudo, lanzando golpes a su alrededor. Los trolls, que se movían lentamente y que por lo general carecían de protección, iban cayendo, uno tras otro, bajo el filo de sus armas.
Un guerrero lanzó a Skafloc una lanza tan gruesa como el tronco de un árbol joven. La paró con su escudo, echó el asta a un lado, se acercó a su atacante y le golpeó. Su hoja de acero penetró, ardiente, en su hombro, hasta llegar al corazón. Con el rabillo del ojo vio una maza que le llegaba desde la izquierda, capaz de aplastar yelmo y cráneo al mismo tiempo. Adelantó el escudo en aquella dirección. El golpe resonó en su borde de hierro y le hizo retroceder, titubeando. Cayó sobre una rodilla, pero pudo extraer su espada del cadáver y cortarle al troll una pierna. Levantándose, imprimió a su arma una trayectoria curva y sibilante y otra cabeza de troll abandonó su cuello dando saltos.
Finalmente, los defensores, ya en retirada, llegaron a una cueva más espaciosa. Los elfos gritaron de alegría al disponer del espacio suficiente para utilizar su arma preferida. Cogieron los largos arcos que llevaban a la espalda, y las flechas de plumas grises arreciaron como la tormenta desde la retaguardia de Skafloc, cayendo sobre los trolls. Cuando los defensores, rotas ya sus filas, salieron huyendo, tuvo lugar a todo lo largo de la caverna el comienzo de los combates individuales. Pero un troll sin cota de malla no era enemigo para esos remolinos en que se habían convertido los elfos, brincando, esquivando y lanzando tajos y estocadas.
Algunos de los asaltantes murieron, con el cráneo partido o eviscerados, y no pocos sufrieron heridas. Pero para los trolls fue una carnicería. Sin embargo, la guardia del Rey se mantenía a pie firme en el pasaje abovedado que conducía al salón de los banquetes de su señor. Cuando los elfos, habiendo dado buena cuenta de los demás, cargaron contra ella, muy pocos pudieron llegar hasta sus inflexibles posiciones, pues el espacio era tan menguado que de bien poco les servía su agilidad y destreza en combatir. Se replegaron en confusión, dejando cierto número de muertos y heridos. Ningún proyectil serviría de ayuda contra aquella barrera de escudos, que cubría a los trolls desde los ojos hasta justo debajo de la rodilla.
Pero Skafloc observó la altura de la arcada bajo la que se habían parapetado los trolls.
— ¡Os mostraré el camino! —gritó a sus guerreros.
Cubierto de la sangre verde de los trolls y también de la suya propia, con el yelmo abollado y la espada y el escudo mellados, lanzó una risotada mientras envainaba su arma y cogía una lanza. Arrojándose hacia delante, clavó su punta en el suelo y cargó todo su peso en el otro extremo de su astil, pasando por encima de las cabezas de sus enemigos y aterrizando en el interior de la sala.
Al caer, desenvainó de nuevo la espada. El impacto de la caída, debido al peso de su armadura, hizo que le temblaran las piernas y cayera al suelo. Pero se levantó de un salto. Los guardias estaban bien armados, por encontrarse de servicio, pero llevaban al descubierto las piernas y parte de los brazos. Con sólo tres golpes, la hoja de acero acabó con otros tantos trolls.
Los demás se volvieron para atacarle. Entonces, los elfos se lanzaron contra la línea que acababa de romperse..., abrieron en ella una brecha y penetraron en la sala del Rey de los trolls.
Skafloc vio a lo lejos a Illrede, con una lanza en las manos, pero inmóvil como una piedra en su alto sitial; y corrió hacia él. Dos trolls que intentaron detenerle cayeron bajo sus golpes. Entonces, un hombre se le cruzó en el camino.
Durante un momento, Skafloc se quedó inmóvil, atónito al ver su propio rostro que le miraba amenazante, desde detrás del hacha que caía. Apenas tuvo tiempo de levantar el escudo. Pero el hacha no era de blando bronce o de aleación élfica, sino de auténtico acero, y no había sufrido la mella del combate, lo que no podía decirse del escudo. El hacha golpeó en su borde, hendió la madera y la chapa fina de hierro y no se detuvo hasta abrir una herida en su brazo izquierdo.
Skafloc intentó bloquear el hacha con un golpe descendente, pero el desconocido se echó hacia atrás, liberando su arma con tanta fuerza que le hizo vacilar. Entonces pasó al ataque. Skafloc echó a un lado el escudo, ya inservible. El hierro repicó y despidió chispas al chocar contra el hierro. Ambos hombres llevaban yelmo y loriga; pero, sin su escudo, el espadachín llevaba las de perder contra el gran peso del hacha. A pesar de que Skafloc conociera el arte élfico de la esgrima, consistente en tirar a fondo, parar y rodear, la espada que llevaba aquella noche no estaba lo suficientemente equilibrada para permitirle ejercitarlo. Así pues, tuvo que permanecer a la defensiva y se vio obligado a retroceder.
Entonces la marca de la batalla los separó. Skatloc se encontró de repente frente a un troll, que combatió duramente antes de caer. Momentos después, el extranjero estaba rodeado de elfos. Se abrió paso a través de ellos y regresó al lado de Illrede, mientras los trolls que quedaban se agrupaban alrededor de ellos dos. Con furioso empuje, se abrieron camino hasta una puerta que había al fondo y desaparecieron por ella.
—¡Perseguidlos! —exclamó Skafloc en el fragor de la batalla.
Goltan y los demás capitanes elfos le dijeron a gritos que retrocediesen.
—Sería una locura —dijeron—. Fíjate que la puerta conduce a unas cavernas sin luz que se hunden en la tierra, en las que fácilmente podrían estar emboscados. Mejor será que la cerremos por este lado, no sea que Illrede vaya a azuzar contra nosotros a los monstruos del interior.
—Sí, tenéis razón —dijo Skafloc, a regañadientes.
Su mirada recorrió toda la sala, escrutando ávidamente, antes que nada, sus riquezas, para después sentir angustia al contemplar los cuerpos de los elfos desperdigados por el suelo, resbaladizo por la sangre derramada. Pero comprendió que debía alegrarse al pensar en lo reducido de su número, frente a las elevadas pérdidas del enemigo. Los trolls heridos estaban siendo rematados —y el clamor de sus gruñidos y lamentos se terminó pronto—, mientras que los elfos que habían sufrido algún daño recibían los primeros auxilios, en espera de la magia que los curaría ya de vuelta a la patria.
De improviso, los ojos de Skafloc quedaron inmóviles, no menos extrañado que cuando viera su propio rostro en el de un enemigo. Dos mujeres yacían juntas, atadas y amordazadas, cerca del trono.
Se les acercó, pero ellas se echaron a un lado cuando le vieron empuñar un cuchillo.
—Pero... si sólo quiero liberaros —dijo en la lengua del Norte, y cortó sus ligaduras. Ellas se levantaron, temblorosas y abrazándose mutuamente. Su sorpresa no hizo sino aumentar cuando la más alta, de cabello rubio, balbució entre lágrimas:
—Trai... dor y criminal, ¿cuál es la nueva infamia que preparas?
—Pero... —Skafloc reprimió su extrañeza. Aunque había aprendido varias de las lenguas de los hombres, las había usado muy raramente, por lo que las hablaba con la entonación cantarina del élfico—. Pero ¿qué he hecho? —esbozó una sonrisa—. No creo que dijerais eso porque os gustara estar atadas.
—No te rías de nosotras, Valgard, después de todo lo que nos has hecho —dijo la muchacha de cabellos dorados.
—Yo no soy Valgard —explicó Skafloc—, ni le conozco, a no ser que se trate del hombre con quien he combatido... Pero quizá no lo hayáis visto entre tanta confusión. Soy Skafloc de Alfheim, y no soy amigo de los trolls.
—¡Es verdad, Asgerd! —exclamó la muchacha más joven—. No puede ser Valgard. Fíjate, no lleva barba, va vestido de manera diferente, habla de manera extraña.
—No sé —murmuró Asgerd—. ¿La muerte que planea alrededor de nosotros es otro truco? ¿No habrá hecho otro de sus encantamientos para engañarnos? ¡Oh, sólo sé que Erlend y nuestros allegados están muertos! —y comenzó a sollozar, terminando con un violento acceso de tos.
—¡No, no! —la más joven se agarró a los hombros de Skafloc, buscando su rostro, y sonriendo acto seguido a través de las lágrimas, como los rayos del sol primaveral entre la lluvia—. No, extranjero, tú no eres Valgard, aunque te pareces mucho a él. Tus ojos son cálidos y tu boca sabe muy bien cómo reír... Gracias a D...
Él le cubrió los labios con la palma de su mano antes de que hubiera podido acabar.
—No pronuncies aún ese nombre —dijo, apresurado—. Aquí hay gente de Faerie que no soporta escucharlo. Pero nadie os hará ningún daño. Yo mismo velaré para que seáis llevadas adonde queráis.
Ella asintió, con los ojos muy abiertos. Skafloc soltó su mano y la miró durante largo tiempo. Era de estatura media, pero todo en ella era suavidad, esbeltez, juventud y belleza resplandeciendo a través de los jirones de sus ropas. Su cabello era largo y lustroso, de color bronce oscuro, con mechas rojizas; su rostro estaba modelado con dulzura, tenía la frente amplia, la nariz suavemente respingona y la boca grande y de labios suaves. Bajo sus negras cejas, sus ojos de largas pestañas eran grandes, despiertos, brillantes y de un color gris que suscitó en la bien entrenada mente de elfo de Skafloc la vaga memoria de un recuerdo. Pero como no conseguía comprender de qué se trataba, dejó que se desvaneciera del todo.
—¿Quién eres? —preguntó, sin brusquedad.
—Soy Freda, hija de Orm, del Danelaw de Inglaterra; y ésta es mi hermana Asgerd —le contestó—. ¿Y tú, guerrero... ?
—Skafloc, ahijado de Imric, del enclave en Inglaterra de Alfheim —dijo. Ella retrocedió, consiguiendo reprimir a duras penas las ganas de santiguarse—. Ya te he dicho que no tengas miedo de mí —prosiguió, dejándose vencer por un impulso incontrolado—. Esperadme aquí mientras me hago cargo de la situación.
Los elfos estaban ocupados en saquear la sala de Illrede. Al buscar en las salas laterales encontraron esclavos de su propia especie, a los que liberaron. Finalmente, salieron de la cueva. Cerca de su entrada encontraron casas, graneros y cobertizos, que incendiaron. Aunque aún soplara un fuerte viento, el tiempo había aclarado casi del todo, por lo que las llamas rugían, resplandecientes, bajo un cielo cuajado de estrellas.
—Me parece que Trollheim ya no ofrece ningún peligro —dijo Skafloc.
—No estés tan seguro —le previno Valka el Sabio—. Los hemos cogido desprevenidos. Me gustaría saber la cuantía de su ejército y la distancia a la que se encuentra acampado.
—Ya nos enteraremos de eso en otra ocasión —dijo Skafloc—. Ahora volvamos a las naves y así podremos estar en casa antes del amanecer.
Asgerd y Freda seguían juntas, observando, casi sin darse cuenta y gracias a su Vista Encantada, lo que hacían los elfos. Les resultaban extraños aquellos guerreros tan altos, que se movían como el agua y el humo, sin hacer ruido al andar, y cuyas lorigas emitían tintineos de plata en medio de la noche. Pálidos como el marfil, con rostros de pómulos altos, orejas apuntadas de animal y ojos vacuos y relucientes, infundían terror a las miradas mortales.
Entre ellos se movía Skafloc, casi con tanta gracia y sigilo como ellos, viendo de noche como los gatos y hablando su extrañísima lengua. Sin embargo, tenía aspecto humano, y Freda, al recordar el color de su mano, tan distinto al de la piel de los elfos, suave como la seda, que había tocado accidentalmente, ya no dudó de que fuera humano.
—Debe de ser pagano para vivir entre esas criaturas —comentó Asgerd en cierto momento.
—Bueno..., supongo que lo será..., pero es amable y nos ha salvado de... —Freda tuvo un escalofrío y se arrebujó aún más en el manto que Skafloc le había entregado.
Éste hizo sonar su cuerno para indicar retirada, y la larga y silenciosa fila bajó por la montaña, desandando el camino que antes hiciera. Skafloc caminaba junto a Freda, sin decir apenas nada, pero poniendo frecuentemente su mirada en ella.
Era mucho más joven que él, y aún le quedaba un resto de encantadora e infantil torpeza que se podía apreciar en sus largas piernas y lo delgado de su talle. Llevaba la cabeza alta, con lo que sus resplandecientes cabellos parecían crepitar en la helada claridad lunar... aunque Skafloc no albergaba duda alguna de su suave tacto. Mientras bajaban por la accidentada pendiente, él la cogía, y entonces su pequeña mano quedaba escondida entre la suya, encallecida.
De repente, entre las escarpaduras resonó el bramido de un cuerno troll, al que respondieron otros dos, cuyos ecos llegaron hasta los acantilados y fueron devueltos, lacerados, por el viento. Los elfos se pararon en seco, con las orejas prestas, olfateando en el aire, mientras escrutaban la noche en busca de sus enemigos.
—Creo que han debido de adelantarse para cortarnos la retirada —dijo Goltan.
—Mal asunto —comentó Skafloc—, pero peor sería bajar a ciegas por la oscura garganta y recibir las piedras que nos podrían tirar desde arriba. Así que daremos un rodeo, en vez de atravesarla.
Y dio la llamada de combate con el lur que le llevaron. Los elfos eran los inventores del lur, grande y retorcido, que aun utilizaban, aunque los hombres hubieran olvidado su uso desde los tiempos de la Edad del Bronce Nórdico.
Dirigiéndose a Freda y a Asgerd, dijo:
—Me temo que nuevamente tendremos que luchar. Mi gente os defenderá mientras no pronunciéis los nombres que tanto les afectan. Si olvidáis mi advertencia, entonces se irán de vuestro lado y los trolls que no hayan oído vuestros rezos podrán mataros con sus flechas.
—No sería bueno morir sin invocar a... Al que está arriba — replicó Asgerd—. Sin embargo, te obedeceremos en esto.
Skafloc se rió y pasó una mano por el hombro de Freda.
—¿Cómo no vamos a vencer cuando luchamos por semejantes bellezas? —comentó, alegre.
Llamó a dos elfos para que llevaran en brazos a las jóvenes, que no podrían seguir el paso cuando se hiciera más vivo, y otros más formaron en posición de tortuga a su alrededor. Acto seguido, Skafloc, a la cabeza de una formación en cuña, bajó desde los riscos hacia el mar.
Los elfos marchaban ligeros, saltando de roca en roca, entre el canto de las mallas de sus cotas y el resplandor de la luna sobre sus armas. Cuando vieron a los trolls, una masa negra recortándose sobre el pálido puente nocturno de los dioses, lanzaron alaridos, golpearon los escudos con sus armas y se aprestaron a la batalla.
Skafloc contuvo la respiración al observar lo cuantiosa que era la fuerza troll. Calculó que los elfos se veían superados en proporción de seis a uno. Si Illrede había podido reunir semejante horda en tan poco tiempo, su ejército debía de ser numerosísimo.
—Bueno —dijo—. Cada uno de nosotros tendrá que matar a seis trolls.
Los arqueros elfos lanzaron sus flechas. Los poco ágiles trolls no consiguieron evitar aquellas nubes de flechas que oscurecían la luna, y que caían, silbando sobre ellos, una y otra vez. Muchas dieron en el blanco, pero, como siempre, la mayor parte fueron a parar inútilmente en las rocas o se clavaron en los escudos; en poco tiempo a los elfos se les acabaron los proyectiles.
Entonces cargaron, desencadenando en la noche la batalla. Los mugidos de los cuernos de los trolls y el retumbar de los lures de los elfos; los aullidos lupinos de los trolls y el grito de los elfos, parecido al reclamo del halcón; el atronar de las hachas de los trolls sobre los escudos de los elfos y el martillear de las espadas de los elfos sobre los yelmos de los trolls, llegaban, tempestuosos, hasta las estrellas.
¡Hacha y espada! ¡Lanza y maza! ¡Escudo hendido y yelmo desfondado y malla rota! ¡Roja efusión de sangre élfica que sale al paso del frío y verde raudal de sangre troll! ¡Auroras bailando la danza de la muerte sobre las cabezas de todos!
Dos figuras imponentes —cada una de ellas hubiera podido ser tomada por la otra— destacaban en la refriega. El hacha de Valgard y la espada de Skafloc abrían sangrientas brechas en la agolpada muchedumbre de vacilantes guerreros.
El berserkr, espumeando de la furia que le poseía, aullaba y golpeaba. Skafloc se mantenía en silencio, solamente roto por su jadeante respiración, pero sin mostrarse por ello menos furioso.
Los trolls habían rodeado a los elfos por los dos flancos, y como en aquella maniobra de tenaza poco contaban la rapidez y agilidad, su fuerza física acabó por imponerse. Le parecía a Skafloc que por cada rostro horriblemente boquiabierto que abatía, surgían otros dos de la nieve manchada de sangre. Debía quedarse donde estaba, mientras el sudor que corría por su cuerpo se le helaba al bajar por la cintura, y mantener asido su nuevo escudo y golpear sin descanso.
Entonces fue cuando Valgard acudió a su encuentro, presa de la berserkirgangr y del odio que sentía por todo lo relacionado con los elfos... y más aún por el ahijado de Imric. Lucharon cuerpo a cuerpo, mirándose enfurecidos a los ojos, bajo la engañosa claridad lunar.
La hoja de Skafloc golpeó con estruendo metálico el yelmo de Valgard, abollándolo. El hacha de Valgard hizo volar astillas del escudo de Skafloc. Entonces, Skafloc lanzó un golpe oblicuo que alcanzó a Valgard en una mejilla, dejando sus dientes al descubierto en una mueca espantosa. El berserkr aulló nuevamente y desencadenó una atronadora lluvia de golpes, desviando la espada de Skafloc y alcanzando su escudo, hasta que el brazo izquierdo de éste estuvo a punto de ceder, mientras la sangre se embebía en la venda que protegía su anterior herida.
Sin embargo, Skafloc aún seguía aguardando el momento propicio; y cuando su contendiente adelantó excesivamente una de sus piernas, le clavó profundamente su espada en la pantorrilla. Y le habría dejado cojo para siempre si el filo no hubiese estado desgastado por la batalla. De cualquier modo, Valgard dio un alarido y cayó de espaldas. Skafloc se lanzó sobre él.
El impacto de algo parecido a una piedra repercutió en el yelmo de Skafloc, haciéndole caer de rodillas. Illrede, el rey de los Trolls, estaba inclinado sobre él y acababa de golpearle con la pétrea cabeza de una maza. Valgard se levantó, aprestando su hacha. Aunque los oídos le zumbaran y el dolor fuera como una banda de hierro que le oprimiera las sienes, Skafloc se echó a un lado. El hacha dio en el suelo. Enloquecido por la batalla, uno de los elfos que formaban la tortuga avanzó para golpear al berserkr antes de que pudiese liberar su hacha. Pero la maza de Illrede le alcanzó, partiéndole el cuello. Valgard levantó su hacha y golpeó con ella en dirección a la brecha abierta por el elfo que había abandonado la formación, para alcanzar a quien estaba a su lado. Pero no le hirió a él, sino a la persona que llevaba en brazos.
La tortuga se cerró, avanzando contra el hombre y el troll, que se retiraron ante tantas espadas. Skafloc, adelantándose, la guió. Iba arrastrando la pierna izquierda. Illrede recobró el contado con sus guardias. Valgard se quedó donde estaba, solo, sin ninguna secuela de su furor.
Apoyándose en la pierna sana, cubierto de sangre, se detuvo a mirar el cadáver de Asgerd.
—No quise hacerlo —dijo—. ¿Acaso mi hacha está maldita? ¿No seré yo...? —y se pasó una mano por los ojos, perplejo—. Y, sin embargo, ellas no son de mi sangre... ¿no es cierto?
Debilitado tras tanta furia, se sentó al lado de Asgerd. La batalla se iba alejando de él.
—Ahora sólo me queda matar a Skafloc y a Freda para que toda la sangre, que una vez pensé que fuera la mía, se derrame de una vez —murmuró, acariciando las muy doradas trenzas de la joven muerta—. No estaría mal servirme de ti, hacha fratricida. Y también puedo matar a Aelfrida, si es que todavía vive... ¿Por qué no? Ella no es mi madre. Mi madre es una cosa grande y horrible encadenada en las mazmorras de Imric. Aelfrida, quien me cantaba para que me durmiera, no es mi madre.
La situación iba mal para los elfos, por muy valientemente que combatieran. Desde la vanguardia, Skafloc les daba a gritos sus órdenes, reagrupándolos, ordenándolos y dirigiéndolos. Su espada cantaba la muerte, de suerte que ningún troll podía permanecer cerca de aquel remolino de acero; y así, secundado por sus guerreros, fue abriéndose camino, lentamente, hacia el mar.
Titubeó durante un instante, al ver caer a Goltan atravesado por una lanza.
—Ahora tengo un amigo menos —dijo—; se trata de un bien que jamás podré recuperar —y su voz recobró la energía cuando exclamó—: ¡Valor, Alfheim! ¡Adelante! ¡Adelante!
Y de tal suerte, lo que quedaba de los elfos rompió la línea de los trolls y se retiró hacia la playa. Valka el Sabio, Flam de las Orcadas, Hlokkan Lanzarroja y otros grandes guerreros elfos cayeron en la retaguardia. Pero los demás consiguieron llegar hasta sus naves. Algunos, para llamar la atención de los trolls, se dirigieron a las pendientes que ceñían la playa y dispersaron por ellas el botín que les quedaba. Aquello consiguió frenar el ataque, ya que Illrede prefirió recuperar sus tesoros que seguir perdiendo guerreros.
Había quedado el suficiente número de elfos para arrastrar hasta la orilla del mar, y tripular, cerca de la mitad de los navíos. Los que no pudieron utilizarse fueron incendiados con ayuda de encantamientos. Acto seguido los bajaron al agua, subieron a bordo y remaron desesperadamente, hasta salir del fiordo.
Freda, acurrucada en el fondo del navío dragón de Skafloc, pudo contemplarle cuando de pie, alto y cubierto de sangre, recortándose contra la luna, trazaba runas en el aire y murmuraba palabras que le resultaban desconocidas. El viento giró, soplando de popa, se convirtió en ventarrón, en tempestad, y con las velas tensas como el acero, los mástiles inclinados hacia proa, y las jarcias vibrantes por el esfuerzo, los navíos brincaron hacia delante. Y cada vez avanzaban más rápido, como el rocío marino, como las nubes, como el sueño, como los encantamientos, o como la luz de la luna sobre las aguas. Skafloc seguía a proa, bañado por las salpicaduras del agua y cantando sus ensalmos de brujo, sin yelmo, con el cabello flotando al viento y la desgarrada loriga tintineando, como una figura salida de las sagas antiguas y de mundos ajenos al hombre.
Freda se abismó en la negrura.
