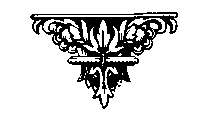Capítulo 7
 n un ventoso día de otoño, con el aroma de la lluvia en
el aire punzante y las hojas de los árboles que tomaban los colores
del oro, del cobre y del bronce, Ketil y un pequeño grupo de
camaradas se fueron de caza. Cuando aún no se habían adentrado en
el bosque vieron un ciervo blanco, tan enorme y de tan noble
apariencia, que casi no daban crédito a sus ojos.
n un ventoso día de otoño, con el aroma de la lluvia en
el aire punzante y las hojas de los árboles que tomaban los colores
del oro, del cobre y del bronce, Ketil y un pequeño grupo de
camaradas se fueron de caza. Cuando aún no se habían adentrado en
el bosque vieron un ciervo blanco, tan enorme y de tan noble
apariencia, que casi no daban crédito a sus ojos.
—¡Vaya, es una presa digna de un rey! —exclamó Ketil, espoleando a su caballo, mientras los demás le seguían, saltando sobre troncos y piedras, esquivando los tocones y los árboles caídos, abriéndose paso entre los arbustos y pisoteando las hojas caídas, con el viento rugiendo en sus oídos y el bosque convirtiéndose en una confusión de colores. Curiosamente, los sabuesos no se mostraban muy ansiosos de proseguir la caza, y aunque Ketil no montase un caballo excepcional, fue dejándolos atrás, lo mismo que al resto de los cazadores.
Ante él, en la débil luz del atardecer, el ciervo blanco seguía dando brincos, con sus arbóreas astas apuntando al cielo, durante algún tiempo, la lluvia se derramó, gélida, a través de las desnudas ramas; en la ceguera de la persecución, Ketil apenas la sintió, pues no parecía preocuparse del tiempo ni del espacio recorrido, sino sólo de la excitación del galope y de la caza.
Finalmente llegó a un pequeño claro, y poco le faltó para atrapar al ciervo, pues aunque la luz era escasa disparó su lanza a la forma blanca. En aquel instante el ciervo pareció menguar y desvanecerse, como la bruma tras un golpe de viento. Cuando desapareció, sólo quedó en su lugar una rata que se apresuró a esconderse entre las hojas muertas.
De repente, Ketil se dio cuenta de que se había distanciado tanto de sus compañeros, que los había perdido. A través de la penumbra soplaba un viento desapacible y cortante. Su caballo temblaba de cansancio. Todo aquello significaba que había llegado a una parte del bosque que le era desconocida, lo que quería decir que estaba muy al oeste de los dominios de Orm. No podía comprender qué era lo que había espoleado al animal de aquella forma, impidiéndole caer exhausto. Y la singularidad de todo lo sucedido hizo que un escalofrío le recorriera la espalda.
Pero justo al borde del claro, bajo una inmensa encina, se levantaba una casa. Ketil se preguntó qué tipo de personas podrían vivir en ella, tan apartadas de los demás, y de qué podrían mantenerse, pues no vio signo alguno de animales ni cultivos. Al menos, pensó, en aquella casita de madera y techo de paja, en cuyas ventanas brillaba la plácida luz de un fuego, podrían abrigarse él y su caballo. Así que desmontó, cogió su lanza y llamó a la puerta.,.
Al abrirse ésta, pudo divisar una habitación profusamente amueblada, con un establo vacío al fondo. Pero donde, sobre todo, Ketil posó su mirada, fue en la mujer que había en ella, de suerte que ya no pudo mirar a ninguna otra parte. Sintió que el corazón le daba un vuelco y le golpeaba en las costillas, como haría un gato montes con la jaula que le mantuviera prisionero.
Era alta, y su vestido escotado se adhería admirablemente a cada curva de su maravilloso cuerpo. Su oscura cabellera, que llevaba suelta, le llegaba a las rodillas, resaltando el óvalo perfecto de un rostro tan blanco como la espuma del mar. Sus labios, carnosos y grandes, eran del color de la sangre; su nariz, delicadamente arqueada; sus ojos, de largas pestañas, bajo unas finísimas cejas, verdes. Aquel insondable color verde de sus ojos, de destellos dorados, parecía mirar dentro de la mismísima alma de Ketil, que, a pesar de la extraña sensación que sentía, pensó que nunca antes había conocido a una mujer semejantes.
—¿Quién eres? —preguntó ella, con voz suave y cantarina—. ¿Qué quieres?
Ketil sentía la boca seca, y los latidos de sus sienes comenzaban a ensordecerle, pero respondió con rapidez.
—Soy... Ketil Ormsson... Me he perdido mientras cazaba, por eso te pido que nos acojas durante una noche, a mi caballo y... a mí.
—Sé bienvenido, Ketil Ormsson —dijo ella, con una sonrisa que a punto estuvo de hacerle perder el corazón—. Bien pocas son las personas que llegan hasta aquí, y siempre me agrada saludarlas.
—¿Vives... sola? —preguntó.
—Sí... pero no esta noche —dijo, riéndose, y Ketil la tomó entre sus brazos.
Orm envió a sus hombres a preguntar a todos los vecinos, pero nadie supo decirle nada del paradero de su hijo. Así pues, tres días más tarde, ya no tuvo duda alguna de que algo malo le había sucedido a Ketil.
—Ha podido romperse una pierna, o encontrarse con ladrones, o tener cualquier incidente —comentó—. Asmund, mañana iremos a buscarle.
Valgard se sentaba derrengado en una banqueta, asiendo con la mano un cuerno de hidromiel. Dos días antes había terminado una de sus veraniegas correrías de vikingo, dejando barcos y hombres en unas tierras que había comprado a pocos días de viaje de las de Orm, y había vuelto a casa por unos días, más que para saludar a la familia para probar la buena comida y bebida de su padres.
—¿Por qué te diriges sólo a Asmund? —preguntó—. Yo también estoy aquí.
—No se me había ocurrido que tú y tu hermano Ketil os profesarais un gran afecto —dijo Orm.
Valgard enseñó los dientes y vació el cuerno.
—Es cierto —contestó—. Sin embargo, iré a buscarle, y espero ser yo quien lo encuentre y lo traiga a casa. Pocas cosas le disgustarían más que tener que deberme un favor.
Orm se encogió de hombros, mientras a Aelfrida le brillaban los ojos y estaba a punto de llorar.
Partieron al alba del día siguiente, entre los ladridos de los perros, que se helaban nada más salir de sus bocas: eran muchos hombres a caballo, que se dispersaron por los bosques de acuerdo con un plan. Valgard iba solo y a pie, según su costumbre. Llevaba un hacha de combate como única arma y cubría su cabellera castaña con un yelmo; pero, por lo demás, con las prendas de pelo que le cubrían, podrían haberle tomado por un animal de presa. Olfateó el aire vigorizante y se movió en círculos, buscando algún rastro, ya que en ese arte tenía una habilidad inhumana. Al poco tiempo encontró lo poco que quedaba de uno. Enseñó los dientes una vez más y no tocó el cuerno, sino que avanzó con largos pasos, tan característicos en él.
Según pasaba el día iba progresando hacia Poniente, sin salir de un bosque cuya espesura aumentaba según iba acercándose a su parte más antigua, y que jamás había recorrido en ninguna de sus correrías. El cielo se hizo gris y las nubes parecieron descender sobre los esqueléticos árboles. El viento hacía girar las hojas muertas en torbellinos, que se movían por el aire como fantasmas que tuvieran prisa de llegar al infierno, con un silbido que a Valgard le ponía en tensión todos los nervios. Podía olfatear que algo andaba mal en aquel lugar, pero, como nadie le había instruido en la magia, no podía saber qué era lo que erizaba los cabellos de su nuca.
Cuando comenzaron a caer las sombras, ya había llegado muy lejos. Estaba tan cansado y hambriento que se sintió enfurecido contra Ketil por causarle tantas molestias. Aquella noche tendría que dormir al sereno, y eso que el invierno estaba ya en camino, por lo que se prometió que se cobraría cumplida venganza.
Pero... un momento... Vagamente, a través del crepúsculo que va haciéndose cada vez más oscuro, percibe un resplandor. No se trata de ningún fuego fatuo. Es un fuego..., un posible refugio, a no ser que se trate de la madriguera de gente sin ley. Pero, si tal es el caso, se dice Valgard con un gruñido, será un placer acabar con ellos.
Se hizo de noche antes de que llegara a la casa. Una fina nevisca impulsada por el viento le golpeaba en el rostro. Precavidamente, Valgard se aproximó a una ventana y espió a través de la hendidura que había en las impostas.
Ketil estaba sentado en una banqueta, cerca de un generoso fuego. Con una mano asía un cuerno lleno de cerveza, mientras que con la otra acariciaba a la mujer que tenía sentada encima de las rodillas.
La mujer..., ¡dioses todopoderosos!, era espléndida. Valgard se relamió mientras tomaba aire. Nunca había imaginado que pudiera existir una mujer como la que se reía encima de las rodillas de su hermano.
Valgard se dirigió hacia la puerta y golpeó en ella de plano con su hacha. Pasó un tiempo hasta que Ketil se decidió a abrir, lanza en ristre para ver quién había llegado. Por aquel entonces, la nevisca caía con mayor intensidad.
Imponente y furibundo, Valgard obstruyó la entrada con sus hombros. Ketil echó una maldición, pero se hizo a un lado y le dejó pasar. Valgard cruzó lentamente el umbral, goteando por la nevisca que le cubría y que comenzaba a fundirse. Sus ojos refulgieron al ver a la mujer, sentada de lado en la banqueta-?.
—No eres muy generoso con los huéspedes, hermano —dijo, en tono de chanza, que al otro le sonó como un ladrido—. Después de recorrer afanosamente tantas millas buscándote, me dejas afuera, en plena tormenta, mientras te diviertes con tu enamorada.
—No te pedí que vinieras —replicó Ketil, incómodo.
—¿De veras? —Valgard seguía mirando a la mujer, quien aguantaba su mirada esbozando una sonrisa en la roja boca.
—Eres un huésped bienvenido —musitó—. Hasta ahora jamás había acogido a un hombre tan grande como tú.
Valgard lanzó una risotada y se volvió para mirar la turbación de Ketil, reflejada en su rostro.
—Aunque no me hayas invitado, querido hermano, pasaré aquí la noche —dijo—. Y ya que veo que sólo caben dos en la cama, y como el camino recorrido ha sido largo y fatigoso, me temo que habrás de dormir en el establo.
—¡No lo des por hecho! —exclamó Ketil, cogiendo tan fuerte su lanza que los nudillos se le quedaron blancos—. Si hubieses sido padre o Asmund, o cualquier otro de los nuestros, habrías sido bien recibido. Por eso tú, berserkr pendenciero, serás el único que duerma entre la paja.
Valgard hizo su mueca característica y agitó su hacha, enviando la lanza de su hermano hacia el dintel y partiendo en dos su punta.
—Vete, hermanito —ordenó—. ¿O prefieres que yo te saque afuera?
Ciego de rabia, Ketil le golpeó con el asta de la lanza. Los ojos de Valgard llamearon de furia. Se apartó. Su hacha cayó, hendiendo el aire, y se enterró en el cráneo de Ketil.
Todavía fuera de sí, se acercó a la mujer. Ella le recibió con los brazos abiertos. Valgard la abrazó y besó sus labios hasta hacerlos sangrar. Ella se rió sonoramente.
Pero a la mañana siguiente, cuando Valgard se despertó, vio a Ketil yaciendo en un amasijo de sangre y sesos, mientras parecía mirarle con sus ojos muertos; y entonces fue presa de un súbito remordimiento.
—¿Qué he hecho? —musitó—. He matado a alguien de mi propia familia.
—Mataste a un hombre débil —dijo la mujer con indiferencia.
Pero Valgard no se apartó del cadáver de su hermano, mientras seguía cavilando.
—A pesar de nuestras disputas, Ketil, pasamos juntos buenos momentos —murmuró—. Recuerdo lo divertido que nos pareció a los dos un ternerillo que se obstinaba en apoyarse en sus endebles extremidades, y también recuerdo el viento sobre nuestros rostros y el sol, rompiéndose en las olas, cuando nos hacíamos a la mar, y las bebidas fuertes, en la época del Yule, cuando las tormentas aullaban alrededor de la casa de nuestro padre... y cuando nadábamos, corríamos y gritábamos juntos, hermano. Ahora todo ha terminado, tú eres un cadáver que ya está tieso, mientras yo me preparo a recorrer una senda tenebrosa... Descansa en paz. Buenas noches, Ketil, buenas noches.
—Si les hablas a los demás de esto, te matarán —dijo la mujer—. Y eso no le devolverá la vida. En la tumba no hay besos ni pasión.
Valgard asintió. Levantó el cadáver y lo llevó al bosque. No quería volver a tocar el hacha, por lo que la dejó clavada en el cráneo, cuando sepultó al muerto bajo un túmulo de piedras.
Pero cuando regresó a la casa, la mujer le estaba esperando y pronto olvidó todos sus males. Su belleza empequeñecía el sol y no había nada que ignorase en el arte del amor.
El tiempo fue haciéndose cada vez más frío, hasta que despuntaron las primeras nieves. Aquel invierno prometía ser largo.
Una semana después, Valgard pensó si no sería mejor regresar al hogar. No quería que los demás fuesen a buscarle ni que pudiesen surgir desavenencias con los hombres de su flota. Pero la mujer no quiso irse con él.
—Aquí está mi sitio y no quiero abandonarlo —dijo—. Pero tú puedes venir cuando quieras. Valgard, cariño, siempre será un placer recibirte.
—Volveré pronto —prometió.
No quería llevársela por la fuerza, como había hecho con muchas otras mujeres. El hecho de que se le entregase libremente le resultaba algo inapreciables.
Ya en casa, su padre le acogió con alegría, pues había llegado a pensar que también iba a perderle. Nadie más pareció alegrarse abiertamente de volver a verles.
—He buscado hasta muy lejos, hacia Septentrión y Poniente —explicó Valgard—, y no encontré a Ketil.
—No —dijo Orm, sintiendo que la pena volvía a su corazón—, debe de estar muerto. Le buscamos durante días y al final encontramos su caballo vagando sin su jinete. Dispondré los preparativos para el banquete fúnebre.
Valgard sólo permaneció en compañía de aquellos hombres unos pocos días, al término de los cuales se aventuró nuevamente en los bosques, prometiendo llegar a tiempo de participar en el banquete fúnebre en honor de Ketil. Asmund, un tanto pensativo, le siguió con la mirada.
Al hermano menor le resultaba extraño que Valgard no hiciera comentario alguno sobre la supuesta muerte de Ketil, y más extraño aún que saliera a cazar —como había dicho—, justamente por entonces, cuando el invierno estaba a la vuelta de la esquina. Como los osos ya se habían aletargado y el resto de la caza era muy escasa, los hombres no se preocupaban de salir a buscarla entre la nieve. ¿Por qué había estado Valgard ausente tanto tiempo, y por qué se marchaba tan deprisa?
Y puesto que Asmund no dejaba de hacerse aquellas preguntas, dos días después de que se fuera Valgard, se decidió a seguirle. Como, mientras tanto, no había nevado ni hecho viento, aún sería visible su rastro en la crujiente blancura, por lo que Asmund se fue solo; provisto de esquíes atravesó grandes extensiones silenciosas, donde no se movía animal alguno, y el frío mordió una y otra vez su carne.
Tres días después, regresó Valgard. Mucha gente de los alrededores había llegado a la casa de Orm para el banquete fúnebre, que no había hecho más que comenzar. El berserkr se paseó, taciturno y parco en el hablar, por el patio lleno de gentes.
Aelfrida le tiró de la manga.
—¿Has visto a Asmund? —preguntó tímidamente—. Se fue al bosque y todavía no ha regresado a casa.
—No —fue el escueto comentario de Valgard.
—Sería una lástima perder dos hijos mayores el mismo mes y quedarse sólo con el peor —dijo Aelfrida, dándole la espalda.
Al atardecer, los invitados se reunieron en el salón para beber. Orm se sentó en su sitial, con Valgard a su derecha. Los hombres hicieron lo propio en los taburetes colocados junto a las paredes, a izquierda y derecha, levantando sus cuernos repletos de bebida para brindar a la salud los unos de los otros, y todos a la del muerto, a través de las llamas y del humo del fuego del hogar central. Las mujeres iban y venían a llenar los cuernos. Con excepción de la familia del anfitrión, los hombres estaban muy alegres por la cerveza, y más de uno no perdía de ojo a las dos hijas de Orm, a través de la cambiante y confusa luz rojiza.
Orm mostraba un talante sereno, como cuadraba a un guerrero que se ríe de la muerte; pero nadie habría imaginado lo que se ocultaba tras su rostro. Aelfrida no podía dejar de llorar de manera intermitente, con la desesperación del silencio. Valgard se sentó, sin decir ni palabra, bebiendo cuerno tras cuerno, hasta que la cabeza le empezó a dar vueltas y sólo consiguió ahondar en su tristeza. Lejos de las mujeres y de los trajines de la guerra no tenía nada que hacer, salvo dar una y mil vueltas a lo que había realizado, de suerte que el rostro de Ketil pareció dibujarse en la penumbra que se encontraba ante él.
La cerveza siguió corriendo hasta que todos estuvieron ebrios y la sala retumbó con su alboroto. Entonces, el sonido de alguien que llamaba a la puerta de la sala cortó como una espada tanto estrépito. El picaporte no estaba echado, por lo que aquel sonido atrajo la atención de los presentes. Era Asmund, que tras pasar por la antecámara, llegaba a la sala.
La luz que despedía el fuego hacía que su figura se recortase contra la oscuridad. Se detuvo, pálido y a punto de derrumbarse. Entre los brazos, envuelto en una capa, llevaba un pesado fardo. Su mirada vacía escrutó la sala, buscando a alguien; y poco a poco, fue cayendo un gran silencio.
—¡Bienvenido, Asmund! —exclamó Orm en aquella quietud—. Comenzábamos a temer por ti...
Asmund seguía mirando, inmóvil, hacia delante, y aquellos que habían seguido su mirada vieron que se detenía en Valgard. Finalmente habló, con voz átonas
—He traído un invitado al banquete fúnebre.
Orm permaneció sentado, inmóvil, aunque bajo la barba podía apreciarse la palidez de su rostro. Asmund dejó su carga en el suelo: estaba lo suficientemente helada para quedarse de pie, mientras él la sostenía con su brazo.
—El túmulo donde lo encontré estaba terriblemente frío —dijo Asmund, mientras las lágrimas le corrían por el rostro—. Como no era un lugar apropiado para él, he pensado que sería una vergüenza que celebráramos este festín en su honor, mientras él se quedaba allí, sin más compañía que el viento y las estrellas. Por eso he traído a casa a Ketil... ¡Sí, Ketil, ved que aún tiene clavada en la cabeza el hacha de Valgard!
Y tiró de la capa, de suerte que el resplandor del fuego cayó como sangre recién derramada sobre lo que estaba arrebujado alrededor del hacha. El cabello de Ketil se hallaba cubierto de escarcha. Su rostro muerto le hacía una mueca a Valgard. Su mirada fija estaba llena del fulgor de las llamas. Asmund lo mantenía apoyado junto a sí, de suerte que mirase a Valgard.
Orm se volvió lentamente, para observar al berserkr, que aguantaba aquella mirada ciega con la boca abierta, como la del muerto. Pero la rabia no tardó en sobrevenirle. Valgard se puso en pie de un salto, mientras decía a Asmund con un rugido:
—¡Mientes!
—Todos conocen tu hacha —dijo Asmund, dejando caer las palabras—. Ahora, buena gente, apresad al fratricida y atadlo para colgarlo.
—Reclamo mis derechos —exclamó Valgard—. Dejadme ver el arma.
Ninguno se movió. Todos estaban anonadados. Valgard atravesó la sala hasta la puerta de la antecámara, en un silencio donde no se oía ni respirar y sólo las llamas tenían voz.
Allí se habían apilado las armas. Al pasar, cogió una lanza y echó a correr.
—¡No escaparás! —gritó Asmund, mientras intentaba desenvainar la espada y cortarle el paso.
Pero Valgard se le adelantó. Su lanza atravesó el desprotegido pecho de Asmund, clavándole en la pared, donde quedó colgado, con el cuerpo de Ketil apoyado aún en él, como si ambos hermanos se hubiesen puesto de acuerdo para mirar boquiabiertos a su asesino.
Valgard aulló cuando la berserkirgangr hizo presa en él. Sus ojos refulgían con el color verde de la mirada del gato montes, mientras la baba caía de sus labios. Orm, que le había seguido, rugió, tomó una espada y le atacó. Valgard sacó muy a tiempo el cuchillo que usaba para comer, desvió la hoja de Orm, golpeándola de plano con su brazo izquierdo, y plantó la suya en la garganta de su padrea.
La sangre le salpicó. Orm cayó al suelo. Valgard cogió la espada. Llegaba más gente. Le bloqueaban la salida. Valgard abatió al que estaba más cerca. Su aullido resonaba entre las vigas.
La sala hervía de hombres. Algunos intentaron resguardarse en un sitio seguro, mientras otros optaban por capturar al demente. La espada de Valgard cantó. Otros tres campesinos cayeron al suelo. Entonces unos cuantos utilizaron de escudo la parte superior de una mesa, consiguiendo alejar a Valgard del montón de las armas y armándose ellos mismos.
Pero en aquel espacio tan reducido, las cosas no se podían hacer deprisa. Valgard no hacía más que lanzar cuchilladas a los que se encontraban entre él y la puerta, ya que no estaban armados. Se hicieron a un lado, algunos de ellos heridos, con lo que Valgard consiguió pasar. Un guerrero, que había conseguido un escudo ribeteado de hierro y una espada, le aguardaba en la antecámara. Valgard le golpeó. Su acero dio en el borde de hierro y se rompió.
—¡Tu espada es demasiado endeble, Orm! —exclamó Valgard.
Y mientras el hombre se precipitaba hacia su encuentro, echó la mano hacia atrás y arrancó el hacha del cráneo de Ketil. En su precipitación, su contendiente no se preocupó de cubrirse. El primer golpe de Valgard destrozó su escudo. El segundo le cortó el brazo derecho a la altura del hombro. Valgard salió corriendo por la puerta.
Las lanzas silbaron tras él. Huyó al bosque. La sangre de su padre goteó de su rostro durante un tiempo, hasta que se heló y ya no sirvió de ayuda a los sabuesos enviados tras su pista. Incluso mucho después de haberlos dejado atrás, siguió corriendo para no morir congelado. Tiritando y sollozando, huyó hacia el Oeste.