Capítulo 6
LOS TRUCOS DE «LOS JAGUARES»
Ninguno había vuelto a acordarse de Petra y León hasta que, al reemprender la marcha, ambos comenzaron a emitir grititos de susto.
—¿Qué pasa ahora? —preguntó Oscar, volviéndose en redondo.
Los demás le imitaron. Era curiosa la estampa que ofrecían los dos irreconciliables enemigos. Se habían plantado más abajo, dando a entender que no estaban dispuestos a seguir y formaban un frente unido, tomados por el brazo como solían ir las dos chicas de la pandilla. Los ropajes de León y el susto que ambos llevaban retratados en la cara, les semejaban a las personas de una historieta cómica.
—¡Estos se mueren de miedo! —lanzó Oscar.
El por un lado y Sara por otro, estuvieron tratando de convencer a los rebeldes animalitos de la necesidad de marchar junto a ellos. Primero utilizando halagos y, por último, amenazas.
—Está bien —dijo Sara, tirando montaña arriba—. Que se queden ahí; nosotros nos vamos.
León y Petra se miraron con expresión de desamparo. Durante unos breves instantes estuvieron diciéndose algo con gesticulación de comadres y, por último, resignados y a su pesar, siguieron a «Los Jaguares».
Con el plano en la mano, Héctor abría la marcha. Se equivocaron un par de veces de dirección, pero no resultaba difícil reconocer cada lugar a través de líneas someras. Cada roca tallada y de una determinada forma geométrica estampada en el papel, hallaba su representación en la realidad. Al fin se encontraron en una altiplanicie, al fondo de la cual surgían nuevos farallones.
—Esto se acabó —Héctor señalaba el ángulo de papel al que faltaba un trozo—. No creo haber logrado nada interesante. Si tuviéramos el resto…
—Pero no lo tenemos —repuso Sara, siempre práctica—. Y por lo que veo, no estamos lejos de la vivienda del Inca. Podíamos aprovechar para llevarle provisiones.
Por segunda vez aquel día, Petra y León mostraban su disconformidad. Pero como no tenían voz ni voto, aunque manifestando lo mal que la visita les sentaba, ambos siguieron a sus dueños.
—A éstos no se les ha pasado el susto —comentó Raúl, mientras se dirigían hacia allí.
—Ni a mí —barbotó Verónica—. ¡Ah, chicos! ¡O veo visiones o desde una de las rocas del farallón que tenemos a nuestra espalda nos están observando!
—Si hemos de disimular ¡cuidado!, no volvernos de repente. Finjamos que nos detenemos a charlar —aconsejó Julio. Verónica añadió, casi tan temblorosa como los dos animales, que creía haber visto la punta de un poncho levantado por el viento.
Bien, ya se habían vuelto con disimulo. Un hermoso pájaro salió aleteando desde el pliegue del farallón que todos observaban y planeó un momento majestuosamente sobre sus cabezas.
—¡Pues sí que tienes buenos ojos! —exclamó Héctor—. Has tomado el ala del ave por la punta de un poncho. Sara va a tener que prestarte sus gafas.
Avergonzada, Verónica se cosió los labios.
Muy pronto Oscar, con una carrerilla, llegaba el primero ante las construcciones semiderruidas y junto a la tela de colores, decía:
—Señor don inca, somos nosotros, sus amigos, ¿podemos pasar?
—¡No! Nadie debe traspasar el umbral del inca. El último emperador del más grande de los pueblos siente que sus días se acaban. Muy pronto irá a reunirse con su padre el Sol.
La voz llegaba claramente hasta los muchachos, que se miraron intrigados. Oscar añadió:
—Don inca, somos amigos, ¿no lo recuerda? Está aquí la diosa de los cabellos de oro y la diosa de los ojos de cristal movibles. Y le traemos provisiones.
Héctor había alzado la tela y miraba hacia el interior, pero en medio de la penumbra no le era fácil descubrir al nativo. Poco a poco divisó su flaca figura sobre el camastro, cubierto con las mantas.
—Escuche, si está enfermo le atenderemos…
Un grito detuvo al jefe de «Los Jaguares».
—¡Quietos! La muerte me ronda y puede atrapar a los que se me acerquen.
Las chicas, espantadas, retrocedieron cuando ya el buenazo de Raúl había abierto los brazos ante ellas, en un gesto de simbólica protección. León y Petra establecieron una verdadera competición, alejándose a saltos, mientras Oscar se refugiaba tras la espalda de su hermano.
Entonces Héctor, tomando una decisión, dijo a sus amigos:
—Alejaos y dadme las provisiones que traíamos. Veré qué le ocurre a ese hombre.
Con uno sólo de sus largos pasos, se encontró al otro lado de la tela que servía de puerta.
—Ve con él —Sara se había puesto mandona, señalándole a Julio, con el índice, el interior de la mísera vivienda.
—Eh, mira, los microbios y yo no queremos tratos. Nuestro héroe se da muy buena maña para estas cosas.
—¡Tienes la cara de cemento armado! —le apostrofó Sara—. ¡Ea, adentro!
Con un empujón, situó al muchacho dentro de la casa. Luego, todos tendieron el oído hacia lo que ocurría en el interior.
Héctor se había inclinado sobre el montón de mantas y preguntaba al anciano:
—¿Qué siente? ¿Tiene fiebre?
—Siento la llamada de mi Padre, el Sol; quiere que vaya con él.
A pesar de sus forcejeos, Héctor conseguía apresarle la muñeca y tomarle el pulso. Era débil, propio de un hombre de su avanzada edad, pero latía regularmente.
—Usted se equivoca; no está tan enfermo como supone. De todas formas, no debería estar aquí, sino en un hospital. Nosotros podríamos avisar en Cuzco y vendría el médico y unos camilleros a recogerle. Le tratarían muy bien, de verdad…
Julio, con el pie, le estaba llamando la atención sobre lo improcedente de su lenguaje. ¿Qué sabría aquel pobre viejo sobre médicos, hospitales y camilleros si toda su vida había vivido en el más completo aislamiento?
Cuando se disponía a explicarse de forma más comprensible, el viejo, sentándose en la yacija, extendió su brazo en dirección a la puerta.
—¡Fuera! ¡Fuera! Quieres entregarme a mi enemigo, a las gentes de este extranjero, Pizarro, que han invadido mi reino montados en sus horribles bestias…
Debía referirse a caballos. Los dos muchachos recordaron las lecciones de historia, según los cuales, el pueblo inca se sintió paralizado por el terror al ver ante sí a los conquistadores montados a caballo, animal desconocido en el imperio.
—No, no; nadie vendrá si usted no quiere —insistió Héctor—. Ya que estoy aquí, le prepararé algo de comer. No deseamos sino ayudarle, amigo.
Julio, cruzado de brazos, se había limitado a observar la escena, sin despegar los labios. Y en silencio abandonó la pobre estancia y se reunió con sus amigos.
—Pronto has desertado —le afeó Sara—. ¿Cómo está el inca?
Sin responderle, el muchacho puso su brazo sobre los hombros de su hermano.
—Mico, si te atreves, puedes hacer algo útil —susurró, mientras los demás mostraban su sorpresa.
Llevándole de esta forma, entró con él en la corraliza donde pastaba el guanaco.
—¿Qué se le habrá ocurrido a éste? —murmuró Verónica, yendo tras ellos.
Raúl y Sara, muertos de curiosidad, la siguieron.
Diez minutos después, Héctor salía de la vivienda. Un poco intrigado, oyó las voces de sus compañeros procedentes del recinto amurallado y medio derruido que servía de corral y se dirigió hacia él. A partir de entonces, sus voces dejaron de escucharse. Pronto salían todos juntos y Julio, en voz bien alta, anunció:
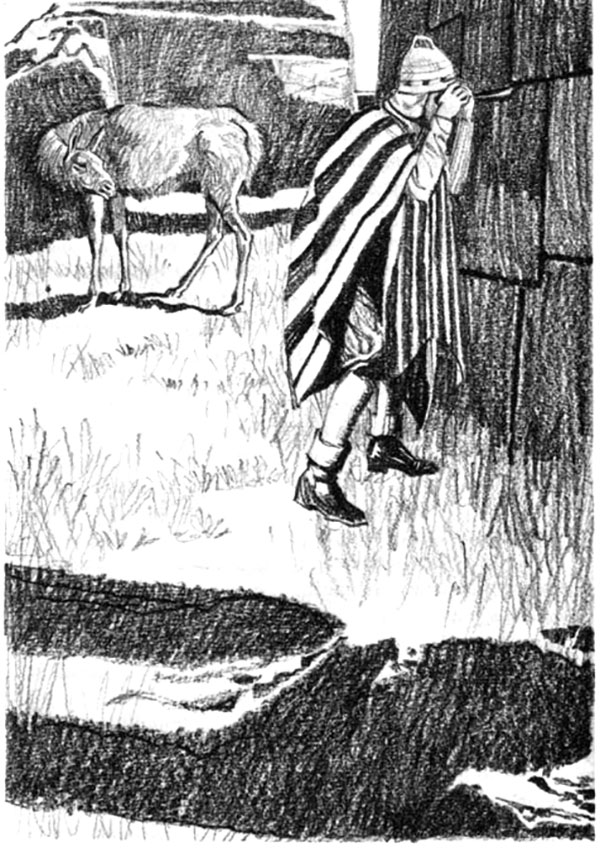
—Bien, chicos, vamos a comer. Creo que he visto un manantial aquí cerca.
Cosa curiosa, desde lejos parecía como si el grupo estuviera al completo, cuando tomaron hacia la barranca por donde caía el manantial, formando un todo compacto. Sin embargo, el Oscar que marchaba en el centro, bien arropado por sus compañeros, no era Oscar, sino su poncho, colgando de un palo y con una bola de hierbajos resecos por cabeza.
Naturalmente, Oscar se había quedado con el guanaco y los demás no se detuvieron hasta situarse entre unos peñascos, lugar desde el que no podían ser vistos en su totalidad ni desde arriba ni desde abajo.
—No sé si estas truculencias tuyas darán resultado —murmuró Sara, mirando en torno con preocupación.
León y Petra, a saltitos, se les unieron. Ambos demostraban a las claras lo incómodos que se encontraban en aquellos parajes. Sin embargo, no le hicieron ascos a la comida.
Después de asegurarse de que ningún ser humano se hallaba en los contornos, Verónica acusó a Julio:
—No hay derecho: dejar al pobre chiquillo de vigía junto al guanaco. ¿Qué va a descubrir?
—No lo sé; puede que nada, pero hay que intentarlo. Además, Oscar ya no estará junto al guanaco: habrá saltado sobre el muro y, desde la parte trasera de las ruinas podrá observar al viejo. He visto que por entre dos de las piedras del fondo de la estancia entraba una pequeña aguja de luz.
—¿Y qué objeto tiene esa treta? —quiso saber Sara—. Te hemos secundado, pero ahora me parece una tontería.
—Creo que nuestro inca no está tan enfermo como quiere hacernos creer. ¿No es así, Héctor?
—¡Hum…! Su pulso es débil, ciertamente, como corresponde a su edad, pero… «Jaguares», os temo cuando echáis la imaginación a volar; sin embargo, casi podría jurar que bajo las mantas, el viejo escondía papeles. Y he tocado un objeto de la forma de un bolígrafo.
—¡Imposible! ¿Cómo iba a llegar un bolígrafo hasta un viejo que no sabe escribir y está de remate? —rebatió Verónica.
—Héctor suele acertar —le recordó Raúl, con fe en el compañero.
Julio, cruzado de brazos, parecía satisfecho.
—Tus observaciones coinciden con las mías. Bajo la yacija del viejo, mi pie ha tropezado con algo que no he podido ver, pero casi aseguraría qué es.
—¿Quéee…? —preguntaron todos a un tiempo.
—Un libro.
León y Petra, que habían alargado hacia él sus cabecitas, se miraron y gesticularon como diciendo: «¡Qué cosas!»
—Podía ser una piedra —objetó Sara.
—Si le das a una piedra con la punta del pie podrás aplastarla en bloque, pero no sentir que cede en parte.
—¿Estás insinuando que el viejo no es lo que parece? —preguntó Raúl.
Julio traspasó la respuesta a Héctor.
—No aseguraría tanto —replicó éste—, pero es indudable que, por su locura o a sabiendas, nos engaña.
Raúl, que era terriblemente práctico, apuntó en aquel mismo instante:
—Podíamos comer. Se ven las cosas con más claridad si el estómago está satisfecho.
—Y el pobre Oscar ayunando —recordó Sara.
Lo que no fue obstáculo para que le hicieran a la comida honores muy considerables.
Más tarde, después de recoger las mochilas, con el poncho del menor de «Los Jaguares» dispuesto como en la primera parte de la treta, fueron hasta la derruida construcción, entraron en el corral, y Héctor, separándose al punto, anunciaba al viejo a través de la tela:
—Amigo, regresamos a nuestra casa. ¿Quieres algo?
—El inca se siente satisfecho aguardando a su padre el Sol.
Cuando se agruparon para iniciar el descenso, Oscar, y su poncho, iba con ellos. Durante cincuenta metros ninguno desplegó los labios, ni siquiera mico y ardilla.
—Julio, ¡qué faenas me haces! —exclamó de pronto el chico, mirando a su hermano con enojo—. Estoy muerto de hambre por hacerte caso y todo para nada. Si no hubiera sido por temor a que el pastor de las llamas me viera y la tomase conmigo, no hubiera aguantado allí ni un minuto.
Sin tomarse en serio aquel descontento, Julio permitió que las chicas despotricasen contra él. Luego dijo:
—Quiere decirse que el viejo ha seguido en su yacija sin moverse.
—No, eso no. He podido verlo muy bien por un agujerito de las piedras, tal como me habías indicado. Al rato de salir Héctor se ha levantado y ha estado todo el tiempo mirando por detrás de la tela. Y poco antes de llegar vosotros, se ha metido a la carrera en la yacija. Llevaba tanta prisa que las hojas volaban por las mantas y las ha recogido.
Quizá porque estaba enfadado de la oposición que a veces encontraba, Julio se mantuvo callado, pero terriblemente displicente.
—¡Oscar, pegote! ¡Todo eso supone un gran descubrimiento! —exclamó Héctor—. Es la confirmación de nuestras sospechas de que el viejo trataba de hacerse el enfermo para ahuyentarnos. Y si no ha hablado de gérmenes contagiosos es porque eso no le va al último emperador inca. Me sirve de satisfacción que corrobores mis sospechas de que el viejo estaba escribiendo cuando hemos llegado, para no sentirme un tonto de capirote.
—Bueno, reconozcamos que las sospechas de Julio no iban desacertadas —dijo Sara—. De todas formas, ten cuidado y no te atragantes de dignidad.