Póstumo
Alejandro Alonso
Para las ideas de sus relatos Alonso experimenta con música, con imágenes, con impresiones cotidianas. Es un incansable explorador de la ficción. Para este cuento él mismo sugiere: Léase escuchando el segundo movimiento de la sinfonía nº 7 (Opus 92) de Ludwig Van Beethoven. Allí hay una historia escondida y creo que es ésta…
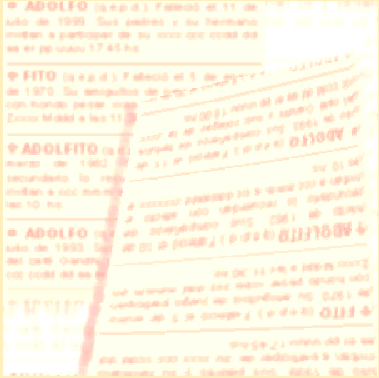
Levantaron el féretro y se encaminaron calle abajo, como si la muerte fuera justamente el principio del camino. Ellos, todos ellos eran especialmente sensibles a imágenes como aquella: el féretro lustroso, la tarde cayendo en respetuoso silencio sobre la ciudad y el cortejo de amigos que lo habían conocido en aquellas veladas del café de la librería Gandhi.
Sí, se contaron historias. Todos eran muy buenos en eso. De hecho, cualquiera que pudiese acercarse para escucharlas habría comprendido lo paradójico del caso: muchas historias deshilachadas, y todas eran la misma.
Cada uno de los que formaban el cortejo sabía enhebrar las palabras en el humilde sedal de una página en blanco: escritores, periodistas, algún que otro poeta, intelectuales de valía… y sin embargo, a la hora de despedirlo, habían elegido las palabras insulsas que brotaban de catálogo de una florería. “Te vamos a extrañar”. “Nunca te olvidaremos”. “Tus amigos”.
Ninguno se preguntó cómo era posible expresar algo sincero, acaso una emoción que valiera la pena, a través de las letras doradas y de las cintas violetas que remataban los arreglos florales (artículo 75 del catálogo).
La mayoría de sus colegas lo sabía escritor mediocre, no tanto por la falta de talento, como por las limitaciones de sus carácter. Acaso una imposibilidad de volar, de calzarse alas propias y de usarlas. Una limitación que lo hacía retraído, inseguro, que lo amargaba hasta la médula y que lo obligaba a abrevar imágenes, antes que de su propia fuente, de la de otros colegas con algún renombre. Aún sus detractores reconocían que allí había talento latente. Talento real. Y la sola búsqueda de ese talento lo habría redimido por completo, si no fuera porque la muerte había secado aquella planta incipiente desde la raíz.
Fue como en uno de sus cuentos, donde la prostituta le dice al cura: “Aproveche, padre. Cuando llegue al
Cielo ya no podrá volver a ser hombre. Podrá ser santo, o alma en pena, pero nunca más hombre por toda la eternidad, ¿se da cuenta? Y entonces no habrá vivido con plenitud ni su vida de cura, que no es vida plena en absoluto, ni su vida de varón. No me vea como pecado, míreme más bien como su última oportunidad de ser”.
El difunto también había perdido la última oportunidad de ser…
Acaso por respeto a su ausencia, todos callaban su nombre. Se referían al muerto utilizando el pronombre de la tercera persona del singular. De hecho, en las pocas historias publicadas que había logrado (nadie sabía si por influencia de los clásicos o de alguna vieja tradición judía), los nombres tenían importancia. Ahora que estaba muerto, nadie quería arrogarse el derecho de importunarlo.
A propósito, se llamaba Adolfo.
Es poco probable que ellas llegaran a conocerlo tanto como habían creído. El cortejo que acompañaba el cuerpo de Adolfo avanzaba por el sendero secundario de un parque privado. Un camino de polvo de ladrillo asentado sobre la tierra húmeda apisonada y limitado por pequeñas lajas blancas de bordes redondeados, que habían sido enterradas hasta la mitad. El lago estaban un poco más allá, a contramano de la brisa fresca casi bucólica.
Eran poco menos de una docena:
seis llevaban el cajón, dos más se habían hecho cargo de las coronas y, cerrando la marcha, una rubia empujaba la silla de ruedas desde la cual otra mujer, que tenía más o menos su misma edad, lloraba sin consuelo.
Como dije, es poco probable que llegaran a conocerlo. Adolfo no lo hubiese permitido. Siempre tenía a mano un arsenal de venialidades que cerraban el paso hacia su corazón. Y sin embargo ellas lo lloraban. De hecho, algunas, la mayoría, lo habían amado bien y hubieran querido que él les hubiese respondido de la misma forma.
Las mujeres avanzaban despacio, superando metro a metro el terreno que las separaba del campo santo.
Los tacos altos a la moda se hundían un poco en el suelo blando. Los mocasines sencillos, las sandalias bajas y las zapatillas parecían estar en ventaja. Después de la fascinación que le provocaban los primeros, Adolfo siempre había terminado buscando el calor de los últimos. El prefería un calzado cómodo, ése que se amolda con facilidad al pie: cuero blando, interior forrado con sencillez, suelas de goma, un zapato que no repicase sobre las baldosas del palier o sobre el asfalto de la calle de su departamento. Un calzado sumiso, aunque la confección fuera débil y terminara rompiéndose antes de tiempo.
La tarde seguía avanzando.
Ellas lo nombraban, lo recordaban con cariño y con pesar. Una pena única, acaso un denominador común que dividía el dolor entre todas ellas. Porque todas y cada una albergaban esa duda. Se preguntaban por qué un ser tan especial, tan tremendamente humano, había terminado transformándose en algo tan mezquino y tan miserable. Veían a la distancia, y multiplicadas, las relaciones de tan buen comienzo y de tan amargo epílogo.
Se lo preguntaban, pero es poco probable que llegaran a la verdad. Como dije, no creo que llegaran a conocerlo bien.
—¿Te acordás la vez que el gordo se cayó al pozo?
Tres o cuatro de los adolescentes lanzaron carcajadas, pero entonces las voces se acallaron y aparecieron las lágrimas. Veinte o treinta compañeros del secundario llevaban el cuerpo del gordo Adolfo, vestido con una corrección que nunca le habían conocido mientras estuvo vivo, y metido dentro de ese cajón: todo mortaja blanca, caoba lustrada y herrajes de aluminio. Un lujo bastante efímero si se considera que el muerto no podrá sacarle provecho.
El rito les incomodaba. Seguramente hubieran preferido la elegía de un buen asado, de unas lágrimas sinceras a la hora del brindis y de unas pocas risas que fueran capaces de iluminar la memoria de Adolfito.
La verdad es que el gordo nunca
había creído en nada excepto, tal vez, en sus propios amigos. Mientras el grupo transitaba los pormenores de aquellas calles del barrio que los había visto crecer, algunos pensaban en lo tonto que resultaba verlo como el invitado de honor de aquella comparsa triste, apenas religiosa. Absurdo. Antes bien hubiera preferido aguarles la ocasión con alguna broma pesada. Una materia en la que descollaba.
Para el gordo, Dios era algo así como el acomodador de un cine: un segundón que instalaba a la gente cómodamente en sus butacas, pero que no podía influir en la elección de la fila. De hecho, no importaba siquiera el tipo de película. El gordo se sentía demasiado protagonista de su pedazo de la historia. Y sus compañeros lo sabían y le otorgaban colectivamente un lugar como ideólogo y, en algunas ocasiones, como líder.
Ahora lo estaban despidiendo: música sacra en vez de rock, pantalones grises en vez de vaqueros, saco oscuro en vez de campera de cuero, y una seguidilla de nubarrones pomposos que empequeñecían la perspectiva de una tarde apacible.
—¿Se acuerdan la tarde en que el gordo partió para las islas?
Sus compañeros del regimiento llevaban un féretro ni más lindo ni más feo que los otros. Lo que lo hacía especial era esa bandera, esos colores. Pero Adolfo nunca había creído en esa clase de signos externos.
La anécdota era bien conocida por sus congéneres. Una vez, durante la instrucción, se había parado frente al superior y le había dicho: “Si tengo que bajar a esas islas y pelear, no va a ser por esta bandera de mierda, sino por cada uno de mis compañeros”. El capitán tardó un par de segundos en reaccionar, y cuando lo hizo (después de una generosa reprimenda) le obsequió con seis días de calabozo, para que reviera su actitud. “Esa bandera, pedazo de bosta, es la que nos hermana a todos. Con eso no se jode”. Pero Adolfo nunca se había desdicho de aquellas palabras, y entonces vino el correctivo físico de la mano de un dragoneante, y la saña, y después, muchos meses después, vendría la guerra.
Si hasta ese momento Adolfo se había sentido artífice de su propia vida, antes de que se diera cuenta le habían endilgado el molesto papel de ser el títere de alguien más: el personaje de una tragedia griega, de esas que le hacían leer en el colegio. Los otros soldaditos, los mismos que ahora acompañaban el cuerpo, lo habían visto meterse en el barro a la hora en que todos se metieron en el barro, comer de lo que había porque no le quedaba otro remedio y finalmente batirse en retirada porque ya no había más nada que hacer allí.
Sus tres hermanos en armas habían muerto. José, con la cabeza destrozada por una granada enemiga. El Negro Britos, herido de muerte porque su arma se había encasquillado en mala hora. Villafañe se había muerto de frío, durante una guardia.
Tal vez fue la muerte del cabo Villafañe la que lo desequilibró. Una ironía perfecta. Esa bandera que los hermanaba a todos era ahora el último abrigo del difunto… Adolfo se preguntaba a qué clase de estúpido se le puede ocurrir depositar su fe en un trapo mugriento, inútil para cualquier otra función que no fuera pavonearse en lo alto de un mástil.
Fue entonces que desertó. Abandonó la trinchera, arrojó el FAL a lo profundo de la tierra de nadie, y se habría encaminado hacia el pueblo más cercano si el capitán no lo hubiese derribado de una trompada regia y definitiva.
—Esto no es un Sálvese quien pueda, soldado—, le gritó cuando Adolfo comenzaba a recuperar el conocimiento.
—La mierda nos llega al cuello—, murmuró él a modo de respuesta, más para sí que para los otros, y se abandonó a aquella idea devastadora. Porque ya no corría sangre en sus venas. El, que nunca había creído en nada más que en sus amigos, se había quedado solo, quebrado, sin más nada a qué asirse.
Y si los soldados llevaban ahora su cuerpo, y si las salvas restallaban en el Cielo y en la Tierra como si fueran truenos de bajo calibre, y si su capitán se atrevía a decir algunas pocas palabras elogiosas el día de su
funeral, no era porque el soldado Adolfo realmente lo hubiese merecido. Era, sencillamente, porque ese renegado apátrida había estado allí, bajo el mando de un capitán, compartiendo las barracas y las tiendas de campaña con sus pares.
Todo el rito era una farsa. Los puños se cerraban ante la sola imagen del desertor, y la idea de romperle cada hueso del cuerpo venía una y otra vez a la mente de todos y de cada uno de sus compañeros.
Pero ya no había donde descargar los golpes. Adolfo había muerto.
Cuentan que un grupo de chicos bajaba por la colina trayendo un pequeño cajón de madera. Cuentan que, antes de llegar a ese punto, estuvieron discutiendo durante horas qué hacer con él, pensando en donde lo iban a enterrar. Y dicen también que una niña rubia, de seis o siete años a lo sumo, sugirió ese sitio, ese mismo lugar. “Fito siempre iba allí”.
Otros comentan que en un cruce de caminos vieron a unos treinta hombres vestidos de negro, que portaban un cajón con los restos del que alguna vez habían sido. Todos llevaban el mismo nombre, todos olían igual, todos hablaban con la misma voz. El niño que fue, el viejo que no será, el miserable, el intelectual frustrado, el irascible, el amigo de fierro, el hombre de armas, el amante, el hijo, el hermano… todos el mismo, despidiendo a aquél que los albergaba.
Un cascarón vacío.
Yo también vi.
Estaban todos: medio centenar de cortejos que se fueron amalgamando en una sola procesión. La gente hablaba de él, del que cada uno había conocido.
Como barcazas de madera, o mejor: como hojas secas a la deriva, los féretros comenzaron a dibujar una coreografía que sólo el muerto podía conocer bien. Y entonces una madre supo por qué su hijo le había contestado mal aquella mañana de Pascuas.
Y, sin proponérselo, un hermano entendió por qué las negras abren siempre el juego.
Y un compañero de la primaria se enteró de lo que habían estado discutiendo a sus espaldas en el baño de hombres.
Y una mujer lamentó las últimas tres palabras antes de la despedida.
Y un capitán perdonó definitivamente una deuda de honor con la patria.
Y un cura descubrió por dónde empezar a buscar el paraíso perdido.
Y un niño aprendió la fórmula de la pólvora y del vómito falso.
Y un médico y una tía soltera supieron al mismo tiempo cuántos meses habían pasado. Y un psicólogo cerró definitivamente el expediente que llevaba como nombre “Adolfo, del miércoles a las 17.00”…
Y así como se juntaron y compartieron kilómetros de la misma pena, una vez que las dudas se hubieron apagado, los deudos se dispersaron. Tan sólo quedaron unos pocos féretros, probablemente menos de los que arribaron, que se perdieron en medio de otros tantos cortejos, a la búsqueda de una palada de tierra que fuera capaz de cerrar la ceremonia.
Es un basural, un campo de juegos que se fue corporizando en la medida que ellos lo pidieron.
—¡Zapadilla e goma el que no sescondió se embdoma! —gritó el rubiecito, que había perdido uno o dos dientes de leche en su batalla contra el ratón Miguelito.
Todos los chicos estaban ahí. Algunos minutos antes habían abierto el cajón para invitar al muerto a jugar a las Escondidas… una última vez.
Ahora Fito está escondido, en algún lugar de ese basural: debajo de algún mueble viejo, detrás de una caja de cartón, adentro de algún coche desguazado; esperando las palabras salvadoras.
Antes de que el muerto se dé cuenta, los chicos salen de sus escondites y buscan el camino hasta el portón de alambre. Se van yendo despacito, sin hacer ruido, como en misa… ya lo han hecho antes.
Dicen (ya no sé si lo escuché o si lo estoy inventado) que el último sobreviviente vendrá a este mismo campo santo y librará con un solo gesto a todos sus compañeros.