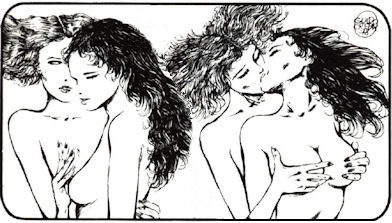
5

ario hizo sentar a la visitante en el sofá de piel roja, suave como el satén, entre las lámparas japonesas. Un criado nativo, sólo cubierto con un ceñido short azul marino, abierto a cada lado, trajo una bandeja con vasos y se arrodilló para depositarla sobre la larga y estrecha mesa, también de cuero.
La casa de Mario era de madera, y se erguía sobre un canal negro y agitado de reflejos. De una sola planta, tenía la apariencia, desde fuera, de un refugio forestal. Al entrar en ella sorprendía el lujo de los muebles y de los tapices. El salón daba sobre el khlong. Desde donde estaba, Emmanuelle podía ver barcos de corteza de árbol, cargados de bebidas azucaradas, de dourians, de nueces de coco y de bambú rebosantes de arroz cocido, cruzar en la noche los islotes de lianas y de hojas empujados por la corriente. El hombre o la mujer que, de pie en la parte posterior, inclinado sobre el único remo, jadeaba acompasando el pie, lanzaba hacia el interior de la sala, al pasar, una mirada plácida. En el aguilón de un templo cercano, unas campanitas de cobre cuyo badajo tiene la forma de una hoja de higuera bodhi, agitadas por el viento, repetían insistentemente dos notas, una aguda, la otra grave y lastimera. A lo lejos, se oyó un gong que llamaba a los bonzos al sueño. La voz de una mujer inició una chillona nana a la cabecera de un niño.
—Va a venir un amigo —dice Mario. Su tono grave armoniza con las sombras de las estatuillas budistas que proyecta sobre la pared la lacónica claridad de las lámparas. Emmanuelle siente una especie de aprensión física, hasta el punto de beberse de un solo trago el medio vaso de cocktail muy fuerte que el criado acaba de servir. Pero el impacto del alcohol no consigue deshacer el mundo que se ha formado en su garganta. ¿Qué le ocurre? Se avergüenza de su miedo indefinido, intenta romper el absurdo encantamiento—: ¿Le conozco, por casualidad? —pregunta.
Sólo después de hablar siente el escozor de la decepción. ¡O sea que Mario ni siquiera se molesta en estar a solas con ella! Había creído que deseaba tenerla a su merced, no había aceptado a su marido y resultaba que había invitado a otro, una carabina. Mario responde: —No. Le conocí anteayer, en una fiesta. Es inglés. Un ser encantador. ¡Con una piel asombrosa! El sol de estos países le ha dado un tinte uniforme y tostado… ¿cómo se lo diría?… un color que huele bien. Le gustará.
Los celos y la humillación zahieren el corazón de Emmanuelle. Mario le habla de este hombre con una avidez que lo lleva a suspender la frase entre cada palabra, pareciendo decidirse sólo tras intensos debates de conciencia, piensa Emmanuelle, como si estuviera, plato en mano, inclinado sobre el escaparate de una pastelería. ¿Qué duda podía abrigar ahora sobre sus gustos? ¡Ariane había tenido toda la razón al prevenirla! Al mismo tiempo, sin embargo, Emmanuelle tiene la impresión de que los méritos del huésped inminente no son alabados simplemente para placer de quien los describe, sino como si fuesen destinados a ella.
Se tranquiliza. Si Mario quiere poseerla, ella no va a oponerse. Lo espera: por eso ha venido, decidida a esta diablura para complacer a Marie-Anne; o quizás porque la tentación es más fuerte de lo que quiere reconocer, y la certeza de ceder le produce ya un placer tan físico como el que sentirá dentro de poco al desabrochar ella misma su vestido, abrir sus piernas, sentir la acometida de un cuerpo del que no conocía, hasta este momento, el tacto y el calor, percibir la penetración cumpliéndose, bien sea de un solo embate, violación deleitable, o al contrario, lentamente, milímetro a milímetro, para retroceder enseguida (dejándola a la espera, abierta, dependiente, pedigüeña, insegura y húmeda, ¡oh suave suspense!) y volver a empezar, ¡qué maravilla!, tan duro, tan hinchado, tan penetrante, acariciando vigorosamente el interior de su sexo, derramándose voluptuosamente en ella hasta la última gota, no abandonándola hasta haberla regado con su semen —arcilla surcada, socavada, irrigada, apropiada… Se muerde los labios, está dispuesta, le gusta que posean su carne, lo desea, pero preferiría soslayar un juego demasiado complicado: se siente fatigada sólo de pensarlo. ¡Debería desconfiar del genio italiano!
Está a punto de decirle: «Hace usted bien en aprovechar todas las oportunidades que se le presentan, pero confórmese con lo que soy. Hágame el amor, y mándeme a casa para que pueda dormir con mi marido. Cuando me haya ido, podrá divertirse cuanto quiera con su inglés». Pero imagina cuál sería su confusión, si Mario entonces la mirase con esa expresión de distante cortesía —algo desdeñosa— que ya le conoce y respondiese: «Querida, se confunde. ¡Me resulta usted, desde luego, muy simpática, mucho! Pero…».
La voz de Mario, con el mismo tono que ella le atribuye mentalmente, interrumpe sus cavilaciones: —Desearía que enseñase sus piernas lo más arriba posible. Quentin se sentará en este puf. ¿Quiere ponerse un poco de lado, de forma que sus rodillas estén dirigidas hacia él y le permitan sumergir la mirada en la oscuridad de su falda?
Vértigo de Emmanuelle. Mario ha posado una mano sobre la piel desnuda de su hombro, lo bastante hacia adelante para que las puntas de sus largos dedos se apoyen en el nacimiento del seno. La hace girar suavemente hacia la derecha, mientras, con la otra mano, coge con delicadeza los bordes de su falda negra y la levanta en diagonal, descubriendo desigualmente las piernas: la izquierda, hasta medio muslo, la derecha, casi hasta la ingle.
—No, no las cruce —dijo—. Así está perfecto. Y no se mueva bajo ningún pretexto. Ya le tenemos aquí.
Mario instaló al recién llegado, dirigiendo a la vez a Emmanuelle una sonrisa alentadora como un examinador cómplice a una candidata que se ha puesto nerviosa. Pero era el inglés quien parecía más intimidado.
«Ni siquiera me mira las piernas», se dijo Emmanuelle, con menos despecho que alegría vindicativa ante el fracaso de las maquinaciones de Mario. ¡Le estaba bien empleado! Quentin le pareció, de pronto, más un aliado que un enemigo. Le adjudicó un aspecto agradable. Efectivamente, reconoció, no estaba nada mal. Y, desde luego, ¡de homosexual nada!
El recién llegado, por desgracia, parecía incapaz de pronunciar una sola palabra de francés. «¡Decididamente no tengo suerte!» observó irónicamente Emmanuelle. «Parezco destinada a dar siempre con el viajero poco dotado para las lenguas». La expresión equívoca la divirtió secretamente y la estimuló con su aguijón libertino: intentó imaginarse las sensaciones que le procuraría la lengua de Quentin buscando la suya, luego descendiendo hasta su vientre. Se la figuró penetrando en ella… Controlándose, hizo un meritorio esfuerzo por introducir las pocas frases de inglés que había aprendido en las tres semanas que llevaba en Bangkok, pero eso no la condujo muy lejos. Su interlocutor no obstante pareció encantado.
Mario, evidentemente, no se preocupaba en absoluto por hacer de intérprete. Combinaba bebidas, dando explicaciones a su sirviente en un idioma en el que Emmanuelle no reconoció las inflexiones y sonoridades del siamés, a las que ya empezaba a acostumbrar su oído. Al cabo de un rato, se sentó en la alfombra, frente al sofá en el que se encontraba Emmanuelle. Le daba tres cuartas partes de espalda y la cara a su huésped. Hablaron en inglés.
De vez en cuando, el invitado miraba a Emmanuelle e intentaba introducirla en la conversación. Al cabo de un rato, ella consideró que el juego ya había durado bastante.
—No comprendo —señaló.
Mario arqueó una ceja, sorprendido, declaró:
—Eso no tiene importancia.
Luego, antes de darle tiempo a reparar en la impertinencia, se puso en pie de un salto, para sentarse a continuación junto a ella; rodeó su cintura, la hizo echarse hacia atrás, exclamando, en dirección a su visitante, con un entusiasmo y un calor que dejaron a Emmanuelle estupefacta: —Non é bella, caro?
La mantuvo en aquella posición de desequilibrio, que la obligaba a levantar las piernas y (esta vez ella tuvo consciencia, no sin cierta hilaridad) a descubrirlas más. Con los dedos hizo una carantoña en los labios de Emmanuelle y luego, gravemente, le bajó el escote. Primero dejó al descubierto uno de sus hombros y el comienzo del brazo, luego el pezón de un seno, que contempló haciendo una mueca.
—Es realmente hermosa, ¿no te parece? —repitió.
El inglés aprobó con la cabeza. Mario volvió a tapar el seno.
—¿Te gustan sus piernas? —preguntó.
Había hecho la pregunta en francés y el invitado se limitó a bajar los ojos. Mario insistió: —¡Son muy hermosas! Y cuando están enlazadas en las caderas de un hombre, se transforman en puros órganos de lujuria.
Sus dedos rozaron la línea de las tibias doradas.
—Es evidente que su función no es la de transportar el cuerpo.
Se inclinó sobre Emmanuelle.
—Me gustaría —dijo— que le ofreciese sus piernas a Quentin. ¿Acepta?
Emmanuelle no entendía muy bien lo que Mario quería decir y la cabeza empezaba a darle vueltas. Pero no deseaba dar la impresión de echarse atrás ante nada que pudieran pedirle. Optó por permanecer impasible. Él pareció satisfecho.
Su mano, nuevamente, levantó la falda, pero mucho más arriba. A causa de la estrechez, tuvo que alzar, con el brazo que le quedaba libre, el cuerpo de Emmanuelle, para separar completamente las piernas y exhibir la zona inferior del vientre. Aquella noche, por primera vez desde que estaba en Bangkok, Emmanuelle, a pesar del calor, se había puesto medias. En el rombo del liguero y los pliegues de las ingles, las bragas negras, transparentes como un tul, ordenaban sabiamente los bucles sedosos.
—Ven —dijo Mario—. Toma.
Emmanuelle percibió el movimiento que hacía el otro para acercarse a ella. Una mano acarició sus tobillos, después las dos. Luego fue de nuevo una sola, mientras la segunda subía a lo largo de una pantorrilla, tras la otra, entreteniéndose en las corvas, en el nacimiento de los muslos, rodeándolos por último y quedándose allí, como impresionada por todo el espacio que se le ofrecía más allá de aquel refugio final de la decencia.
Entonces la otra mano acudió en su ayuda, se unió a la primera para rodear los muslos, lo bastante delgados cerca de las rodillas para ser contenidos casi por completo en la anilla de dedos que los apretaban uno junto a otro.
A continuación las dos manos avanzaron de común acuerdo, primero por fuera de los muslos, luego por encima, luego por debajo, hasta tocar las nalgas. Allí, muy quietas, obligaron a las piernas a separarse, para poder acariciar a su antojo la cara interna, tan sensible que Emmanuelle sintió cómo se le hinchaban los labios.
Mario la miraba. Pero ella no le veía. Cuando abrió los ojos y quiso leer en los de él lo que esperaban, el italiano se conformó con sonreír, sin permitirle descifrar nada. Entonces, tanto por desafío como porque tenía ganas de gozar, se subió más la falda, que ya tenía bastante remangada, tiró del tejido elástico de las bragas y las hizo descender. Las manos del inglés se volvieron inmediatamente más atrevidas y colaboradoras, ayudaron a bajar las bragas, tiraron de ellas, a lo largo de las piernas, hasta el suelo.
Casi en seguida, la voz de Mario, más grave y sorda todavía que antes, sobresaltó a Emmanuelle. Hablaba en inglés. Tras algunas frases, tradujo para ella: —No debe concedérsele todo a la misma persona —dijo con el tono de quien enseña una verdad difícil—. Quentin ha tenido sus piernas: que se conforme de momento. Guarde para otros, en otra ocasión, el resto de su cuerpo. Una parte de usted para cada hombre: juegue a darse primero poco a poco.
Emmanuelle no se atrevió a gritar: «Pero usted, usted, ¿qué pretende? ¿Qué parte de mi cuerpo le seduce?». Se preguntaba, en un arranque de sarcasmo, si a Mario le bastaba el seno que acababa de rozar hacía un momento. Durante unos instantes le odió. Pero él se incorporó, alegre, lleno de entusiasmo. Dio una palmada y exclamó: —¿Y si pasáramos a cenar? ¡Venga cara! Quiero que pruebe unos platos que le trastornarán el cuerpo.
La levantó del sofá pasando un brazo bajo sus hombros y el otro bajo sus piernas, que seguían descubiertas y parecían aún más largas al estar colgando, tachonadas de sombras y de relieves por el juego desigual de las lámparas de papel. Cuando depositó a Emmanuelle nuevamente en el suelo, la falda negra se extendió una vez más. Emmanuelle se volvió de lado con un movimiento lleno de gracia para alisarla. Divisó, sobre la alfombra, una minúscula mancha de nylon negro y no supo qué hacer. Mario, ágil, la recogió con la punta de los dedos y se la llevó a los labios.
—Romper con las cosas reales, eso no es nada. ¡Pero con los recuerdos! —declamó—. El corazón se quiebra al separarse de los sueños, tan poca realidad hay en el hombre.
Luego introdujo las bragas perfumadas en el bolsillo superior de su chaqueta de seda cruda y, cogiendo de la mano a la desconcertada Emmanuelle, la arrastró hasta la mesita redonda en torno a la cual habían sido dispuestas tres sillas de madera vetusta de alto respaldo y estilo casi medieval.
Emmanuelle no se atrevía a mirar a Quentin. A pesar suyo, sin embargo, ahora se divertía ante lo extraño de la experiencia y empezaba a olvidar sus quejas respecto a Mario. Se decía, reflexionando, que sin duda había tenido razón al impedirle entregarse a aquel hermoso muchacho desconocido, que le era indiferente. ¿Acaso iba a acostarse con cualquiera, abrir su cuerpo a todos los que pusieran una mano en sus rodillas? Ya era mucho haberse conducido así en el avión. ¡Ella, que hasta entonces siempre había sabido frenar con tanta gracia a los jóvenes que intentaban utilizar cualquier cosa que no fueran las manos! Con Mario, evidentemente, no era lo mismo… No había nada extraño, estaba de acuerdo, en que una mujer casada se dividiese entre su marido y un amante. Y, ahora que Marie-Anne le había metido la idea en la cabeza, tenía verdaderas ganas de tomar un amante. ¡Pero uno solo! Y que ese amante fuese Mario… De pronto se le ocurrió que tal vez éste, contrariamente a lo que parecía, sólo se la había disputado a Quentin porque quería reservársela. Esta hipótesis le devolvió el buen humor.
Sin embargo tampoco quería hacerle al italiano la partida demasiado fácil: empezó entonces a ridiculizar, menos porque le concediera verdadera importancia que por bromear y mostrarle que no era tan ingenua, los dogmas y ritos de su filosofía.
—No entiendo muy bien cómo su amor «con temperamento» puede conciliarse con la estética que profesaba ayer por la noche. Si lo importante es prodigarse y deshacerse, ¿por qué me exhorta hoy a reservarme, a entregarme con cuentagotas?
—¡Entréguese, si lo prefiere, de una sola vez! ¿Y cuando se acabe? —preguntó Mario.
—¿Cuando se acabe?
—Para la mujer que posó para el Retrato oval, después de haber ofrendado su último color y haber exhalado su último aliento, ¿qué arte seguía siendo posible? ¡Finita la commedia! Cuando el último grito de placer haya salido de sus labios, la obra quedará abolida. Desaparecerá como un sueño, jamás habrá existido. El deber más imperioso, en este mundo mortal, el único deber, a fin de cuentas, ¿no es el de hacer durar? ¿Deshacerse? ¡Ciertamente! ¡Pero hasta el infinito!
—¿También usted se empeña en considerar próximo mi fin? Usted y su discípula Marie-Anne harían bien en ponerse de acuerdo: ella me incita a malgastarme, usted a economizar. ¡Y los dos en nombre de la brevedad de la vida!
—¡Veo que no me ha entendido en absoluto, querida! Debo haberme expresado mal. Marie-Anne ha sabido decir mejor lo que pensamos, tanto ella como yo. Las jovencitas tienen un talento didáctico que se pierde con la edad.
—¡Oh no! Sus lecciones son totalmente contradictorias. Usted predica la continencia…
—Es el reproche más injusto que me han otorgado —interrumpió alegremente Mario—. Pero es que su indignación, por otro lado, ¿no puede acabar condenándonos a la abstinencia?
—¿Cómo?
—La cena se enfría…
Emmanuelle se ríe, algo confusa. Mario parecía complacerse en eludir de esta forma las preguntas embarazosas.
Durante unos momentos, sólo hablaron de platos y de vinos. Quentin participaba en la conversación de forma modesta, aunque Mario alternaba las dos lenguas. Emmanuelle alabó con sinceridad el refinamiento de la cena. Dijo que normalmente no confería demasiada importancia a la comida, pero que aquella noche se descubría sensible a la calidad de un asado.
—¿Qué puede ser, en la vida, la cosa más importante, si no la gastronomía? —preguntó Mario.
Emmanuelle comprendió que la conversación podía alcanzar unas cumbres en cuya ascensión ella ya había demostrado torpeza nada más empezar. Reflexionó. ¿Qué podía responder para mantenerse a la altura de las circunstancias, sin hacer demasiadas concesiones a las manías de su anfitrión? Después de todo, se dijo, el objetivo de la velada estaba claro: había ido allí para perder el pudor, no para filosofar. Respondió con voz natural: —Gozar mucho.
Mario no dio muestras de apreciarlo. Más bien se impacientó.
—Sin duda, sin duda —dijo—. ¿Pero vale la pena gozar de cualquier forma? ¿Es el goce lo más importante, o la manera de llegar a él?
—¡El goce, sin ninguna duda!
En realidad no lo creía; quería provocar a Mario. Le pareció que sólo había conseguido consternarle.
—¡Dios mío! —suspiró.
—¿No será usted religioso? —se asombró Emmanuelle.
—Invoco a un dios estético —rectificó él—. Un dios cuyas leyes haría usted bien en conocer. Me refiero a Eros.
—¿Cree usted que no lo sé servir? —se rebeló ella—. Es el dios del amor.
—No. Es el dios del erotismo.
—¡Oh! ¡En eso han logrado convertirlo!
—¿No es un dios lo que se hace de él? ¡No parece usted alimentar una elevada idea del erotismo!
—Se equivoca: estoy a favor de él.
—¿Ah sí? ¿Y cómo lo concibe, exactamente?
—Pues, el erotismo es… ¿Cómo se lo diría?… El culto del placer de los sentidos, liberado de cualquier moral.
—De ninguna manera —dijo Mario triunfante—. Es exactamente lo contrario.
—¿Es el culto de la castidad?
—No es un culto, sino una victoria de la razón sobre el mito. No es un movimiento de los sentidos, sino un ejercicio del espíritu. No es el exceso de placer, sino el placer del exceso. No es una licencia, sino una regla. Y es una moral.
—¡Muy bien! —aplaudió Emmanuelle.
—Hablo en serio —replicó Mario—. El erotismo no es un manual de recetas para divertirse en sociedad. Es una concepción del destino del hombre, una medida, un canon, un código, un ceremonial, un arte, una escuela. Es también una ciencia —o, más bien, el resultado de una elección, el resultado último de la ciencia. Sus leyes se basan en la razón, no en la credulidad. En la confianza, y no en el miedo. Y en el amor a la vida, más que en la mística de la muerte.
Mario acalló, poniendo un dedo sobre los labios de Emmanuelle, la frase que ella intentaba pronunciar y concluyó: —El erotismo no es un producto de decadencia sino un progreso. Porque ayuda a desacralizar las cosas del sexo, es un instrumento de salud mental y social. Y yo sostengo que es un elemento de promoción espiritual, ya que supone una educación del carácter, la renuncia a las pasiones de la ilusión en beneficio de las pasiones de la lucidez.
—¡Pues vaya, qué alegría! —se burló Emmanuelle—. ¿Usted encuentra tentador ese cuadro? ¿No es más agradable hacerse ilusiones?
—La furia de poseer para uno solo o de pertenecer a uno solo; la voluntad de poder o de servidumbre; la voluptuosidad de hacer sufrir y de hacer morir; la fascinación, el deseo y el amor del sufrimiento y de la muerte y el apetito de eternidad son pasiones que yo llamo de ilusión. ¿Le parecen tentadoras?
—No mucho —convino Emmanuelle—. Pero dígame entonces qué es lo que debería tentarme.
—Me gustaría que la virtud suprema fuese la pasión por la belleza. Lo contiene todo. Lo que es bello es verdadero, está justificado, vence a la muerte. La belleza es ciudadana de un más allá que nuestros cerebros cobardes y nuestros corazones mortales, de no haber bebido de su saber venturoso y su hálito eterno, no habrían podido conocer. El amor por la belleza es lo que nos hace distintos, ya que de otra forma nos pareceríamos a los animales. Los primeros terrores del pensamiento, que los jugos de la tierra habían hecho crecer en nosotros, nos hicieron caer de bruces contra esa misma tierra, para que arrastrásemos nuestros débiles miembros a las humildes regiones en las que nos confinaban nuestros dioses. El milagro de la belleza, surgido de nuestras rebeldes curiosidades y nuestro orgullo, ha creado nuestra posibilidad de despegue. Porque la belleza es el ala del mundo: sin ella, el espíritu estaría condenado al suelo.
Mario permaneció unos instantes en silencio, pero la expresión del rostro de Emmanuelle le animó a proseguir. Dijo: —¡Qué genio humano —más vigilante que un ángel— nos cubre con este ala! La belleza de la ciencia es la que nos protege de las desgracias de la magia. Y la belleza de la razón nos hace sentir horror de la máscara de los mitos. Por amor a la belleza, el mundo se negará finalmente a sentarse en el teatro de ilusión donde las máscaras de las políticas y las revelaciones representan su juego de sombras con una lentitud real. El Universo en movimiento se reirá de sus pretensiones inmóviles. Y el hombre sanará su alma por el carácter, encontrando en el avance continuo de la inteligencia el remedio a sus pesadillas y a sus quimeras.
El anfitrión se volvió hacia Quentin como para tomarle por testigo. Separando las manos en señal de evidencia, prosiguió: —Porque nuestra vida es extrañamente simple: no hay otro deber en el mundo que la inteligencia, otro destino que el amor y otra manifestación del bien que la belleza.
Se colocó nuevamente frente a Emmanuelle, alzando hacia ella un dedo imperioso: —Pero, recuérdelo, no es en la obra acabada donde la espera la belleza. La belleza no es un resultado. No es el paraíso prometido al leal trabajador, ni la quietud del crepúsculo después de la fatiga del trabajo. Es el blasfemo creador que jamás se calla, la pregunta a la que nada satisface, la marcha hacia adelante que nunca se cansa. Es el desafío y es el esfuerzo. Posee la urgencia del desafío y la infinitud del esfuerzo. Es la que desafía en nosotros las negras facultades suicidas de nuestra materia de azar. Se identifica con el heroísmo de nuestro destino.
Emmanuelle le sonrió y él pareció comprender lo que la emocionaba. También él la miró con simpatía. Prosiguió, sin embargo, como si su máxima preocupación fuese que la invitada no albergase ninguna duda sobre el objeto último de su discurso: —No ha sido concedida al hombre por un dios: él la ha inventado. La ha hecho: tiene el mismo nombre sedicioso que la poesía. La belleza no es el orden de la naturaleza, es su contrario. Es la ansiosa esperanza de los hombres contra ese orden, la virtud surgida de su desconcierto y de su soledad en el universo del que han expulsado a los ángeles y a los demonios, la prometida victoria sobre las hierbas y sobre las lluvias. Es el claro de luna imaginado, el canto de las sirenas por encima del espanto del mar. Por eso diría que el erotismo, ese triunfo del sueño sobre la naturaleza, es el más alto refugio del espíritu de la poesía, porque niega lo imposible. Es el Hombre, que lo puede todo.
—No acabo de imaginarme muy bien tal poder —objetó Emmanuelle.
—El acto carnal entre mujeres es un absurdo biológico, es imposible. El erotismo, inmediatamente, hace de esta invención del sueño una realidad. Sodomizar es un desafío a la naturaleza: por tanto el hombre sodomiza. Hacer el amor entre cinco no es natural: por tanto el hombre lo imagina, lo dispone y lo realiza. Y cada una de estas victorias es bella. Evidentemente, para expanderse, el erotismo no necesita recurrir a estas fórmulas de excepción: sólo reclama la juventud y la libertad del espíritu, el amor a la verdad, una pureza que no tiene nada que ver con las costumbres ni con los convencionalismos. El erotismo es una pasión que requiere valentía.
—Al oírle, cualquiera pensaría que el erotismo es una especie de ascética. ¿Vale la pena tomarse todo este trabajo?
—¡Mil veces! Aunque sólo fuese por la voluptuosidad de darles en las narices a nuestros monstruos. Y, en primer lugar, a los más odiosos de todos: la idiotez y la cobardía, ¡esas dos hidras tan amadas por los hombres! Por hombres que sólo se muestran como lo que son en la exclamación de Hobbes, cada día más cierta después de tres siglos: ¡La única pasión de mi vida habrá sido el miedo! Miedo a ser diferentes. Miedo a pensar. Miedo a ser felices. Todos esos miedos que son la anti-poesía y se han convertido en los valores del mundo: el conformismo, el respeto a los tabúes y a los ritos, el odio a la imaginación, el rechazo de la novedad, el masoquismo, la mala intención, la envidia, la mezquindad, la hipocresía, la mentira, la crueldad, la vergüenza. ¡En una palabra, el mal! El verdadero enemigo del erotismo es el espíritu del mal.
—¡Es usted maravilloso! —aclamó Emmanuelle—. Y yo que creía que unos llamaban erotismo a lo que los demás llaman simplemente vicio.
—¿Vicio, dice usted? ¿Qué entiende por esa palabra? Vicio quiere decir defecto. El erotismo, ni más ni menos que las restantes obras del hombre, no está exento de defectos, de errores, de recaídas. Si es eso, entonces digamos que el vicio es el precio del erotismo, su sombra, su escoria. Pero hay algo que no puede existir, y es el erotismo vergonzoso. Las cualidades que exige el nacimiento del acto erótico (lógica y firmeza de espíritu ante todo; imaginación, humor, audacia, por no hablar del poder de convicción y del talento organizativo, del buen gusto, de la intuición estética y del sentido de la grandeza sin los cuales todos sus intentos serían fallidos), tienen forzosamente que hacer de él algo arrogante, generoso y triunfal.
—¿Es por eso que lo presenta como una moral?
—No, es por mucho más que eso. El erotismo exige ante todo espíritu sistemático. Sus héroes sólo pueden ser gente de principios, hacedores de teorías: no alegres juerguistas, ni donjuanes de pacotilla que proclaman el número de trofeos conseguidos después de emborracharse entre las criadas encontradas en el baile.
—En definitiva, su erotismo, ¿es lo contrario de hacer el amor?
—Va usted demasiado lejos: pero es cierto que hacer el amor no significa necesariamente participar en un acto erótico. No hay erotismo donde haya placer sexual de compulsión, de costumbre, de deber; donde hay pura y simple respuesta a un instinto biológico, proyecto físico más que proyecto estético, búsqueda del placer de los sentidos más que del placer del espíritu, amor a sí mismo o amor a otro más que amor a la belleza. Dicho de otra forma, no hay erotismo donde hay naturaleza. El erotismo es, como toda moral, un esfuerzo del hombre para oponerse a la naturaleza, superarla, ir más allá de ella. Usted sabe que el hombre sólo es hombre en la medida en que hace de sí mismo un animal desnaturalizado, y que es más hombre cuanto más se separa de la naturaleza. El erotismo, el talento más humano de los hombres, no es lo contrario del amor, es lo contrario de la naturaleza.
—¿Como el arte?
—¡Muy bien! Moral y Arte son la misma cosa. Me encanta oírla hablar del arte como de la anti-naturaleza. ¿No le he dicho que la belleza sólo se descubría en la derrota de la naturaleza? Con el paso del tiempo, los hacedores de sombras sobre la pared de nuestras vidas intentan convencer a la humanidad, las más de las veces a patadas, de que sólo se librará de la fatiga de las máquinas y las arquitecturas mediante una «vuelta a la naturaleza». ¡Repugnante pánico, abominable deterioro de la inteligencia! Volver a la miseria del humus, ¿es ése el porvenir que merece el inventor de las matemáticas y del maillot de las bailarinas? Si nuestra especie tiene prisa por acabar, entonces es libre de hacerlo, siempre que sea bello, en un ramillete de átomos. Más vale un vacío entre los cuerpos celestes y el recuerdo de un último canto orgulloso que una tierra poblada de una nueva raza de monos. ¡Odio la naturaleza!
Su fogosidad hizo reír a Emmanuelle, pero él prosiguió en el mismo tono: —Aunque, ¿por qué le estoy hablando de destruir, cuando el espíritu nos invita a crear?
Posó bruscamente una mano sobre la de ella y la estrechó hasta casi hacerla gritar. Su voz se volvió extrañamente hermosa: —Volaba yo sobre el golfo de Corinto, hacia este país en el que hoy compartimos la noche. A mi derecha, las cumbres del Peloponeso estaban cubiertas de nieve. A mi izquierda, las playas doradas del Ática calentaban el mar. El periódico que me trajeron me distrajo durante unos instantes de aquel espectáculo, pero no para traicionarlo: ya que proclamaba, con el gran tamaño de las letras de su título, el poema más hermoso que el hombre ha escrito jamás —un poema cuyas antiguas raíces se sumergían en aquella tierra que me tendía sus adorables labios, entreabiertos sobre el nácar de las olas y mordidos por el sol, semejantes en esa aurora a como fueran en la mañana de la Odisea y, después de tantos años milagrosos, henchidos del mismo deseo de las sirenas, temerarios y locos de saber, desafiantes y cuerdos… El poema, era éste:
El 3 de enero, a las 3 h 57, una estrella blanca aparecerá en el centro de un triángulo formado por las estrellas Alfa del Boyero, Alfa de la Balanza y Alfa de la Virgen. La estrella apareció, minúsculo guijarro de acero que el hombre lanzaba como con una honda contra el rostro del universo. Y la nueva era que comenzó será por siempre la nuestra. A partir de ahora, nuestra tierra puede perecer, y la carne de nuestra raza: eternamente, un astro más, un astro hecho con nuestras manos, grabado con nuestra marca, pronunciando las palabras de nuestra lengua, girará, rasgando con su canto la fría majestad de los espacios infinitos. ¡Oh, estrellas Alfa que habéis jalonado con vuestra vigilia una conquista sin remordimientos, nuestro amor a la vida extiende sus piernas desnudas sobre vuestras playas de fuego!
Mario cerró los ojos y no volvió a hablar hasta que transcurrieron varios minutos. Su voz había recuperado su despectiva lentitud: —¿Arte, ha dicho usted? La creación artística más perfecta es la que más se aleja de la imagen de Dios. ¡Ah, lo que Dios ha creado importa muy poco, comparado con la obra de los hombres! ¡Qué hermoso es nuestro planeta, desde que hemos colmado sus vacíos, desde que lo erizamos con nuestros castillos de cristal y hacemos estremecer el éter con la frecuencia de nuestras cantatas! ¡Qué hermoso es, liberado de los matorrales y de las serpientes de Dios por el crecimiento de las ciudades de los hombres! ¡Qué hermoso es, despojado de sus paisajes y adornado con las criaturas de hierro de sus Calder, de los cuadrados de oro, de sangre, de cielo y de los trazos de tinieblas de sus Mondrian! ¡Oh músicos, pintores, escultores, arquitectos que habéis hecho de la tierra y de los cielos el reino de los hombres, demasiado hermoso para preocuparse del reino de Dios!
Mario contemplaba a Emmanuelle como si discerniese en su rostro las formas y luces de la tierra por las que suspiraba. Le sonrió: —¿No es el Arte, justamente, aquello gracias a lo cual el homínido del cuaternario se separó de la fiera y se hizo hombre? El único en el universo, el único ser vivo que dejará en él más de lo que ha encontrado. Pero ahora el arte de los colores, de las curvas y de los sonidos ya no basta para satisfacer su pasión creadora. Es su propia carne y su propia mente lo que quiere moldear a imagen de su genio, como antaño extrajera de sus sueños las Apsaras y las Corai. El arte de esta época ya no puede ser un arte de piedra fría, de bronce o de pasta. Sólo puede ser un arte de cuerpos vivos, sólo puede vivir de vida. El único arte que está a la altura del hombre del espacio, el único capaz de conducirle más allá de las estrellas, así como las figuras de ocre y de humo abrieron al futuro los muros de sus cavernas, es el erotismo.
Mario hablaba con tanta vehemencia que Emmanuelle tenía la impresión de recibir sus sentencias como golpes.
—¿Existe, le pregunto, un arte más penetrante que el que toma al cuerpo humano, convirtiendo esta obra de la naturaleza en su propia obra desnaturalizada? Es fácil para el obrero experto extraer del mármol o del equilibrio de las líneas un objeto cuya paternidad no tiene que disputarle al universo. ¡Pero el hombre! Aferrarlo entre las manos, no como arcilla, no para sentir su textura, su contorno, no para aprobarlo ni amarlo, no para disfrutarlo sino, precisamente, para impugnar su forma y su fondo, para sustraerlo a la estúpida ceguera de la célula, alterar su mismo tejido, arrancar su aspecto natural, del mismo modo que se libera al animal de laboratorio de la herencia que le ha hecho babosa o roedor. ¡Reconstruir al hombre! Salvarlo de la materia para hacerle libre de darse sus propias leyes: leyes que dejen de confundirlo con el meteoro y la molécula, que lo liberen de la degradación de la energía y de la caída de los cuerpos. Esto, en realidad, es más que arte, es la razón de ser del propio espíritu.
Levantándose se encaminó hacia el gran ventanal que daba al khlong.
—¡Verá usted! —dijo—. La diferencia no radica entre lo inanimado y lo vivo: está entre lo que es consciente y el resto del mundo. Este lodazal, este perro no son diferentes del árbol y del alga, que a su vez no son diferentes del agua y de la piedra. Pero aquellos, mírelos cómo reman y sueñan, vestidos con sus andrajos, con su obstinación, los dedos agarrotados, los cabellos cortos… ¡Ese es el hombre! Ah, hay que amar desaforadamente a los hombres para saber odiar bien a la naturaleza. ¡Hombres, hombres, cómo os quiero! ¡Llegaréis tan lejos!
Casi tímidamente, Emmanuelle preguntó:
—¿Entonces, para usted, el único amor posible es el amor contra natura?
Acompañó su pregunta con una sonrisa afectuosa, destinada a asegurar que no pretendía incomodar a Mario. Pero no había ningún peligro: según su costumbre, él fue demoledor.
—Eso es una perogrullada. Y un pleonasmo. El amor es siempre contra natura. Es la antinatura absoluta. Es el crimen, la insurrección por excelencia contra el orden del universo, la nota falsa en la música de las esferas. Es el hombre que se ha escapado del paraíso terrestre reventando de risa. Es el fracaso de los planes de Dios.
—¡Y a eso lo llama moral! —bromeó Emmanuelle.
—¡La moral es lo que hace hombre al hombre! No lo que le hace objeto alienado, cautivo, esclavo, eunuco, penitente o bufón. El amor no ha sido inventado para envilecer, para dominar ni para hacer temblar. No es el cine del pobre ni el tranquilizante del ansioso, no es una distracción, ni un juego, ni un opio, ni un juguete. El amor, el arte del amor carnal, es la realidad del hombre, la orilla sin acechanzas, la tierra firme, la única patria verdadera. Todo lo que no es amor transcurre para mí en otro mundo, el mundo de los fantasmas. Todo lo que no es amor transcurre para mí en sueños y en un sueño abominable… ¡Sólo vuelvo a ser hombre cuando me estrechan otros brazos! Este grito de clarividencia de don Juan ha sido oído y comprendido por muchos otros, por diferente que fuera la calidad de su genio. Usted hablaba de ascetismo: eso es efectivamente el erotismo para algunas sectas hindúes, un deber. ¿Pero no resulta divertido que también lo sea, concebido con mayor ternura, ciertamente, y con aquel encantador pudor, para la pequeña hetaira sagrada de Amatonte?
¿Acaso piensas que el amor es un esparcimiento? Ah Gyrinno, es una tarea, la más ruda de todas.
—No soy de la misma opinión —dijo Emmanuelle—; y prefiero pensar en el amor como en un placer. Por otra parte, hacer el amor nunca me ha cansado.
Mario se inclinó cortésmente.
—No lo dudo —dijo.
—¿Y es inmoral sentir placer en el amor? —le hostigó ella.
—Lo que intento demostrarle es justamente lo contrario —respondió él pacientemente—. La moral del erotismo consiste en que el placer determina la moral.
—¿Un placer moral? Me parece que así pierde buena parte de su sabor.
—¿Por qué? No lo comprendo —se asombró Mario—. ¿Acaso porque principio moral se identifica para usted con privación, coerción? ¡Pero si este principio le evita justamente privarse de nada! ¡Si la obliga a disfrutar de la vida! ¡Ah, ya veo! La idea de moral le repele porque en su mente se confunde con la de prohibición sexual. Conducta moral, quiere decir, ¿verdad?: No serás lujurioso, ni de cuerpo ni de consentimiento; sólo desearás el acto carnal en el matrimonio.
No permita, se lo ruego, que estas mistificaciones comprometan a sus ojos la honorable palabra de moral. No se base en una superchería histórica, superada hace mucho tiempo, para englobar en una misma condena al bien y al mal, o —lo que sería aún más grave— ¡afirmar que el bien y el mal no existen!
—Escuche, Mario, cada vez me parece usted más sibilino. ¿Cómo saber a dónde quiere ir a parar? Empezó con el erotismo ¡para acabar hablando como un predicador desde su púlpito! Me resulta difícil seguirle. ¿Qué entiende usted por bien y mal?
—¡Volveremos sobre ello, no se preocupe! Lo que quiero discutir primero, es la idea que tienen los demás del bien y del mal. Y, en particular, de esas «virtudes» que, para usted, al parecer son lo mismo que la moral: la modestia, la castidad, la continencia, la fidelidad conyugal…
—¡No sólo para mí! ¿No es eso lo que todo el mundo llama moral?
—Ya lo sé. ¡Pero yo me rio de ella! Porque es por abuso de confianza de una rara bufonería que los tabúes sexuales se han hecho admitir en el reino de la moral y han acabado por coronar en él a su injusta ley. No les asistía ningún derecho divino. ¡Más aún! su naturaleza y su objetivo son perfectamente inmorales, ya que han surgido de un cálculo de lo más prosaico: la preocupación de asegurar al señor feudal la propiedad de los niños, instrumentos de producción y signos externos de riqueza a semejanza de las hachas de sílex y las ollas de barro.
Mario se puso en pie de un salto y se dirigió hacia un anaquel repleto de libros en la penumbra granate.
Volvió, trayendo en la mano un volumen con tapas de cuero y herrajes.
—¡Escuche! —dijo—. Yo no escojo abusivamente mis textos ni los leo entre líneas. Me limito al más irrefutable de los dogmas, al Decálogo, tal como fue transmitido desde el Sinaí por Moisés. Y, en el decimoséptimo versículo del capítulo vigésimo del Éxodo, leo, grabado en la piedra, lo siguiente: No desearás la casa de tu prójimo; no desearás la mujer de tu prójimo, ni a su sirviente, ni a su sirvienta, ni a su buey, ni a su asno, ni nada de lo que pertenezca a tu prójimo.
No hay equívoco ni disimulo algunos; mujer, ése es el lugar al que te ha destinado el Eterno: entre la granja y el ganado, con el resto de la mano de obra. ¡Y ni siquiera en primera fila! Como señora, tiene por delante el ladrillo y la choza. Como sierva, vale menos que un mozo de cuadra, sólo un poquito más que un animal con cuernos y un jumento.
Mario cerró su biblia y depositó su mano derecha sobre Emmanuelle, en actitud pastoral: —La Edad Media inventó el amor, se dice. ¡Más bien consiguió hacérnoslo aborrecer! Si en la actualidad el amor conserva alguna posibilidad de revivir, es porque nuestra época arrasa los mitos. Con el regalo envenenado de su «moral», el clero feudal creyó privarnos por los siglos de los siglos del deseo de gozar. ¡Mire lo que ha quedado de sus complots y de sus maquinaciones! Los cinturones de castidad del bien y el mal, cerrados por los señores de la tierra en torno a las cinturas de sus mujeres y de sus borricas, caen en pedazos oxidados de las almenas y los matacanes que les vieron nacer. Aceptamos hacerles el honor de guardarlos en el museo. Pero observemos antes que su fin es eminentemente moral (¡por más que no lo fuera su nacimiento!) y reparemos en que la verdadera moral es lo que permanece cuando el paso del tiempo ha hecho justicia sobre la falsa.
Una risita irónica escapó de su garganta:
—Lo más edificante de los valores de la moralidad sexual, ¿no está resumido por entero en la aventura de la palabra latina pulla, que dio lugar, a la vez, en francés a pucelle (doncella) y a poule (zorra)? Ya ve usted que la elección entre el mal y el bien se ha hecho a la buena de Dios. También habría podido ocurrir lo contrario: que ser poule fuese el máximo honor y la virtud suprema y conservarse pucelle un crimen contra Dios y contra la Iglesia.
Emmanuelle parecía pensativa. Aprobaba el juicio de Mario sobre el valor contingente de los imperativos de la moral tradicional, pero en tal caso, justamente, ¿por qué perder el tiempo construyendo una nueva ética sobre las ruinas de la vieja? ¿No se podía hacer el amor a la manera propia, libremente, sin romperse la cabeza promulgando un nuevo código y anunciándolo públicamente? ¿Era realmente indispensable respetar unas leyes? No existía ninguna moral, aunque fuese «erótica», pensaba Emmanuelle, mejor que la posibilidad de carecer de moral en absoluto.
—No se superan las malas leyes mediante la anarquía —replicó Mario cuando ella le hubo confiado sus dudas—. No se trata de volver a la jungla, sino de reconocer que algunos de los poderes del hombre, que la sociedad actual rechaza y condena a la atrofia, son justos y proporcionan a nuestra especie los medios de la felicidad. La ley nueva, la buena ley, proclama simplemente que es bello y bueno hacer bien el amor y hacerlo libremente; que la virginidad no es una virtud, la pareja un límite ni el matrimonio una prisión; que el arte de gozar es lo que importa y también que no es suficiente no negarse jamás, que hay que ofrecerse constantemente, darse, unir el cuerpo cada vez a más cuerpos y dar por perdidas las horas pasadas lejos de otros brazos.
Añadió, levantando el índice:
—Si a esta gran ley, más tarde me oye incorporarle otras, recuerde que sólo constituyen disposiciones secundarias, destinadas a contribuir a la observación del principio que acabo de explicar, previniendo la timidez del espíritu y la lasitud de la carne.
—Pero —dijo Emmanuelle— si los tabúes de la moral burguesa son de origen económico, la implantación de su moral erótica exige una verdadera revolución. ¿No tiene algo que ver con el comunismo?
—¡De ninguna manera! Es mucho más importante y mucho más radical. Es algo como la mutación por la que el pez cansado del mar que debía llamarse un día Emmanuelle quiso saber si el nuevo sabor de la tierra haría que le crecieran piernas y se puso a respirar agitando sus futuros senos.
La evocación hizo sonreír a Emmanuelle.
—¿El hombre erótico será entonces un nuevo animal?
—Será más que el hombre y sin embargo seguirá siendo el hombre. Simplemente más adulto, más adelantado en la escala de la evolución. Es —se lo decía hace un momento— la aparición del arte en los muros de las cavernas lo que permite reconocer el momento en el que el primer hombre se diferenció del último mono. Se acerca el día en que, al igual que los valores artísticos seguramente separaron al hombre del animal, los valores del erotismo separarán al hombre glorioso del hombre avergonzado, oculto en los cuchitriles de la sociedad actual por pudor de su desnudez y castigo de su sexo. ¡No somos más que pobres proyectos humanos, esbozos aún cubiertos con el barro de los pantanos pleistocénicos! ¡Prendados de nuestras inhibiciones, enamorados de nuestros zafios sufrimientos, luchando con toda nuestra ceguera y nuestras fuerzas de toscos evangélicos contra las corrientes de esperanza que intentan arrancarnos de la infancia!
—Pero, ¿qué le hace creer que estas corrientes vencerán, que su moral triunfará finalmente sobre la que protegen las leyes, las costumbres y la religión? ¿Y si ocurriera lo contrario?
—¡No ocurrirá! ¡No puedo creerlo! Porque no puedo creer que el hombre haya venido de tan lejos, de tan abajo, para quedarse ahí, para renunciar de pronto a seguir avanzando, a ser otra cosa. ¡Continuará! A tientas, ciertamente, sacudido por estremecimientos, pero sin posibilidad de retorno. Cada vez más singular entre las demás especies. Si ahora somos menos estúpidos que el celacanto, es que un día lo seremos mucho menos.
Mario concluyó, tras otorgar a su invitada un breve instante de reflexión: —De lo que sí somos capaces es de intentar que crezca nuestra inteligencia y de hacer lo imposible para ser felices.
Emmanuelle entreabre los labios, pero él prosigue:
—Desde luego, no se me ha hecho ninguna promesa de alcanzar esa remota orilla que sólo sé llamar felicidad. Y sin embargo, Eluard tenía razón en proclamar: No es cierto que haga falta de todo para hacer un mundo. ¡Hace falta felicidad, y nada más! Pero, ¡cuánto valor para alcanzarlo! ¿No ha necesitado valor, acaso, desde la infancia, el animal humano, para alejarse de la tutela de sus dioses? E incluso hoy, en lugar de esperar en la contemplación solitaria el reino en el que serán recompensados los tiernos y humildes de corazón, ¿no hace falta valor para correr con la gente de la calle el riesgo sin recompensa de la vida y la muerte?
—Y el riesgo de equivocarse —observó Emmanuelle—. El de hacerse ilusiones sobre su naturaleza. Y el de las ideas que cree propias sobre sus poderes y su importancia.
Él la contempló con repentina desconfianza:
—¿Es usted de los que opinan que la aventura del hombre no tiene sentido? —preguntó—. ¿Considera que nuestra especie está destinada al fracaso, a un fracaso proporcional a su ingenuidad? ¿Cree usted que somos juguetes de nuestro lenguaje y que nuestra perdición está escrita en las tablas soberanas? ¿Sostiene usted despectivamente que hemos sido inventados, como la cama, con el único objeto de desaparecer y que no servimos para otra cosa? ¿Tal vez incluso, en su opinión, la extinción del hombre sea lo mejor que puede pasarle a un mundo al que perturba, y usted lo espera, desde la cumbre de su ciencia inhumana y glacial, con esa imparcialidad masoquista que está tan de moda?
—No —dijo Emmanuelle—; no es eso lo que pienso. Pero reconozca que su propia confianza es, también, una fe. Una especie de religión.
—Eso no es cierto —dijo Mario—. Si estoy seguro del hombre, es porque le veo actuar. Su progreso, que es el mío, consiste en creer cada vez menos y en ver cada vez más. Los dioses sólo nacen detrás de los párpados cerrados.
—Quizás piense usted sólo en los Einsteins y no lo suficiente en los criminales. De lo contrario, también tendría miedo a veces.
—No es un crimen no ser Einstein —dijo Mario—, pero evidentemente es una falta. Y yo no tengo derecho a quejarme de que los hombres me maten, si yo mismo no he sido capaz de curarles de la muerte. Puedo morir, pero sé que es una debilidad y no un honor.
—Pero usted sabe que nadie encontrará remedio a la muerte.
—Yo sé que es el espíritu lo que muere cuando nuestras mitologías, como los tumores en la carne, ocupan en él el lugar de las células felices. Allí donde estaba la posibilidad de nuestra realidad, se instala el desconsuelo de su desorden. Sólo morimos de ignorancia y de fealdad. La muerte no es más que el estupor del saber.
Mario se concentró, prosiguió:
—La expansión infinita de la inteligencia es asíntota de la muerte. Infinito, por tanto, es nuestro futuro. ¡Ya no somos los hombres pacientes del Doctor Eterno! ¡Nuestra paciencia se ha agotado! Olvidaremos nuestras mañanas mortales, como olvidan su enfermedad los que se han curado. Encontraremos nuestro mundo en algún lugar del espacio-tiempo: serán nuestro amor y nuestra razón. Y en él pasaremos las largas veladas de nuestra vida sin acechanzas escuchando el murmullo de los quásares. Seremos felices…
Mario calló.
Emmanuelle guardó silencio durante un rato. Luego, con cierta precaución, recondujo a Mario a la conversación: —¿Y el erotismo es capaz de ayudar al descubrimiento de ese nuevo mundo?
—Más que eso: se identifica con él, es el progreso mismo.
—¿No exagera usted?
—¡Pero entiéndalo! Ya se lo he dicho antes: no se trata de reformar la sociedad, ni tampoco de concebir otra distinta o edificar una república de la lujuria. Se trata de un progreso biológico, de una transformación, de un salto que se producirá cierto amanecer futuro en el cerebro del hombre. ¡Un destello y ya está! Piensa de otra manera, es un ser diferente. Ha dado un paso. Las ignorancias, los terrores, las servidumbres de su antigua raza ya no le conciernen. Ni siquiera comprende qué significan. ¡El que haga el amor, y cómo lo haga, carece de importancia! La novedad consiste en que lo hace con espíritu libre. Pues, para él, el bien es lo que produce placer, el mal lo que produce dolor. Así de sencillo. Ese es su bien y ése es su mal. Esa es su moral. Y su bien es lo hermoso, lo que le seduce, lo que le pone en erección. Su mal es lo que es feo, lo que le aburre, lo que le limita y le frustra. Las delicias y los tormentos de la angustia y de los trances místicos ya no le afectarán. Ya no necesitará hongos alucinógenos, filósofos ni ermitaños para curar su desesperación. El amor a sí mismo y a sus semejantes le bastará. ¿No cree que este hombre es un animal más avanzado que el que llevaba cilicio? ¿No ha realizado un progreso?
—Sí, de acuerdo. Pero es un progreso individual, sólo tiene consecuencias para él. Hace un momento, hablaba del progreso como si concerniese a todo el género humano.
—Le concierne. Las especies no evolucionan por masas, por sociedades. Mutar siempre ha sido misión de un grupo reducido, de una de esas minorías poco apreciadas, de cuello estirado y ojos abiertos, con quienes las grandes manadas sin carácter se negaban a compartir los pastos. Pero cuando es del árbol humano de dónde se desprende esta rama, todo el universo se beneficia del cambio. Si mañana surgiese un hombre para el que palabras como impudor, inversión, adulterio, incesto fuesen signos carentes de sentido, un hombre que, por más que lo intentase, no pudiese comprenderlas, nuestras virtudes quedarían relegadas a las vitrinas de los museos, junto a los dientes del arqueópterix y a la cresta del dinosaurio.
—Pero entonces, en la medida en que ese hombre todavía no existe, la edad erótica no es más que una visión de futuro. Usted y yo no viviremos para verla. ¡Hemos nacido demasiado pronto!
—¿Quién puede saberlo? —dijo Mario—. Las leyes de la evolución siguen siendo en gran parte un misterio. Tal vez no sea inútil intentar traernos nosotros mismos al mundo. Tal vez no hayamos nacido todavía.
—¿Qué hay que hacer pues para nacer? —inquirió Emmanuelle.
—Actuar como dueño y señor de la vida. ¡Hacer como si se viviese! Ahora o nunca es la ocasión de seguir el consejo de Pascal: pero, en lugar del agua bendita, lo que puede darnos la luz es la práctica del erotismo como regla de vida. Y los únicos iluminados no seremos nosotros: cuando un número bastante considerable de los nuestros adopte sin reservas, con toda claridad, con vehemencia, la escala de los valores eróticos como única escala moral —como aquel cuadrúpedo que decidió de una vez para siempre levantarse sobre sus patas traseras, sin que le preocupara si el resto de la animalidad prefería seguir arrastrándose en el lodo—, tal vez, por poco que la suerte sonría una vez más a nuestra especie, estemos dando el paso decisivo, el camino necesario y suficiente para pasar de la edad del miedo a la edad de la razón.
Suspiró:
—¡Desde luego, hubiera sido preferible nacer dentro de un millón de años! Hagamos al menos todo lo posible para acercar a nosotros esa edad de la razón. Nada merece hoy ser hecho, dicho o escrito si no sirve para dar el «paso». Hay que cuidar las palabras, los gestos más insignificantes: no proferir nada que pueda confirmar a los hombres en la estúpida convicción de que ya han encontrado lo que habían venido a buscar. Nada que pueda retrasar más su pubertad. En mi caso, sé cuál es mi deber: repetirles sin tregua que sus cuerpos son justos, que sus poderes son infinitos, que la dulzura de vivir es también la razón de ser de la vida.
El sonido de la voz de Quentin sobresaltó a Emmanuelle: había olvidado su presencia. Escuchó cómo se dirigía a Mario con un calor y una locuacidad imprevistas. El anfitrión parecía muy interesado. De vez en cuando soltaba exclamaciones de placer. Finalmente, tradujo a Emmanuelle (quien comprendió que el inglés había debido seguir lo esencial de la conversación con menos dificultad de la supuesta): —Lo que acaba de decirme Quentin permite mostrarse optimista. Parece que la «rama mutante» —o por lo menos un brote de esa rama— ya existe y, lo que es mejor, ¡existe desde hace mil años! Durante varios meses, nuestro amigo, en compañía de un célebre sociólogo —un tal Verrier Elwin— fue huésped de una tribu de la India que los indios «civilizados» califican de primitiva, pero de la que cabe pensar, al contrario, que representa una vanguardia de la inteligencia. Estas gentes son conocidas con el nombre de murias. Su sociedad está íntegramente edificada en torno a una moral sexual situada exactamente en las antípodas de la nuestra. Una moral que no es prohibitiva, sino formadora. La piedra angular de su sistema de educación es un dormitorio comunitario donde niños de los dos sexos son admitidos desde la más tierna edad, para llevar a cabo el aprendizaje del arte de amar. Esta institución se llama… How do you call it?
—Gothul.
—Eso es: el Gothul. Allí, mucho antes de la pubertad, las niñas son iniciadas en el amor físico por los jovencitos y éstos por las muchachas. Y en absoluto de manera instintiva o bestial: tras diez siglos de práctica, las técnicas eróticas que se les inculcan han alcanzado, parece ser, un nivel de incomparable refinamiento. Este aprendizaje, que todos los niños deben seguir obligatoriamente durante varios años, sirve al mismo tiempo para su formación artística, al ocupar los educandos sus momentos de ocio —entre dos abrazos— en adornar las paredes del dormitorio. Los dibujos, pinturas y esculturas son de inspiración erótica invariable. Dice Quentin que están tan bien hechos que no puede visitarse semejante galería sin sentirse inmediatamente transportado por las más vivas sensaciones. Y, cuando se ve a esos niños y niñas de once años —imitando las figuras más atrevidas de este museo del amor— ejecutar sin esconderse, sin embarazo, a puertas abiertas, bajo la mirada de orgullo de sus padres, cuadros vivientes que, en Europa, les llevarían directamente al correccional, después de haber corrido la tinta, bajo forma de escándalo unánime, en todos los periódicos bien pensantes, uno concluye que los murias probablemente no vivan con cien años de retraso, sino con mil años de adelanto.
Cuando Mario se interrumpió, Quentin añadió algunas precisiones que, a su vez, fueron traducidas a Emmanuelle: —Lo más importante, es que esos «trabajos prácticos» sexuales asignados a todos los niños de la tribu son el resultado de un sistema, de una regla elaborada y rigurosa, y no de una relajación de las costumbres o de una ceguera moral padecida de forma congénita por esta raza. No hay licencia, sino ética. La disciplina comunitaria del Gothul es muy estricta, los ancianos son responsables de los más jóvenes. La «ley» prohíbe rigurosamente cualquier relación estable entre niño y niña. Nadie tiene derecho a decir de tal o cual niña que es suya y se castiga a aquel que llega a pasar con una de ellas más de tres noches seguidas. Todo está organizado para impedir las relaciones intensas que se prolongan demasiado y para eliminar los celos. «Todos pertenecen a todos». Si un niño demuestra instinto de posesión y de exclusividad respecto a una niña, si su rostro se desencaja cuando la ve realizar el acto sexual con otro, la comunidad se encarga de ponerlo de nuevo en vereda ayudándole a someter su naturaleza. Él mismo debe colaborar activamente en hacer poseer a la que ama por todos los demás niños, debe guiar en ella, con su propia mano, la virilidad de sus compañeros, hasta que haya aprendido, no sólo a no sufrir, sino a desearlo y a complacerse en tal acción. Entre los murias, el peor crimen no es la violación ni el asesinato, que no existen, sino los celos. Así, cuando niños y niñas llegan al matrimonio, no sólo poseen en abundancia una ciencia sexual única en el mundo, sino que pertenecen a otra edad de la tierra: las sombras, las quejas y las desesperaciones de nuestra civilización les son extraños. Están del lado de la felicidad.[1]
Emmanuelle parecía impresionada. Protestó, sin embargo: —Mario, una moral de tales características no puede desarrollarse en un pueblo por un mero esfuerzo de conciencia y reflexión. Probablemente haya reinado siempre entre ellos. Debe ser una gracia innata. Recuerde que hace poco comparaba el don del erotismo con el de la poesía. En consecuencia, ese don no puede adquirirse mediante la voluntad ni la aplicación. Si no lo hemos recibido de la naturaleza al venir al mundo, nada conseguiremos, por mucho que nos esforcemos.
—¡Qué ilusión más común! ¿He de repetirle que no existe otra poesía en la naturaleza que la que pone el hombre? Tampoco otra armonía, ni otra belleza. Y, a este hombre que todo lo hace, nada le llega, incluida la poesía, incluido el genio, antes de la edad de razón. El ejemplo de los murias nos demuestra, simplemente, que se puede llegar a dicha edad más o menos joven. No se nace poeta. Tampoco se nace pueblo elegido. No se nace nada. Hay que aprenderlo. Para nosotros los humanos, la forma de convertirnos en hombres, de transformarnos en hombres, es rechazar nuestras ignorancias y nuestros mitos como el ermitaño su viejo caparazón y entrar en la verdad como en un traje nuevo. Así podremos indefinidamente nacer y renacer: con cada «mutación brusca» seremos más hombres, fabricantes de nuestro mundo para mayor placer. Aprender es aprender a gozar. Ya lo decía Ovidio, recuérdelo: ¡Ignoti nulla cupido!
Emmanuelle no lo recordaba y traducía mentalmente al revés. Mario, sin molestarse en aclarar la cita, prosiguió: —¡Y lo que nos queda por aprender! El arte, la moral, la ciencia: lo bello, lo bueno, lo verdadero. Es decir, todo, ya que no existe nada más: el tiempo de lo sagrado se ha acabado. Afortunadamente, para facilitarnos la tarea, ese todo se ha hecho a sí mismo un hijo: Eros. De manera que bastan la reflexión, la experiencia y la clarividencia eróticas para acceder a la poesía, a la moral y al conocimiento— al no ser éstos, en definitiva, más que los reflejos diferentes de una única lección: la lección de hombre, en el sentido en que en la escuela le hablaban de lección de cosas.
—¡Su demostración es cada vez más abstracta, Mario! Preferiría que diese ejemplos concretos de lo que se puede hacer.
—Imaginar, ver y, si hace falta, provocar esas actitudes, esos encuentros y esas asociaciones inesperadas sin las que no existe situación poética: he aquí, por ejemplo, una de las fuentes del erotismo.
—Usted dice «inesperadas»: ¿quiere decir que no puede encontrarse placer en algo que se espera? ¿Sólo lo desconcertante llega a ser erótico?
—Al menos lo que rompe con la costumbre. Un placer deja de tener calidad artística si es un placer habitual. Sólo tiene valor lo no banal, lo excepcional, lo inusitado: «lo que jamás se verá dos veces». Sólo lo insólito es verdaderamente erótico.
—Pero, entonces, cuando se haya impuesto la moral erótica, ¿el erotismo perderá todo su atractivo? Tal vez para los murias hacer el amor no sea más divertido que cocinar.
—No es esa la impresión que yo recibo de lo que ha contado Quentin. Parece ser, al contrario, que como expertos en el arte amoroso desde la infancia, nada es más importante para ellos, a lo largo de toda su vida, que los juegos sexuales. En la India son conocidos como fervientes propagandistas del amor físico, inspirados en Ganesha. Pero acepto que su experiencia no sea forzosamente válida para nosotros, dueños de un espíritu marcado, tal vez malogrado para siempre, por tradiciones de hipocresía sexual más fuertes que la evidencia de la razón. Esperemos, para nuestro bien, que la naturaleza dé un salto. Pero, en cualquier caso, no nos hagamos la ilusión de ser capaces de adivinar o describir pertinentemente, por adelantado, lo que será la psicología de nuestro descendiente, el mutante. Preocupémonos, pues, de nuestra propia anécdota, de los que aún no hemos «dado el paso». Y reconozcamos que, para los prisioneros que en realidad somos, el milagro liberador de la emoción erótica sólo tiene lugar las más de las veces cuando existe un desafío a las costumbres. Por tanto no cabe duda, y ésa es nuestra revancha, de que, en lugar de perjudicarnos, la persistencia actual de falsas reglas morales —o simplemente de convenciones morales (pensemos en el absurdo código de decencia de la longitud de los vestidos: tormento para algunas, deleite adorablemente perverso para otras)— aumenta nuestros placeres, dándonos, a quienes las rechazamos, el poder de desconcertar —¡y el aliciente de ser desconcertados! No es erótica la mujer a la que su marido fecunda en la cama antes del sueño. Lo es la que, a la hora de la merienda, llama a su hijo para que le prepare a su hermanita una tostada con esperma. Y es erótica porque tal menú todavía no ha entrado a formar parte de las costumbres. Cuando la burguesía lo haya adoptado, habrá que encontrar otra cosa.
—Entonces, Mario, yo tenía razón al decir que si el erotismo necesita de lo extraordinario, de lo inédito, sus propios progresos lo ponen en peligro. Un buen día todas las fórmulas habrán caducado.
—Podría incluso decir, querida amiga, y sin temor a equivocarse, que desde hace tiempo no se ha inventado nada nuevo. Sin embargo, su temor es vano, porque el erotismo no es una herencia, es aventura personal. Ciertamente, celebremos y disfrutemos sin escrúpulos el que actualmente la sociedad nos favorezca manteniendo las recetas ocultas: que el placer de usurpárselas se añada por tanto al de ponerlas en práctica. Pero podemos estar tranquilos: el erotismo conservará su valor de conquista individual incluso en una humanidad liberada de los tabúes sexuales. ¿Acaso el conocimiento de las leyes de la versificación ha dispensado alguna vez al poeta de redescubrir por sí mismo el secreto de la poesía?
Emmanuelle asintió con un movimiento de cabeza. Mario prosiguió: —Lo que justifica la iniciativa del artista no es el hecho de innovar para la historia, sino para sí mismo. A diferencia de los descubrimientos de la ciencia, los descubrimientos del arte no pierden nada por haber sido hechos con anterioridad. ¿Qué más da si los chinos ya habían dibujado este caballo o el hombre de Lascaux? A mí, la primera vez que mis dedos lo sacan de la ternura de mi visión, me transporta con sus cuatro patas tan lejos como me interese en el universo. Es decir, y quiero subrayarlo, tan lejos como podemos, él y yo, ser vistos juntos, tan lejos como soy capaz de mostrar. Hasta hace poco nos beneficiábamos de tener a la sociedad para escondernos, ahora la necesitamos para mirarnos. No hay arte feliz donde no existe espectador.
Mario escrutó a Emmanuelle esperando una reacción. Ella ni siquiera parpadeó.
—Los niños murias —prosiguió— hacen el amor ante sus camaradas, ante el huésped de paso. Los dos solos en una habitación, tendrían muchas posibilidades de acabar aburriéndose. Usted teme que la familiaridad debilite el placer. Tiene razón. ¿Pero acaso no está allí la mirada ajena para descubrir nuevos horizontes?
La voz de Mario se tornó más sutil:
—En este punto tropezamos con una segunda ley del erotismo: necesita asimetría.
—¿Qué quiere decir con eso? Y además, ¿cuál era la primera ley?
—La de lo insólito. Pero tanto una como otra sólo son, como ya le he dicho, «pequeñas leyes». La única gran ley necesaria y suficiente, recuerde, es la de una simplicidad soberana…
—La de que todo instante pasado en otra cosa que no sea gozar «con arte», entre brazos siempre distintos, es tiempo desperdiciado. ¿Es así?
—Más o menos. Aunque la expresión «siempre distintos» no me parece muy feliz. Parece implicar el rechazo de las parejas a medida que se conquistan otras nuevas. ¡Sería el mayor error! Sólo de la multiplicación, y no de la sucesión, nacerá la calidad de su placer. ¡Eros veda sus secretos a los corazones veleidosos! ¿De qué sirve darse, si es para recobrarse? El mundo para usted no se habría ampliado.
Emmanuelle fruncía el ceño. Se mordió el pulgar, imagen de la concentración, pensando en la manera de mejorar su formulación. Este ejercicio de estilo le encantaba y Mario lo notaba. Prosiguió: —Además, aunque conozco su afición a esa idea, por mi parte no pondría el acento principal en el goce, sino, como ya le he dicho, en el arte: ¿sabrá perdonármelo?
—¡Cómo no! —dijo Emmanuelle conciliadora—. Digamos entonces «el arte de gozar», en lugar de «gozar con arte». Le parecería bien algo así: Todo el tiempo pasado en otra cosa que no sea el arte de gozar, entre brazos cada vez más numerosos, es tiempo perdido.
—¡Muy bien! —aprobó Mario—. Posee usted el sentido de las fórmulas, un don de síntesis. Debería ejercerlo. Uno de estos días, le pediré que me haga una lista de máximas.
Mario no parecía bromear, pero Emmanuelle se rió de buena gana. No se preocupaba del alcance de su receta. Mario se encargó de concretarla.
—Por supuesto, no hay que dar a la expresión «entre brazos» un sentido estricto. Es evidente que se extiende a una amplia gama de relaciones eróticas, que van desde sus propios brazos a cualquier cosa distinta de los brazos del otro: su mirada, su oreja —aunque sea invisible: detrás de una puerta, o al otro extremo del hilo del teléfono— su correspondencia, o simplemente su imagen secreta en el fondo de nuestro corazón. Y, naturalmente, los brazos carecen tanto de género como de número… Pero no nos adentremos en la gramática.
—¿Y podría ser también que «arte de amar» quedase mejor que «arte de gozar»?
—Puede quedar mejor, pero es menos preciso. Además, usted me ha acordado el arte, yo le he concedido el goce: dejemos pues esto de lado. Y no queme a sus dioses… Por lo demás, «amar» es equívoco. También demasiado limitado: para amar, hacen falta por lo menos dos. Mientras que se puede gozar solo.
—Naturalmente —dijo Emmanuelle.
—Y además, hay que gozar solo —recalcó Mario—. El reino del erotismo permanecerá siempre vedado a los que no saben abrir las puertas a su soledad.
Contempló a su invitada con severidad:
—Supongo que sabrá usted hacerse el amor a sí misma.
Emmanuelle inclinó afirmativamente la cabeza. Él insistió: —¿Y le gusta?
—Sí, mucho.
—¿Lo hace a menudo?
—Muy a menudo.
No sentía ninguna vergüenza en proclamarlo, al contrario. También en eso la había animado su marido. Y nunca se le habría ocurrido esconderse para masturbarse, igual que no lo hacía para bañarse; incluso, al encontrar muy comprensible que a él le gustase, hacía lo posible para hacer ambas cosas cuando pudiera verla. Lo consideraba un deber conyugal tan importante como los demás, y sabía que Jean pensaba lo mismo y lo apreciaba.
—Entonces no le costará comprender el significado de la ley de asimetría —dijo Mario.
—¡Oh, es verdad, ya lo había olvidado! Le confieso que no veo muy bien en qué consiste. Lo insólito, sí. Pero ¿por qué la asimetría?
—Recurriendo una vez más a las metáforas de la ciencia, le diré: el erotismo necesita para nacer, y es normal, que se reúnan las mismas condiciones que exige la aparición de cualquier vida. Le han debido enseñar a usted que la creación de la célula viva suponía la existencia de grandes moléculas proteicas. Ahora bien, estas moléculas tienen la particularidad de que su estructura, la disposición de sus componentes, presenta un alto grado de asimetría. No hay organización superior de la materia, no hay vida posible, por tanto progreso, sin un cierto desequilibrio al principio. Más adelante, la inadaptación se revelará asimismo como un factor decisivo de la evolución biológica. El erotismo, fase avanzada de esta evolución, está regido naturalmente por las mismas leyes. La vida, por tanto el erotismo, siente horror por el equilibrio.
La larga mano de Mario describió una órbita ante sus ojos: —Si, no obstante, preferimos considerar nuevamente el erotismo como un arte, constataremos que, para que este arte tenga su público, debe haber nuevamente asimetría. Por ejemplo, que el número de los que hacen el amor sea impar.
—¡Caray! —exclamó Emmanuelle, más divertida que asombrada.
—Por supuesto. Por ejemplo, uno es impar: el que se masturba es actor y espectador a la vez. Por eso la masturbación es eminentemente erótica: una obra de arte. El único amor en el que puede uno permitirse ser exclusivo:
…Una virgen a sí misma enlazada, Celosa… ¿Pero de quién, celosa y amenazada?
Mario pareció ensoñarse por un instante; luego prosiguió: —Erótica es también la adúltera. Ya que el triángulo redime la banalidad de la pareja. Fuera de la adición de un tercero, no hay erotismo posible para la pareja. ¡Y en verdad que pocas veces falta! Si no en persona, al menos en la mente de uno de los compañeros. Mientras usted hace el amor, ¿nunca le ha visitado la imagen de alguien distinto a aquél cuyas caricias saborea? ¡Cuánto más dulce, no es así, es la dura carne del esposo, cuando en el mismo momento sus párpados cerrados la entregan en sueños al amigo de la familia, al marido de la amiga, al transeúnte encontrado en la calle, al héroe de la pantalla, al amante de su infancia! Responda. ¿Le gusta eso? ¿Lo hace?
Emmanuelle, sin dudar más que hace un momento, dice que sí con la cabeza. El simple recuerdo de las innumerables veces en las que había conocido de esta forma el abrazo de otros hombres en los brazos de Jean le producía una turbación física tan intensa que pensaba que Mario debía notarlo por fuerza: la noche precedente, había sido él mismo a quien se había entregado de aquella forma… Como a Christopher el día de su llegada. A los amigos de Ariane, sin ni siquiera conocerlos. Al hermano de Jean, desde que le había visto. Y muy a menudo, aquellas últimas semanas, a los desconocidos del avión —al héroe griego, sobre todo—. Todos aquellos rostros se le representaban con tal calor que se sentía desfallecer, si bien no osaba, por miedo a no poder contener su mano, hacer el menor gesto. Mario continuaba, con sonrisa burlona: —Estará de acuerdo conmigo en que el carácter erótico desaparecería si los dos participantes, cada uno por su lado, hiciesen lo mismo: es imprescindible que, cuando uno de los dos se evade, el otro, al contrario, esté presente con todas las fuerzas de su deseo, de su fervor, de su goce inmediato y físico, ¡con la imaginación bloqueada por la violencia de su exclusiva pasión, de su absurda fidelidad! De lo contrario, no hay asimetría, sino ausencia simultánea, equilibrio, equidad: y eso es lo que hay que evitar.
Mario hizo un gesto con ambos brazos, como para demostrar la tesis.
—Por supuesto, la realidad, en semejante materia, es preferible a la ficción: un espectador en carne y hueso es preferible a cualquier espectador imaginario. El lugar natural del amante está en medio de la pareja.
Esta vez, Emmanuelle encontró que las máximas de Mario ofendían ligeramente el buen gusto. No contestar nada era la manera más elegante de dárselo a entender. Pero él no se dejó impresionar. Insistió, en cambio, en su primera proposición: —Aunque a decir verdad un verdadero artista siempre preferirá varios espectadores a uno solo.
Emmanuelle se sintió más a sus anchas en un terreno en el que el recurso al libertinaje permitía mantener el tono de la farsa.
—Dicho de otra forma —dijo jocosamente—, ¿no hay erotismo sin exhibicionismo?
—¡Bueno! —dijo Mario—. No sé muy bien qué significan esas palabras. Pero sé, por ejemplo, que hacer el amor de pie, por la noche, en una calle por la que pasan escasos transeúntes enfundados en abrigos de pieles y en capas de seda, estimula el espíritu.
—¿Por qué no a plena luz del día en una plaza llena de gente? —ironizó ella.
—Porque el erotismo, el erotismo de calidad, como cualquier arte, está alejado de las multitudes. Rehúye el alboroto, el ruido, los farolillos de ferias, la vulgaridad. Necesita pequeñas cantidades, indolencia, lujo, decorado. Tiene sus convenciones, como el teatro.
Emmanuelle reflexionó. Se entusiasmó al sentirse capaz de decir enseguida, con sinceridad, mientras que no hubiera podido hacerlo, inexplicablemente, unos segundos antes: —Creo que me atrevería.
—¿El amor en la calle, ante la atenta mirada de algunos transeúntes?
—Sí.
—¿Por el placer de hacer el amor o por el de ser vista mientras lo hace?
—Por las dos cosas, supongo.
—¿Y si le pidieran que lo simulara? Si un hombre hiciera como si la poseyera, ¿le bastaría el único placer de escandalizar?
—No —dijo resueltamente—. En ese caso, ¿para qué?
Añadió, dándose cuenta de que también hablaba para el momento presente, ya que deseaba hacer el amor enseguida, deseaba a Mario, o masturbarse, ya no sabía cuál de las dos cosas: la elección de uno u otro recurso básicamente no le importaba, con tal de que su sexo fuera acariciado: —Quiero también un placer físico.
—«¿Gozar mucho»? ¿Es eso, no es verdad?
—Pues sí, ¿por qué no? —admitió Emmanuelle, agresiva—. ¿Qué tiene de malo?
La imperceptible socarronería que había percibido en el tono de Mario le parecía insoportable.
Él sacudió la cabeza gravemente:
—Puede tenerlo.
Dejó pasar un tiempo, luego declaró:
—El escollo, en materia de erotismo, es la sensualidad.
—¡Oh, Mario! Es usted incansable.
—¿La estoy aburriendo?
—No. Pero le gustan demasiado las paradojas.
—Esta no lo es. Sabe usted, naturalmente, lo que es la entropía…
—Sí —dijo ella, intentando sin éxito recordar la fórmula.
—¡Pues bien! La entropía, es decir, más llanamente, la usura, la decadencia de la energía, acecha al erotismo como al resto del universo. Y la forma de entropía propia del erotismo no es tanto la costumbre de la sociedad como la satisfacción de los sentidos. Una sexualidad satisfecha es una sexualidad que camina hacia la muerte. Recuerde aquella profunda frase de don Juan: ¡Todo lo que no me transporta me mata! Es lo que le decía, hace un momento, cuando le hablaba de equilibrio. A cada instante, en cada individuo, la satisfacción amenaza el deseo. Lo amenaza con una felicidad letal, con la saciedad del sueño eterno. Sobre los senos de la mujer casada, la palabra «Fin» ocupa todas las dimensiones ilusorias de la pantalla. Siniestra perspectiva detrás del happy end. La única defensa consiste en resistir la tentación de la satisfacción, en no aceptar el goce si no se está seguro de poder seguir gozando, o mejor dicho, si no se está seguro de que, pasado el orgasmo, podrá uno excitarse de nuevo.
—Mario…
Él alzó un dedo doctoral:
—Lo erótico no es la eyaculación, es la erección.
Emmanuelle no quiso quedarse atrás en astucia.
—Esa observación —adujo— concierne menos, me parece, a las mujeres que a los hombres. En esto las mujeres llevan ventaja sobre la mayoría de sus parejas masculinas.
Él se limitó a sonreír:
—Psique siempre está dispuesta a ser poseída —citó.
Emmanuelle, sin embargo, no estaba de acuerdo:
—En suma, según usted, con el pretexto de erotismo, ¡habría que privarse de hacer el amor por miedo a gozar! Ya se lo he dicho, sus teorías acaban por parecerse a las del catecismo: ¡cultivar el espíritu y mortificar los sentidos! Creo que voy a atenerme a mi primer punto de vista: prescindir en absoluto de la moral. ¡Y, por la misma razón, del erotismo, si exige tanta virtud! Prefiero gozar todo lo que pueda. Y tanto como pueda. Darle a mi cuerpo todo el placer que desea. No me apetece «dosificarme», ¡incluso aunque mi espíritu pueda encontrar en ello alguna excitación perversa!
—¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Si supiera usted hasta qué punto lo apruebo! ¡Qué alegría encontrar a una mujer dispuesta a consagrarse únicamente a la voluptuosidad! Todo lo que acabo de recomendarle jamás tuvo otro objetivo que ayudarla a conseguirlo mejor. No le estoy aconsejando que mesure su placer. Le pregunto: si quiere usted gozar lo más y lo mejor posible, no sólo en la carne, sino en la mente, ¿qué cree que hay que hacer? Y no la incito a nada más que a respetar estas leyes elementales: guárdese del abrazo aislado, que sólo conduce al sueño; apenas termine de gozar, no se dé por satisfecha: procure volver a gozar; no permita que la facilidad de la satisfacción se imponga a la exigencia del erotismo; no imite la beatitud sin pensamientos que concluye la triste cópula de los animales; y no confunda la idea del coito con la de la pareja: ¿acaso hay algo, en la noción de pareja, de lo que el hombre pueda enorgullecerse? Tan lamentable invención sólo ha merecido el destino de embarcarse en el arca de Noé, en compañía de la nutria, del ratón y de los piojos. Nada demasiado excitante.
De pronto estalló en una gran carcajada:
—¡Decirme a mí que la exhorto a limitarse! ¡Cuando le estoy abriendo las puertas de lo ilimitado! Pero debe saber que su horizonte será siempre terriblemente limitado si sólo espera el amor de un hombre. No es el amor de uno solo, ni de varios, lo que le enseño, ¡sino el amor de la mayor cantidad posible!
Emmanuelle frunció los labios, en una expresión de terquedad en la duda y el rechazo que transportó a Mario.
—¡Qué hermosa es usted! —exclamó.
Permaneció un instante mirándola en silencio sin que ella misma se atreviera a moverse. Murmuró: —¡Si quieres, nos amaremos con tus labios, sin decirlo!
Emmanuelle sacudió sus largos cabellos, como para expulsar el hechizo, y sonrió a Mario. Él le devolvió la sonrisa, con una mirada de estima que ella aún no le conocía. Hizo un esfuerzo por hablar, para desvirtuar la emoción: —¿Qué hay que hacer entonces?
Él respondió con una nueva cita:
—¡Sigue acostado, oh cuerpo mío, conforme a tu misión voluptuosa! Saborea el placer cotidiano y las pasiones sin mañana. No dejes una alegría desconocida a las lamentaciones por tu muerte.
—¡Muy bien! ¡Eso es lo que yo decía! —exclamó triunfante Emmanuelle.
—También yo.
Ella rió, incapaz de argumentar. ¡Siempre tenía que tener razón!
—Pero yo lo decía con más detalles —agregó él.
—¡Con demasiados! —se quejó ella—. Tantas leyes… Recuerdo las dos primeras…
—Acabo de enunciarle la tercera: la del número. La multiplicidad es, por sí sola, un elemento de erotismo. Y, a la inversa, no hay erotismo donde hay limitación. Por ejemplo, limitación a dos. Le estaba diciendo lo nociva que me parece la pareja.
—Pongámosla fuera de la ley —consintió Emmanuelle—. ¿Pero eso adonde nos lleva? ¿Habrá que negarse a hacer el amor con un solo hombre? ¿Hacerlo sólo en trío, en quinteto, entre siete?
—Si así se desea —concedió Mario—. Pero no necesariamente. El número no reina únicamente en el espacio, también existe en el tiempo. Y con él se pueden hacer más cosas que sumarlo o multiplicarlo. Por ejemplo, dividirlo o restarlo. Al principio de esta noche, yo la he irritado, amiga mía, al indicarle una forma, entre muchas otras, de dividirse.
El recuerdo se le hizo a Emmanuelle casi agradable, un destello malicioso iluminó su rostro; a punto de decir algo, cambió de opinión. Mario prosiguió: —En cuanto a restarse: juegue algunas veces a disputarse a sus propios sentidos. Haga retroceder ante ellos, antes de cederlo, por supuesto, el castillo del hada al final del camino encantado. Haga durar el placer y durar el deseo. Y no embriague con sus encantos inaccesibles más que a sí misma: ¡Virgen, fui en la sombra una adorable ofrenda!
Dé, dé a manos llenas a unos lo que da en cuentagotas a los demás, sin que los unos lo hayan merecido más que los otros. Al que considera su deber languidecer meses enteros y luchar para conquistarla como un caballero del Grial, entréguele su cuerpo de una sola vez, y por entero, el primer día. Mientras que a aquel otro, a quien haya permitido a menudo y largamente las caricias más íntimas, ha de negarle por puro capricho «los últimos regalos». Exija de un desconocido que la posea sin precauciones, pero, al amigo que sueña desde la infancia en penetrar suavemente en usted, no le permita gozar más que en la copa de sus manos.
—¡Es usted horrible! ¿Cree que voy a entregarme alguna vez a todos estos desenfrenos? Afortunadamente sólo lo dice para divertirse…
—Sí. Nunca se debe decir nada que no sea para divertirse. Sólo el pudor es triste. ¿Pero qué es entonces en lo que acabo de decir, lo que parece horrorizarle? ¿Lo de emplear sus propias manos?
—¡No sea estúpido! No es eso…
—Sabrá usted, espero, utilizar bien esos maravillosos instrumentos de lujuria…
—¡Claro que sí!
—¡Alabada sea! Muchas mujeres parecen creer que sólo su vientre, sus senos o su boca están dotados de poderes. ¡Y son precisamente las manos lo que nos hace humanos! Para los varones, ¿qué puede hacernos más hombres que las manos de las mujeres? Podríamos fornicar una cierva o una leona, acariciar sus mamas y estremecernos bajo la suavidad de su lengua. Pero sólo una mujer sabrá hacernos eyacular entre sus dedos. En nombre del humanismo, esta forma de hacer el amor debería preferirse a todas las demás.
Emmanuelle hizo un gesto de ecuanimidad, como para mostrar que reconocía el mismo derecho a la existencia para todos los gustos. De hecho, había renunciado a disputarle a Mario el evidente placer que le proporcionaba el ir contra la opinión corriente. Se decía que la velada era mucho más divertida así. Pero una idea la preocupaba, sin que se diese exacta cuenta de los móviles oscuros que le hacían conceder a aquella «ley» de Mario mayor importancia que a las demás. Introdujo de nuevo el tema: —Bajo el pretexto de dividirme o de restarme, usted parece sugerir, en realidad, que me convendría entregarme a un montón de gente. A uno esto, al otro esto otro. ¡Si no me incita a ser una mujer fácil, no deja de adjudicarme, al menos, un cuerpo innumerable! Por eso le tachaba de corruptor.
—¿Y por qué no puede compartir entre muchos, entre una enorme cantidad de amantes, un cuerpo capaz de gozar de todos? ¿Qué tiene usted en contra?
—¡Ya lo sabe, Mario!
Creyó que esta protesta bastaría para hacerle entender por qué. Pero él se negó a cooperar. Al final, optó por darle la vuelta a la pregunta: —¿Y por qué debería hacerlo?
—Ya se lo he dicho: por erotismo. Porque el erotismo tiene necesidad del número. No hay mayor voluptuosidad para una mujer que la de llevar la cuenta de sus amantes: niña, en los dedos de las manos; adolescente, al ritmo de los meses de colegio y de los de vacaciones; casada, en el secreto de la agenda, marcando con una señal misteriosa los días en los que la lista se ha visto aumentada con un nombre: «¡Fíjate! ¿Casi un mes desde el último?». O los falsos remordimientos: «Es horrible, dos en la misma semana…!». Hasta el triunfo aceptado, con un deje de orgullo: «¡Lo he logrado! ¡Esta semana uno cada día!». Y apretada contra la amiga íntima, en voz baja, muy cerca de su oído: «¿Tú, más de cien?». «Todavía no. ¿Y tú?». «Sí». ¡Oh, placer, placer! ¡Son mil cuerpos, diez mil, los que su cuerpo puede contener! Sólo lamentará los amantes que no haya podido tener. Recuerde la definición que le he dado del erotismo: es el placer del esteta.
Emmanuelle sacudió la cabeza.
—¡Y no obstante! —protestó Mario—. La ley del número, si la miramos de cerca, no es más que un corolario de esta otra, que no va a discutir, estoy seguro: que hay que guardarse de la satisfacción. Es fácil comprender por qué una pluralidad de recursos amorosos es indispensable para el placer: ante el temor de que sus sentidos no transijan y se confiesen ahítos, no se entregue a un hombre a menos de estar segura que después de él hay otro dispuesto a poseerla.
—¡Pero eso es el cuento de nunca acabar! —exclamó Emmanuelle—. Después del segundo, ¿ha de haber otro más, y otro como reserva?
—¿Por qué no? —dijo Mario—. Es eso, en efecto, a lo que hay que aspirar.
Emmanuelle se echó a reír:
—Hay límites para la resistencia humana —dijo ella.
—Desdichadamente —admitió Mario, sombrío—. Pero el espíritu puede franquearlos. Lo importante es que el espíritu no se satisfaga, que no se sacie jamás.
—¿Lo más seguro para mantenerlo despierto, si lo he entendido bien, sería hacer el amor de continuo?
—No necesariamente —se impacientó Mario—. Lo que cuenta no es hacer el amor, sino cómo se hace. El acto físico por sí mismo, aunque fuese repetido hasta el infinito, no es suficiente para crear la calidad erótica. La saciedad, probablemente sí. Si se entrega a diez, a veinte hombres seguidos, tal vez ése sea para usted un día de inefable felicidad, pero tal vez pueda consumirse también de aburrimiento. Todo depende del momento, de lo que lo ha precedido y lo que espera a continuación. Por eso, aunque existen leyes, no hay reglas: para llegar al límite de la perfección erótica, un día se entregará a estos veinte de forma idéntica, reproduciendo sus cuerpos en usted como en una cadena, dejando que se sucedan en su cuerpo sin pretender distinguirlos unos de otros; otro día, con cada uno de los veinte, exigirá ser colmada de manera distinta.
—¿Las treinta y dos posiciones? —dijo burlonamente Emmanuelle.
—¡Absurdo! El erotismo no es una cuestión de posiciones. Nace de situaciones. Las únicas posiciones que importan, son las de las circunvoluciones de su cerebro. ¡Haga el amor con la cabeza! Puéblela de más órganos y de más sensaciones voluptuosas de las que podrían procurarle todos los hombres de la tierra. Que cada uno de sus abrazos contenga y anuncie todos los demás: es la presencia, en el seno del acto, de los actos sexuales pasados y futuros, de los actos cometidos por otros o con otros, lo que le conferirá su valor erótico. Asimismo, cuando un hombre la posea, que no sea él quien goce de sus favores en aquel momento, sino el que está a su lado cogiéndole la mano o leyéndole una página de Homero.
Emmanuelle se echó a reír, pero estaba más impresionada de lo que admitía.
—Cuando mi marido quiera hacerme el amor, tendré que decirle: «¡Imposible, sólo somos dos!».
—No sería ninguna tontería —dijo Mario, serio—. Pero, como le he dicho, cuando el tercero no puede estar allí físicamente, corresponde a su cerebro conjurarlo.
Aquello gustaba a Emmanuelle. Sí, pensaba, verdaderamente era —hasta entonces— el mayor placer que conocía: ese traslado quimérico a los brazos de otro, elegido a su gusto, desde que Jean penetraba en ella. Pensó que era el primer descubrimiento erótico que había hecho sin ayuda de nadie, y esto desde el comienzo de sus amores, tal vez la cuarta o la quinta vez que él la poseyó. Al principio, se había concedido ese «premio» parsimoniosamente, a intervalos espaciados, como una recompensa excepcional. Luego, más a menudo. Ahora, pensaba, prácticamente cada noche. ¡Qué delicia! Ésta frecuencia era en sí misma un factor de placer. A partir de entonces, anhelaba que su marido le hiciese el amor no sólo por deseo físico, sino porque otro hombre, al que deseaba en aquel momento, aparecía enseguida y ella no tenía necesidad de superar ningún embarazo, ningún pudor, ningún principio, ninguna costumbre, para concederle los favores más íntimos y los más disolutos, hacer con él en sueños lo que tal vez no se habría atrevido a hacer en realidad. Y, como su placer se veía duplicado, también lo era el de Jean, al que por tanto no engañaba; al contrario: cada día era con él más ardiente y más sensual. Se prometió que, a partir de entonces, haría sistemáticamente el amor de esa manera, evocaría cada vez al «tercer sujeto» requerido para que la ley de asimetría se cumpliese. Se sentía tan impaciente ante la idea de tan refinada voluptuosidad, que hubiera deseado que su marido la poseyese en aquel mismo instante para poder hacer el amor con otro.
¿Con quién? se preguntó. Evidentemente, no con Mario; no sería divertido. Con Quentin.
—Tendré que ir con cuidado para no llamar a mi cama a dos fantasmas a la vez —dijo, burlona—. De lo contrario, la concurrencia sería par y ¡crac!, todo por el suelo.
Mario sonrió.
—No, ya que seguiría habiendo asimetría, porque el número par estaría desigualmente repartido. Evidentemente, nunca la incitaría a hacer el amor a cuatro, si eso consistiera en acostarse dos a dos, aunque fuese sobre el mismo lecho. Nada es más insulso, más doméstico. Es un juego que hay que dejar para los burgueses meritorios, a quienes les encanta después de vísperas. Pero sería exagerado concluir que debemos prohibir el número cuatro. Ofrece posibilidades interesantes, a poco que se le redima de la banalidad del cuadrado y se le escinda, por ejemplo, en tres y uno. Lo mismo puede decirse de ocho, por muy par que sea, porque puede significar seis hombres y dos mujeres, combinación sumamente elegante, que asegura tres galanes para cada mujer, al principio, y la articulación de los dos grupos así formados, al final.
Emmanuelle intentó figurarse el cuadro.
—Estoy de acuerdo —dijo Mario con sonrisa bonachona—, en que la simplicidad también tiene sus encantos, y que la manera más deleitable de hacer el amor, creo, siempre será para una mujer —como usted decía hace un momento— entregarse simultáneamente a dos hombres.
Emmanuelle enarcó las cejas, atónita al oír que le atribuían el mérito de semejante idea.
—Hay pocas experiencias más perfectas y armoniosas, y es comprensible que sea éste el regalo preferido por cualquier mujer de buen gusto. Entre ser poseída por un solo hombre y serlo por dos, existe el mismo abismo que entre un alcohol de arroz y un licor de champán.
Mario levantó la botella y sirvió a Emmanuelle.
Ella saboreó con turbación una gota del licor dorado. Mario prosiguió sin apartar su mirada de ella: —En los brazos de un solo hombre, una mujer se halla semidesamparada. Si un cortejo de amantes es la respuesta necesaria a las exigencias de su espíritu, no es menos necesario para su carne no hacer ninguna discriminación entre sus recursos andróginos y sus inclinaciones candorosas. Sería intolerable que en algún momento una parte de usted fuese descuidada en favor de otra; que quedase una mitad vacante, una mitad descubierta… Todos los accesos a sus sentidos tienen el mismo derecho al amor y a las mismas virtudes. Y, como un único hombre no puede estar a la vez en su principio y en su final, es conveniente que por lo menos dos procuren resolver en común el dilema de su cuerpo. Ahora bien, cuando ellos entonan una voluptuosidad gemela en sus bocas ambiguas, ¿conoce usted en su plenitud la razón de ser mujer y su belleza?
Preguntó cortésmente:
—¿Le gusta?
Emmanuelle bajó los ojos hacia la esfera tornasolada, carraspeó. Él prosiguió, despiadado: —Quiero decir: hacer el amor con dos hombres. No sólo en sueños…
Ella optó por la franqueza.
—No lo sé —dijo.
—¿Cómo es eso? —se asombró Mario, circunspecto.
—Nunca lo he hecho.
—¿De verdad? ¿Y por qué razón?
Ella encogió los hombros.
—¿Tiene una objeción a tal procedimiento? —preguntó, ligeramente cáustico.
El rostro de Emmanuelle dibujó una serie de expresiones a las que era difícil dar un sentido concreto. Mario prolongó un silencio que aumentaba el embarazo de su invitada. Esta se sentía acusada, culpable no sabía muy bien de qué inexplicable pecado contra el espíritu.
—¿Por qué se casó usted? —preguntó él bruscamente.
Ella no supo qué contestar. Tenía la impresión de que la cogían por los hombros y la hacían girar sobre sí misma, como en el juego de la gallina ciega, para hacerle perder la orientación. Con los ojos vendados, las manos hacia adelante, no se atrevía a avanzar en ninguna dirección, por miedo a caer en una trampa. No quería confesarle a Mario que se había casado por amor a Jean, o incluso por el placer de hacer el amor con Jean. Afortunadamente, se le ocurrió una idea que juzgó a la altura de las circunstancias.
—Soy lesbiana —dijo.
Mario pestañeó.
—¡Bien! —acabó por apreciar.
Luego, desconfiado:
—¿Pero lo es realmente siempre, o sólo lo ha sido en su infancia?
—Lo soy siempre —dijo Emmanuelle.
Al mismo tiempo la invadió una ola de angustia totalmente inesperada. ¿Decía la verdad? ¿Podría volver a recibir un cuerpo de mujer en sus brazos? Al perder a Bee lo había perdido todo…
—¿Su marido conoce sus inclinaciones?
—Naturalmente. Por otra parte, todo el mundo las conoce. No es un secreto. Me siento orgullosa de amar a muchachas bonitas y de que ellas me amen.
Ahora sentía la necesidad de pregonar palabras desafiantes; sin embargo, sólo le hacían daño a ella.
Mario se levantó, se puso a caminar por la habitación. Parecía transportado. Cogió a Emmanuelle de la mano, la instaló sobre el sofá, se arrodilló a sus pies. Para sorpresa de ella, le besó suavemente las rodillas, luego rodeó sus piernas con los brazos.
—Todas las mujeres son hermosas —murmuró con un fervor que su voz profunda hacía sobrecogedor—. Sólo las mujeres saben amar. ¡Quédate con nosotros, Bilitis! quédate. Y si tienes un espíritu ardiente, verás la belleza como en un espejo sobre el cuerpo de tus enamorados.
Emmanuelle pensó, con melancólica ironía, que le faltaba suerte. ¡Era realmente muy propio de ella haberse enamorado a la vez de una mujer no demasiado lesbiana y de un hombre que lo era demasiado!
Él, sin embargo, ya había recuperado su tono indolente y proseguía su interrogatorio: —¿Tiene usted muchas amantes?
—¡Claro que sí!
Se obligó a impedir que el recuerdo de Bee le estropeara la noche. Afirmó: —Me gusta cambiar a menudo.
—¿Y encuentra todo lo que quiere?
—No es difícil. Basta con proponérselo.
—¿Nadie se niega?
—¡Casi nadie! —minimizó Emmanuelle que, al mismo tiempo, empezaba a estar cansada de echarse faroles. Anhelaba recuperar su simplicidad y su franqueza—. Desde luego —corrigió con una risa alegre—, hay chicas que no se dejan conquistar. ¡Pero ellas se lo pierden!
—Exactamente —opinó Mario—. ¿Y usted? ¿Es usted fácil de conquistar?
—¡Oh, sí! ¡Me encanta dejarme hacer!
Su confesión le hizo sonreír; añadió:
—Pero siempre que mis aspirantes sean verdaderamente bonitas. Me horroriza toda mujer que no sea muy guapa.
—Excelente mentalidad —cumplimentó nuevamente Mario.
Volvió a un extremo que, aparentemente, le apasionaba: —Su marido, dice usted, está al corriente de sus amores femeninos. ¿Pero los aprueba?
—Los estimula, incluso. Nunca he tenido tantas amigas como desde que estoy casada.
—¿No le da miedo que sus caricias la aparten de él?
—¡Ni pensarlo! Hacer el amor con una mujer es distinto que hacerlo con un hombre. Una cosa no sustituye a la otra; hacen falta las dos. Tan malo es ser puramente lesbiana como no serlo en absoluto.
Esta vez la opinión de Emmanuelle sonó categórica y su seguridad pareció hacer mella en Mario.
—Imagino que su marido se aprovechará también de los encantos de sus amantes femeninas —preguntó cautamente.
Emmanuelle esbozó una sonrisa traviesa:
—Son ellas sobre todo las que piensan en eso —dijo burlona.
—¿Y usted no se siente celosa?
—¡Sería demasiado ridículo!
—Tiene usted razón: el hecho de compartirlas sirve para aumentar su placer.
Sacudió la cabeza, evocando tal vez placenteras imágenes. Emmanuelle, a su vez, rememoraba los cuerpos desnudos de sus amigas. ¡Tan desnudas, tan suaves al tacto, tan hermosas! No era seguro que hubiera oído el último comentario de Mario.
—¿Y él? —preguntó éste tras un instante de silencio.
Emmanuelle abrió mucho los ojos.
—¿Él?
—Sí, su marido. ¿Le proporciona muchos hombres?
—¿Cómo? —dijo, sorprendida en el fondo de su corazón—. ¡Claro que no! —dijo ruborizándose.
—¿Ni siquiera después de la boda? —prosiguió Mario, imperturbable.
Emmanuelle no pudo contener un movimiento de indignación.
—En semejantes condiciones —declaró Mario, glacial—, no veo muy bien en qué consiste, ni para usted ni para él, el interés en estar casados.
Tomó un sorbo de licor, lo saboreó, y preguntó, en tono despectivo: —¿Le prohibiría hacer el amor con otros hombres?
Emmanuelle se apresuró a afirmar:
—No, en absoluto.
No estaba muy segura, en el fondo, de no pintar un cuadro demasiado ideal.
—¿Le ha dicho que podía hacerlo?
A Emmanuelle el interrogatorio se le estaba convirtiendo en un suplicio: —No explícitamente, por supuesto. Pero nunca me lo ha prohibido. Y no me pregunta por lo que hago. Me deja libre.
Mario hizo un gesto de disgusto:
—Eso es lo que debería reprocharle. No es esa clase de libertad la que alimenta al erotismo.
Emmanuelle intentó comprender.
—Cuando estaba sola en París y escribía a su marido —prosiguió—, ¿le tenía al corriente de sus amantes?
Emmanuelle se sentía anonadada por la conciencia de su «banalidad». Sacudiendo la cabeza intentó eludir la cuestión.
—Le hablaba de mis enamoradas —dijo.
Mario hizo un gesto que podía significar: «Más vale eso que nada». Nuevamente permanecieron callados. Emmanuelle miró a Quentin. El invitado sonreía con una considerable perseverancia. Emmanuelle se preguntó si comprendía realmente lo que decían o si aquella sonrisa intentaba disimular que se aburría.
—No crea en absoluto que Jean está celoso —insistió, ansiosa por compensar la mala impresión que sentía haber producido en Mario—. No lo es más que yo. Fíjese, ha sido él quien me ha enseñado a exhibir mis piernas. Y si llevo vestidos estrechos es porque le gusta: de forma que, cuando bajo del coche, mi falda suba lo más arriba posible. Y habrá usted notado que, incluso en el salón más decente, me siento siempre de la manera más impúdica.
Ahora se reía.
—Ya ve que no me sorprende usted. ¿No es todo eso una prueba de que tanto él como yo sentimos vocación por el erotismo?
—Sí.
—Él es también quien regula mis escotes. ¿Conoce usted a muchos maridos que descubran tan generosamente los senos de su mujer?
—¿Y a usted, le resulta agradable mostrar sus senos?
—Sí —dijo Emmanuelle—. Pero sobre todo desde que Jean me lo enseñó. Antes de conocerle, me gustaba que me tocaran, quiero decir, que las mujeres me tocaran, pero tanto me daba que me vieran o no. No sentía placer alguno. Ahora sí.
Añadió con valentía:
—No nací exhibicionista; ¡he llegado a serlo! Gracias a él.
Y provocó:
—¡Ya ve usted!
—¿Se ha preguntado alguna vez por qué le complacía a su marido mostrarla deseable también en público? —preguntó Mario—. Si únicamente es para hacer de usted una mujer de gancho, parece poco encomiable. Y si es por simple orgullo, para alardear de la belleza de su mujer como de una riqueza y provocar a los que no tienen tanta suerte, no lo creo mucho mejor.
—¡Oh, no! —protestó Emmanuelle, quien no soportaba que hablasen mal de su marido—. Ese no es en absoluto su estilo. Si me hace exhibir el cuerpo es en todo caso para que los demás también disfruten…
—¡Pues es lo que yo decía! —dijo Mario, triunfal—. Si su marido se las ingenia para despertar el deseo de los otros, si la presenta de esta manera para su erección, es que quiere que usted haga el amor con ellos.
—Pero… —intentó objetar Emmanuelle.
Era una idea que jamás se le había ocurrido y no encontraba nada que la ayudase a refutarla. Sin embargo, parecía aturdida: ¿era concebible que Jean esperase tal cosa de ella?
—Pero bueno —dijo en tono lastimero—, ¿por qué iba a desear Jean que le engañase? ¿Qué clase de placer puede encontrar un hombre en que otros hombres posean a su mujer?
—Vamos —dijo Mario, y su voz era severa— querida: ¿en eso estamos? ¿Acaso no comprende usted que un hombre evolucionado pueda querer, por refinamiento erótico, que su mujer seduzca a otros hombres? El Eclesiastés, en cualquier caso, ya iba más lejos que usted, al decir: La gracia de una mujer es la alegría de su marido. Sea lógica: si su marido se alegra de saber que hace el amor con mujeres, ¿por qué iba a pensar de otro modo respecto de los hombres? ¿Existe realmente, entre amor hetero y homosexual, una distinción de naturaleza tan esencial como usted parece creer? Yo opino, por lo que a mí se refiere, que sólo existe una sola clase de amor y que es indiferente hacerlo con hombres o mujeres, con esposo, amante, hermano, hermana o niño.
—Pero Jean siempre supo que me gustaban las mujeres, incluso antes de desflorarme: fui yo quien se lo dije, el mismo día que le conocí.
Y añadió bruscamente, cogiendo al vuelo una alusión de Mario: —Y naturalmente, si hubiera tenido un hermano, habría hecho el amor con él. ¡Pero soy hija única!
—¿Y entonces?
—¿Entonces?… Entonces, quiero decir que al acariciar a una mujer no engaño a mi marido.
El anfitrión pareció divertido.
—¿A él —preguntó— le gustan los hombres?
—¡No!
A Emmanuelle le pareció absurda la idea de que su marido fuera homosexual.
—Usted no es justa —observó Mario, que había adivinado sus pensamientos.
—¡No es lo mismo!
Mario sonrió, y ella ya no estuvo segura de que no fuese lo mismo…
—¿Prefiere usted —prosiguió Mario— que se acueste con otras mujeres?
—No sé… Supongo que sí.
—Entonces —dijo, victorioso— ¿por qué no iba a pensar él de la misma forma en lo que a usted se refiere, a usted y los hombres?
«Es verdad», pensó Emmanuelle.
—Otro ejemplo —prosiguió Mario sin esperar respuesta—: ¿exhibe usted sus piernas y sus senos por simple costumbre, es decir por juego mundano, o porque el hecho de ofrecerse la excita?
—¡Por supuesto que me excita!
—¿Físicamente?
—Sí.
—¿Su placer es mayor cuando su marido está presente?
Ella reflexionó:
—Creo que sí.
—Tranquilamente sentada junto a él, cuando un hombre parece desnudarla con la mirada, ¿no imagina a veces que lo hace con las manos, para no referirme al resto?
—Por supuesto —admitió riéndose.
Esto, sin embargo, no la convenció de que Jean tuviera que complacerse imaginando la misma escena. Mario pareció adivinarlo y suspiró.
—Le queda todavía mucho que aprender. Todo lo que separa la simple sexualidad del arte erótico.
Volvió a la carga, añadiendo un deje de ironía a la palabra que había utilizado Emmanuelle: —Si su marido no quiere que usted le «engañe», ¿por qué la ha dejado venir sola aquí esta noche? ¿Le hizo objeciones?
—No. Pero quizás no supuso que cenar en casa de un hombre significara necesariamente que iba a entregarme a él.
Ahora Emmanuelle se hacía la ingenua. No sabía si el dardo había dado en el blanco. Mario pareció abismarse en la meditación. Cuando ella empezaba a vagar mentalmente por otras latitudes, Mario preguntó: —¿Está dispuesta a entregarse esta noche, Emmanuelle?
Era la primera vez que la llamaba por su nombre. Hizo esfuerzos por contener la emoción que sentía al oírse hacer semejante pregunta con tal negligencia. Intentó, para demostrar su libertad, dar a su voz el mismo tono desenvuelto: —Sí.
—¿Por qué?
Un enorme embarazo volvió a apoderarse de ella.
—¿Se entrega a los hombres con facilidad? —preguntó Mario.
Se sintió cubierta de vergüenza. ¿Acaso aquella conversación sólo tenía el objetivo de mortificarla? Sintió necesidad de revalorizarse: —Todo lo contrario —replicó con una vehemencia no habitual en ella—. Le he dicho que he tenido muchas amantes, no que hubiera tenido muchos hombres. Para serle franca —añadió, movida por un impulso repentino (y contra su costumbre, ya que no le gustaba mentir y lo hacía lo menos posible)—, no he tenido más que a mi marido. Y ahora, ¿entiende por qué no tengo nada que contarle a él sobre este tema… hasta el presente? —concluyó, con una sonrisa fácil de interpretar.
A la vez que se atribuía esta virtud, pensó que en realidad no era tan falso: ¿acaso podían considerarse amantes aquellos desconocidos que la habían poseído en el avión? Marie-Anne era de la opinión de que no contaban. Y hasta ella misma había acabado dudando de la materialidad de la aventura y considerando que al ceder a aquella especie de sueño despierto que le habían brindado entre el cielo y la tierra, no había sido más infiel que al saborear los abrazos imaginarios de los hombres a quienes se entregaba mentalmente mientras su marido gozaba cada noche con su cuerpo.
Por primera vez pensó que tal vez estuviera encinta de uno de los viajeros: pronto lo sabría. Pero tampoco aquello revestía mayor importancia.
Mario, sin embargo, parecía sentir de pronto un renovado interés por su invitada: —¿No se estará burlando de mí? Me pareció oírle decir que «también» le gustaban los hombres.
—Claro que sí. ¿No me he casado acaso? Y acabo de responderle que estaba dispuesta a entregarme a otro hombre que no fuese mi marido, esta misma noche.
—¿Por primera vez, entonces?
Emmanuelle confirmó con un gesto de la cabeza su semimentira.
(¡Siempre que, pensó con repentina angustia, Marie-Anne no hubiese traicionado su secreto! Pero no, estaba claro que Mario no sabía nada). —Tal vez haya estado dispuesta en otras ocasiones, pero nadie lo aprovechó —añadió, con una impertinencia que su anfitrión debió percibir, ya que le devolvió una sonrisa nada simpática.
Mario contraatacó:
—¿Por qué desea engañar a su marido? ¿Es que la deja físicamente insatisfecha?
—¡Oh, no! —exclamó Emmanuelle, trastornada y súbitamente afligida—. ¡No! Es un amante maravilloso. No me siento nada reprimida, se lo aseguro. No es por eso, al contrario…
—¡Ah! —dijo Mario—. ¿«Al contrario»? Muy interesante. ¿Puede decirme qué entiende por «al contrario»?
Se sentía furiosa. Le había hecho un soberano discurso para demostrar que el propio Jean quería que ella tuviera amantes, y ya parecía haberlo olvidado…
¿Pero por qué, se preguntaba, esa noche aceptaba tan fácilmente la idea de ser infiel? ¿Por qué, por primera vez en su vida, y tan inesperadamente, deseaba ser una mujer casada que tiene un amante? Porque era eso lo que quería: ser adúltera. Lo deseaba, sin por ello amar a Jean con menos pasión —al contrario… ¿Qué le pasaba entonces? Se oyó decir, sin siquiera poder reflexionar en el sentido de sus palabras: —Es porque soy feliz. Es… ¡es porque le amo!
Mario se acercó a ella.
—En otras palabras, si quiere engañar a su marido, no es porque le aburra, ni por debilidad, ni para vengarse de él, sino, al contrario, porque la hace feliz. Porque él le ha enseñado a amar lo que es hermoso. A amar la maravilla del placer físico dado por la penetración de un cuerpo de hombre en lo más profundo del suyo. Le ha enseñado que el amor es ese deslumbramiento de los sentidos cuando la desnudez del hombre aplasta a la suya. Que lo que brinda ese esplendor siempre renovado a la vida es el gesto de unas manos que van hacia sus hombros para bajarle el vestido hasta la cintura y descubrir sus senos, y el gesto de unas manos que van hacia sus caderas para hacer caer el vestido a sus pies y convertirla en la estatua más adorable. Le ha enseñado que la belleza no es la soledad del cuerpo sino su abundancia. Que la belleza no está en esperar a que otras manos la desnuden, sino en el anhelo y la simplicidad de sus dedos liberándola por sí mismos de lo que la protege y ofreciéndola como un tributo al cuerpo al que está destinada. Le ha enseñado que ésa es la única belleza, la única felicidad. Que este impulso deseado por su cuerpo, esta organización de sus poderes, son portadores de una inteligencia infinita, que sólo lo infinito de su repetición puede colmar. Y que ningún acto de conciencia tiene más sentido, para los escultores del instinto que somos, que la meditada búsqueda y el sabio abrazo de ese único instante, de esa segunda lucidez en el que la mujer se convierte en la cosecha del hombre y en la fuente de su renacimiento. ¡Prodigio creador, más asombroso que aquél para quien el mármol se convierte en torso y la modulación en sinfonía! ¡Ah, realidad más humana que la herencia de la materia, milagro de nuestra libertad, espiritualidad física, obra de arte hecha de vida!
Emmanuelle escuchaba, sin saber si debía dejarse envolver por el ramaje de las palabras, dejarlas decidir sobre ella… Le cogió a Mario la copa centelleante de reflejos, levantó hacia el hombre una mirada firme.
—¿Es así como se entregaría? —quiso cerciorarse él.
Ella inclinó la cabeza.
—¿Y le dirá a su dueño que puede estar orgulloso de usted?
Ella perdió su serenidad; en tono de alarma dejó escapar: —¡Oh, no!
Luego, tras una ligera vacilación:
—No inmediatamente…
Mario esbozó una expresión de indulgencia.
—Ya veo —dijo—. Pero tendrá que aprender.
—¿Qué más debería aprender? —protestó ella.
—El placer de contar: más sutil, más refinado todavía que el del secreto. Llegará un día en que el sabor de sus aventuras tendrá menos importancia que el hecho de referirlas, largamente, con detalles que la harán sentir un placer mucho mayor que las caricias, a aquel que es a la vez usted misma y el más atento de sus espectadores.
Hizo un gesto de clemencia:
—Pero no hay prisa y si, de momento, ocultarse es lo más fácil, mantenga a su marido en la ignorancia provisional de los progresos de su alumna. Por otra parte —y su sonrisa ahora tenía un deje de ironía—, tal vez sea preferible esperar a que estos progresos sean incontestables, ¿no le parece? Así la sorpresa de él será aún mayor. Pero es absolutamente necesario que, durante este período de entrenamiento, alguien dirija sus primeros pasos. Ya que el camino del erotismo es a veces abrupto, ad augusta per augusta, y, abandonada a sí misma, podría usted desanimarse o extraviarse. ¿Qué opina?
Emmanuelle pensó que la opinión le era solicitada por mera fórmula y por tanto consideró más digno callarse. Mario siguió hablando: —Pero usted sabe que la perseverancia del discípulo no debe tener límites. Ningún guía del mundo puede reemplazar a su voluntad: él le mostrará el camino, pero será usted la que deba avanzar con paso atrevido, sabiendo adonde la conducen sus pasos. La iniciación es en cualquier arte un período de labor más que de placer. Aquél cuyo corazón flaquea antes de que la gracia venga a recompensar su paciencia ¿acaso merece que se apiaden de él? Llegará un día en que el mismo recuerdo de estos duros esfuerzos le resultará dulce. Hoy, tiene que decidirlo con total libertad. ¿Está dispuesta a probarlo todo?
—¿Todo? —preguntó, circunspecta.
Recordó que ésos habían sido, unos días antes, los términos de Marie-Anne.
—Eso es: ¡todo! —dijo Mario, súbitamente conciso.
Emmanuelle intentó imaginarse qué podría ser ese todo —y no consiguió imaginar más que el abandono de su cuerpo a los caprichos de Mario. Puesto que de todas formas había decidido entregarse a él, ¿acaso tenía mucha importancia el modo de posesión? Se decía incluso, no sin cierta ironía, que su mentor exageraba un poco las virtudes de sus talentos amatorios al pensar que la experiencia que le preparaba tendría como resultado la «mutación» de Emmanuelle. Ella era extraordinariamente experta con los hombres, estaba de acuerdo, pero no obstante se hallaba convencida de que una mujer tenía que hacer algo más que someterse a las excentricidades de un amante para progresar. Esta suficiencia del macho la divirtió. Pero no la irritó lo suficiente como para discutirla.
Lo que introducía, sin embargo, una cierta turbación en su conciencia, era poder explicar por qué, a pesar de los argumentos expuestos por Mario, prefería que aquella relación permaneciese ignorada por su marido. No era por temor a que Mario despreciara las razones de Jean, reflexionó. Era más bien por lo que acababa de vislumbrar hacía un momento y no había sabido traducir con claridad: «engañar» a un marido amado producía una voluptuosidad especial, muy tierna, en la que no había pensado hasta aquel momento, pero cuya tentación le hacía ahora latir las sienes de impaciencia. Era muy posible, se decía, que, en el mundo del erotismo, la complicidad del marido, la confidencia de la adúltera, constituyesen un grado más de libertinaje. Pero ella todavía no lo había alcanzado. El secreto de sus aventuras era capaz de aumentar a sus ojos, más que de reducir, el placer que la aguardaba. Antes de aprender el complicado arte del que Mario le había resumido las reglas, quería complacerse con lo más simple. ¿Acaso el adulterio no ofrecía por sí solo la posibilidad de maravillosos descubrimientos?
En realidad, casi sin darse cuenta, obedecía más a cierto erotismo abstracto que a la sensualidad elemental a la que imaginaba ceder, ya que era menos la anticipación de las voluptuosidades que le brindaría su amante lo que la incitaba a abandonarse y ya la hacía desfallecer, que el deseo de principio de engañar a Jean, engañarle tanto como lo amaba, engañarle con urgencia, mucho, con todo su cuerpo, con toda su desnudez, con toda la suavidad de su vientre, por el que discurriría el semen de un extraño.
Mario la miraba y su mirada la incomodaba. Cambió de postura, sobre el sofá de cuero, mostrando las piernas como había explicado saber hacerlo. Pensó que Mario le había hablado de hacer el amor con dos hombres sin duda porque quería compartirla con su amigo. «¡Muy bien!» se dijo. «Aprenderé». Habría preferido tenérselas que ver sólo con Mario, o, si no había manera de evitar a Quentin, que éste se conformase con el papel de espectador, al que Mario parecía conceder tanta importancia. Pero estaba decidida a no oponerse a las exigencias de su anfitrión. Tal vez incluso, reconoció, sentía oscuramente el deseo de ser poseída también por Quentin. Y como Mario pretendía que el amor con dos hombres era tan delicioso…
—Al menos, habrá usted hecho el amor con varias mujeres… —la urgió su héroe.
Ella admiró una vez más esa capacidad de leerle tan fácilmente el pensamiento. Sabría, pues, hasta qué punto le deseaba. Él le miraba las piernas. Ella olvidó responder.
Mario declamó, con aquel tono particular, estremecedor, que empleaba para las citas poéticas: —¡Yo, tan pura! ¡Mis rodillas exhiben los terrores de los enclaves indefensos!
Emmanuelle se sintió feliz de que él fuese sensible a la elocuencia de su cuerpo. Pero Mario no se dejaba apartar tan fácilmente de su curiosidad. Volvió a la carga: —Con varias mujeres a la vez, quiero decir.
—Sí —dijo Emmanuelle.
Pareció encantado.
—¡Eh! —dijo—. ¡No es usted tan inocente!
—¿Pero por qué iba a serlo? —se rebeló ella—. Nunca lo he pretendido.
Atribuirle buenas costumbres era la peor injuria que se le podía hacer a Emmanuelle. Si mostrar sus piernas no era suficiente para hacerse respetar, iba a ponerse de pie sobre el sofá y quedarse desnuda. La compulsión fue tan fuerte que dobló los tobillos y se arrodilló. Y si la demostración aún no convencía a su anfitrión, ¡se masturbaría delante de él! Sus senos ardían de fogosidad: tal vez fuera el licor de Mario lo que de pronto le confería tanta audacia. Pero el italiano permanecía recostado con indolencia. Parecía más bien sediento de erotismo verbal que de acción… Prosiguió su interrogatorio: —¿Y cómo se comporta cuando intercambia caricias con dos mujeres a la vez?
Emmanuelle se impacientaba. Para apresurar el final de aquel «examen oral», describió algunas escenas en las que prevalecía la imaginación sobre el realismo. No se preocupaba por reproducir con exactitud sus recuerdos, además de que una pizca de invención, por ingenua que fuese, sería más del agrado de Mario que la fidelidad histórica. Pero no consiguió engañarle.
—Todo eso me parece un juego de niñas —cortó él irónicamente—. Ha llegado el momento de crecer, querida amiga.
Ofendida, quiso atacar a su adversario para vengarse. Cuando se dio cuenta de que al dejar escapar de esta manera una alusión poco oportuna, corría el riesgo de perjudicar sus propios planes, quiso morderse la lengua pero era ya demasiado tarde.
—Y usted —había dicho—, ¿es más experto con los hombres?
Para sorpresa de Emmanuelle, sin embargo, Mario no pareció molestarse en absoluto. Al contrario, su voz se tiñó de buen humor: —¡Ahora mismo lo verá, querida!
Dirigió una frase en inglés a Quentin. Emmanuelle se preguntó, palpitante, si los dos hombres irían a hacerle una demostración allí mismo.