CAPÍTULO 29
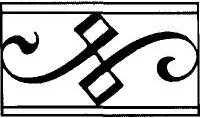
DRAKNOR
CHELESTRA
—¿Dónde crees que vas con esa nave? El marinero enano, que parecía haber surgido de la nada, observaba a los tres jóvenes con mirada ceñuda.
—Estás hablando con la hija del monarca de los humanos —respondió Alake, irguiéndose con porte imperioso—. Y con la hija de tu rey.
—Eso es —asintió Grundle, avanzando unos pasos. El marinero, desconcertado, se quitó el gorro con que cubría su cabeza e hizo una reverencia.
—Disculpad, pero tengo órdenes de vigilar estas embarcaciones. Nadie puede cogerlas sin permiso del Vater.
—Ya lo sé —replicó Grundle—. Y traigo el permiso de mi padre. Muéstraselo, Alake.
—¿Qué? —Alake miró a la enana, perpleja.
—Enséñale al marinero la carta de autorización de mi padre.
—Grundle guiñó un ojo y lanzó una mirada de inteligencia a la bolsa que colgaba del cinturón, de tiras de cuero trenzadas, que rodeaba el talle de la humana. De la boca de la bolsa sobresalía el extremo, apenas visible, de varios pequeños pergaminos perfectamente enrollados.
Alake enrojeció y entrecerró los ojos.
—¡Eso son mis hechizos! —exclamó, irritada—. ¡Y no voy a enseñarlos a nadie!
—Mujeres… —se apresuró a intervenir Devon, tomando al marinero por el brazo y alejándolo de las muchachas—. Nunca saben lo que llevan en la bolsa.
—¡Calma, Alake! —insistió Grundle en voz baja—. A ese marinero se los puedes enseñar. No sabe leer… La humana le lanzó una mirada colérica.
—¡Vamos! ¡No tenemos mucho tiempo! —dijo la enana, impaciente—, Haplo ya debe de haberse marchado.
Con un suspiro, Alake se llevó la mano a la bolsa y extrajo de ella uno de los pergaminos.
—¿Te vale esto? —preguntó, al tiempo que lo desenrollaba, lo pasaba ante las narices del marinero y lo volvía a guardar antes de que el enano tuviera tiempo ni de parpadear.
—Yo… supongo que sí —respondió el marinero y, tras unos instantes de reflexión, añadió—: Pero, para estar más seguro, creo que iré a preguntárselo directamente al Vater. No os importa esperar un momento, ¿verdad?
—Claro que no. Adelante, tómate tu tiempo —repuso Grundle en tono benévolo.
El marinero se marchó. En el mismo instante en que les dio la espalda, los tres jóvenes se colaron en la embarcación por una escotilla y de allí pasaron al pequeño sumergible, que se mecía al costado de la nave nodriza como una cría de delfín agarrada a su madre. Grundle cerró ambas escotillas, la del casco de la nave nodriza y la del sumergible, y separó este último del gran cazador de sol.
—¿Estás segura de que sabes pilotarlo? —preguntó Alake, a quien gustaban tan poco los aparatos mecánicos como a Grundle las artes mágicas.
—Desde luego —se apresuró a contestar Grundle—. He estado haciendo prácticas. Se me ocurrió que, si alguna vez se presentaba la ocasión de espiar a las serpientes dragón, necesitaríamos una embarcación para hacerlo.
—Muy bien pensado —concedió Alake con gesto magnánimo.
A diferencia del resto del Mar de la Bondad, las aguas que bañaban Draknor eran oscuras y casi opacas.
—Es como navegar en un mar de sangre —apuntó Devon, apostado tras el cristal de la portilla en busca de la pequeña nave de Haplo.
Las dos muchachas asintieron sin alterarse. La hierba contra el miedo se había mostrado a la altura de su fama.
—¿Qué andará haciendo? —se preguntó Alake, inquieta—. Lleva muchísimo tiempo en el interior del sumergible.
—Ya os lo dije —contestó Grundle—. No piensa volver. Probablemente está acondicionándolo para vivir en él durante algún tiempo…
—Ahí está —exclamó Devon, señalando en una dirección.
El sumergible de Haplo era fácil de reconocer: pertenecía a Yngvar y, por ello, llevaba el distintivo del penacho real.
Dando por sentado que Haplo sabía adonde se dirigía (al contrario que los tres jóvenes, ninguno de los cuales había recibido enseñanzas sobre los misterios de la navegación por el Mar de la Bondad),[48] los mensch siguieron la estela de la pequeña nave del patryn.
—Grundle, no te acerques demasiado, no vaya a descubrirnos —le recomendó Alake con voz preocupada.
—¡Bah! En estas aguas no puede vernos. No advertiría nuestra presencia aunque nos tuviera pegados a su…
—… popa —se apresuró a decir Devon.
Grundle continuó al timón. Alake y Devon permanecieron detrás de ella, mirando con expectación por encima de los hombros de la enana. La hierba contra el miedo estaba resultando muy efectiva. Los tres estaban tensos y excitados como era de esperar, pero no sentían el menor miedo. Aun así, de pronto, Grundle se volvió a sus amigos con una expresión afligida en el rostro.
—¡Acabo de recordar una cosa!
—¡Presta atención a lo que estás haciendo!
—¿Os acordáis de la última vez que vimos a la serpiente dragón? La criatura habló con Haplo, ¿recordáis? Alake y Devon asintieron.
—Y le habló en su idioma. ¡No entendimos una sola palabra! ¿Cómo vamos a averiguar qué conversan cuando ni siquiera entendemos lo que dicen?
—¡Oh, vaya! —murmuró Alake con patente desánimo—. No había pensado en eso.
—¿Qué hacemos ahora? —inquirió Grundle, desinflada. En un momento, se había borrado de su ánimo la excitación ante la promesa de aventuras—. ¿Volver al cazador de sol?
—No —contestó Devon con voz resuelta—. Aunque no entendamos lo que dicen, tenemos ojos y tal vez nos ayuden a intuir algo de lo que conversan. Además, Haplo podría correr peligro. Podría necesitar nuestra ayuda.
—¡Y a mí podrían crecerme las patillas hasta que me tocaran los pies! —exclamó Grundle, despectiva.
—Entonces ¿qué queréis que hagamos? —inquirió el elfo.
—¿Alake? —Grundle miró a su amiga.
—Estoy de acuerdo con Devon. Voto por seguir adelante.
—Sí, creo que merece la pena continuar —dijo la enana, encogiéndose de hombros. Después, más animada, añadió—: ¿Quién sabe? Tal vez encontremos más joyas de ésas.
Haplo pilotó el sumergible hacia Draknor sin prisas, tomándose el tiempo necesario y muy atento a no encallar otra vez. El agua, turbia y oscura, ofrecía un aspecto repulsivo. El patryn apenas podía distinguir nada a través de ella y no tenía la menor idea de dónde estaba ni de qué rumbo seguía. No podía hacer otra cosa que dejar que las serpientes dragón lo guiaran, que lo atrajeran hacia ellas.
Los signos mágicos de su piel emitían un intenso resplandor azulado y Haplo tuvo que hacer un enorme esfuerzo de voluntad para seguir dirigiendo la nave hacia la costa de Draknor cuando todos sus instintos le gritaban que diera media vuelta y se alejara de allí.
La pequeña embarcación emergió de las aguas y quedó flotando en la superficie tan de improviso que Haplo se sobresaltó. Desde la nave se divisaba una larga extensión de playa cuya arena blanca resplandecía en la oscuridad con una luz misteriosa y espectral que emanaba de alguna fuente desconocida, tal vez de la propia roca estrujada y desmenuzada.
Esta vez no había ninguna fogata de bienvenida, lo cual significaba que no lo esperaban —algo que Haplo consideró imposible—, o que no era bien recibido. Se llevó la mano a la bolsa de hule y la notó junto a su piel, pesada y tranquilizadora.
Tras varar el sumergible en la misma orilla, saltó de la cubierta a tierra con cuidado de no mojarse los pies. Fue a parar a la blanca arena, sano y salvo, y dedicó unos instantes a orientarse.
La playa se extendía ante él a lo largo de varias leguas. Unas grandes formaciones rocosas alzaban de la arena sus picos mellados, negras contra el negro mar.
«Extrañas montañas», pensó Haplo mientras las contemplaba con desagrado. Le recordaban un montón de huesos raídos y quebrados. Miró a su alrededor preguntándose dónde estarían las serpientes, y sus ojos descubrieron una abertura oscura en la falda de una de las montañas. Una cueva.
Haplo echó a andar hacia ella por la playa desierta, desolada. Las runas de su piel ardían como llamas.
Los tres mensch arribaron a la ensenada tan cerca de Haplo que prácticamente rozaron su timón con la proa. Una vez allí, sin embargo, mantuvieron su embarcación a distancia.
Observando con dificultad a través de las aguas turbias, vieron que el patryn varaba su nave, saltaba a tierra, se detenía y miraba a su alrededor como si se preguntara qué camino tomar.
Por fin, pareció tomar una decisión y echó a andar con paso resuelto a lo largo de la orilla.
Cuando se hubo alejado lo suficiente, los tres jóvenes llevaron el sumergible hasta la orilla, lo amarraron a una formación de coral que asomaba del agua «como un dedo que nos advierte que nos larguemos de aquí», apuntó Grundle.
Los tres se echaron a reír.
Llegaron a tierra chapoteando en las aguas poco profundas de la playa, obligados a darse prisa para no perder de vista a Haplo.
Seguirlo resultó fácil, pues la piel del patryn despedía un luminoso resplandor azulado.
Avanzaron tras él en silencio.
O, mejor, Devon avanzó tras Haplo en silencio. El elfo se deslizaba sobre la arena con suave facilidad, pisando con tal ligereza que sus pies parecían no llegar a tocar el suelo.
Grundle imaginó, optimista, que emulaba a Devon en su sigilo y, en efecto, avanzó con toda la discreción… de que era capaz una enana. Sus recias botas crujían sobre la arena y respiraba en sonoros jadeos, aunque apenas en media docena de ocasiones abrió la boca para decir algo cuando debería haberse quedado callada.
Alake podía moverse casi tan silenciosamente como el elfo pero, con la excitación del momento, había olvidado quitarse los pendientes y las cuentas de cristal. Además, uno de sus hechizos mágicos requería una campanilla de plata, que llevaba guardada en una bolsa. Cuando Alake dio un traspié, la campana emitió un leve tintineo apagado.
Los tres se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración, convencidos de que Haplo los había oído. El único miedo que la hierba no había conseguido disipar era el temor a que el patryn los descubriera y los obligara a volver.
El hombre continuó andando. Quedaba claro que no había oído nada. Con un suspiro de alivio, el trío siguió tras él.
A ninguno de los mensch se le pasó por la cabeza, en cambio, que el sonido de la campanilla hubiera sido captado por las serpientes dragón.
Haplo se detuvo a la entrada de la caverna. Sólo había experimentado un terror semejante en una ocasión, frente a la Puerta del Laberinto, donde había acompañado a su señor.
Su señor había sido capaz de entrar. El, no.
—Adelante, patryn —dijo una voz siseante desde la oscuridad—. No temas. Nos inclinamos ante ti.
Los signos mágicos de su piel se encendieron con tal intensidad que su resplandor iluminó la cueva en sombras. Más reconfortado por la visión de la potencia de su magia que por las palabras tranquilizadoras de la serpiente, Haplo avanzó unos pasos hasta la boca de la caverna.
Se asomó al interior y las vio.
La luz de sus runas se reflejaba en las relucientes escamas de las serpientes dragón, cuyos cuerpos se enredaban unos con otros en un ovillo monstruoso, aterrador, en el cual era imposible saber dónde terminaba una y empezaba la siguiente.
La mayoría de las criaturas parecían dormidas, pues tenían los ojos cerrados. Haplo avanzó con el sigilo que aprendían a desarrollar los patryn en el Laberinto, pero apenas había puesto pie en la caverna cuando dos de los ojos rasgados se abrieron y fijaron en él su mirada verderrojiza.
—Patryn… —dijo el rey de las serpientes—. Amo… Tu presencia nos honra. Por favor, acércate más.
Haplo hizo lo que la criatura pedía. El ardor y el escozor de los signos mágicos tatuados en su piel casi lo volvieron loco. Se rascó el revés de la mano. La cabeza enorme del reptil se cernió sobre él, mientras el resto del cuerpo seguía cómodamente apoyado sobre el lomo de uno de sus congéneres.
—¿Qué tal fue la reunión entre los mensch y los sartán? —inquirió la serpiente dragón con un perezoso parpadeo.
—Tan bien como cabía esperar —se limitó a contestar Haplo. El patryn estaba impaciente por exponer su plan, impartir las órdenes oportunas a las serpientes y marcharse enseguida. Aquellas criaturas le resultaban repulsivas—. Los sartán…
—Discúlpame —lo interrumpió el rey de los ofidios—, ¿podríamos hablar en humano? Conversar en tu lengua me fatiga mucho. Reconozco que el idioma humano es tosco e impreciso, pero tiene sus ventajas. Si no te importa…
A Haplo le importaba. No le gustó la propuesta y se preguntó qué habría detrás de aquel cambio inesperado. En su primer encuentro, las serpientes habían hablado en patryn con fluidez y extensamente. Consideró la posibilidad de rechazar la sugerencia, aunque sólo fuera para reafirmar su autoridad, pero decidió que no tenía objeto hacerlo. ¿Qué importaba en qué lengua hablaran? Lo que Haplo no quería de ningún modo era prolongar aquel encuentro un instante más de lo imprescindible.
—Está bien —respondió, pues, y continuó explicando sus planes en el idioma de los humanos.
Los tres mensch vieron entrar en la cueva a Haplo, cuya piel despedía un resplandor azul deslumbrante.
—Ahí debe de ser donde viven las serpientes —dijo Grundle.
—¡Silencio! —Devon tapó la boca de la enana con su mano.
—No podemos entrar detrás de él —cuchicheó Alake, preocupada.
—Quizás haya una entrada por detrás.
Los jóvenes dieron la vuelta a la falda de la montaña, abriéndose camino entre enormes peñascos caídos. La marcha era traicionera, pues el suelo estaba húmedo y resbaladizo, empapado en un líquido oscuro que rezumaba de las rocas. Avanzaron entre tropezones y caídas mientras Grundle mascullaba maldiciones en voz baja.
La ladera de la montaña estaba cubierta de enormes estrías, «como si algo le hubiera dado gigantescos mordiscos», comentó Alake. Pero ninguna de aquellas profundas muescas conducía al interior de la caverna.
Ya iban a darse por vencidos cuando, de pronto, encontraron exactamente lo que habían esperado descubrir: un pequeño túnel horadaba la falda de la montaña. El trío se asomó a la abertura con cautela y examinó el interior. El pasadizo estaba seco y tenía un suelo regular que permitía avanzar por él con facilidad.
—¡Oigo voces! —anunció Grundle con excitación—. ¡Es Haplo! —Prestó atención a lo que oía y, con los ojos como platos, añadió—: Y puedo entender lo que dicen. ¡He aprendido su lengua!
—Los entiendes porque hablan en humano —declaró Alake.
—Por lo menos, así nos enteraremos de qué se traen entre manos —intervino Devon, disimulando una sonrisa—. ¿No podríamos acercarnos un poco más?
—Sigamos el pasadizo —propuso Grundle—. Parece avanzar en la dirección correcta.
Los tres entraron en el túnel que, por un increíble azar, parecía llevarlos exactamente hacia donde ellos deseaban ir. Avanzaron por él apresuradamente, y la voz de Haplo se hizo más potente y más nítida a cada instante, igual que las voces de las serpientes dragón. Las paredes del pasadizo despedían un delicioso resplandor fosforescente que iluminaba sus pasos.
—¿Sabéis? —dijo Alake, complacida—, casi parece construido ex profeso para nosotros.
—Entonces, eso significa la guerra —fue el comentario de la serpiente dragón.
—¿Acaso tenías alguna duda, Regio? —Haplo soltó una breve carcajada.
—Debo reconocer que sí. Los sartán son imprevisibles. Entre ellos hay algunos verdaderamente desinteresados que acogerían a los mensch con los brazos abiertos y los llevarían a sus propias casas, aunque ello significara quedarse sin un techo sobre sus propias cabezas.
—Samah no es de ésos —le aseguró Haplo.
—No, claro. Nunca he supuesto que lo fuese.
La serpiente dragón pareció sonreír, aunque el patryn no logró entender cómo era posible que el rostro del reptil cambiara de expresión.
—¿Y cuándo atacarán los mensch? —prosiguió la enorme criatura.
—De eso he venido a hablar contigo. Quería sugerirte una cosa. Sé que no se ajusta al plan que habíamos trazado, pero creo que esto resultará mejor. Lo único que tenemos que hacer para derrotar a los sartán es anegar su ciudad con agua del mar.
Haplo expuso su idea en términos muy parecidos a como lo había hecho ante los mensch.
—El agua anulará su magia y los hará presa fácil de los mensch…
—…que entonces podrán atacar y matarlos sin problemas. Apruebo el plan. —La serpiente dragón movió la cabeza en un perezoso gesto de asentimiento. Varias de sus vecinas abrieron los ojos y expresaron su acuerdo con un soñoliento parpadeo.
—No. Los mensch no harán ninguna matanza. Yo pensaba más bien en una rendición… total e incondicional. No quiero que los sartán mueran ahora. Me propongo llevar a Samah y quizás a alguno más a presencia de mi señor para interrogarlos. Y sería muy conveniente que, cuando lleguen allí, aún estén lo bastante vivos como para contestar… —añadió el patryn irónicamente.
Los ojos rasgados se cerraron hasta quedar reducidos a dos rendijas amenazadoras. Haplo se puso en tensión, muy atento.
No obstante, la voz del rey de las serpientes sonó casi jocosa.
—¿Y qué harán los mensch con esos sartán empapados?
—Cuando las aguas se hayan retirado y los sartán vuelvan a estar secos, los mensch ya se habrán instalado en Surunan. Los sartán van a tener trabajo para expulsar a varios miles de humanos, elfos y enanos que ya estarán asentados en sus tierras. Y, por supuesto, con vuestra colaboración, rey de las serpientes, los mensch siempre podrán amenazar con abrir las compuertas marinas e inundar de nuevo la ciudad.
—Tengo curiosidad por saber qué te ha llevado a presentar este nuevo plan, en lugar del que tú mismo trazaste. ¿Qué has encontrado de malo en forzar a los mensch a una guerra abierta?
La voz siseante del reptil era fría; su tono, letal. Haplo no entendía a qué se debía aquello.
—Los mensch no saben luchar —explicó—. No han librado una guerra desde quién sabe cuándo. Bueno, los humanos libran escaramuzas esporádicamente, pero pocas veces sale alguien malparado. Los sartán, incluso privados de su magia, podrían causar muchas bajas. Creo que la otra idea es mejor, eso es todo.
La serpiente dragón levantó ligeramente la cabeza, deslizó su cuerpo sobre el cojín que formaban sus súbditos y reptó por el piso de la cueva hacia Haplo. El patryn no se movió de donde estaba y mantuvo la mirada fija en los ojos encendidos de la criatura. El instinto le decía que ceder al miedo, dar media vuelta y salir huyendo, significaría su muerte segura. Sólo tenía una alternativa: hacer frente a todo aquello e intentar descubrir cuáles eran los verdaderos propósitos de las serpientes.
La cabeza plana y desdentada se detuvo frente a él, a la distancia de un brazo.
—¿Desde cuándo un patryn se preocupa de cómo viven los mensch… o de cómo mueren?
Un escalofrío recorrió a Haplo desde lo más profundo de su ser, encogiéndole las entrañas. Abrió la boca y se dispuso a contestar…
—¡Espera! —siseó la serpiente dragón—. ¿Qué tenemos aquí?
Una forma empezó a materializarse en el aire rancio de la cueva. La figura fluctuó y osciló en el aire, casi se hizo sólida y volvió a difuminarse, vacilante bien en su magia o en su decisión, o tal vez en ambas.
La serpiente dragón observó la escena con interés, aunque Haplo advirtió que retrocedía, acercándose al ovillo que formaban sus congéneres.
Lo que el patryn distinguía de la trémula figura le bastó para reconocer de quién se trataba. Era la única persona cuya presencia no necesitaba. ¿Qué estaba haciendo allí? Tal vez era una trampa. Tal vez lo enviaba Samah.
Alfred terminó de materializarse en la caverna, dirigió una vaga mirada a su alrededor, parpadeó repetidamente en la oscuridad y descubrió a Haplo.
—¡Cuánto me alegro de encontrarte! —exclamó con un suspiro de alivio—. ¡No te imaginas lo difícil que resulta este hechizo…!
—¿Qué quieres? —preguntó Haplo, tenso e irritado.
—Vengo a devolverte el perro —respondió Alfred animadamente, al tiempo que movía la mano hacia el animal que acababa de aparecer detrás de él.
—Si hubiera querido recuperarlo, que no es el caso, ya habría ido en su busca…
El perro, más rápido que Alfred en hacerse cargo de la situación, descubrió la presencia de las serpientes dragón y empezó a lanzar unos ladridos furiosos, frenéticos.
Alfred se dio cuenta por fin de dónde lo había llevado su magia. Todas las serpientes dragón estaban ahora completamente despiertas y las vio contorsionarse y deshacer con escurridiza rapidez el enmarañado ovillo que formaban momentos antes.
—¡Oh, por el bendito…! —balbuceó Alfred, y cayó al suelo como un fardo.
El rey de las serpientes dragón abalanzó su cabeza sobre el perro con la rapidez de un dardo. Haplo saltó por encima del cuerpo sin sentido de Alfred y agarró al animal por el pelaje del cuello.
—¡Perro, calla! —ordenó.
El perro lanzó un gañido y miró a Haplo con aire lastimero, como si no estuviera seguro de qué bienvenida darle. La serpiente dragón se retiró.
El patryn señaló a Alfred con un gesto del pulgar.
—Ve con él —dijo al animal—. Cuida de tu amigo.
El perro obedeció, no sin antes dirigir una mirada amenazadora a las serpientes dragón para advertirles que se mantuvieran a distancia. Después, se acercó a Alfred y empezó a lamerle el rostro.
—¿Es tuya esa molesta criatura? —preguntó la serpiente dragón.
—Lo fue, Regio —respondió Haplo—, pero ahora es de ése.
—¿De veras? —Los ojos de la serpiente lanzaron un destello de cólera, pero pronto se calmaron—. Pues aún parece tenerte apego.
—¡Olvídate del condenado perro! —exclamó el patryn, con la impaciencia que le provocaba el miedo—. Estábamos discutiendo mi plan. ¿Querrás…?
—No trataremos nada en presencia del sartán —lo interrumpió la serpiente dragón.
—¿Te refieres a Alfred? ¡Pero si está inconsciente!
—Es una persona muy peligrosa —insistió la criatura con su voz siseante.
—Sí, claro —repuso Haplo mientras contemplaba al sartán tendido en el suelo como un bulto informe. El perro le estaba lamiendo la calva.
—Y parece conocerte muy bien.
Haplo notó un hormigueo de peligro en la piel. ¡Maldito fuera aquel estúpido sartán! Debería haberlo matado cuando había tenido la ocasión. La siguiente oportunidad que tuviera, lo haría sin dudarlo…
—Mátalo ahora —dijo la serpiente dragón. Haplo, tenso, dirigió una torva mirada a las enormes criaturas.
—No —replicó.
—¿Por qué no?
—Porque quizá lo han enviado a espiarme y, si es así, quiero saber por qué, quién se lo ha ordenado y qué pensaba hacer. Y tú también deberías enterarte, si tan peligroso lo crees.
—Poco me importa a mí todo eso. Y te aseguro que es peligroso, aunque nosotras podemos cuidar de nosotras mismas. Para quien es un auténtico peligro es para ti. Ese sartán es el Mago de la Serpiente. ¡No lo dejes con vida! Mátalo… ahora.
—Me llamas amo, pero quieres darme órdenes —respondió Haplo sin alterarse—. Sólo un hombre, mi señor, tiene tal poder sobre mí. Quizás algún día mate al sartán, pero ese día llegará cuando yo lo marque, cuando yo decida.
La llama verderrojiza de los ojos de la serpiente dragón resultaba casi cegadora. A Haplo le escocieron los ojos, pero reprimió el impulso de parpadear. Tenía el convencimiento de que, si apartaba la mirada aunque sólo fuera un instante, no vería nada más salvo su propia muerte.
Entonces, de pronto, volvió la oscuridad. Los párpados de la serpiente se cerraron sobre la llama.
—Sólo me preocupo por tu bienestar, amo. Por supuesto que tú sabes mejor lo que conviene. Como dices, tal vez sea preferible interrogarlo. Puedes hacerlo ahora.
—El sartán no hablará si os ve cerca. De hecho, no recobrará el conocimiento mientras sigáis por aquí —añadió Haplo—. Si no te importa, Regio, me lo llevaré fuera…
Con movimientos lentos y decididos, sin apartar la vista de la serpiente dragón, Haplo agarró a Alfred por sus fláccidos brazos y cargó a la espalda el cuerpo exánime del sartán, que no era precisamente liviano.
—Lo llevaré a mi embarcación. Si le sonsaco algo, te lo haré saber.
La serpiente dragón hizo oscilar la cabeza adelante y atrás, lentamente, en un movimiento sinuoso.
«Está decidiendo si me deja ir o no», pensó Haplo. Se preguntó qué haría si la serpiente no se lo permitía, si le ordenaba quedarse. Calculó que podía arrojarles a Alfred y…
La serpiente cerró los párpados y los abrió de nuevo con otra llamarada en los ojos.
—Está bien. Mientras tanto, estudiaremos tu plan.
—Tomaos todo el tiempo que necesitéis —gruñó Haplo, que no tenía la menor intención de volver. Se encaminó a la salida de la caverna.
—Discúlpame, patryn —dijo entonces la serpiente dragón—. Me parece que te olvidas de tu perro.
Haplo no lo había olvidado. Había sido parte de su plan: dejar allí al animal para que fuera sus oídos. Se volvió hacia las serpientes dragón.
Ellas lo sabían.
—Perro, aquí.
Haplo pasó un brazo por debajo de las piernas de Alfred. El sartán quedó colgado de la espalda del patryn, con los brazos balanceándose en una dirección y otra como un muñeco desmañado y grotesco. El perro los siguió al trote, depositando de vez en cuando un lametón de consuelo en la mano del sartán.
Una vez fuera de la caverna, Haplo exhaló un profundo suspiro y se secó el sudor de la frente con una mano. Entonces comprobó con desconcierto que estaba temblando.
Devon, Alake y Grundle alcanzaron la boca del túnel a tiempo de ver a Alfred surgir de la nada. Al abrigo de las sombras, prudentemente ocultos tras varios grandes peñascos, los tres observaron y escucharon.
—¡El perro! —susurró Devon.
Alake le apretó la mano en una muda petición de silencio. La humana se estremeció y se mostró inquieta cuando las serpientes dragón ordenaron a Haplo que matara a Alfred, pero su rostro se iluminó cuando el patryn respondió que lo haría cuando él decidiera.
—Es un truco —cuchicheó a sus compañeros—. Un truco para rescatar a ese sartán. Estoy segura de que Haplo no tiene intención de matarlo, en realidad.
Grundle la miró como si fuera a discutir sus palabras, pero esta vez fue Devon quien asió la mano de la enana y la apretó en gesto de aviso. Con un murmullo, Grundle se sumió de nuevo en el silencio. Haplo dejó la cueva, llevándose con él a Alfred, y las serpientes dragón empezaron a hablar entre ellas.
—Ya habéis visto al perro —dijo su rey, sin abandonar el idioma humano a pesar de dirigirse sólo a sus congéneres.
Los tres jóvenes mensch, acostumbrados a aquellas alturas a oírlos hablar en humano, no se extrañaron en absoluto de tan insólito detalle.
—Y sabéis qué significa el perro —continuó la serpiente dragón con voz cargada de malos presagios.
—¡Yo, no! —susurró Grundle audiblemente. Devon le estrujó la mano otra vez. Las serpientes dragón asintieron a las palabras de su rey.
—Esto es inaceptable —continuó éste—. No nos conviene. Nos hemos relajado y el terror ha remitido. Habíamos confiado en que ese patryn sería nuestra arma perfecta, pero ha demostrado ser débil e incompetente. Y ahora lo encontramos en compañía de un sartán de inmenso poder. ¡De un Mago de la Serpiente cuya vida ha tenido en sus manos y a la cual, sin embargo, no ha puesto fin!
Unos siseos de ira surgieron de la oscuridad. Los tres jóvenes mensch se miraron, perplejos. Todos ellos empezaban a notar un leve temblor en el estómago, un escalofrío que se extendía por su cuerpo… Los efectos de la hierba contra el miedo estaban desapareciendo y Alake no había tenido la previsión de traer más hojas. Los tres se acurrucaron muy juntos en busca de consuelo.
El rey de las serpientes dragón alzó la cabeza y la volvió para abarcar con su mirada a todos los presentes en la caverna. A todos.
—¡Y esta guerra que propone, sin sangre y sin dolor! ¡Habla de «rendición»! —La serpiente pronunció la palabra con un siseo burlón—. El caos es la sangre que nos da vida. La muerte, nuestra comida y nuestra bebida. No. No es la rendición lo que nosotros buscamos. Los sartán están más atemorizados a cada día que pasa. Ahora creen estar solos en este vasto universo que crearon. Su número es escaso; sus enemigos, muchos y poderosos.
»Aun así, el patryn ha tenido una buena idea, y estoy en deuda con él por ello: inundar la ciudad con las aguas del mar. ¿Qué sutil genialidad! Los sartán verán subir el agua y su miedo se convertirá en pánico. Su única esperanza será la huida. Se verán obligados a llevar a cabo lo que hace tanto tiempo tuvieron fuerzas suficientes para resistirse a hacer. ¡Samah abrirá la Puerta de la Muerte!
—¿Y qué hay de los mensch?
—Los confundiremos; los convertiremos de amigos en enemigos. Se matarán entre ellos. Y nosotros nos alimentaremos de su miedo y de su terror y nos haremos más fuertes. Porque necesitaremos todas nuestras fuerzas para entrar en la Puerta de la Muerte.
Alake estaba temblando. Devon le pasó el brazo en torno a los hombros para reconfortarla. Grundle lloraba, pero lo hacía en absoluto silencio, con los labios cerrados con fuerza. Se llevó una mano sucia y temblorosa a la mejilla para enjugar una lágrima.
—¿Y el patryn? —preguntó una de las criaturas—. ¿Ha de morir también?
—No, el patryn vivirá. Recordad que nuestro objetivo es el caos. Una vez que hayamos cruzado la Puerta de la Muerte, haré una visita a ese que se proclama a sí mismo Señor del Nexo. Y me congraciaré con él llevándole como regalo a ese Haplo, un traidor a su propia raza, un patryn que protege a un sartán.
El miedo creció en los tres jóvenes, invadió sus cuerpos como una enfermedad insidiosa. Se notaban febriles y helados a la vez, brazos y piernas les temblaban sin control y tenían el estómago contraído por las arcadas. Alake intentó decir algo pero tenía los músculos faciales rígidos de pánico y los labios no le obedecían.
—Debemos… avisar a Haplo —consiguió articular.
Los demás asintieron con la cabeza, incapaces de hacerlo de viva voz, pero estaban demasiado asustados para moverse, temerosos de que el menor ruido atrajera sobre ellos la atención de las serpientes dragón.
—Tengo que alcanzar a Haplo —insistió Alake débilmente. Extendió la mano, se agarró a la pared de la caverna y se puso en pie con gran esfuerzo. Respiraba con jadeos superficiales, entrecortados.
Emprendió el regreso, pero la luz que les había mostrado el camino a la ida se había apagado. Un olor terrible, a carne viva putrefacta, casi la hizo vomitar. Le pareció escuchar, muy lejano, un lamento desconsolado; como la voz de una criatura enorme que gemía de dolor.
Alake se adentró en el pasadizo en sombras lleno de ruidos.
Devon se dispuso a seguirla, pero descubrió que no podía desasirse de Grundle, cuya mano lo agarraba, rígida y contraída como la de un cadáver.
—¡No! —suplicó la enana—. ¡No me dejéis! El elfo tenía la cara blanca como la tiza y en sus ojos brillaban unas lágrimas contenidas.
—¡Nuestros pueblos, Grundle! —susurró, tragando saliva—. ¡Nuestros pueblos…!
La enana dejó de gimotear y se mordió el labio. Luego, a regañadientes, soltó al elfo. Devon echó a correr. Grundle se puso en pie trabajosamente y fue tras él dando tumbos.
—¿Se marchan ya los jóvenes mensch? —inquirió el rey de las serpientes dragón.
—Sí, Regio —contestó uno de sus secuaces—. ¿Cuáles son tus órdenes?
—Matadlos poco a poco, uno después del otro. Dejad que el último viva lo suficiente para contarle a Haplo lo que han escuchado aquí.
—Cómo tú digas.
La lengua de la serpiente dragón vibró de placer fuera de su boca.
—¡Ah! —añadió el soberano de los ofidios como si se le ocurriera en aquel instante—, haced que parezca que han sido los sartán quienes los han matado. Luego, devolved los cuerpos a sus padres. Eso pondrá fin a cualquier proyecto de «guerra sin derramamiento de sangre».