CAPÍTULO 11
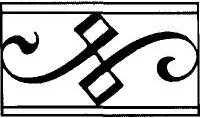
A LA DERIVA EN ALGUNA PARTE
DEL MAR DE LA BONDAD
Haplo yacía en su catre a bordo de la extraña nave, sin hacer otra cosa que reposar y contemplarse los brazos y las manos. Los signos mágicos aún eran sólo ligeramente visibles: un azul más pálido y desvaído que el de los ojos de aquel estúpido sartán, Alfred. ¡Sin embargo, las runas estaban de nuevo allí! ¡Habían reaparecido! Y, con ellas, su magia. Haplo cerró los ojos, respiró profundamente y exhaló un suspiro de alivio.
Recordó los momentos terribles después de recuperar la conciencia a bordo de la embarcación, al descubrirse rodeado de mensch y saberse indefenso y desvalido. ¡Ni siquiera había podido entender lo que le decían!
No importaba que fueran mujeres muy jóvenes, con aspecto casi de recién salidas del cuarto de los niños. Tampoco importaba que le hubieran tratado con amabilidad y gentileza o que lo hubieran observado con sorpresa, simpatía y lástima. Lo importante era que aquellas jóvenes habían tenido el dominio de la situación. Haplo, débil por el agotamiento y el hambre, privado de su magia, había estado a su merced. Por un momento, se había arrepentido amargamente de haber pedido su ayuda. Habría sido mejor perecer.
Pero, ahora, la magia volvía. Su poder se reavivaba. Igual que las runas, la magia aún era débil. No podía hacer gran cosa, más allá de las estructuras rúnicas más rudimentarias; había regresado a sus facultades mágicas de la infancia. Podía entender idiomas y hablarlos; probablemente sería capaz, si era necesario, de proveerse de alimento, y tenía el poder de curar cualquier herida de poca importancia que se causara. Y eso era todo.
Al pensar en lo que le faltaba, Haplo se sintió de pronto irritado y lleno de frustración. Se obligó a tranquilizarse. Ceder a la cólera significaba perder el control otra vez.
—Paciencia —se dijo, tendido de espaldas en el catre—. Aprendiste a tenerla en el Laberinto, y lo aprendiste de la manera más dura. Tranquilízate y ten paciencia.
No parecía correr ningún peligro, aunque no estaba claro cuál era exactamente su situación. Había intentado hablar con las tres muchachas mensch pero éstas se habían mostrado tan asombradas por el hecho de que, de pronto, utilizara su idioma —y por el aspecto alarmante de las runas de su piel— que habían huido de su lado antes de que pudiera hacerles más preguntas.
Haplo había esperado, tenso, a que algún otro mensch de más edad entrara a preguntar qué sucedía. Pero no se presentó ninguno. Allí tumbado, pese a sus esfuerzos por escuchar algo, no captó otro ruido que el crujido de las cuadernas de la nave. De no parecer demasiado improbable, casi habría dicho que las tres jóvenes y él eran los únicos a bordo.
«Fui demasiado duro con ellas —reflexionó—. Tendré que tomármelo con calma y tener cuidado de no sobresaltarlas otra vez. Estas muchachas podrían serme de utilidad. Tengo la impresión de que pronto voy a conseguir otra nave», concluyó, mirando a su alrededor con satisfacción.
A cada momento se sentía más fuerte y justo acababa de decidirse a correr el riesgo de abandonar el camarote e ir en busca de alguien, cuando escuchó unos leves golpes de nudillos en la puerta. Rápidamente, volvió a tenderse, se tapó con la manta y fingió estar dormido.
La llamada a la puerta se repitió y Haplo oyó voces —tres voces— discutiendo qué hacer. La puerta crujió y empezó a abrirse lentamente. El patryn imaginó sin esfuerzo que unos ojos se asomaban por la rendija.
—¡Vamos, Alake!
Quien hablaba era la enana, con su voz grave y áspera.
—¡Pero si está dormido! Me temo que lo despertaré.
—Tú deja la comida en el suelo y sal enseguida.
Ésta era la voz de una doncella élfica, ligera y aguda, pero Haplo se descubrió pensando que había algo en ella que no terminaba de estar bien.
Haplo escuchó el sonido de unos pies desnudos que penetraban en el camarote y consideró que era el momento de despertarse despacio, con cuidado de no asustar a nadie. Exhaló un profundo suspiro, cambió de postura y emitió un gruñido. Las pisadas se detuvieron al momento y el patryn captó cómo la muchacha contenía la respiración.
Abrió los ojos, la miró y sonrió.
—Hola —dijo en el idioma de ella—. Alake, ¿no es eso?
La muchacha era humana, y una de las mujeres más atractivas que Haplo había visto. «Cuando crezca —pensó para si— será una belleza.» Su piel era de un color negro suave, aterciopelado. Sus cabellos, de tan negros, tenían un tono casi azulado y brillaban con la intensidad de un ala de corneja. Tenía los ojos grandes y de un tono castaño difuminado. Pese a su comprensible alarma, permaneció donde estaba y no salió huyendo.
—Eso huele bien —continuó el patryn, alargando las manos hacia la comida—. No sé cuánto tiempo he estado a la deriva en el mar, sin nada que comer. Días, tal vez. Alake, así te llamas, ¿verdad? —repitió.
La muchacha depositó el plato en sus manos, con la mirada baja.
—Sí —respondió con timidez—, me llamo Alake. ¿Cómo lo has sabido?
—Un nombre encantador —respondió él—. Casi tanto como la chica que lo lleva.
Su comentario fue recompensado con una sonrisa y una caída de sus larguísimas pestañas. Haplo empezó a comer una especie de estofado y una rebanada de pan rancio.
—No os vayáis —murmuró con la boca llena. Hasta aquel momento no se había dado cuenta de lo hambriento que estaba—. Entrad. Hablemos.
—Teníamos miedo de perturbar tu descanso —empezó a responder Alake, volviéndose hacia sus dos compañeras, que no habían pasado de la puerta.
Haplo movió la cabeza y señaló el catre con un pedazo de pan. Alake se sentó a su lado, pero no lo bastante cerca como para ser considerada atrevida. La doncella élfica se coló en el camarote y se acomodó en una silla que encontró en un rincón en sombras. Se movía con torpeza, carente de la gracia que Haplo siempre había asociado con los elfos. Pero quizás ello se debía a que llevaba un vestido que parecía demasiado pequeño para ella. Un chal le cubría los brazos, y un largo velo de seda le envolvía el rostro y la cabeza, dejando a la vista únicamente sus almendrados ojos.
La enana entró pisando enérgicamente con sus cortas y gruesas piernas, se acuclilló en el suelo, cruzó los brazos y miró a Haplo con profunda suspicacia.
—¿De dónde vienes? —preguntó, en el idioma enano.
—¡Grundle! —la riñó Alake—. Déjalo que termine de comer. La enana no le hizo caso.
—¿De dónde vienes? ¿Quién te envía? ¿Las serpientes dragón?
Haplo se tomó tiempo para contestar. Rebañó el cuenco con el pan y pidió algo que beber. La enana, sin una palabra, le pasó una botella de un licor de aroma intenso.
—¿Prefieres agua? —inquirió Alake, impaciente.
Haplo pensó que había tenido agua suficiente para toda una vida, pero no quería perder sus facultades en el fondo de una botella de licor, de modo que asintió.
—Grundle… —empezó a decir Alake.
—Iré yo —murmuró la muchacha élfica, y abandonó el pequeño camarote.
—Me llamo Haplo… —comenzó.
—Eso ya nos lo dijiste anoche —lo cortó Grundle.
—¡No interrumpas! —intervino Alake, fulminando a su amiga con una mirada colérica.
Grundle murmuró algo por lo bajo y apoyó la espalda en el mamparo, con sus menudos pies extendidos delante de ella.
—La nave en la que viajaba naufragó. Logré escapar y estuve a flote en el agua hasta que me encontrasteis y tuvisteis la bondad de subirme a bordo. —Haplo dirigió una nueva sonrisa a Alake, quien bajó la mirada y se puso a jugar con los adornos de cobre que llevaba en el pelo—. En cuanto a de dónde vengo, es probable que no hayáis oído nunca el nombre, pero es un mundo muy parecido al vuestro.
Era una respuesta suficientemente segura. Pero Haplo debería de haber sabido que no satisfaría a la enana.
—¿Una luna marina como la nuestra?
—Algo parecido.
—¿Cómo sabes qué aspecto tiene la nuestra?
—Lo único que sé es que todas las… hum…, las lunas marinas de Chelestra son iguales —contestó el patryn. Grundle lo señaló con un dedo acusador.
—¿Por qué llevas dibujos en la piel?
—¿Por qué llevan barba los enanos? —replicó Haplo.
—¡Ya basta, Grundle! —intervino Alake—. Lo que dice resulta perfectamente lógico.
—Sí, habla bastante bien —repuso la enana—. Aunque no dice gran cosa, si te has fijado. Pero me gustaría oír lo que tenga que decir sobre las serpientes dragón.
La doncella élfica había regresado con el agua. Le tendió la jarra a Haplo al tiempo que decía en voz baja:
—Grundle tiene razón. Necesitamos saber cosas de las serpientes dragón.
Alake dirigió una sonrisa de disculpa al patryn.
—Sadia y Grundle temen que te hayan enviado las serpientes dragón para espiarnos. No se me ocurre por qué tendrían que hacer tal cosa, si ya somos sus cautivas y acudimos voluntariamente a afrontar nuestro destino…
—¡Espera! Más despacio. —Haplo levantó la mano para detener el torrente y miró a las jóvenes—. No estoy seguro de comprender lo que estáis contando pero, antes de que sigáis, dejad que os diga que la persona que me envía es mi amo y señor. Un hombre, y no un dragón. Y, por lo que he visto de los dragones en mi mundo, no haría nada en absoluto por ellos, salvo matarlos.
Haplo dijo todo esto con calma, empleando un tono y unos ademanes convincentes. Además, sus palabras decían la verdad. En el Laberinto, los dragones eran seres inteligentes y temibles. Había visto otros dragones durante sus viajes, malvados unos, presuntamente buenos otros, pero nunca había encontrado en aquellas criaturas nada que le inspirase confianza.
—Bien —continuó Haplo, viendo cómo la enana abría la boca—, ahora podríais contarme qué hacéis las tres solas a bordo de esta embarcación.
—¿Quién dice que estamos solas? —replicó Grundle, pero su protesta era débil y desanimada.
No era tanto que las tres muchachas le creyeran, entendió Haplo, como que deseaban creerle. Y, una vez que hubo escuchado su relato, el patryn comprendió por qué.
Escuchó con aparente tranquilidad la historia que narraba Alake. Por dentro, estaba furioso. Si hubiese creído en un poder superior que controlara su destino (creencia que desde luego no compartía, pese a los trucos de Alfred para convencerlo de lo contrario),[22] habría pensado que el poder superior se estaba riendo con ganas. Debilitado en su magia, más débil de lo que había estado en toda su vida, Haplo había conseguido ser rescatado por tres corderos sacrificiales que corrían mansamente al encuentro de la inmolación.
—¡No diréis todo eso en serio!
—Claro que sí —afirmó Alake—. Es por el bien de nuestro pueblo.
—¿Y habéis accedido a hacerlo? ¿No habéis tratado de huir?
—No, y tampoco querríamos hacerlo —añadió Grundle con firmeza—. Nosotras tomamos la decisión. Nuestros padres ni siquiera sabían que nos íbamos. Habrían intentado detenernos.
—¡Y habrían hecho bien! —Haplo dirigió una mirada furibunda al trío. Corriendo mansamente hacia la muerte… ¡y llevándolo a él consigo!
La voz de Alake se redujo a un susurro.
—Crees que somos tontas, ¿verdad?
—Sí —respondió Haplo con toda franqueza—. Esas serpientes dragón, por lo que me habéis contado, han torturado y matado gente. ¿Creéis que van a mantener su palabra, aceptar tres sacrificios, y retirarse como si tal cosa?
Grundle carraspeó sonoramente, taconeó con fuerza sobre la cubierta y dijo:
—Entonces ¿por qué ofrecer un trato? ¿Qué sacan las serpientes dragón con ello? ¿Por qué no se limitan a matarnos y terminan con el asunto sin más?
—¿Qué consiguen las serpientes dragón, preguntas? Yo te diré qué consiguen. Sembrar el miedo, la angustia, el caos. En mi tierra tenemos criaturas que viven del miedo, que se ceban con él. Piensa en ello. Si son tan poderosas como decís, esas serpientes dragón podrían haberse presentado de noche y atacar vuestras lunas marinas. Pero no. ¿Qué han hecho? Venir de día, crear el pánico entre pequeños grupos de vuestros pueblos, proclamar mensajes, exigir sacrificios… ¡Y mirad los resultados!
Ahora, vuestros pueblos están más aterrorizados que si hubieran de hacer frente a un ataque imprevisto. Y que vosotras tres hayáis escapado de esta manera no hace sino empeorar las cosas para vuestros pueblos. No mejorarlas.
Alake se amilanó bajo la mirada iracunda de Haplo. Incluso la terca Grundle pareció perder su actitud desafiante y empezó a darse nerviosos tirones de sus largas patillas. Sólo Sadia, la doncella élfica, permaneció fría y calmada. Continuó sentada en su taburete, con la espalda muy recta, erguida y con aspecto distante y reservado, como si sólo ella estuviera satisfecha con su decisión. Para ella, nada de cuanto había dicho Haplo cambiaba las cosas.
Era extraño. Pero la propia muchacha resultaba extraña, aunque Haplo no lograba precisar en qué. Había algo en ella…
¿Ella?
Haplo advirtió, de pronto, la postura de Sadia en su asiento. Cuando había tomado asiento, había mantenido las rodillas juntas, los tobillos cruzados recatadamente bajo la falda larga. Sin embargo, durante la larga narración de Alake sobre su terrible historia, la doncella élfica se había relajado, olvidando sus cautelas. Ahora estaba sentada con las piernas abiertas sobre el taburete bajo, con las rodillas separadas, las manos sobre ellas y los pies recogidos debajo.
«Si tengo razón —pensó Haplo—, esto va a servirme. No tendrán más remedio que estar de acuerdo conmigo.»
—¿Qué crees que está sucediendo ahora mismo en tu familia? —preguntó Haplo a Alake—. En lugar de prepararse para la guerra, como debería, tu padre tiene ahora miedo a hacer cualquier cosa. No se atreve a atacar a las serpientes dragón mientras te tienen cautiva. Lo corroe el remordimiento y día a día lo debilita la desesperación.
Alake estaba sollozando en silencio. Sadia alargó la mano y estrechó la de su amiga. Haplo se puso en pie y empezó a dar zancadas por el pequeño camarote.
—¡Y tú! —Se volvió en redondo hacia la enana—. ¿Y tu pueblo? ¿Qué hace? ¿Procura armarse, o llora la pérdida de su princesa? Todos están allí, aguardando. Aguardando con esperanza y con temor. Y, cuanto más tiempo aguardan, más crece el miedo.
—¡Lucharán, seguro! —insistió Grundle, pero le tembló la voz.
Haplo no hizo caso de su protesta. Continuó su deambular, diez pasos en cada dirección, y cada vuelta lo acercaba más a Sadia, que estaba ocupada tratando de consolar a Alake.
Grundle se levantó de pronto, como impulsada por un resorte, y se plantó ante Haplo en actitud desafiante, con sus bracitos en jarras.
—Sabíamos que nuestro sacrificio podía ser en vano, pero nos pareció que, si existía la menor posibilidad de que las serpientes dragón cumplieran su parte del trato, merecía la pena intentar salvar a nuestros pueblos. Yo aún sigo pensando así. ¿Qué decís vosotras? ¿Alake? ¿Sadia?
Alake la miró con unos ojos empañados por las lágrimas, pero consiguió asentir enérgicamente.
—Estoy de acuerdo —dijo Sadia, con la voz amortiguada por el velo—. Tenemos que someternos a esto. Por nuestros pueblos.
—De modo que esperáis que las serpientes dragón mantengan su parte del trato, ¿eh? —Haplo contempló al trío con una expresión ceñuda e irónica—. ¿Y qué me decís de vosotras? ¿Realmente cumplís con vuestra parte del trato? Si, por alguna remota casualidad, esas bestias son justas y fieles a su palabra, ¿cómo creéis que reaccionarán cuando descubran que las habéis engañado?
Alargó la mano, agarró el velo de Sadia y se lo arrancó.
La doncella élfica intentó en vano recuperarlo. Al ver que no lo conseguía, volvió el rostro y bajó la cabeza.
—¡Pero bueno! ¿Qué…, qué estás haciendo? Sadia juntó las rodillas y cruzó de nuevo los tobillos, pero ya era demasiado tarde.
—Tres hijas de familias regias… —Haplo enarcó una ceja—. ¿Qué pensabais contarles a las serpientes dragón? ¿Que todas las doncellas élficas tienen una nuez prominente en el cuello? ¿Que todas las doncellas élficas tienen mandíbulas fuertes y hombros musculosos y desarrollados? ¿Que por eso lucen unos pechos tan lisos? Por no hablar de otros adminículos que no suelen encontrarse en las doncellas… —El patryn dirigió una expresiva mirada a la entrepierna de la presunta princesa élfica.
Sadia se sonrojó como lo habría hecho una chica de verdad. Dirigió una mirada a hurtadillas hacia Alake, que la observaba apenada, y se volvió luego hacia Grundle, quien suspiró y movió la cabeza a un lado y a otro.
El joven elfo se incorporó y se plantó ante Haplo con aire desafiante.
—Tienes razón, desconocido. Sólo pensé en salvar a la muchacha que amaba y con la que me tenía que casar. Nunca se me pasó por la cabeza que la suplantación pudiera dar motivo a las serpientes dragón para sostener que habíamos roto el pacto establecido con ellas.
—¡Es cierto, no se nos ocurrió en ningún momento! —dijo Alake con las manos juntas, retorciéndose los dedos con gesto nervioso—. Las serpientes dragón se pondrán furiosas…
—Quizá no les importe —terció la enana, Grundle, siempre poniendo reparos a todo. Haplo la habría estrangulado con gusto—. Devon no es una princesa, pero es príncipe. Mientras las serpientes dragón tengan a tres miembros de las casas reales, ¿qué importa si son varones o mujeres?
—Dijeron específicamente tres hijas, pero quizá Grundle tenga razón… —murmuró Alake, con una expresión de patética esperanza.
Haplo decidió que era momento de poner fin a aquello de una vez por todas.
—¿Tampoco se os ha ocurrido nunca pensar que los dragones quizá no tuvieran intención de mataros, que podrían tener otros planes para vosotras? Unos planes que requieran la presencia de mujeres. Como la reproducción, por ejemplo…
Alake soltó un gemido y se llevó las manos a la boca. El elfo le pasó el brazo por los hombros en gesto de consuelo y le comentó algo en voz baja. Grundle se quedó todo lo pálida que permitía su tez marrón avellana. La enana se dejó caer pesadamente en un taburete y bajó la vista hacia la cubierta de la nave con una expresión abatida.
Había querido meterles miedo, lo había conseguido y eso era lo único que importaba, se dijo Haplo con toda frialdad. En adelante, los tres mensch acatarían lo que les dijese. Se habían acabado las discusiones. Se haría cargo de la nave, dejaría a los tres jóvenes en alguna parte y continuaría con su misión.
—¿Qué quieres que hagamos, señor? —preguntó el elfo.
—En primer lugar, ¿cómo te llamas de verdad? —gruñó Haplo.
—Devon, de la Casa de…
—Con Devon bastará. ¿Qué o quién dirige la nave? Vosotros no, por lo que veo. ¿Quién más hay a bordo?
—Nosotros… no lo sabemos, señor —respondió Devon con un gesto de impotencia—. Suponemos que son las serpientes dragón. Su magia…
—¿No habéis intentado variar el rumbo, o detener la nave?
—Ni siquiera podemos acercarnos a la sala de gobierno. Allí dentro hay algo horrible.
—¿De qué se trata? ¿Se puede ver?
—No —reconoció Devon, avergonzado—. No hemos podido acercarnos lo suficiente para ver nada.
—Es una sensación terrible, te lo aseguro —afirmó Grundle, en actitud hosca y desafiante—. Como avanzar hacia la muerte.
—… Que es exactamente lo que estáis haciendo en este momento —soltó Haplo.
Los jóvenes mensch se miraron y agacharon la cabeza. Eran tres chiquillos perdidos y solitarios, enfrentados a un destino horrible. Haplo lamentó la aspereza de su comentario. Tampoco se trataba de asustarlos demasiado, se dijo, pues iba a necesitar su colaboración.
—Lamento haber sido tan brusco —se disculpó con cierta rudeza—, pero en mi mundo tenemos un dicho: «El dragón siempre es más pequeño para el ojo que para la cabeza».
—Lo cual significa que es mejor saber la verdad —dijo Alake, enjugándose las lágrimas—. Tienes razón. Ya no me siento tan asustada. Aunque, si lo que dices es cierto, tengo más motivos para estarlo.
—Es como hacerse arrancar una muela —intervino Grundle—. Uno siempre sufre más pensando en ello que cuando se la quitan de verdad. —Dirigió una mirada a Haplo y añadió—: Eres bastante listo… para ser humano. ¿De dónde has dicho que procedes?
Haplo lanzó una mirada severa a la enana. Una mensch muy perspicaz, aquella Grundle. Pero, en aquel momento, el patryn no tenía tiempo para dedicarse a esquivar sus afilados dardos.
—No debería preocuparte tanto el lugar del que procedo como el destino al que te diriges si no conseguimos desviar esta nave de su rumbo. ¿Por dónde se va a la sala de gobierno?
—Pero ¿cómo vas a conseguir lo que te propones? —inquirió Alake, acercándose a él. Cuando miró a Haplo, los ojos de la humana tenían una expresión cálida y suave—. Es evidente que la nave está controlada por una magia poderosa.
—Yo también tengo algunos conocimientos de magia —respondió él.
Por lo general, Haplo prefería guardar tales conocimientos para sí pero, en aquel caso, los jóvenes mensch iban a verlo utilizar sus recursos mágicos y era mejor prepararlos por anticipado.
—¿De veras? —Alake exhaló un profundo suspiro—. Yo también. He sido admitida en la Tercera Casa. ¿En qué Casa estás tú?
Haplo recurrió a los escasos datos que poseía sobre las toscas facultades de los humanos para las artes ocultas y recordó que, sobre todo, a éstos les gustaba envolver en un gran misterio incluso los hechizos más rudimentarios.
—Si has llegado a ese grado, sabrás que no me está permitido hablar de este tema —respondió.
Aquel leve rechazo no le hacía ningún daño a la muchacha. Si acaso, a juzgar por el brillo de sus ojos, la admiración que sentía por él había aumentado.
—Perdóname —se apresuró a decir—. No ha estado bien por mi parte preguntarlo. Te enseñaremos el camino.
La enana dirigió otra mirada perspicaz a Haplo mientras se daba unos tirones de sus largas patillas.
Alake lo guió a través de los pasadizos angostos de la nave. Grundle y Devon los acompañaron y la enana fue indicándole los diversos aparatos mecánicos que gobernaban la embarcación, a la que denominó «sumergible». A través de las portillas, Haplo no alcanzaba a ver otra cosa que agua, iluminada por un resplandor suave, verdeazulado, procedente de arriba, de abajo y de todas partes.
Empezaba a pensar que aquel presunto mar de agua era, realmente, un mundo compuesto únicamente del líquido elemento. Tenía que haber tierra en alguna parte. Pero era evidente que una gente que construía naves para surcar los mares no vivía en ellos como los peces. Sentía una profunda curiosidad por saber cosas de aquellas lunas marinas que había mencionado la enana y pensó que debía idear el modo de averiguarlas sin despertar suspicacias entre aquellos mensch. También necesitaba saber más del propio mar, y cerciorarse de si los crecientes recelos que despertaba en él tenían alguna base.
Grundle y Devon se dedicaron a explicarle el funcionamiento del sumergible. Construido por los enanos, iba impulsado por una combinación del ingenio mecánico de éstos y de magia mecánica élfica.
Según la imagen que Haplo logró componer a partir de las explicaciones, un tanto confusas, que le daba la enana, parecía que la principal dificultad para sumergir (hacer navegar) una embarcación era mantenerla alejada de la influencia de las lunas marinas. Debido a la repulsión (no tirón) gravitatoria de las lunas, los sumergibles, que estaban llenos de aire, resultaban menos densos que el agua que los rodeaba y tendían a flotar hacia los mundos como si fueran arrastrados de una cuerda. Para conseguir que el sumergible se hundiera, era preciso aumentar la densidad de la nave sin inundarla de agua.
Allí, explicó entonces Devon, entraba en acción la magia élfica. Unos cristales mágicos especiales, preparados por los magos de los elfos, tenían la propiedad de incrementar o disminuir su masa según se les ordenara. En realidad, eran dos los problemas que aquellos cristales, denominados desplazadores de masa, solucionaban en las naves. En primer lugar, al incrementar la masa en la quilla, permitían que la nave se hundiera al hacerse más densa que el agua que la rodeaba. En segundo lugar, al alejar la embarcación del influjo gravitatorio de los mundos, que la impulsaba hacia afuera, los desplazadores de masa proporcionaban una gravedad artificial a los ocupantes del sumergible.
Haplo sólo entendió vagamente el concepto, sin la menor idea de qué significaba «repulsión gravitatoria» o «desplazador de masa». Apenas entendió nada, en realidad, salvo que los cristales eran mágicos.
—Pero yo creía que la magia no funcionaba en el agua del mar —comentó como si tal cosa, mientras aparentaba un profundo interés por un revoltijo de cabos, poleas y aparejos.
Alake lo miró perpleja por un instante, pero luego sonrió.
—Ya entiendo. Estás poniéndome a prueba. Podría responderte a eso, pero no en presencia de no iniciados —dijo, señalando con un gesto de cabeza a Grundle y a Devon.
—¡Hum! —gruñó la enana, sin dejarse impresionar—. Por ahí se sube a la caseta de navegación.
Grundle empezó a subir la escalerilla que conducía a la cubierta superior. Devon y Alake fueron tras ella.
Haplo las siguió sin añadir nada más. No se le había escapado la expresión de sorpresa de Alake. Al parecer, la magia humana y la de los elfos funcionaba en el mar. Y, dado que algo pilotaba la embarcación, también funcionaba la de los dragones. En cambio, aquellas mismas aguas habían diluido, por decirlo así, la magia del patryn. O tal vez no. Tal vez su debilitamiento había sido causado por el paso de la Puerta de la Muerte. Tal vez…
Una sensación de escozor en la piel interrumpió sus pensamientos. Era leve, apenas perceptible, como si unos hilos de seda de una telaraña le rozaran la epidermis. Haplo supo de qué se trataba y deseó haberse envuelto con la manta. Un rápido vistazo confirmó sus temores. Los signos mágicos de su piel empezaban a iluminarse, anunciando un peligro. Su resplandor era leve, difuso como las propias runas, pero su magia le estaba avisando como mejor podía, en aquel estado de debilidad.
Los mensch se encaramaron al rellano superior de la escalerilla, pero no siguieron adelante. Devon apretó los labios. Grundle emitió un carraspeo inesperado, sonoro y nervioso, que hizo dar un respingo a los demás. Alake empezó a cuchichear por lo bajo, probablemente algún encantamiento.
El hormigueo de los brazos de Haplo se hizo casi enloquecedor, como si corrieran por su piel las patas diminutas de un millón de arañas. Su cuerpo se estaba preparando instintivamente para afrontar el peligro. Notó la boca seca, un nudo en el estómago, una descarga de adrenalina. Se puso en tensión y volvió la vista a cada rincón en sombras mientras maldecía la luz difusa de sus signos mágicos y la debilidad que lo atenazaba.
La enana alzó una mano temblorosa y señaló, al frente, una puerta en sombras al fondo del pasillo.
—Ahí está la…, la sala de navegación.
De aquella puerta surgía una sensación de miedo como un río oscuro que amenazaba ahogarlos a todos en su marea asfixiante. Los jóvenes mensch se apretujaron, contemplando con espantada fascinación el fondo del corredor. Ninguno de ellos había advertido todavía el cambio experimentado por Haplo.
Alake temblaba. Grundle jadeaba como un perro. Devon estaba apoyado contra los mamparos con aspecto abatido. Era evidente que los mensch no podían seguir adelante. Y Haplo tampoco estaba muy seguro de ser capaz.
Gotas de sudor le resbalaban por el rostro y se le hacía difícil respirar. ¡Y todo ello sin que hubiera el menor rastro de nada! Pero ahora sabía dónde estaba localizado el peligro y sabía que estaba avanzando directamente hacia él. Jamás había experimentado un miedo tal, ni siquiera en la caverna más horrible y más oscura del Laberinto. Cada fibra de su ser lo urgía a escapar de allí lo más deprisa posible y tuvo que hacer un esfuerzo de coordinación para obligarse a seguir avanzando.
Y, de pronto, no pudo continuar. Se detuvo, no lejos de los mensch, y captó la atención de Grundle. La enana abrió los ojos como platos y exhaló un jadeo de asombro. Alake y Devon, con un estremecimiento, se volvieron a mirar.
Haplo se vio reflejado en aquellos tres pares de ojos perplejos y asustados, vio su cuerpo envuelto en un leve resplandor azulado iridiscente, vio sus facciones tensas y fatigadas, relucientes de sudor.
—¿Qué hay ahí? —dijo, señalando el fondo del pasillo—. ¿Qué hay detrás de esa puerta? —Tuvo que respirar tres veces para conseguir que las palabras surgieran de su pecho contraído.
—¿Qué le sucede a tu piel? —inquirió Grundle con un chillido agudo—. Estás iluminado…
—¿Qué hay ahí? —insistió Haplo, mascullando la pregunta entre los dientes apretados mientras dirigía una mirada feroz a la enana.
Esta tragó saliva y respondió:
—La…, la sala de navegación. La cabina del piloto, ¿entiendes? —añadió, un poco más atrevida—. Yo tenía razón. Es como caminar hacia la muerte.
—Sí, tenías razón —asintió Haplo, y dio un paso adelante. Alake lo asió del brazo.
—¡Espera! ¡No puedes irte! ¡No nos dejes! Haplo se volvió.
—¿Acaso preferís dejaros llevar donde sea que os conducen?
Los tres mensch lo miraron, rogándole en silencio que les dijera que estaba equivocado, que todo iba a salir bien. Pero no podía hacerlo. La verdad, dura y amarga como un viento frío, apagaba la luz débil y vacilante de la esperanza.
—Entonces, iremos contigo —declaró Devon, pálido y resuelto.
—No, no vendréis. Os quedaréis aquí los tres.
Haplo dirigió una mirada al pasillo y observó de nuevo sus brazos. El resplandor de los signos mágicos seguía débil y las runas de su cuerpo, apenas visibles. Masculló una maldición por lo bajo. Incluso un niño en el Laberinto podía defenderse mejor que él en aquel momento.
—¿Alguno de vosotros tiene un arma? ¿Tú, elfo? ¿Una espada, un puñal?
—No… —balbuceó Devon.
—Había instrucciones de que no trajéramos armas —susurró Alake con voz atemorizada.
—Yo tengo un hacha —intervino Grundle en tono desafiante—. Un hacha de guerra.
Alake la miró, desconcertada.
—Tráemela —ordenó Haplo, con la esperanza de que no fuera un simple juguete.
La enana lo miró un largo rato, con expresión severa, y luego volvió sobre sus pasos a toda prisa. Cuando regresó, jadeante, traía un arma recia y bien construida, según pudo comprobar Haplo con alivio.
—¡Grundle! —exclamó Alake en tono reprobatorio—. ¡Sabes muy bien lo que nos dijeron!
—¡Como que voy a hacer caso de lo que diga un puñado de serpientes! —replicó Grundle en tono burlón—. ¿Servirá esto? —añadió, ofreciéndole el hacha al patryn.
Haplo la empuñó y la levantó a modo de prueba. Era una lástima que no tuviera tiempo para inscribir unas runas en el arma, para aportarle poderes mágicos. Y era una lástima que no tuviera fuerzas suficientes para hacerlo, se recordó a sí mismo con frustración. En fin, mejor era aquello que nada.
Reanudó su avance pero, al escuchar unos pasos que se arrastraban por la cubierta detrás de él, se volvió en redondo y lanzó una mirada iracunda a los mensch.
—¡Quedaos aquí! ¿Entendido?
Los tres jóvenes titubearon, se miraron entre ellos y, finalmente, se volvieron hacia Haplo. Devon empezó a sacudir la cabeza.
—¡Maldita sea! —exclamó el patryn—. ¿Qué ayuda pueden prestarme tres chiquillos aterrorizados? ¡Lo único que hacéis es estorbarme! ¡Quedaos ahí y no os interpongáis en mi camino!
El trío obedeció, se apretujó contra el mamparo y lo miró con ojos saltones y asustados, pero Haplo tuvo la sensación de que, en el momento en que les diera de nuevo la espalda, volverían a seguirlo como habían hecho antes.
—¡Allá ellos! ¡Que se ocupen de su propio pellejo! —murmuró por lo bajo. Y, hacha en mano, avanzó por el pasadizo.
Los signos mágicos de su piel le escocían, casi le quemaban. En torno a él se cerró la desesperación, la sensación dominante en el Laberinto. Allí, uno dormía por agotamiento, nunca para encontrar un descanso cómodo y relajado. Y, cada día, uno despertaba al miedo, al dolor y a la muerte.
Y a la cólera.
Haplo se concentró en la cólera. La cólera había mantenido con vida a los patryn en el Laberinto. Y la cólera lo llevó adelante en el pasadizo de aquella embarcación. Haplo no iba a correr mansamente al encuentro de su destino como aquellos mensch. Él lucharía. Él…
Llegó hasta la puerta que daba acceso a la sala de navegación, aquella puerta abierta que amenazaba —que garantizaba— la muerte. Hizo una pausa, escrutó el interior y aguzó el oído. No vio nada salvo aquella oscuridad profunda e impenetrable. No escuchó nada salvo el latir de su propio corazón, y su propia respiración acelerada y superficial. Sus dedos asían el hacha con tal fuerza que le dolían. Exhaló el aliento con un resoplido y penetró en la estancia.
La oscuridad se cerró en torno a él, cayó sobre él como las redes que utilizaban los monkkers parloteantes del Laberinto para atrapar a los incautos. El leve resplandor de los signos había desaparecido y Haplo comprendió que estaba completamente indefenso, totalmente a merced de lo que acechara allí dentro, fuera lo que fuese. Dio un traspié, presa de un pánico ciego, y pugnó por recobrar el equilibrio. El hacha se deslizó de su mano bañada en sudor.
Dos ojos, dos rendijas de llamas rojoverdosas, se abrieron lentamente. La oscuridad cobró forma en torno a los ojos, y Haplo reconoció la silueta de una cabeza de serpiente gigantesca. También percibió en aquella oscuridad una leve agitación, un vislumbre de duda y de asombro.
—¿Un patryn? —La voz era suave, sibilante.
—Sí —contestó Haplo, cauto y alerta—. Soy un patryn. ¿Y tú, qué eres?
Los ojos se cerraron y volvió la oscuridad, poderosa, intensa, vigilante. Haplo alargó la mano, tanteando a su alrededor con la esperanza de encontrar el mecanismo que gobernaba la nave. Sus dedos rozaron una carne fría y escamosa. Un líquido viscoso se adhirió a su piel, le heló la sangre y empezó a escaldarle la epidermis. Se le revolvió el estómago de asco y, con un escalofrío, intentó quitarse el líquido restregándose los dedos en los pantalones.
Los ojos se abrieron de nuevo con su luz espectral. Eran enormes. A Haplo le pareció que podría haber entrado por sus ahusadas pupilas, como dos rendijas negras, sin tener siquiera que agachar la cabeza.
—El Regio me ordena que te dé la bienvenida y te diga lo siguiente: «Se acerca el día. Tu enemigo ha despertado».
—No sé a qué te refieres ni de qué me hablas —respondió Haplo con cautela—. ¿Qué enemigo?
—El Regio te lo explicará todo si lo honras con tu presencia. Sin embargo, tengo permiso para decir una palabra que quizás avive tu interés. Se trata de un nombre: «Samah».
—¡Samah! —repitió Haplo con una exclamación—. ¡Samah!
No podía creer lo que acababa de oír. No tenía sentido. Quiso interrogar a aquel ser pero, de pronto, el corazón se le aceleró. La sangre se le agolpó en la cabeza y la mente se le llenó de fuego. Dio un paso, se tambaleó y cayó rodando al suelo hasta quedar tendido, boca abajo e inmóvil.
Los ojos rojoverdosos brillaron un instante y luego, lentamente, se cerraron.