CAPÍTULO 13
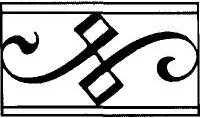
SURUNAN
CHELESTRA
Alfred pasó muchas horas placenteras recorriendo las calles de Surunan. Como sus habitantes, la ciudad había despertado de su largo amodorramiento forzoso y había retornado rápidamente a la vida. Había allí mucha más gente de la que Alfred había supuesto al principio y pensó que sólo había descubierto una de entre muchas cámaras de durmientes que debían de existir allí.
Bajo la dirección del Consejo, los sartán trabajaron para devolver a la ciudad su belleza original. La magia sartán devolvió el verdor a las plantas muertas, reparó los edificios desmoronados y borró toda huella de destrucción. Una vez que la ciudad hubo recuperado la belleza, la armonía, el orden y la paz, los sartán empezaron a hablar de cómo hacer lo mismo con los otros tres mundos.
Alfred se recreó con la tranquilidad y la belleza que su alma recordaba. Disfrutó con la conversación de los sartán, con la multiplicidad de imágenes maravillosas creadas por la magia del lenguaje de las runas. Escuchó la música de éstas y se preguntó, con lágrimas en los ojos, cómo había podido olvidar tal hermosura.
Complacido con las amistosas sonrisas de sus hermanos y hermanas, comentó a Orla:
—Podría vivir aquí y ser feliz.
Los dos cruzaban la ciudad camino de una reunión del Consejo de los Siete. El perro, que no se había apartado del costado de Alfred desde la noche anterior, los acompañaba. La belleza de Surunan era alimento para el alma de Alfred; un alma que (ahora se daba cuenta de ello) casi se había marchitado y muerto de inanición.
Alfred comprobó, con añoranza, que incluso era capaz de deambular por las calles sin trabarse con sus propios pies ni tropezar con los de nadie.
—Entiendo cómo te sientes —respondió Orla, mirando en torno a ella con placer—. Vuelve a ser como antes. Parece que no ha pasado en absoluto el tiempo.
El perro, sintiéndose olvidado, lanzó un gañido y hundió el hocico en la mano de Alfred.
El contacto con el morro frío y húmedo lo sobresaltó. Alfred bajó la vista al suelo, se olvidó de mirar dónde pisaba y tropezó con un banco de mármol.
—¿Te has hecho daño? —preguntó Orla, preocupada.
—No ha sido nada —murmuró Alfred, incorporándose y disponiéndose a reanudar la marcha.
Observó a Orla, con su amplia túnica blanca, y a todos los demás sartán, vestidos con idéntica indumentaria. Luego se miró a sí mismo, enfundado todavía en el traje de terciopelo púrpura desvaído de la corte mensch del rey Stephen de Ariano. Los puños de encaje deshilachados eran demasiado cortos para sus largos y delgados brazos, y los calzones que le cubrían las desmañadas piernas estaban arrugados y llenos de bolsas. Se pasó la mano por la cabeza, en la que ya escaseaba el cabello. Le pareció que las sonrisas de sus hermanos y hermanas ya no eran amistosas, sino altivas o compasivas.
De pronto, Alfred sintió deseos de agarrar a sus hermanos y hermanas por el cuello de sus largas túnicas blancas y sacudirlos hasta que les castañetearan los dientes.
«¡Pero el tiempo ha transcurrido! —quería gritarles—. Eones, siglos. Unos mundos que eran jóvenes y recién nacidos del fuego se han enfriado y han envejecido. Mientras dormíais, numerosas generaciones han vivido y sufrido y han sido felices y han muerto. Pero ¿qué significa eso para vosotros? Nada. Os importa tan poco como la gruesa capa de polvo que cubre vuestros mármoles inmaculadamente blancos. La barréis y pretendéis continuar igual que antes, como si tal cosa. Pero no puede ser. Nadie os recuerda. Nadie os quiere. Vuestros hijos han crecido y se han marchado de casa. Quizá no les vaya muy bien por su cuenta, pero al menos son libres de intentarlo.»
—¡Pero claro que ha sido algo! —dijo Orla, solícita—. Si no te encuentras bien, el Consejo puede esperar a que…
Alfred, perplejo, se descubrió temblando. Las palabras que se había callado le daban vueltas en el estómago. ¿Por qué no decirlas? ¿Por qué no soltarlas? Porque quizás estaba equivocado. Sí, muy probablemente lo estaba. ¿Quién era él, al fin y al cabo? Un sartán no muy listo. Y ni de lejos tan sabio como Samah y como Orla.
El perro, acostumbrado a los inesperados e inconstantes tropezones de Alfred, se había apartado ágilmente de su trayectoria mientras caía. Cuando regresó a su lado, alzó la vista hacia él con cierta dosis de reproche.
Yo tengo cuatro patas de que ocuparme y tú, sólo dos, le advertía el perro. En buena lógica, deberías desempeñarte mejor.
Alfred se acordó de Haplo, de la irritación del patryn cada vez que el sartán daba un traspié.
—Creo que deberíamos haber dejado atrás al animal —apuntó Orla, observando al perro con expresión seria.
—No se habría quedado —respondió Alfred.
Samah parecía ser de la misma opinión que Orla, y observó con suspicacia al perro que yacía a los pies de Alfred.
—Dices que este perro pertenece a un patryn. También has dicho que ese patryn utiliza al animal para espiar a otros. Por lo tanto, no debe asistir a la reunión del Consejo. Sacadlo. Ramu —hizo una señal a su hijo, que ejercía el cargo de Servidor del Consejo—,[23] llévate al animal.
Alfred no protestó. El perro lanzó un gruñido a Ramu pero, tras una palabra tranquilizadora de Alfred, se dejó conducir fuera de la Cámara del Consejo. Ramu regresó, cerró la puerta tras él y se situó donde le correspondía, frente al Consejo. Samah ocupó su lugar tras la gran mesa de mármol blanco y lo mismo hicieron los restantes miembros del Consejo, tres a la derecha y tres a la izquierda. Los siete tomaron asiento a la vez.
Los sartán, con sus túnicas blancas y sus rostros esclarecidos de sabiduría e inteligencia, aparecían hermosos, radiantes, majestuosos.
Alfred, sentado en el banco del demandante, percibió el contraste con su figura encogida, decaída y medio calva.
El perro yacía a sus pies, con la lengua fuera.
Los ojos de Samah pasaron sin detenerse por Alfred y se clavaron en el perro. El presidente del Consejo frunció el entrecejo y miró a su hijo. Ramu pareció perplejo.
—¡Lo he dejado fuera, padre! —aseguró mientras se volvía para dirigir una mirada a su espalda—. ¡Y cerré la puerta, te lo aseguro!
Samah indicó a Alfred que se levantara y avanzara hasta el círculo del demandante.
Alfred obedeció, arrastrando los pies.
—Te pido que dejes fuera al animal, hermano. Alfred suspiró y movió la cabeza.
—Aunque lo haga, volverá a entrar de inmediato. Pero creo que no debemos preocuparnos de si nos espía para su dueño. El perro se ha perdido, no sabe dónde está ese dueño suyo, y por eso se ha presentado aquí.
—¿Quiere que tú lo ayudes a buscar a su amo, a un patryn?
—Me parece que sí —respondió Alfred con aire sumiso.
—¿Y no te parece extraño? —inquirió Samah, ceñudo—. Que un perro perteneciente a un patryn acuda a ti, un sartán, en busca de ayuda…
—La verdad es que no —repuso Alfred tras una breve reflexión—. Sobre todo, considerando lo que es el perro. Es decir, lo que creo que es. O que podría ser… —Alfred se sentía un poco turbado.
—¿Qué es ese perro, pues?
—Prefiero no decirlo, Consejero.
—¿Te niegas a cumplir una petición expresa del presidente del Consejo?
Alfred encogió la cabeza entre los hombros como una tortuga amenazada y apuntó sin convicción:
—Lo más probable es que me equivoque. Me he equivocado en muchísimas cosas y no querría proporcionar información errónea al Consejo.
—¡Esto no me gusta, hermano! —Samah utilizó esta vez un tono de voz como un latigazo. Alfred se encogió al oírlo—. He tratado de ser indulgente contigo porque has vivido mucho tiempo entre los mensch, carente de la compañía, el consejo y la experiencia de tu propia gente. Pero ahora ya has paseado entre nosotros, has vivido entre nosotros, has comido nuestro pan y, sin embargo, sigues negándote tercamente a responder a nuestras preguntas. Ni siquiera quieres darnos a conocer tu nombre real. Se diría que desconfías de nosotros…, ¡de tu propio pueblo!
Alfred comprendió la justicia de tal acusación. Sabía que Samah tenía razón, sabía los muchos defectos que tenía, sabía que era indigno de estar allí, de hallarse entre su propia gente. Deseaba desesperadamente contarles todo lo que sabía, postrarse a sus pies, ocultarse bajo el borde de sus túnicas blancas.
Ocultarse. Sí, eso era lo que habría querido hacer. Ocultarse de sí mismo. Ocultarse del perro. Ocultarse de la desesperación. Ocultarse de la esperanza…
Exhaló un suspiro y contestó:
—Confío en ti, Samah, y en los miembros del Consejo. Es de mí mismo de quien desconfío. ¿Está mal negarse a contestar a preguntas de las que no sabe uno la respuesta?
—Compartir información, compartir tus conjeturas, quizá nos beneficie a todos.
—Tal vez —dijo Alfred—. O tal vez no. Debo ser yo quien lo juzgue.
—Samah —intervino Orla en tono apaciguador—. Esta discusión no tiene sentido. Como has dicho, tenemos que ser indulgentes.
Si Samah hubiera sido un rey mensch, habría ordenado a su hijo que se llevara a Alfred y le sonsacara la información por otros medios. Y, por un instante, dio la impresión de que el presidente del Consejo se lamentaba de no ser uno de aquellos reyes. Cerró el puño con gesto de frustración y arrugó la frente, pero se dominó y continuó hablando.
—Voy a hacerte una pregunta y confío en que encontrarás una respuesta en tu corazón.
—Si puedo, lo haré —repuso Alfred en tono humilde.
—Tenemos la urgente necesidad de ponernos en contacto con nuestros hermanos de los otros tres mundos. ¿Es posible tal contacto?
Alfred alzó la mirada, sorprendido.
—¡Pero…! Creía que lo habías entendido. ¡No tenéis más hermanos en los otros mundos! Es decir… —añadió con un escalofrío—, a menos que contéis como tales a los nigromantes de Abarrach.
—Incluso esos nigromantes, como tú los llamas, son sartán —dijo Samah—. Si han caído en el mal, razón de más para intentar llegar hasta ellos. Y tú mismo has reconocido que no has viajado a Pryan, de modo que no sabes con seguridad que nuestro pueblo no habita ya ese mundo.
—Pero he hablado con alguien que sí ha estado —protestó Alfred—. Ese informador descubrió una ciudad sartán, pero no halló el menor rastro de sus habitantes. Sólo encontró unos seres terribles, que nosotros creamos…
—¿Y quién te ha proporcionado esa información? —tronó Samah—. ¡Un patryn! ¡Veo su imagen en tu mente! ¿Y quieres que nos convenzamos de lo que dices?
Alfred se encogió de nuevo.
—El patryn no tenía por qué mentir…
—¡Tenía todas las razones del mundo para hacerlo! ¡Él y ese amo suyo que proyecta conquistarnos y esclavizarnos! —Samah calló y clavó su mirada furiosa en Alfred—. ¡Ahora, responde mi ¡pregunta!
—Sí, Consejero. Supongo que podríais atravesar la Puerta de la Muerte.
Alfred no estaba siendo de mucha ayuda, pero no se le ocurría qué más decir. —¿Y alertar a ese tirano patryn de nuestra presencia? No, todavía no. No somos lo bastante fuertes como para enfrentarnos a él.
—Aun así —apuntó Orla—, quizá no tengamos otra elección. Cuéntale a Alfred el resto.
—Tenemos que confiar en él —murmuró Samah con acritud—, incluso si él no confía en nosotros.
Alfred se sonrojó y clavó la vista en las punteras de sus zapatos.
—Después de la Separación se produjo una época de caos. Fue un tiempo espantoso —explicó Samah, con el entrecejo fruncido—. Sabíamos que se producirían sufrimientos y se perderían vidas, y lo lamentábamos, pero creíamos que de ello surgiría un bien superior.
—Ésa es la excusa de todos los que se lanzan a la guerra —comentó Alfred en voz baja.
Samah palideció de ira, y Orla se apresuró a intervenir.
—Lo que dices es cierto, hermano. Y hubo quienes argumentaron en contra de ello.
—Pero lo hecho, hecho está y el pasado queda atrás —continuó Samah con voz seria y severa, mientras varios de los miembros del Consejo se revolvían en sus escaños, inquietos—. Las fuerzas mágicas que desatamos demostraron ser mucho más destructivas de lo que habíamos previsto. Demasiado tarde, descubrimos que no podíamos seguir dominándolas. Muchos de los nuestros sacrificaron su propia vida en un intento de detener el holocausto que se extendía por el mundo, pero todo fue en vano. Sólo pudimos asistir a la catástrofe horrorizados e impotentes y, cuando todo terminó, hacer todo lo posible por salvar a quienes habían conseguido sobrevivir.
»La creación de los cuatro mundos tuvo éxito, así como el encarcelamiento de nuestros enemigos. Cogimos a los mensch y los llevamos a refugios de paz y seguridad. Uno de esos mundos era Chelestra.
»De los cuatro, éste fue del que nos sentimos más orgullosos. Cuelga en la oscuridad del universo como una hermosa joya blancoazulada. Chelestra está compuesta por entero de agua. En el exterior, está en forma de hielo; el frío del espacio que la rodea congela el agua en una capa sólida. En el corazón de Chelestra colocamos un sol marino que calienta el agua y también da calor a los durnais, unos seres vivos en hibernación que flotan a la deriva alrededor de ese sol marino. Los mensch denominan a esos durnais «lunas marinas». Según nuestros planes, cuando los mensch hubieran vivido aquí durante muchas generaciones y se hubieran habituado a ello, se trasladarían a estas lunas marinas. Nosotros nos quedaríamos aquí, en el continente.
—¿No estamos en una luna marina? —inquirió Alfred con aire confuso.
—No. Nosotros necesitábamos algo más sólido, más estable. Algo que se pareciera más al mundo que dejamos atrás. Un cielo, un sol, árboles, nubes… Este reino descansa sobre una enorme formación de roca sólida que tiene la forma de un cáliz. Las runas cubren su superficie con intrincados diseños de fuerza tanto en la cara exterior de la piedra como por dentro.
»En el interior de ese cáliz hay un manto de roca fundida, cubierto por una corteza superficial no muy distinta de la de nuestro mundo original. Aquí formamos nubes, ríos y valles, lagos y tierra fértil. Encima de todo ello se alza la cúpula del cielo que mantiene a raya el mar, al tiempo que permite el paso de la luz del sol marino.
—¿Quieres decir que estamos rodeados de agua? —dijo Alfred, asombrado.
—El azul turquesa que ves encima de ti y que llamas cielo no es un firmamento como el que tú conoces, sino agua —asintió Orla con una sonrisa—. Un agua que podríamos compartir con otros mundos. Mundos como Abarrach. —La sonrisa se desvaneció—. Llegamos aquí empujados por la desesperación, con la esperanza de encontrar paz. Y, en lugar de ella, encontramos muerte y destrucción.
—Construimos esta ciudad con nuestra magia —continuó Samah—. Trajimos a los mensch a vivir aquí. Durante un tiempo, todo fue bien. Luego, aparecieron unas criaturas que surgían de las profundidades. No podíamos creer lo que veíamos. Nosotros, que habíamos creado todos los animales de todos los nuevos mundos, no habíamos hecho aquéllos. Eran unas criaturas espantosas, de aspecto horripilante. Despedían un hedor insoportable a descomposición, a materia putrefacta. Los mensch las denominaron dragones, en recuerdo de unas bestias míticas del Antiguo Mundo.
Las palabras de Samah crearon unas imágenes mentales. Alfred se encontró transportado con el presidente del Consejo a un tiempo remoto y allí escuchó, y vio…
…Samah se hallaba en el exterior de la Cámara del Consejo, plantado en lo alto de la escalinata que conducía hasta ella, y contemplaba con ira y frustración la ciudad recién construida de Surunan. A su alrededor, todo era de una gran belleza, pero Samah no halló consuelo en ello. Al contrario, toda aquella belleza parecía una burla. Más allá de las altas murallas de la ciudad, resplandecientes y cubiertas de flores, se oían las voces de los mensch aporreando el mármol con la fuerza del oleaje marino levantado por una tormenta.
—Diles que regresen a sus casas —ordenó Samah a su hijo, Ramu—. Diles que no les sucederá nada.
—Ya se lo hemos dicho, padre —respondió Ramu—. Pero se niegan.
—Tienen miedo —explicó Orla al ver endurecerse la expresión de su esposo—. Pánico. No puedes echarles la culpa, después de lo que han pasado, de todo lo que han sufrido.
—¿Y lo que hemos padecido todos nosotros? ¡Los mensch nunca piensan en eso! —replicó Samah con amargura.
Permaneció en silencio unos largos minutos, pendiente de las voces. El sartán podía distinguir las de cada raza: el fragor ronco de los humanos, los lamentos aflautados de los elfos, el tono atronador de bajo de los enanos. Una orquesta terrible que, por primera vez en su existencia, sonaba en concierto, en lugar de que cada sección tocara por su cuenta intentando ahogar el sonido de las demás.
—¿Qué quieren? —preguntó finalmente el sartán.
—Los mensch sienten terror de esas criaturas que llaman dragones y quieren que les abramos las puertas de nuestra parte de la ciudad —le explicó Ramu—. Creen que estarán más seguros dentro de nuestros muros.
—Lo estarán tanto como en sus hogares —señaló Samah—. Allí los protege la misma magia.
—Pero no puedes culparlos por no comprenderlo, padre —insistió Ramu en tono desdeñoso—. Son como niños asustados por los truenos, que buscan la seguridad del lecho de sus padres.
—Abrid las puertas, pues. Dejadlos entrar. Hacedles sitio donde podáis e intentad reducir al mínimo los daños que puedan causar. Explicadles con claridad que sólo se trata de una medida temporal. Decidles que el Consejo se dispone a destruir a los monstruos y que, una vez conseguido esto, esperamos que los mensch regresen a sus casas pacíficamente. O, al menos, tan pacíficamente como pueda esperarse de ellos —añadió con acritud.
Ramu hizo una reverencia y se dirigió a hacer cumplir las indicaciones de su padre, llevándose consigo a los demás servidores para que lo ayudaran.
—Los dragones no han causado grandes daños —apuntó Orla—. Y yo estoy harta de muertes. Por eso te emplazo de nuevo, Samah, a que intentes parlamentar, descubrir algo sobre la naturaleza de estos seres y sobre lo que se proponen. Quizá podamos negociar con ellos…
—Todo esto ya se habló en el Consejo, esposa —la interrumpió Samah con un gesto de impaciencia—. El Consejo votó, y se tomó una decisión. Nosotros no creamos esos seres, no tenemos ningún control sobre ellos y…
—…y, por tanto, deben ser destruidos —completó la frase Orla fríamente.
—El Consejo ha hablado.
—La votación no fue unánime.
—Ya lo sé. —Samah también empleaba un tono frío, enfadado—. Por eso, para mantener la armonía en el Consejo y en mi hogar, hablaré con esas serpientes y averiguaré lo que pueda acerca de ellas. Lo creas o no, esposa, yo también estoy harto de muertes.
—Gracias, marido —respondió Orla, al tiempo que intentaba colgarse de su brazo.
Pero Samah, muy tenso, se apartó evitando el contacto.
El Consejo de los Siete de los sartán abandonó su ciudadela amurallada por primera vez desde que habían llegado a aquel mundo nuevo que ellos mismos habían creado. Los Consejeros se tomaron de las manos e iniciaron una danza solemne y airosa mientras entonaban las runas e invocaban a los vientos de las posibilidades siempre cambiantes para que los llevaran más allá de las murallas de la ciudad central, por encima de las cabezas de los mensch gimoteantes, hasta la orilla del cercano mar.
Los dragones los aguardaban, asomados sobre las aguas. Los sartán los contemplaron y se quedaron pasmados. Las serpientes, enormes, tenían la piel llena de arrugas, las fauces desdentadas y el aspecto de ser muy viejas, más viejas que el propio tiempo. Y eran criaturas malvadas. Emanaba de ellas una sensación que producía espanto; el odio brillaba en sus ojos verderrojizos como soles iracundos, y su expresión encogió el corazón de los sartán, que no habían visto nada igual ni siquiera en la mirada de los patryn, su más enconado enemigo.
La arena, que siempre había sido blanca y deslumbrante como mármol molido, aparecía ahora gris verdosa, cubierta de regueros de un fango de olor pestilente. El agua, cubierta de una espesa película de aceite, chapoteaba perezosamente sobre la orilla contaminada.
Conducidos por Samah, los miembros del Consejo formaron una hilera sobre la arena.
Los dragones empezaron a culebrear, a retorcerse y a saltar. Batiendo el agua del mar, levantaron grandes olas que rompieron en la orilla y cuya espuma roció a los sartán. El olor de las aguas era pútrido y transmitía una imagen horrible. A los Consejeros les pareció estar contemplando una tumba en la que yacían los restos en descomposición de todas las víctimas de crímenes siniestros enterradas a toda prisa, de todos los cuerpos putrefactos caídos en el campo de batalla, de todos los muertos durante siglos de violencia.
Samah levantó una mano y proclamó:
—Soy el presidente del Consejo, el órgano de gobierno de los sartán. Designad a uno de vosotros para parlamentar.
Uno de los dragones, mayor y más poderoso que el resto, irguió la cabeza del agua. Una ola enorme rompió en la orilla. Los sartán no pudieron evitarla y todos quedaron calados, con las ropas y el cabello empapados. El agua, helada, los dejó ateridos hasta los huesos.
Con un escalofrío, Orla corrió al lado de su esposo.
—He quedado convencida. Tenías razón. Estas criaturas son perversas y deben ser destruidas. Hagamos enseguida lo que tenemos que hacer y marchémonos.
Samah se enjugó el agua del rostro y observó el líquido de la palma de su mano con temor y perplejidad.
—¿Por qué me siento tan extraño? ¿Qué está pasando? Es como si, de pronto, mi cuerpo fuera de plomo, pesado y torpe. Las manos no parecen pertenecerme. No puedo mover los pies…
—Yo me siento igual —dijo Orla—. Tenemos que obrar enseguida la magia o…
—Yo soy el Regio, soberano de mi pueblo —declaró la serpiente, y su voz era suave y apenas audible y parecía llegar de muy lejos—. Hablaré contigo.
—¿Por qué habéis venido? ¿Qué queréis? —gritó Samah para hacerse oír entre el retumbar de las olas.
—Destruiros.
La palabra se retorció y culebreó en la mente de Samah igual que las serpientes se agitaban en las aguas, hundiendo la cabeza y alzándola de nuevo, sacudiendo a un lado y a otro el cuerpo y la cola. Las aguas marinas espumeaban y hervían y barrían la costa en tumultuoso desorden. Samah no había afrontado nunca una amenaza tan horrenda como aquélla y estaba dubitativo, inquieto. El agua lo tenía congelado, con los brazos entumecidos y los pies helados. Ni siquiera su magia conseguía calentarlo.
Samah levantó las manos y trazó las runas en el aire. Empezó a mover los pies para interpretar la danza que dibujaría las runas con el cuerpo. Alzó la voz para cantar las runas al viento y al agua. Pero su voz sonó bronca y apagada, sus manos parecían zarpas que rasgaban el aire y sus pies se movieron en direcciones opuestas. Samah trastabilló, torpe e impotente. La magia no funcionaba.
Orla intentó acudir en ayuda de su esposo pero el cuerpo también le falló inexplicablemente. Sus pies reaccionaban a una voluntad que ya no estaba bajo su control, y la sartán empezó a deambular por la orilla. Los demás miembros del Consejo también habían empezado a vagar por ella o a dar tumbos chapoteando en el agua, como borrachos que volvieran de una francachela.
Samah se acuclilló en la arena, luchando contra el miedo. Se enfrentaba, pensó, a una muerte terrible.
—¿De dónde habéis salido? —gritó con frustrada amargura mientras veía a los dragones acercarse a la orilla—. ¿Quién os ha creado?
—Vosotros mismos —fue la respuesta.
Las espantosas imágenes se desvanecieron y dejaron a Alfred tembloroso y muy afectado. Y eso que sólo había sido un testigo presencial de lo sucedido. No podía imaginar qué habría sido de él si hubiese vivido de verdad el incidente.
—Sin embargo, como habrás advertido, las serpientes dragón no nos dieron muerte ese día —concluyó Samah en tono seco.
Había narrado la historia con bastante calma, pero su sonrisa habitual, firme y confiada, era ahora una mueca fina y tensa. La mano que tenía apoyada sobre la mesa de mármol temblaba ligeramente. Orla mostraba una palidez extrema. Varios de los demás miembros del Consejo se estremecieron y uno hundió la cabeza entre las manos.
—Vino un período en el que anhelamos la muerte —añadió entonces Samah en voz baja, como si hablara para sí mismo—.
Los dragones nos utilizaron como diversión, nos hicieron ir y venir por la playa hasta que estuvimos agotados y al borde del desmayo. Cuando uno de nosotros caía, una gran boca desdentada se cernía sobre él y lo incorporaba a la fuerza. Sólo el terror daba vida a nuestros cuerpos. Y, por último, cuando ya no podíamos dar un paso más, cuando nuestro corazón parecía a punto de estallar y creíamos que las piernas ya no nos sostendrían un segundo más, nos derrumbamos en la arena mojada y aguardamos la muerte. Entonces, los dragones se marcharon.
—Pero regresaron, y en mayor número. —Orla tomó el relevo en la narración. Sus manos frotaban la mesa de mármol como si quisiera pulir aún más su superficie ya pulimentada—. Atacaron la ciudad utilizando sus enormes cuerpos como arietes contra las murallas, y mataron, torturaron y mutilaron a todo ser viviente que encontraron. Nuestra magia funcionó contra ellos y los mantuvimos a raya durante mucho tiempo, pero finalmente advertimos que la magia empezaba a desmoronarse igual que sucedía con las murallas cubiertas de runas que rodeaban nuestra ciudad.
—¿Cómo pudo suceder tal cosa? —Alfred paseó la mirada de rostro en rostro con estupor y perplejidad—. ¿Qué poder tienen esos dragones sobre nuestra magia?
—Ninguno. Saben combatirla, desde luego, y la resisten mejor que cualquier otro ser vivo con el que nos hayamos enfrentado, pero pronto descubrimos que no era el poder de los dragones lo que nos había dejado impotentes e indefensos en la playa. Era el agua del mar.
Alfred lo miró, boquiabierto de asombro. El perro alzó la cabeza con las orejas erguidas. Durante la narración del enfrentamiento con los dragones había permanecido dormido, con el hocico sobre las patas; ahora estaba sentado sobre los cuartos traseros, como si sintiera interés por el tema que trataban.
—Pero ese mar lo creasteis vosotros —apuntó Alfred.
—¿Igual que, supuestamente, creamos esas serpientes dragón? —Samah soltó una risotada amarga y miró a Alfred con aire perspicaz—. ¿No has encontrado criaturas parecidas a éstas en otros mundos?
—Pues no. Dragones, sí, desde luego, pero siempre podían ser controlados mediante la magia, incluso por la de los pueblos mensch. Al menos, ésa es la impresión que saqué… —añadió de pronto, pensativo.
—El agua de ese mar, de ese océano al que pusimos el nombre de «Mar de la Bondad» —Samah dijo esto último con un tonillo irónico—, produce el efecto de anular completamente nuestra magia. Ignoramos cómo o por qué; lo único que sabemos es que una gota de agua de mar sobre nuestra piel desencadena un ciclo que desmorona la estructura rúnica hasta dejarnos tan indefensos o más, incluso, que los mensch.
»Y ésa fue la razón de que, finalmente, ordenáramos a los mensch que zarparan y se adentraran en el Mar de la Bondad. El sol marino estaba alejándose y carecíamos de la energía mágica necesaria para detenerlo; era preciso conservar todas nuestras fuerzas para combatir a los dragones, de modo que enviamos a los mensch a perseguir el sol marino, a buscar otras lunas marinas donde poder vivir. Las criaturas de las profundidades, ballenas y delfines y otras con las que habían hecho amistad los mensch, se marcharon con ellos para ayudarlos a protegerse y defenderse de los dragones.
»No tenemos noticia de si los mensch lograron ponerse a salvo o no. Desde luego, tenían más posibilidades que nosotros. El agua del mar no los afecta físicamente ni en su magia. En realidad, parecen desenvolverse muy bien en ella. Nosotros nos quedamos, esperando a que el sol marino nos abandonase y a que el hielo se cerrase sobre nosotros… y sobre nuestros enemigos. Porque estábamos bastante seguros de que los dragones nos querían a nosotros. Los mensch les importaban muy poco.
—Y teníamos razón. Los dragones continuaron atacando nuestra ciudad —prosiguió Orla—, pero nunca en número suficiente para vencer. La victoria no parecía ser su objetivo. Lo que pretendían era causar dolor, sufrimientos, angustia. Nuestra esperanza se basaba en esperar, en ganar tiempo. Cada día, el calor del sol disminuía y la oscuridad aumentaba a nuestro alrededor. Tal vez los dragones, concentrados en su odio hacia nosotros, no se dieron cuenta, o quizá creyeron que su magia podría superar la situación. O, acaso, al fin decidieron retirarse. Lo único que sabemos es que un día el mar se heló y ese día los dragones no aparecieron. Ese día, enviamos un último mensaje a nuestro pueblo en los otros mundos, pidiendo que cien años más tarde vinieran a despertarnos. Luego, nos sumimos en un profundo sueño.
—Dudo mucho que recibieran el mensaje —apuntó Alfred—.
Y, si llegó hasta ellos, es muy probable que no pudieran acudir. Según parece, cada mundo tiene sus propios problemas.
—Lanzó un suspiro y luego parpadeó varias veces—. Gracias por contarme todo esto. Ahora comprendo mejor las cosas y…, y lamento mucho cómo me he comportado con vosotros. Yo creía…
Bajó la vista al suelo y arrastró los pies en una muestra de incomodidad.
—Creías que habíamos abandonado nuestras responsabilidades —apuntó Samah con aire ceñudo.
—Ya he sido testigo de ello en otra ocasión. En Abarrach… —Alfred dejó la frase a medias.
El presidente del Consejo no dijo nada y lo miró, expectante. Todos los miembros del Consejo lo miraron con expectación.
«Por fin lo entiendes —le estaban diciendo—. Ahora ya sabes qué tienes que hacer.»
Pero Alfred no lo sabía. Abrió las manos, temblorosas, e inquirió:
—¿Qué es lo que queréis de mí? ¿Queréis que os ayude a combatir a los dragones? Algo sé sobre esas criaturas; al menos, de las que tenemos en Ariano. Pero los nuestros me parecen muy débiles e inútiles en comparación con esas serpientes que habéis descrito. En cuanto a experimentar con el agua marina, me temo que…
—No, hermano —lo interrumpió Samah—. No queremos nada tan difícil. Le has dicho a Orla que la llegada de este perro a Chelestra significa que su dueño también está aquí. Tú tienes al animal. Queremos que encuentres a su amo y lo traigas a nosotros.
—No —respondió Alfred, aturdido y nervioso—. No podría… Él me dejó libre, ¿sabéis?, cuando podría haberme llevado prisionero al Laberinto…
—No tenemos ninguna intención de hacer daño a ese patryn —afirmó Samah en tono tranquilizador—. Sólo queremos interrogarlo, descubrir la verdad acerca del Laberinto y de los sufrimientos de su pueblo. ¿Quién sabe, hermano, si éste podría ser el inicio de unas negociaciones de paz entre nuestros pueblos? Si te niegas y la guerra estalla, ¿cómo podrás vivir contigo mismo, sabiendo que en una ocasión tuviste en tu mano evitarla?
—Pero no sé dónde buscar —protestó Alfred—. Y no sabría qué decir. Él no querría venir por las buenas…
—¿De veras lo crees? ¿No querría tener cara a cara al enemigo que hace tanto tiempo desea desafiar? Piensa en ello —añadió Samah antes de que el aturdido Alfred tuviera tiempo de pensar otro argumento—. Quizá podrías utilizar el perro como medio de llegar hasta él.
—Seguro que no vas a negarte a una petición directa del Consejo, ¿verdad? —preguntó Orla con suavidad—. Es una petición muy razonable, ¿no? Y un asunto que afecta a la seguridad de todos. No te negarás a ello, ¿verdad?
—Bueno… No…, claro que no… —respondió Alfred, poco convencido.
Bajó la vista al perro.
El animal ladeó la cabeza, batió el rabo despeinado contra el suelo y sonrió.