CAPÍTULO 6
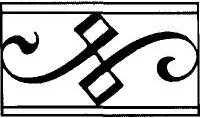
LA SALA DEL SUEÑO
CHELESTRA
Las primeras palabras que escuchó Alfred al intentar recuperarse del desmayo no fueron muy apropiadas para su restablecimiento. Samah hablaba a los sartán allí reunidos, quienes —según se imaginó, porque tenía los ojos cerrados— observaban con perplejidad a su hermano allí caído.
—Perdimos a muchos durante la Separación. La muerte se llevó a la mayoría de nuestros hermanos, pero me temo que ahora nos enfrentamos a una circunstancia de distinta naturaleza. Es evidente que este pobre hermano ha perdido el juicio.
Alfred se quedó inmóvil, haciendo ver que aún estaba inconsciente, y deseó con todas sus fuerzas que ése fuera el caso.
Notó que había gente a su alrededor. A pesar de que nadie hablaba, oyó su respiración, el crujido de sus ropas. Todavía yacía en el suelo frío del mausoleo, aunque alguien había tenido la amabilidad de colocarle una almohada —probablemente procedente de una cripta— bajo su calva cabeza.
—Mira, Samah. Creo que está volviendo en sí —escuchó que decía una mujer.
«¡Samah, el gran Samah!», casi gimió Alfred, pero se tragó las palabras a tiempo.
—El resto, apartaos. No lo asustéis —ordenó una voz masculina que debía de pertenecer a Samah.
Alfred advirtió aflicción y compasión en su tono, y estuvo a punto de echarse a llorar. Deseaba levantarse, abrazar esas rodillas sartán y llamarlo padre, jefe, patriarca, Consejero.
«¿Qué me detiene? —se preguntó desde el suelo helado con un escalofrío—. ¿Por qué engaño a mis propios hermanos? ¿Por qué hago ver que estoy inconsciente y los espío? Me estoy comportando de un modo horrible —pensó con un sobresalto—. ¡Es justo lo que haría Haplo!»
Y, con este terrible descubrimiento, gimoteó en voz alta.
Sabía que se estaba traicionando, pero todavía carecía de energía para enfrentarse a aquella gente. Recordó las palabras de Samah: «Tengo el derecho y la obligación de hacerte ciertas preguntas, no por mera curiosidad, sino empujado por la necesidad, teniendo en cuenta los tiempos de crisis que corren».
«¿Y qué le contestaré?», pensó Alfred, apenado.
La cabeza le rodaba de lado a lado, como si actuara por cuenta propia, porque no podía detenerla. Se retorcía las manos. Abrió los ojos.
Los sartán que acababan de despertar lo rodeaban y lo miraban sin ningún ademán de ofrecerle ayuda. No eran crueles ni negligentes; simplemente, estaban desconcertados. Nunca habían visto a uno de su misma estirpe comportarse de forma tan extravagante, y no sabían qué hacer para socorrerlo.
—No sé si está reviviendo o si sufre alguna especie de ataque —explicó el jefe del Consejo—. Algunos de vosotros —se dirigió a unos cuantos jóvenes—, manteneos cerca de él. Es posible que haya que reprimirlo por la fuerza.
—¡Eso no será necesario! —protestó la mujer que estaba arrodillada junto a él.
La miró con atención y la reconoció. Era la mujer que había visto en la cripta que creía de Lya.
Ella le tomó la mano y comenzó a acariciársela con suavidad. Como era habitual, su mano actuó por cuenta propia. Realmente, él no le ordenaba que le presionara los dedos, pero hallaba consuelo en ello. En respuesta, ella le apretó la mano con firmeza y calor.
—Pensaba que el tiempo de los desafíos había terminado, Orla —dijo Samah.
El tono del Consejero era sosegado, pero había en él un deje afilado que hizo palidecer a Alfred. Oyó a los sartán que lo rodeaban agitarse intranquilos, como niños de un hogar desgraciado que temen la próxima pelea de sus padres.
La mujer apretó la mano de Alfred y, cuando habló, su voz sonó afligida.
—Sí, Samah. Supongo que así es.
—El Consejo tomó la decisión y tú formas parte de él. Emitiste tu voto como los demás.
No respondió en voz alta. Pero en la mente de Alfred irrumpieron de pronto unas palabras, que la mujer compartió con él a través del contacto de sus manos.
—Un voto en tu favor, como ya sabías. ¿Soy de verdad parte del Consejo? ¿O simplemente la esposa de Samah?
De repente, Alfred comprendió que no debería estar oyendo aquellas palabras. En ocasiones, los sartán se hablan en silencio, pero esta comunicación sólo se da entre personas muy unidas, como marido y mujer.
Samah no prestó atención a Orla. Se había dado la vuelta, con la cabeza en otros asuntos más importantes que un hermano débil echado en el suelo.
La mujer continuaba con los ojos fijos en Alfred, pero no lo veía. Miraba a través de él, hacia algo que había ocurrido mucho tiempo atrás. Alfred no quería interrumpir aquellos pensamientos tan íntimos y tristes, pero el suelo estaba espantosamente duro. Se movió sólo un centímetro, para aliviar el calambre de su pierna derecha. La mujer volvió al presente.
—¿Cómo te encuentras?
Intentó que su voz sonara lo más enferma posible, con la esperanza de que Samah y todos aquellos sartán se fueran y lo dejaran en paz.
Bueno, quizá no todos. Descubrió que todavía tenía la mano cogida a la de la mujer. Al parecer, se llamaba Orla. Bonito nombre, aunque le traía imágenes tristes a la cabeza.
—¿Podemos hacer algo por ti? —Su voz sonaba impotente.
Alfred comprendió. Ella sabía que no estaba enfermo, se había dado cuenta de que fingía y estaba disgustada y desconcertada. Los sartán no se engañaban entre ellos. No tenían miedo de los demás. Tal vez Orla comenzaba a coincidir con Samah en que tenían entre las manos a un hermano desquiciado.
Suspiró y volvió a cerrar los ojos.
—Ten paciencia conmigo —rogó con suavidad—. Sé que me comporto de forma extraña. Sé que no lo entiendes y no espero que lo comprendas ahora, pero lo harás cuando hayas oído mi historia.
Entonces se sentó, desfallecido, con la ayuda de Orla. Pero consiguió levantarse por su propio pie y se enfrentó a Samah con dignidad.
—Eres el presidente del Consejo de los Siete. ¿Los otros miembros están presentes? —preguntó.
—Sí. —Samah paseó la vista por la cámara y señaló con ella a cinco sartán. Su severa mirada se posó finalmente en Orla—. Sí, éstos son los miembros del Consejo.
—Entonces —comenzó Alfred humildemente—, ruego la gracia de una audiencia ante el Consejo.
—Desde luego, hermano —aseguró Samah con una cortés reverencia—. Tan pronto como te sientas en condiciones. Tal vez en un par de días.
—No, no —se apresuró a contestar Alfred—. No hay tiempo que perder. Bueno, en realidad hay tiempo. El problema es el tiempo. Quiero decir…, creo que deberíais escuchar inmediatamente lo que tengo que decir, antes de que…, de que… —Su voz se desvaneció en un mar de dudas.
Orla dio un respingo. Sus ojos se encontraron con los de Samah, y la tensión que hubiera podido existir entre ellos se relajó al instante.
El lenguaje sartán tenía la cualidad mágica de evocar imágenes y visiones que realzaban las palabras en la mente de los oyentes. Un sartán poderoso como Samah tenía la capacidad de controlar esas imágenes, para asegurarse de que los que lo escuchaban vieran exactamente lo que él quería transmitir.
Por desgracia, Alfred tenía la misma falta de control mental sobre sus procesos mentales que sobre los físicos. Orla, Samah y el resto de oyentes del mausoleo sólo presenciaron asombrados una serie de visiones confusas y espantosas que procedían directamente de Alfred.
—El Consejo debe reunirse de inmediato —declaró su máximo representante—. Los demás… —Se detuvo y miró con preocupación al resto de sartán que pacientemente esperaban sus órdenes—. Creo que tal vez deberíais quedaros hasta que veamos lo que aflora a la superficie. He advertido que algunos hermanos no han despertado. Averiguad si les ocurre algo.
Los sartán se inclinaron en silencio, sin cuestionar su autoridad, y se dispusieron a cumplir con su deber.
El jefe del Consejo se dio la vuelta y salió del mausoleo en dirección a una puerta separada de la cámara por un corredor estrecho y oscuro. Los cinco miembros restantes lo siguieron y Orla caminó junto a Alfred. No le dijo nada y, amablemente, evitó mirarlo para darle tiempo a calmarse.
Alfred se lo agradeció, pero no creyó que eso le sirviera de gran ayuda.
Samah cruzó la sala con paso confiado, como si hubiera sido el día anterior la última vez que había pisado aquellos suelos. Su preocupación era tal que, al parecer, no advirtió el rastro que dejaba su larga y amplia túnica en la fina capa de polvo.
Las runas que cubrían la puerta se iluminaron con un brillo azulado cuando el jefe del Consejo se aproximó e inició una salmodia. La puerta se abrió de golpe y levantó una nube de polvo del suelo.
Alfred estornudó. Orla observó perpleja a su alrededor.
Entraron en la sala del Consejo, que Alfred reconoció gracias a la mesa redonda adornada con runas que se hallaba en el centro. Samah frunció el entrecejo al contemplar la fina capa de polvo que cubría completamente la mesa y ocultaba los símbolos grabados en su superficie. Se detuvo al llegar junto a la mesa y pasó el dedo por la sucia superficie con la vista fija en ella, sumido en un silencio meditabundo.
Los otros miembros no se acercaron a la mesa, sino que se quedaron junto a la puerta que, una vez abierta, comenzaba a perder el brillo de sus runas. A una breve palabra de Samah, apareció una esfera blanca que, suspendida sobre la mesa, se iluminó con un fulgor radiante. Miró el polvo con pesadumbre.
—Si limpiamos esto, no se podrá respirar aquí dentro. —Se calló un momento y luego clavó la vista en Alfred—. Puedo prever la dirección que van a tomar tus palabras, hermano, y debo reconocer que me llenan de un miedo que no creía capaz de sentir. Creo que deberíamos sentarnos todos, pero, por esta vez, me parece que no será necesario ocupar el sitio acostumbrado alrededor de la mesa.
Apartó una silla y, después de limpiarla, se la ofreció a Orla, quien se acercó con paso firme y mesurado. El resto de los presentes cogieron cada uno su silla y levantaron tal cantidad de polvo que por un momento pareció que los envolvía una espesa niebla. Todos tosieron y elevaron rápidamente sus cánticos para limpiar el aire enrarecido. Mientras cantaban, el polvo que flotaba se removió a su alrededor y les cubrió la piel y la ropa.
Alfred permaneció de pie, como señalaba la costumbre cuando se aparecía ante el Consejo.
—Por favor, comienza, hermano —lo instó Samah.
—Primero debo pediros que me dejéis formularos ciertas preguntas —dijo Alfred, que se retorcía las manos, nervioso—. Es preciso que tenga ciertas respuestas antes de continuar, pues debo asegurarme de que lo que me dispongo a decir es cierto.
—Te concedo la gracia, hermano —contestó el jefe en tono grave.
—Gracias. —Alfred hizo una torpe inclinación que pretendía ser una reverencia—. Mi primera pregunta es la siguiente: ¿eres descendiente del Samah que fue jefe del Consejo en tiempos de la Separación?
Orla clavó los ojos en Samah. De repente, se había puesto muy pálida. Los otros miembros del Consejo se removieron en sus sillas; algunos miraron a Samah, y el resto extravió la mirada en el polvo que los envolvía.
—No —respondió—. No soy un descendiente de ese hombre. —Se interrumpió, tal vez para analizar las implicaciones de su respuesta—. Yo soy ese hombre —dijo por fin.
—Eso es lo que me figuraba —asintió Alfred con un leve suspiro—. Y éste es el Consejo de los Siete que tomó la decisión de separar el mundo y establecer cuatro mundos diferentes en su lugar. Éste es el Consejo que encabezó la lucha contra los patryn, el mismo que llevó a cabo la derrota de nuestros enemigos y consiguió su captura. El que construyó el Laberinto y encarceló en él al enemigo. El Consejo bajo cuya dirección se rescataron de la destrucción algunos mensch y se transportaron a cada uno de esos cuatro mundos, para iniciar en ellos el nuevo orden que habíais planificado, para vivir en paz y prosperidad.
—Sí —asintió Samah—. Éste es el Consejo al que te refieres.
—Sí —repitió su mujer con voz queda y triste—. Éste es el Consejo.
Samah le lanzó una mirada de desaprobación. Los demás miembros, cuatro hombres y otra mujer, disintieron entre sí. Dos de ellos y la mujer fruncieron el entrecejo de acuerdo con Samah, mientras los otros dos asentían, al parecer, del lado de Orla.
La fisura del Consejo se abrió como una sima a los pies de Alfred y trastocó su pensamiento, que nunca había acabado de comprender del todo aquel asunto. Lo único que pudo hacer fue mirar boquiabierto a sus hermanos.
—Hemos respondido a tus preguntas —dijo Samah con amabilidad—. ¿Necesitas saber algo más?
Alfred tenía otras dudas, pero le costaba encontrar las palabras apropiadas para dirigirse al presidente del Consejo de los Siete.
—¿Por qué os quedasteis dormidos? —consiguió inquirir sin demasiada convicción.
La pregunta era sencilla. Para su horror, Alfred percibió en torno a ella el eco de las otras preguntas que debería haber guardado bajo llave en su corazón. Unas preguntas que resonaban en la sala como alaridos mudos, angustiados:
¿Por qué nos dejasteis? ¿Por qué abandonasteis a aquellos que os necesitaban? ¿Cómo pudisteis cerrar los ojos al caos, la devastación y la miseria?
Samah tenía un aspecto serio y preocupado. Alfred, horrorizado por lo que acababa de hacer, sólo fue capaz de tartamudear y gesticular con las manos inútilmente en un intento de acallar la voz que surgía del interior de su ser.
—Parece que tus preguntas engendran otras —comentó Samah al fin—. No podré contestarte a menos que antes me respondas ciertas cuestiones. No eres de Chelestra, ¿verdad?
—No, Samah,[19] no soy de aquí. Vengo de Ariano, el mundo del aire.
—Y debo suponer que has llegado hasta aquí a través de la Puerta de la Muerte, ¿no? Alfred vaciló.
—Sería más correcto decir que he llegado por accidente… o tal vez por culpa de un perro —añadió con una ligera sonrisa.
Sus palabras creaban imágenes difíciles de comprender en la mente de aquellos a quienes iban dirigidas, a juzgar por la expresión de desconcierto que reflejaban sus rostros.
Alfred se hizo cargo de su confusión. En su cabeza veía también Ariano, las guerras entre las diversas razas de mensch, su máquina, su maravillosa máquina incapaz de hacer nada, y los sartán desaparecidos y olvidados. Asimismo, lo invadió la imagen del viaje a través de la Puerta de la Muerte, de la nave de Haplo y del propio Haplo.
Supuso cuál iba a ser la siguiente pregunta de Samah, pero las imágenes irrumpían en su cerebro tan deprisa y con tanta furia que el sartán las apartó para poder concentrarse en su propio pensamiento.
—Dices que llegaste accidentalmente. ¿No te enviaron para despertarnos?
—No —respondió con un suspiro—. Para ser sincero no me mandó nadie.
—¿En Ariano no recibieron nuestro mensaje? ¿No llegó nuestra petición de ayuda?
—No lo sé. —Sacudió la cabeza y bajó la vista al suelo—. Si lo hicieron fue hace muchísimo tiempo. Mucho, mucho tiempo.
Samah guardó silencio. Alfred sabía en qué pensaba. El Consejero estaba buscando la mejor manera de formular la cuestión que se resistía a preguntar.
Desde la distancia, miró a Orla.
—Tenemos un hijo. Está en la otra habitación. Tiene veinticinco años, si contamos su edad como si estuviéramos en la época de la Separación. De haber continuado viviendo en lugar de elegir el Sueño, ¿cuántos años tendría ahora?
—No estaría vivo —respondió Alfred.
—Los sartán tenemos una vida muy larga. —Le temblaban los labios, pero hizo un esfuerzo por serenarse—. ¿Estás seguro de lo que dices? ¿No sería un hombre muy viejo?
—No estaría vivo, ni lo estarían sus hijos ni los hijos de sus hijos.
Alfred se calló lo peor: el hecho, más que probable, de que el joven no tuviera ningún descendiente. Trató de ocultárselo a Samah, pero se dio cuenta de que el Consejero empezaba a comprender. Había visto en la mente de Alfred las hileras de criptas de Ariano, los sartán muertos que deambulaban por los senderos de lava de Abarrach.
—¿Cuánto tiempo hemos dormido?
—No lo puedo asegurar ni tampoco puedo daros cifras exactas —respondió mientras se pasaba la mano por la calva—. La historia, el tiempo varía de un mundo a otro.
—¿Siglos?
—Creo que sí.
Orla movió los labios como si quisiera hablar, pero no dijo nada. Los sartán parecían confundidos, estupefactos. Alfred pensó que debía de ser terrible despertar y comprobar que habían transcurrido eones mientras uno dormía. Volver a la conciencia con la idea de que el perfecto universo sobre el que uno creía descansar su dormida cabeza se había desmoronado en medio del caos.
—Todo es tan… confuso… Los únicos que podrían tener un recuerdo fidedigno y saber lo que realmente ocurrió son los…
—Alfred se detuvo y las terribles palabras le bailaron en los labios. No debía poner aquello al descubierto, todavía no.
—…los patryn —completó la frase Samah—. Sí, hermano, he visto en tu mente al hombre, nuestro antiguo enemigo. Ha salido del Laberinto. Y tú has viajado con él.
—¿Podemos hallar en esto algún consuelo? —La expresión melancólica de Orla se encendió. Se inclinó hacia adelante con exaltación. Miró a su marido—. Yo no estaba de acuerdo con ese plan, pero nada me gustaría más que comprobar que estaba equivocada. ¿Debemos pensar que nuestras aspiraciones de reformarlos han tenido resultado, que los patryn aprendieron la dura lección antes de salir de su prisión y han renunciado a sus malévolos sueños de conquista y de despótica imposición?
Alfred no respondió inmediatamente.
—No, Orla, no hallarás consuelo en ninguna parte —replicó Samah con frialdad—. Tendríamos que haberlo imaginado. ¡Observa la imagen del patryn en la mente de nuestro hermano! ¡Los patryn han sembrado la destrucción en los mundos!
—Golpeó con la mano el brazo de la silla y el polvo volvió a esparcirse por la estancia.
—¡No, Samah, te equivocas! —protestó Alfred, que había sacado valor para desafiar al Consejero—. La mayoría de los patryn todavía están encerrados en esa prisión que creasteis. Han sufrido cruelmente. Un número incontable de ellos han perecido víctimas de monstruos espantosos que sólo una mente diabólica y perversa podría haber creado.
»Los que han conseguido escapar están llenos de odio hacia nosotros, un odio inculcado a través de incontables generaciones. Un rencor en cierto modo justificable, por lo que yo sé. Yo…, yo estuve allí, ¿sabéis?, durante un breve tiempo… en otro cuerpo.
Su reciente coraje se evaporó rápidamente bajo la mirada amenazante de Samah. Se arrugó y se encogió sobre sí mismo, con las manos aferradas a los raídos encajes de las mangas de su camisa que colgaban flaccidamente por debajo del aterciopelado tejido de su capa.
—¿De qué hablas, hermano? —inquirió Samah—. ¡Eso es imposible! El Laberinto se creó para instruir, enseñar. Era un juego… duro y difícil, pero nada más.
—Me temo que se convirtió en un juego letal —explicó Alfred, con los ojos clavados en los zapatos—. Aun así existe una esperanza. Ese patryn que conozco es un hombre muy complejo. Tiene un perro…
—Pareces muy comprensivo con el enemigo, hermano. —Samah entrecerró los ojos.
—¡No, no! —tartamudeó—. En realidad no conozco al enemigo. Sólo conozco a Haplo. Y él es…
Pero a Samah no le interesaba. Se sacudió las palabras de Alfred como si fueran polvo.
—El patryn que he visto en tu mente está libre y viaja por la Puerta de la Muerte. ¿Qué se propone?
—Explorar los mundos —consiguió decir.
—¡No, lo que hace no son exploraciones! —Samah se puso en pie y miró con severidad a su interlocutor, quien dio un paso atrás ante su penetrante mirada—. ¡Su misión no es explorar, sino reconocer el terreno!
Samah lo miró ceñudo y dirigió una mirada de triunfo a los miembros del Consejo.
—En fin de cuentas, parece que hemos despertado en el momento adecuado, hermanos. Una vez más, nuestro antiguo enemigo nos declara la guerra.