y ahora —dijo Solsticio—, ¡rumbo a la plantación de ruibarbo! Vamos, Edgar.
Sentí una energía renovada en mis alas y emprendí el vuelo, saltando del hombro de Solsticio y abriendo la marcha hacia el huerto del castillo.
Revoloteé lentamente por los jardines con la esperanza de que Solsticio, que venía detrás corriendo, pudiera seguirme. Sobrevolé las plantas azules y moradas de lupino, pasé por debajo de una pérgola cargada de rosas y bordeé un macizo de lavanda y romero. Iba entreteniéndome, en fin, pero Solsticio, aunque su lisa melena volaba a su espalda, y aunque se levantaba la falda del vestido para mover las piernas con más facilidad, se quedaba atrás todo el rato.

 —¡Edgar!
—gritaba—. ¡No te vayas! ¡Espérame!
—¡Edgar!
—gritaba—. ¡No te vayas! ¡Espérame!
Algo pegajoso y escurridizo. Eso me había parecido ver, algo escurridizo; pero al acercarme al sitio por donde se había deslizado me pregunté qué era exactamente lo que había visto. Una cola, nada más. Sí, monstruosamente larga y de aspecto maligno, pero en el otro extremo podría haber habido casi cualquier cosa… ¿Sería sensato volver por allí? ¿En qué lío me estaba metiendo?
Para que Solsticio me diera alcance, me detuve sobre un rótulo que Pantalín le había ordenado colocar a Fermín desde la última vez que habían pescado a unos intrusos buscando eso que llaman el Tesoro Perdido de Otramano.

Pantalín había tratado de hacerse el gracioso y ahora su amenaza se había convertido en una posibilidad bien real.
Solsticio llegó por fin a mi altura.
 —¡Croak!
—dije, manifestando mis dudas sobre nuestro plan.
—¡Croak!
—dije, manifestando mis dudas sobre nuestro plan.
—Sí, Edgar —dijo ella, con la nariz pegada a mi pico—. Es excitante, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Busquemos esas huellas!
«Bueno —pensé—, al menos lo he intentado».
Solsticio se dirigía resueltamente hacia el huerto, y no me quedaba más remedio que seguirla.
La chica es lista y sin duda sabía distinguir una col de un ruibarbo. Cuando llegué a su altura ya había levantado una hoja enorme y flexible y estaba husmeando debajo.
—¡Grito! —exclamó, cosa que a mí me sonó muy rara. Se supone que «gritar» es una cosa que hacen los humanos, y no una cosa que dicen. Pero Solsticio tiene su propia manera de entenderlo todo. La poesía, por ejemplo.
 —¿Urk?
—pregunté.
—¿Urk?
—pregunté.
—Sí, ¡grito! ¡Mira, Edgar!
Allí mismo, bajo los arbustos, estaban las huellas de las que Hortensio había hablado. Huellas de pasos: cada una del mismo tamaño que las largas y pálidas manos de Solsticio, pero con sólo tres dedos. Y por si eso no resultara ya bastante escalofriante, había un largo surco que discurría por en medio, entre las huellas de la derecha y las de la izquierda. A lo largo del surco, se veían aquí y allá puntos brillantes y Solsticio se agachó para verlos de cerca.
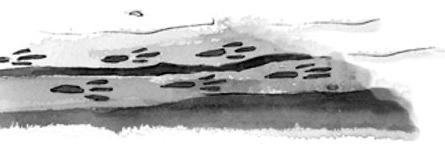
—¡Grito, por tercera vez! —dijo, y arrancó algo incrustado en el barro. Era una escama, que brillaba bajo el sol de la tarde como una joya diminuta, verdosa y reluciente.
O sea que la criatura que había dejado aquellas huellas inquietantes podía ser muchas cosas, pero no era desde luego un lobo con patas de tres dedos y una larguísima cola, sino una bestia provista de escamas. Como una serpiente, ¡pero con patas! A lo mejor era uno de los temibles «Vicios Fonéticos» de los que hablaba Pantalín a veces.

Fuera lo que fuese, sentí un escalofrío y empecé a mover el pico de un lado para otro, temeroso de que el monstruo reapareciera sin previo aviso. Pero Solsticio no se dejaba intimidar y ya se había puesto a seguir las huellas.
Se acercó rápidamente al muro del castillo, hacia aquel agujero donde yo había detectado por primera vez olores malignos y aromas nocivos. La llamé para que fuese con cautela.

—Sí, vamos —dijo Solsticio. Y ya estaba en la boca misma de la cueva, asomada a la oscuridad, cuando identifiqué otra cosa en el barro: no una huella, no una escama, sino algo que hizo que se me erizasen de golpe todas las plumas.
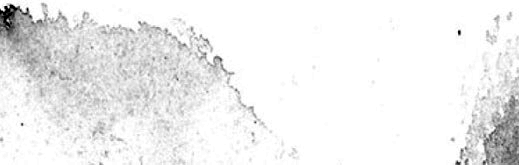
Me lancé al suelo corriendo, la recogí con el pico y me acerqué dando saltitos a Solsticio, que se había vuelto para ver a qué venía tanto escándalo.
Esta vez, sin embargo, incluso ella se quedó demasiado alarmada para decir palabra mientras se agachaba y tomaba aquella cosa de mi pico: un colmillo enorme y atroz de forma curvada. Un diente terrorífico, tan largo como uno de los dedos de Solsticio; no del todo blanco, sino con una desagradable mancha amarillenta. Era evidente que se había partido por la base al forcejear… ¿con qué? ¿Con la pobre Isabel?
—Edgar —dijo lentamente Solsticio—. Se me acaba de ocurrir la horrorosa idea de que al propietario de este colmillo, sea lo que sea, aún le quedan seguramente muchos otros iguales. No sé si me entiendes.
Sí, la entendía.

¡Primero la marea y ahora el colmillo monstruoso! ¿Que pestilente maldad estaba amenazando al castillo de Otramano?
—¿Rark? —dije—. ¡Rark, rark, croak, juark!
—Sí —dijo Solsticio—. ¡Grito!
