fue como un milagro. A lo mejor lo era de verdad. Y lo que sucedió a continuación demostraba que yo había colocado las piezas del puzzle en el orden correcto.
En cuando el monstruo se hubo volatilizado, el castillo decidió por lo visto que todo se había arreglado y dejó que se abrieran de golpe sus puertas. Las ventanas también se desatrancaron y abrieron de par en par, y el nivel del agua empezó a descender rápidamente.

—¡No tan deprisa! —gritó Pantalín de golpe.
Y entonces hizo una cosa rarísima. Se abalanzó hacia la puerta, la abrió de un tirón y, saltando por encima de la otra mitad de la fiera, que había quedado empotrada en la madera, se arrojó a las aguas de aquella marea descendente.

Entonces entendimos lo que pretendía, porque él, como todos los que estaban en el laboratorio —excepto yo—, estaba cubierto de porquería de pies a cabeza.
—¡La bañera más grande del mundo! —gritaba—. ¡No os la perdáis! ¡Alguien acaba de quitar el tapón!
 El agua ya
había bajado hasta el cuarto piso y todo el mundo se zambulló tras
él y se puso a nadar, dándose un buen baño y lavándose la ropa al
mismo tiempo.
El agua ya
había bajado hasta el cuarto piso y todo el mundo se zambulló tras
él y se puso a nadar, dándose un buen baño y lavándose la ropa al
mismo tiempo.

Todos salvo Colegui. Aunque estaba rebozado de baba roja, se negó a bañarse. O mejor dicho, se negó hasta que Silvestre lo agarró del cuello y lo arrastró al agua.
—Venga, Colegui —le dijo—. Que a nadie le gusta un mono pringoso.
Las palabras más certeras que se han pronunciado jamás.
Así pues, las aguas se fueron retirando y, aunque dejaron el castillo húmedo y medio embarrado, se llevaron también todos los temores que el monstruo había desatado.
La gente se reía y daba gritos para que la mirasen nadando estilo espalda por el comedor. Hasta que, por fin, el agua salió del castillo y hasta de las bodegas para siempre.

Todo el mundo se reunió alrededor de Pantalín para felicitarlo por sus artilugios y por su genial ocurrencia.
—Ah, sí —declaró—. El trabajo del científico es solitario a veces, pero sufrimos siempre en beneficio del prójimo. Y sin embargo, no todo el mérito es mío. —Si yo hubiese tenido orejas, las habría alzado en ese momento para aguzar el oído—. Porque, en efecto, he contado con ayuda y hay alguien más a quien debemos darle las gracias.
—¡Sí, sí! —gritaron todos.
—Sí —dijo Pantalín—. ¡Fermín! ¡Da un paso al frente, muchacho!
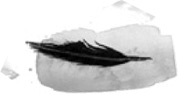
Levanté el vuelo, dispuesto a enfurruñarme, pero entonces vi en la puerta a Solsticio, que me sonreía y extendía el brazo. Con cierta torpeza, me posé encima y empecé a recorrerlo muy tieso, para demostrarle que no estaba de buenas. Ella se echó a reír. Me sonrió otra vez y yo sentí que mi mal humor se disipaba un poco.
—No te preocupes, Edgar —susurró—. Yo nunca olvidaré quién nos ha salvado de verdad.
Dicho lo cual, besó la mismísima punta de mi pico. Y yo sonreí por dentro con una secreta sonrisa de cuervo.

