nunca me había dado cuenta de la cantidad de criados que había en el castillo hasta aquella mañana. Solsticio y yo nos levantamos bastante tarde después de nuestras aventuras del miércoles y, cuando bajamos, nos encontramos con un panorama increíble. Los pasillos, los descansillos y los corredores que quedaban por encima de la planta baja estaban a rebosar. Había un flujo continuo de gente yendo y viniendo, llevando cosas a cuestas, y resultaba todo muy confuso; pero cuando llegamos a la galería del primer piso desde donde se dominaba el Salón Pequeño la cosa quedó bien clara, porque el salón… no se veía por ningún lado.
Lo que había en su lugar era un lago. Un lago pequeño, sí, pero que llenaba por completo todo el espacio que hasta la noche anterior ocupaban el salón y el vestíbulo de entrada del castillo de Otramano.

Sobre su superficie flotaban toda clase de cosas: uno o dos sombreros, ramos de flores, algún que otro criado, jarrones, cuadros y otras chucherías por el estilo. Una rata pasó nadando con expresión desconcertada.
Solsticio se detuvo en seco e, instintivamente, yo salté de su hombro y levanté el vuelo para estirar un poco las alas. Me alarmó comprobar que el nivel del agua se acercaba a la parte superior del arco que conducía al comedor. Calculé con buen ojo el hueco que quedaba y me lancé a través de él como una flecha negra.

La situación en el comedor era bastante similar: o sea, también estaba inundado. Apenas veía nada al mirar hacia abajo, porque el agua estaba muy turbia, pero conseguí identificar el casco de un par de armaduras que había junto a la pared.
 Hipnotizado
por la transformación de la planta baja del castillo me entretuve
demasiado, porque al volverme por fin hacia el salón vi que el
hueco se había cerrado. Había desaparecido bajo el agua.
Hipnotizado
por la transformación de la planta baja del castillo me entretuve
demasiado, porque al volverme por fin hacia el salón vi que el
hueco se había cerrado. Había desaparecido bajo el agua.
Volé en círculo cerca del arco ahora sumergido y me acordé por un momento de los martín pescador. Pero me lo pensé mejor; un viajecito submarino podría resultar fatal para mis plumas. Ya me había salvado sólo por los pelos el día anterior y eso que apenas me había mojado un poco.
Revoloteé frenéticamente y, con un solo parpadeo de mi ojo reluciente, advertí que casi no quedaban sitios para posarse en el comedor. El tiempo se agotaba y, con todas las ventanas cerradas, la marea continuaría subiendo hasta el techo.
 ¡Ajá! Un
plan se dibujó en mi cerebro. Podía utilizar el sistema de
chimeneas para escapar del comedor y encontrar un sitio menos
aguado. Pero al volverme hacia la enorme chimenea comprobé que
incluso la repisa superior estaba sumergida.
¡Ajá! Un
plan se dibujó en mi cerebro. Podía utilizar el sistema de
chimeneas para escapar del comedor y encontrar un sitio menos
aguado. Pero al volverme hacia la enorme chimenea comprobé que
incluso la repisa superior estaba sumergida.
Poco me faltaba para abandonar toda esperanza cuando vi una cosa
que me dio ánimos de nuevo: en lo alto de la pared había un pequeño
respiradero que servía para llevar aire a la chimenea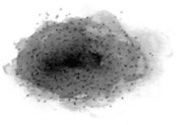 y hacer que el humo
subiera con más facilidad. Era un orificio muy reducido, pero no me
quedaba otra salida.
y hacer que el humo
subiera con más facilidad. Era un orificio muy reducido, pero no me
quedaba otra salida.
Me lancé a toda velocidad hacia allí, entré apretujándome y di unos pasos por un túnel de piedra que era justo de mi tamaño. Enseguida me encontré en un espacio más ancho. Aleteé con todas mis fuerzas hacia arriba, rozando las paredes tiznadas. ¡Lo había conseguido!
Estaba dentro del tubo de la chimenea. Desde abajo me llegaba el olor del agua, pero no veía nada porque allí estaba todo negro. Seguí aleteando un poco más y, de repente, me di un porrazo en la cabeza. Había llegado al punto más alto de aquel ramal de la chimenea, justo donde tomaba un desvío antes de seguir su trayecto hacia el cielo.
 Me arrastré
de lado y enseguida me encontré a salvo y pude reposar en una rama
horizontal de la enorme red de chimeneas que debía circular a lo
largo y a lo ancho (y a lo alto) de todo el castillo. Jadeaba
ruidosamente y el hollín que había removido con las alas me hacía
toser. Entonces noté dos cosas.
Me arrastré
de lado y enseguida me encontré a salvo y pude reposar en una rama
horizontal de la enorme red de chimeneas que debía circular a lo
largo y a lo ancho (y a lo alto) de todo el castillo. Jadeaba
ruidosamente y el hollín que había removido con las alas me hacía
toser. Entonces noté dos cosas.
La primera, que veía algo, aunque fuera sólo un poquito. Una pálida luz grisácea que descendía entre el humo y el tizne desde muchos metros más arriba. Y la segunda, que oía voces.
Me deslicé cautelosamente por el pasadizo siguiendo su sonido, que cada vez me llegaba con más fuerza.
 Entonces el
suelo desapareció bajo mis patas y caí a plomo, como el proyectil
de un cañón. Atisbé una luz que se aproximaba a toda velocidad,
calculé el momento preciso y, frenando con las alas desplegadas,
salí disparado otra vez al vestíbulo por la boca de una chimenea
del primer piso.
Entonces el
suelo desapareció bajo mis patas y caí a plomo, como el proyectil
de un cañón. Atisbé una luz que se aproximaba a toda velocidad,
calculé el momento preciso y, frenando con las alas desplegadas,
salí disparado otra vez al vestíbulo por la boca de una chimenea
del primer piso.
 Mi aparición
debió resultar espeluznante, diría yo, porque incluso en medio de
la confusión de la galería oí el chillido de una cocinera y luego
el estrépito de un armario que llevaban a cuestas y que debió
aplastarle los dedos a más de uno.
Mi aparición
debió resultar espeluznante, diría yo, porque incluso en medio de
la confusión de la galería oí el chillido de una cocinera y luego
el estrépito de un armario que llevaban a cuestas y que debió
aplastarle los dedos a más de uno.
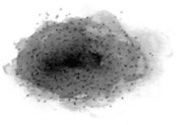 —¡Grito!
—exclamó alguien, y yo deduje que Solsticio había presenciado mi
espectacular llegada, porque, rodeado como estaba de hollín, debía
parecer todavía una bala de cañón que surge entre una diabólica
nube de pólvora—. Ah, sólo es Edgar.
—¡Grito!
—exclamó alguien, y yo deduje que Solsticio había presenciado mi
espectacular llegada, porque, rodeado como estaba de hollín, debía
parecer todavía una bala de cañón que surge entre una diabólica
nube de pólvora—. Ah, sólo es Edgar.
«“Sólo” Edgar —pensé, algo herido—. “Sólo” Edgar, que ha desafiado otra vez a la muerte para traer noticias sobre el funesto destino del castillo».

Ya nadie me prestaba atención, así que aterricé en la balaustrada de la galería y miré cómo discutían Mentolina, Sartenes, Fermín y Solsticio. Silvestre se mantenía aparte, felizmente reunido de nuevo —lamento decirlo— con su estúpido primate.

—Pero ¿quién ha cerrado la puerta?
—Nadie lo sabe —dijo doña Sartenes—, pero cuando me he despertado esta mañana y me he encontrado flotando con mi cama fuera de las habitaciones de la servidumbre, he pensado que algo andaba mal.
—Ya veo —dijo Mentolina—. Muy perspicaz por tu parte. Y sin embargo, no has sido capaz de rescatar ninguno de mis moldes de repostería.
—¡Madre!
—Estamos trabajando para recuperar esos moldes, su Señoría —dijo Fermín.
—Los moldes no importan —exclamó Solsticio—. ¿Qué me decís de la puerta? Tampoco tiene importancia quién la cerró, pero… ¿qué vamos a hacer para abrirla otra vez?
 Nadie
respondió en el primer momento. Luego Fermín le dijo a Solsticio
con una reverencia:
Nadie
respondió en el primer momento. Luego Fermín le dijo a Solsticio
con una reverencia:
—Disculpe, pero ya hemos tratado de abrirla cuando el agua nos llegaba sólo a la cintura.
A él todavía le goteaban los pantalones, así como la cola de la chaqueta de su librea.
—¿Y? —dijo Solsticio.
—Se negaba a moverse.
—¿Se negaba? —exclamó Mentolina—. ¡No puede negarse! ¡Es una puerta!
—Aun así, señora, no hemos conseguido abrirla. Ni tampoco, debo añadir, ha habido manera con ninguna otra puerta ni ventana de la planta baja. Por lo visto, el castillo se niega una vez más a colaborar. El agua no puede escurrirse por ninguna parte y, en consecuencia, nos estamos inundando.
—Tonterías —murmuró Mentolina, aunque esta vez lo dijo con una vocecita poco convincente.
—Sería sensato tal vez —sugirió Fermín— llevar las cosas incluso más arriba. Quizás a la segunda o la tercera planta. Miren, si tienen la bondad, a sus pies.
Y entonces todos se dejaron llevar por el pánico y empezaron a hablar y a gritar a la vez, porque acababan de descubrir que la marea ya les lamía la punta de los zapatos.