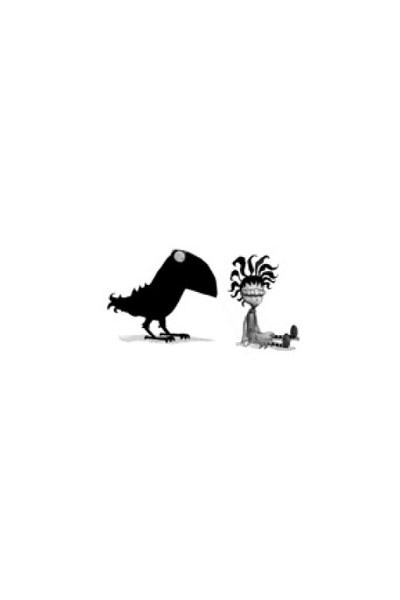la fotografía era un poco borrosa y muy pequeñita, pero lo bastante clara como para distinguir a Espectrini charlando con los «ya sabes qué».

—Pero ¿qué pretenden? —preguntó Silvestre, siempre un poco corto de entendederas.
—¿Es que no lo ves? —dijo Solsticio—. No son espectros de verdad. Son empleados de Espectrini. Estaban escondidos en el Ala Sur y se han dedicado a dar sustos de muerte a los criados para que necesitáramos los servicios de un Cazafantasmas.
»Y casualmente el capitán Espectrini se encontraba en los alrededores y fue a ofrecerse a nuestra madre.
—Pero ¿para qué?
—Uf, hermanito, es evidente. Porque, como muchos otros, andan detrás del fabuloso y mítico Tesoro Perdido del castillo de Otramano. ¿No lo ves? Por eso Espectrini tenía más interés en mirar detrás de los cuadros, por si encontraba compartimentos secretos, que en ponerse a buscar fantasmas.
—Aaaaah —dijo Silvestre, boquiabierto—. A nosotros no nos vendría mal el tesoro.
—Por supuesto —respondió Solsticio—. Pero primero hemos de deshacernos de esos impostores. ¡Jo! Qué tipejos más astutos. Con patines para deslizarse por el suelo como si flotaran. ¡Y la harina! Eran ellos los que le han ido birlando a doña Sartenes toda la harina blanca.
—¿Quieres decir —farfulló Silvestre, trémulo de ira— que ellos nos han obligado a comer… harina integral?
Solsticio asintió y Silvestre soltó una palabrota muy fea.
—Bueno —preguntó—, ¿qué vamos a hacer ahora?
—Por una vez haremos lo correcto —le dijo ella—. ¡Se lo contaremos a nuestros padres! Con esta foto como prueba, tendrán que creernos.
Solsticio es una chica lista, y yo le tengo mucho cariño, pero he de reconocer que a veces sufre unos errores de juicio que me dejan turulato, y esa fue una de las veces.
Pues aunque, normalmente, al menos entre humanos, lo mejor que puede hacer un niño en una situación complicada es contárselo todo a sus padres, Solsticio se había olvidado de un pequeño detalle: que sus padres no son seres humanos normales. Son dementes, locos, cabezas de chorlito con menos sentido de la realidad que una babosa o un molusco.

Y así resultó que cuando Solsticio esgrimió la fotografía ante las mismísimas narices de Pantalín, él se limitó a decir:
—¡Silencio, niña! Este es un momento crucial. ¿Huevos podridos o huevos con mostaza?
Y cuando se la enseñó a su madre, Mentolina solo dijo:
—¿Es que no ves que no tengo tiempo? Si no le consigo pronto harina blanca, ¡doña Sartenes amenaza con dimitir y no volveremos a comer!
De manera que cuando volvió, desanimada, y se sentó otra vez en la cama, Solsticio estaba harta, furiosa y totalmente decidida. Tiró la fotografía al suelo.
—Tendremos que resolver esto por nuestra cuenta, Silvestre. Los adultos son idiotas.
—Sí, pero ¿qué podemos hacer?
El chico miró con tristeza a Colegui, que por primera vez en su vida parecía contento de estar en su jaula.
 Fue en ese
momento cuando me fijé en una cosa.
Fue en ese
momento cuando me fijé en una cosa.
Y empecé a picotear como loco la fotografía que había quedado tirada en el suelo.
—Silencio, Edgar —dijo Solsticio—. Estamos intentando pensar.
«Sí —me dije—, y yo estoy intentando salvar nuestro pellejo». Picoteé un ratito más, hasta que los dos hermanos comprendieron que había algo en la foto que yo quería que vieran.
Solsticio la recogió.
—¿Qué pasa, Edgar? ¿Has visto…? Ay, cielos. ¡Grito! ¡Sí que has visto algo!
Se volvió hacia Silvestre.
—Oye, hermanito, ya sé que el cerebro no es tu punto fuerte, pero ¿cuántos fantasmas había charlando con Espectrini cuando hemos sacado la fotografía?
—Dos —dijo él—. Y no me gusta lo que me has dicho.
—No importa. Mira lo que ha visto Edgar.
Echó un vistazo.
—¡Urk! —gritó, casi exactamente como yo—. ¡Es un ta… ta… ta…!
Sí, urk, en efecto: porque en segundo plano, medio oculto detrás de Espectrini y algo más difícil de ver, había otro fantasma.
—¡Valor, Silvestre! ¿Es este el que tú viste? —le preguntó Solsticio a su hermano con más delicadeza.
Él se puso a asentir frenéticamente.

—¿Uno de verdad transparente, y no cubierto de harina blanca? ¿Uno que lleva la cabeza bajo el brazo?
Silvestre asentía con tanta fuerza que pensé que corría el riesgo de que le diera otra vez un soponcio, pero no: con admirable aplomo, consiguió dominarse.
—Grito —dijo Solsticio—. Entonces este, amigos míos, es un «ya sabéis qué» de verdad.
 Apenas lo
hubo dicho, Silvestre se desmayó también de verdad y yo sentí que
se me erizaban las plumas de terror. Pero ella permanecía erguida y
con una noble actitud.
Apenas lo
hubo dicho, Silvestre se desmayó también de verdad y yo sentí que
se me erizaban las plumas de terror. Pero ella permanecía erguida y
con una noble actitud.
—Ya tengo un plan —dijo.
«Por dios, no», pensé. Pero ya era tarde. Estaba decidida.
Lo que hizo entonces Solsticio requería mucho valor, te lo aseguro. Y puedo asegurártelo porque yo fui el único testigo de la escena que se desarrolló a continuación, cuando nos dirigimos otra vez hacia la vieja Ala Sur del castillo.