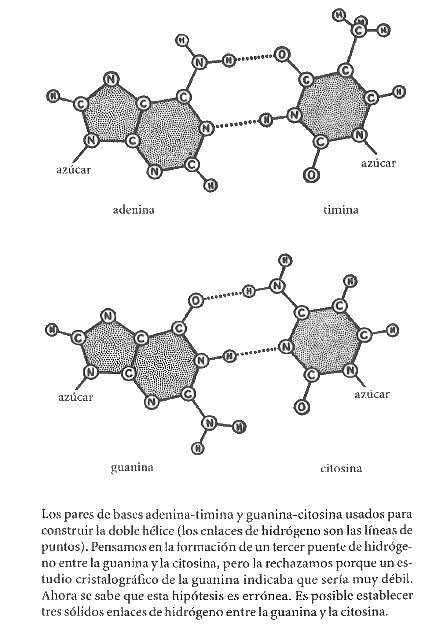Capítulo 4
Maurice Wilkins tampoco había ido a Nápoles para dedicarse seriamente a la ciencia. El viaje desde Londres era un regalo inesperado de su jefe, el profesor J. T. Randall. En principio, estaba previsto que Randall fuera allí, al congreso sobre macromoléculas, y presentase una ponencia para relatar el trabajo realizado en su nuevo laboratorio de biofísica. Pero se encontró desbordado por los compromisos y envió a Maurice en su lugar. Si no iba nadie, su laboratorio de King’s College daría mala imagen. Para poner en pie su programa de biofísica era necesario un montón de dinero del Tesoro, siempre escaso, y algunas personas sospechaban que era un dinero tirado a la basura.
En este tipo de reuniones celebradas en Italia no se contaba con que nadie preparase una intervención muy elaborada. Eran encuentros que agrupaban siempre a un pequeño número de invitados que no entendían italiano y a un gran número de italianos que, en su mayoría, no entendían inglés hablado con rapidez, el único idioma común entre los visitantes de fuera. El punto culminante de la reunión solía ser el día de excursión a algún templo o mansión turísticos. De forma que no había oportunidad para mucho más que observaciones superficiales.
Cuando llegó Maurice, yo estaba claramente inquieto e impaciente por regresar al norte. Hermán me había engañado por completo. Las seis primeras semanas en Nápoles no dejé de tener frío. Muchas veces, la temperatura oficial es mucho menos importante que la ausencia de calefacción central. Ni en la Estación Zoológica ni en mi deteriorada habitación, en lo alto de un edificio decimonónico de seis pisos, hacía ningún calor. Si hubiera tenido el más mínimo interés por los animales marinos, me habría dedicado a hacer experimentos. El hecho de poder moverse mientras se hacen diversas pruebas permite entrar en calor mucho más que quedarse sentado en la biblioteca, con los pies sobre la mesa. A veces me quedaba dando vueltas, nervioso, mientras Hermán realizaba las tareas rutinarias propias de un bioquímico, y varios días incluso entendí lo que decía. Pero daba igual que fuera capaz, o no, de seguir su argumentación. Los genes no ocupaban nunca el centro, ni siquiera la periferia, de sus pensamientos.
La mayor parte de mi tiempo me dedicaba a andar por la calle o leer artículos especializados de los primeros tiempos de la genética. En ocasiones tenía fantasías en las que descubría el secreto del gen, pero nunca se me ocurría el menor atisbo de idea respetable. Por tanto, era difícil eludir la inquietante convicción de que no estaba haciendo nada útil. Aunque sabía que no había ido a Nápoles a trabajar, eso no me hacía sentirme mejor.
Conservaba la ligera esperanza de sacar algún provecho de la reunión sobre las estructuras de las macromoléculas biológicas. Pese a que no sabía nada sobre las técnicas de difracción de rayos X que dominaban el análisis estructural, pensaba, con optimismo, que los argumentos orales serían más fáciles de entender que los artículos especializados, que me superaban. Me interesaba, sobre todo, oír la charla sobre ácidos nucleicos que iba a pronunciar Randail. En aquella época no existía casi nada publicado sobre las posibles configuraciones tridimensionales de una molécula de ácido nucleico. Es muy posible que ello tuviera que ver con mi falta de seriedad respecto a la química. Porque ¿cómo iba a entusiasmarme el estudio de aburridos datos químicos, si los especialistas no proponían nada inteligente a propósito de los ácidos nucleicos?
Pero en aquella época había pocas probabilidades de que se produjera una genuina revelación. Gran parte de lo que se decía sobre la estructura tridimensional de las proteínas y los ácidos nucleicos no era más que pura palabrería. Aunque ese tipo de trabajo se realizaba desde hacía más de quince años, la mayor parte de los hallazgos, si no todos, estaban sin demostrar. Muchas ideas propuestas con convicción eran probablemente producto de cristalógrafos enloquecidos, encantados de estar en un campo en el que no era fácil refutar sus afirmaciones. Por consiguiente, aunque prácticamente todos los bioquímicos, incluido Hermán, eran incapaces de comprender los argumentos de los especialistas en rayos X, no parecía que ello preocupara mucho. No tenía sentido aprender complicados métodos matemáticos para poder comprender tonterías. En consecuencia, a ninguno de mis profesores se le había ocurrido nunca la posibilidad de que yo pudiera hacer mis trabajos de postdoctorado con un especialista en cristalografía de rayos X.
Sin embargo, Maurice no me decepcionó. El hecho de que estuviera sustituyendo a Randail no supuso ninguna diferencia; yo no conocía a ninguno de los dos. Su intervención fue cualquier cosa menos vacía, y destacó enormemente sobre las demás, varias de las cuales no tenían ninguna relación con el propósito de la reunión. Por fortuna, éstas eran en italiano, por lo que el evidente aburrimiento de los huéspedes extranjeros no pareció falta de educación. De los demás oradores, algunos eran biólogos de toda Europa que se encontraban como invitados en la Estación Zoológica, y que no hicieron más que breves alusiones a la estructura macromolecular. Por el contrario, el difractograma de rayos X del ADN que proporcionó Maurice era lo que buscaba. Lo proyectó en la pantalla, oscilante, hacia el final de su intervención. El seco estilo inglés de Maurice no dejó demasiado lugar al entusiasmo cuando explicó que la imagen era mucho más detallada que otras anteriores y que se podía considerar que correspondía a una sustancia cristalina. Y que, cuando conociéramos la estructura del ADN, estaríamos en mejor situación para comprender el funcionamiento de los genes.
De pronto, la química me pareció apasionante. Hasta la ponencia de Maurice, me había preocupado la posibilidad de que el gen fuera increíblemente irregular. Ahora, sin embargo, sabía que los genes podían cristalizarse; por tanto, debían de poseer una estructura regular que se podía desentrañar por los medios habituales. Empecé a preguntarme inmediatamente si tendría posibilidades de trabajar con Wilkins en la investigación sobre el ADN. Después de la charla, intenté buscarle. Tal vez sabía más de lo que indicaba en su ponencia; es frecuente que, cuando un científico no está absolutamente seguro de tener razón, no se atreva a hablar en público. Pero no tuve ocasión de hablar con él. Maurice había desaparecido.
Hasta el día siguiente, cuando todos los participantes hicimos una excursión a los templos griegos de Pestum, no tuve oportunidad de presentarme. Mientras aguardaba el autobús, entablé conversación y expliqué que estaba muy interesado por el ADN. Pero antes de poder sonsacar a Maurice tuvimos que entrar en el autocar, y me senté con mi hermana, Elizabeth, que acababa de llegar de Estados Unidos. En los templos nos dispersamos y, cuando todavía no había podido arrinconar de nuevo a Maurice, me di cuenta de que quizá iba a tener una suerte tremenda. Maurice había notado que mi hermana era muy guapa, y se sentaron a comer juntos. Me encantó. Llevaba años viendo a mi pesar, como perseguían a Elizabeth innumerables tipos bobos y aburridos. De pronto vi la posibilidad de que cambiara su forma de vida. Ya no tenía que enfrentarme a la seguridad de que iba a terminar con un deficiente mental. Además, si a Maurice le gustaba verdaderamente mi hermana, era inevitable que yo acabase relacionándome mucho más con su empleo de los rayos X para investigar el ADN. El hecho de que Maurice se disculpara, al cabo de un momento, y fuera a sentarse por su cuenta, no me inquietó. Era evidente que estaba bien educado y había pensado que a mí me gustaría hablar con Elizabeth.
No obstante, en cuanto llegamos a Nápoles, mis sueños de gloria por mediación se desvanecieron. Maurice se fue a su hotel con una mera inclinación de cabeza por saludo. Ni la belleza de mi hermana ni mi interés por la estructura del ADN le habían capturado. Nuestro futuro no parecía encontrarse en Londres. Así que me dispuse a volver a Copenhague y a la perspectiva de tener que evitar más bioquímica.