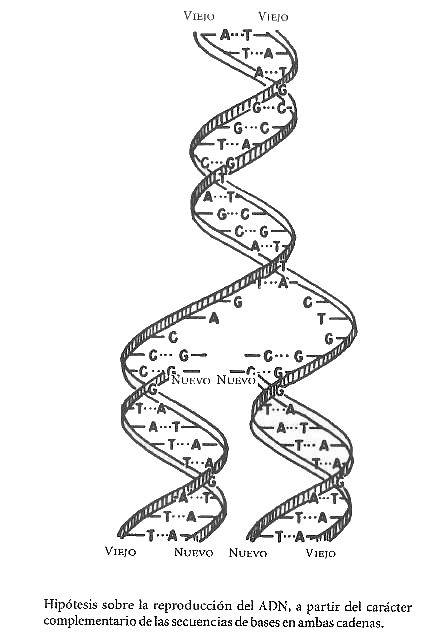Capítulo 15
Durante las vacaciones de Navidad no me quedé en Cambridge. Avrion Mitchison me había invitado a Carradale, el pueblo de sus padres, en el Mull of Kintyre. Era una verdadera suerte, porque era sabido que durante las fiestas la madre de Av, Naomi —que era una famosa escritora—, y su padre, Dick —que era miembro del Parlamento por el Partido Laborista—, llenaban la casa con un gran surtido de cerebros interesantes. Además, Naomi era hermana del biólogo más excéntrico e inteligente de Inglaterra, J. B. S. Haldane. Ni la sensación de que nuestra labor con el ADN estaba en un callejón sin salida ni la incertidumbre de si me iban a pagar ese curso me preocupaban demasiado cuando me reuní con Av y su hermana Val en Euston Station. No quedaban asientos en el tren nocturno a Glasgow, de forma que hicimos un trayecto de diez horas sentados encima de las maletas, mientras oíamos los comentarios de Val sobre los hábitos zafios y aburridos de los norteamericanos que llegaban, cada año en mayor número, a Oxford.
En Glasgow se unió a nosotros mi hermana Elizabeth, que había volado a Prestwick desde Copenhague. Dos semanas antes había enviado una carta en la que contaba que tenía un pretendiente danés. Yo sentí que se avecinaba una catástrofe, porque se trataba de un actor de éxito, y pregunté inmediatamente si podía llevar a Elizabeth a Carradale. La respuesta afirmativa me dio gran alivio, ya que me parecía impensable que mi hermana pudiera pensar en irse a vivir a Dinamarca después de pasar dos semanas en una casa de campo llena de excéntricos.
Dick Mitchison esperaba el autobús de Campbelltown en el desvío hacia Carradale y nos condujo por los 30 últimos kilómetros, entre colinas, hasta la diminuta aldea escocesa de pescadores en la que vivían Naomi y él desde hacía veinte años. Se encontraban en plena cena cuando entramos por un pasadizo de piedra que conectaba la armería con varias despensas y llegamos a un comedor lleno de conversación seria e inteligente. El hermano zoólogo de Av, Murdoch, estaba ya allí y disfrutaba arrinconando a la gente para hablar de la división celular. En general, los temas de discusión eran la política y la absurda guerra fría concebida por estadounidenses paranoicos que habrían hecho mejor en regresar a sus despachos de abogados en ciudades del medio oeste.
A la mañana siguiente, me di cuenta de que la mejor forma de no tener un frío insoportable era quedarse en la cama o, cuando vi que eso era imposible, andar, siempre que no lloviera a jarros. Por las tardes, Dick siempre intentaba que alguien le acompañase al tiro de pichón, pero después de mi primer intento, en el que disparé el rifle cuando ya no se veían los pichones, preferí quedarme tendido en el suelo del cuarto de estar, lo más cerca posible del fuego. Otra diversión para entrar en calor era ir a la biblioteca a jugar al ping pong bajo los austeros dibujos de Naomi y sus hijos realizados por Wyndham Lewis.
Pasó más de una semana antes de que comprendiera, poco a poco, que a una familia de tendencias izquierdistas podía importarle la forma de vestir de sus invitados. Naomi y otras mujeres se arreglaban para cenar, pero yo atribuía tan aberrante conducta al hecho de que se aproximaban a la vejez. Nunca se me ocurrió que alguien pudiera notar mi aspecto, ya que mi cabello estaba empezando a perder su identidad norteamericana. Odile se había quedado muy sorprendida cuando Max nos presentó, mi primer día en Cambridge, y luego le había dicho a Francis que iba a trabajar en el laboratorio un americano calvo; pensé que la mejor forma de arreglar la situación era eludir al barbero hasta que me sintiera parte del mundillo de la universidad. Aunque mi hermana se había enfadado al verme, yo sabía que para sustituir sus valores superficiales por los de la intelectualidad inglesa hacían falta meses, si no años. Por tanto, Carradale era el lugar perfecto para dar otro paso y dejarme crecer la barba. Era cierto que no me gustaba su color rojizo, pero afeitarse con agua fría era una tortura. Sin embargo, tras una semana de ácidos comentarios por parte de Val y Murdoch, junto a la inesperada antipatía de mi hermana, aparecí a cenar con la cara afeitada. Cuando Naomi me felicitó por mi aspecto, supe que había acertado con mi decisión.
Por las noches no había forma de eludir los juegos intelectuales, en los que poseer un gran vocabulario era una ventaja fundamental. Cada vez que se leían mis débiles aportaciones, tenía ganas de desaparecer detrás de mi silla con tal de no enfrentarme a las miradas condescendientes de las mujeres Mitchison. Por fortuna, la gran cantidad de invitados presentes hacía que no me tocara muy a menudo, y me las arreglaba para sentarme siempre cerca de donde estuviera la caja de bombones, confiando en que nadie se diera cuenta de que nunca rechazaba uno. Eran mucho más agradables las horas que pasábamos jugando al «Asesinato», en los oscuros recodos de los pisos superiores. De todos los adictos al juego, la más salvaje era Lois, hermana de Av, que acababa de volver después de enseñar durante un curso en Karachi y estaba firmemente convencida de la hipocresía de los vegetarianos indios.
Casi desde el principio de mi estancia comprendí que me iba a resultar muy difícil abandonar el espectro izquierdista de Naomi y Dick. La perspectiva de comer con sidra inglesa compensaba con creces la costumbre de dejar las puertas de fuera abiertas a los vientos del oeste. Tenía fijado el momento para irme, tres días después de Año Nuevo, porque Murdoch había acordado que yo hablase en una reunión de la Sociedad de Biología Experimental que se iba a celebrar en Londres. Dos días antes de la fecha prevista cayó una gran nevada que dio a los páramos la imagen de montañas de la Antártida. Era la ocasión perfecta para un largo paseo vespertino por la carretera de Campbelltown, cerrada al tráfico; Av hablaba de los experimentos para su tesis sobre el transplante de inmunidad mientras yo pensaba en la posibilidad de que la carretera siguiera infranqueable hasta el día de mi marcha. Pero la situación no estaba de mi parte, ya que un grupo de invitados cogió el vapor de Clyde en Tarbert y a la mañana siguiente estábamos en Londres.
A mi vuelta a Cambridge esperaba tener noticias de Estados Unidos sobre mi beca, pero no había ningún comunicado oficial esperándome. Como Luria me había escrito en noviembre para decirme que no me preocupase, la ausencia de noticias firmes a esas alturas parecía algo ominoso. Al parecer no se había tomado ninguna decisión, y había que esperarse lo peor. De todas formas, como mucho, la cancelación sólo sería una molestia. John y Max me aseguraron que sería posible sacar algo de dinero inglés si me cortaban mis fondos por completo. Hasta finales de enero no terminó la angustia, con la llegada de una carta de Washington: me habían retirado la beca. La carta hacía referencia al apartado del contrato en el que se afirmaba que la beca era válida exclusivamente para trabajar en la institución designada. El hecho de que yo hubiera violado dicha disposición no les dejaba más remedio que retirarme la concesión.
El segundo apartado me informaba que me habían concedido otra beca, totalmente nueva. Pero no iba a librarme sólo con el largo periodo de incertidumbre. Esa segunda beca no valía para el plazo acostumbrado de doce meses, sino que se terminaba, de forma explícita, al cabo de ocho meses, a mitad de mayo. Mi verdadero castigo por no haber seguido los consejos de la Junta, que fuera a Estocolmo, consistía en mil dólares. En esas fechas era prácticamente imposible obtener ninguna ayuda que pudiera entrar en vigor antes de que empezase el nuevo curso, en septiembre. De forma que, como es natural, acepté la beca. No iba a despreciar dos mil dólares.
Menos de una semana después llegó una nueva carta de Washington. Estaba firmada por la misma persona, pero no como presidente de la junta que concedía las becas. En esa ocasión se presentaba como presidente de un comité del Consejo Nacional de Investigaciones. Se estaba preparando una reunión en la que se me pedía que diera una conferencia sobre el crecimiento de los virus. La fecha de la reunión, que iba a celebrarse en Williamstown, era mitad de junio, un mes después de expirar mi beca. Por supuesto, yo no tenía la menor intención de ir ni en junio ni en septiembre. El único problema era cómo plantear la respuesta. Mi primer impulso fue decir que no podía ir a causa de un desastre económico imprevisto. Pero luego pensé que no quería darle la satisfacción de saber que había alterado mi vida. Envié una carta en la que aseguraba que Cambridge me resultaba apasionante desde el punto de vista intelectual y que, por consiguiente, no tenía planeado ir a Estados Unidos en junio.