XVI
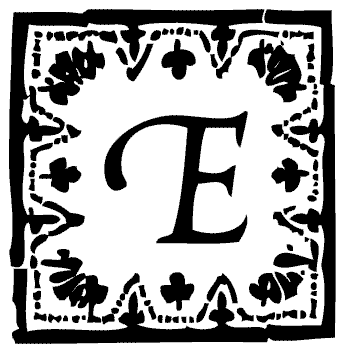 l Gloria puso proa hacia el norte
con la intención de explorar aquellas costas. En los últimos días,
el tiempo había mejorado y el mar era un espejo gris que reflejaba
la luz del tibio sol de otoño. La nieve cubría el territorio y la
tripulación se había visto obligada a despejar la cubierta para
facilitar el tránsito de hombres y toneles.
l Gloria puso proa hacia el norte
con la intención de explorar aquellas costas. En los últimos días,
el tiempo había mejorado y el mar era un espejo gris que reflejaba
la luz del tibio sol de otoño. La nieve cubría el territorio y la
tripulación se había visto obligada a despejar la cubierta para
facilitar el tránsito de hombres y toneles.
Ismael, satisfecho de cómo se estaba desarrollando la campaña, pensando quizá en el futuro, deseaba localizar otros emplazamientos en los cuales pudieran instalarse nuevas factorías. Habían llegado a Groenlandia entrado ya el verano y todavía faltaba por venir la segunda oleada de cetáceos. No obstante, tenían las bodegas casi llenas de saín y la expedición resultaría muy rentable incluso si no pescaban ni un solo ejemplar más. Quizá, al año siguiente, su familia pudiera enviar no uno, sino varios navíos a que cazaran en la zona. Por su parte, Aldecoa, ávido siempre de ir más lejos, de surcar nuevos mares, quería dibujar cartas de aquellas latitudes por las que pocos habían navegado. Iragorri había dado su aprobación cuando le propusieron levar anclas.
En el asentamiento quedaba parte de la tripulación: toneleros, carpinteros o calafates que debían hacer los últimos preparativos para el inminente tornaviaje, cazadores que procurarían obtener carne fresca para aprovisionar las bodegas, algunos arponeros. Tres de las seis chalupas aguardaban varadas en la playa por si acaso aparecieran más ballenas.
Antes de zarpar, Esnal fue a despedirse de la chica. Esta, parapetada tras aquel muro de silencio, ensimismada en sus tribulaciones, había preferido quedarse en la factoría y no embarcar. Antón se ocuparía de asistirla durante aquellos días.
Telmo, consciente de que la joven ya no precisaba de su ayuda, confuso sobre sus propios sentimientos, optó por subir al galeón y poner proa al norte. Necesitaba perder de vista por un tiempo aquel rostro con el que soñaba cada noche, aquellos ojos que le hacían navegar a la deriva por un mar de quimeras imposibles.
—He venido a decirte adiós —exclamó—. Estaremos fuera una semana.
Soledad le dedicó un gesto indefinible y volvió a encastillarse en el mutismo. Era como si su corazón se hallara maniatado por pesadas cadenas. Él sospechaba que guardaba algún secreto que la hacía sufrir en lo más hondo.
La chica apenas había abandonado el camarote en los últimos días. Solo de cuándo en cuándo caminaba hasta proa y, acodada junto al mascarón, observándolo a veces fijamente, se pasaba un buen rato con la vista perdida en el horizonte y los pensamientos volando en pos de las aves que emigraban hacia el sur, al presentir la llegada del mal tiempo.
—¿Estarás segura aquí? —preguntó Telmo.
—Sé cuidar de mí misma.
Soledad, adivinando los temores del mozo, desabrochó el abrigo y le mostró la daga que Alonso le había dado. Esnal no dudó que sabría utilizarla.
El muchacho hurgó en su corazón en busca de valor y pronunció a bocajarro unas palabras que llevaban largo tiempo quemándole en los labios, en el alma.
—Me gustaría que, cuando regrese, hablásemos largo y tendido acerca del futuro.
—¿Del tuyo o del mío? —respondió ella, glacial.
—Del de ambos.
—No creo que tú y yo tengamos mucho que tratar a ese respecto.
—Te equivocas —dijo él—. Entre nosotros aún está todo por decir y por hacer. Te amo.
Ella, conmovida quizá al oír aquello, inclinó la cabeza y calló. Al muchacho le pareció que iba a llorar.
Telmo decidió dejar así las cosas. Dio media vuelta y se dispuso a salir de la cabaña.
Entonces, justo cuando se disponía a abandonar el habitáculo, se alzó en el aire un murmullo enternecido.
—Buena suerte, Telmo —susurró Soledad sin poder esconder una expresión no exenta de dulzura—. Tened cuidado al norte.
Al rato, cuando el Gloria levó anclas, Esnal escuchó una voz que gritaba su nombre, allá en la orilla. Se giró, dispuesto a despedirse del pequeño Antón, pero su corazón tuvo un traspiés al descubrir que, junto al albino que agitaba los brazos, sonriente, estaba Soledad. Telmo creyó atisbar una luz nueva en los ojos grises de la chica. Esta buscó con su mirada la de él y alzó la mano en señal de despedida. Ninguno de los dos bajó la vista hasta que el barco abandonó la rada.
Durante cinco días, el galeón navegó sin contratiempos hacia el norte. El viento fue propicio y la niebla no hizo acto de presencia. Tampoco encontraron ningún barco.
Localizaron diferentes lugares en los que bien podrían construirse factorías: bahías protegidas por islotes, la bocana de un río, algún fiordo. En aquellos parajes, el continente se desgajaba al toparse de bruces con el mar y la orilla estaba llena de rocas y de cabos que provocaban que fuese difícil avanzar. Apenas encontraron señales de vida: tan solo algunas focas, muchos pájaros, un oso que erraba, solitario, por aquellas inmensidades desoladas. El paisaje era huraño, un territorio yermo y blanco que invitaba a escapar lo antes posible. Únicamente por la riqueza de las aguas merecía la pena estar allí.
La temperatura bajaba sin remedio y la noche iba alargando más y más. El hielo que se formaba en la jarcia reflejaba los rayos de un sol que iba perdiendo altura día a día.
Aldecoa, pluma en mano, esbozaba en un papel cuanto veía para, llegados al asentamiento, quizá de vuelta ya en Europa, proceder a consignar, de mejor modo, la cartografía de aquellas latitudes que estaban descubriendo.
Se veía a la legua que el piloto disfrutaba haciendo aquello, que había mucho de pasión en sus dibujos. A lo largo de las últimas semanas, el viejo había confeccionado una serie de mapas en los cuales se apreciaban, con detalle asombroso, los sitios que habían visitado. Para elaborarlos, utilizaba como ejemplo las cartas náuticas del holandés Mercator, así como las de su compatriota Ortelius, quien había sido el geógrafo oficial de Felipe II. Telmo había examinado las cartas encuadernadas en un tomo en cuya tapa se veía un dibujo del gigantesco Atlas.
Ismael parecía grabar en su memoria cada uno de los lugares que podrían ser propicios en nuevas pesquerías. Era un joven despierto y emprendedor, consciente de los retos que el futuro le tenía guardados. Sabía que su padre no viviría mucho y se estaba preparando en cuerpo y alma para llevar las riendas del negocio. La prosperidad de su familia dependería de que lo hiciese con acierto.
Telmo sabía que el contramaestre echaba de menos a los suyos, a aquella mujer y a aquellas hijas que él había conocido hacía ya una eternidad, la misma noche intensa en que se enrolara en aquella aventura que habría de cambiar su vida para siempre. Comprendió lo que para aquellos marinos significaba tener a alguien esperando en el puerto. También adivinaba lo que suponía para quienes quedaban en la orilla contar con un ser querido en alta mar.
El sexto día, con las primeras luces, el Gloria viró en redondo y puso proa al sur, dispuesto a regresar al fondeadero. Desmontarían la factoría y navegarían hacia Europa en breve plazo. No debían demorarse mucho más o el invierno les pondría en apuros.
Por la noche se les había echado encima una tupida niebla. Aquella bruma, que apenas permitía atisbar más allá de la punta del bauprés, aún no se había disipado. Soplaba una ligera brisa a la que le costaba henchir las velas. La superficie del océano no se veía y el Gloria parecía navegar entre las nubes.
En proa, un marinero que manejaba el escandallo indicaba constantemente, mediante voces cortas y frases convenidas, la profundidad que había bajo el casco. Su tarea era vital para que el galeón no embarrancara.
Aldecoa se mostraba concentrado y farfullía continuas indicaciones a unos aprendices que no paraban de ir, a la carrera, hasta donde se hallaba el timonel, bajo cubierta. El barco avanzaba muy despacio rumbo al sur. El ambiente resultaba opresivo.
Justo en ese momento, uno de los vigías bajó rápidamente del trinquete y corrió hacia el alcázar. Su expresión traslucía preocupación cuando le habló a Iragorri.
—Señor, se acerca un barco. No he gritado para que no nos oigan. Con esta calma podían haberme escuchado.
—¿Estás seguro?
—Completamente. Y yo diría que no es un ballenero.
—¿Va hacia el norte?
—Sí. Lo he avistado a través de la niebla. No creo que nos hayan localizado todavía…
—Muy bien —musitó Alonso con gesto tranquilizador—. Vuelve a la cofa y aguza bien la vista. Llévate a un grumete para que me comunique lo que sea menester.
La noticia se extendió con rapidez por la cubierta. Iragorri ordenó que recogieran velas con el menor ruido posible, y que los encargados de manejarlas se quedaran en las vergas, a la espera de indicaciones, por si acaso había que maniobrar de modo raudo. Los marinos se armaron en silencio.
Los rostros de los hombres reflejaban gravedad. No se les ocultaba la amenaza que podía cernirse sobre ellos.
Telmo estaba excitado. Un hormigueo le recorría la boca del estómago. Se sintió mejor al empuñar la espada.
—Son ingleses, seguro —susurró Ismael—. Al fin han aparecido.
Alonso encogió los hombros. Se le veía confiado. Había colocado el buque en posición perpendicular a la costa a fin de ofrecer la menor superficie posible a la visión del otro barco, un blanco más escueto a sus cañones.
Pasaron unos minutos hasta que la silueta del navío asomó entre la bruma. Era un galeón enorme, mucho mayor que el Gloria, que tenía cuatro mástiles y navegaba, despacio, rumbo al norte.
—Dios mío —susurró alguien en cubierta—. Parece un buque fantasma.
Telmo sintió un escalofrío. Una boca masculló a sus espaldas.
—Los fantasmas no se dedican a surcar los mares; se pudren en las hogueras del Infierno.
El muchacho se giró hacia quien había hablado de aquel modo. Era Jonás, cuya expresión no se había alterado en absoluto.
El navío desfiló lentamente ante su proa. El tiempo no corría y la tensión flotaba en el ambiente. Las piezas estaban preparadas para hacer fuego. Los hombres contenían la respiración a la espera de acontecimientos. Algunos rezaban en voz baja.
—Nuestra mejor opción es pasar desapercibidos —murmuró Iragorri pensativo—. No sabemos quiénes son, ni qué intenciones albergan.
—Pongámonos en el peor de los supuestos —dijo Telmo—, y demos por cierto que se trate de corsarios, o de uno de esos buques que efectúan labores de vigilancia para los británicos…
Ismael explicó la situación, con voz muy grave.
—¿Te has fijado en su porte? Seríamos incapaces de hacerles frente.
—Tal vez tengamos suerte y pasen de largo —afirmó Alonso—. Les mostramos la proa y tenemos las lonas aferradas. Quizá no nos vean. Incluso puede que prefieran ignorarnos. La niebla nos protege. Roguemos para que no levante precisamente ahora.
—¿Y si nos ven y vienen a por nosotros? —preguntó Telmo.
—En ese caso, largaremos las velas, lanzaremos una andanada y nos iremos de aquí, a todo trapo, antes de que puedan utilizar sus piezas para desarbolarnos. La poca brisa que hay nos favorece. Cruzaremos tras su popa. Ellos tendrán que virar para seguirnos. Con esta calma y esa eslora tardarán en hacerlo. La visibilidad es mala. Tendríamos una cierta ventaja que tal vez resultara suficiente para perderlos en el mar.
Ismael terció en la conversación.
—Resulta extraño cómo lleva ese buque el aparejo…
—Sí —aseveró Iragorri—. Solo han largado las velas más bajas de cada palo. No tienen ni las gavias ni la cebadera, y el mástil de buenaventura está desnudo. No parece lo más adecuado para navegar por estas aguas. Sin embargo, alguna razón han de tener para ir así. Un capitán bisoño jamás se aventuraría por aquí.
Poco a poco, el imponente navío se perdió de vista entre la niebla y siguió cortando el agua rumbo al polo. En el Gloria, los hombres respiraron aliviados.
—Yo conozco ese barco —exclamó de improviso Jonás—. Es el Wolf of the Seas, el galeón de Benjamín Scolum.
La expresión de Iragorri se demudó de súbito. El capitán se abalanzó sobre el gigante y lo agarró por la pechera. Relucían, como si fueran de acero, sus ojos agrisados.
—¿Cómo has dicho? ¡Repítelo!
El arponero, estupefacto, contempló a Alonso, con cara de extrañeza. El navegante parecía haber perdido la razón.
—He dicho que se trata del Wolf of the Seas, el bajel de Benjamín Scolum, una nao de Plymouth dedicada al corso. La habrán fletado las compañías londinenses para alejar de aquí a los intrusos.
—¿Cómo es que la conoces?
—La he visto varias veces, tanto en el mar como en el puerto. Hace tres años, yo navegaba por la bahía de Hudson, al norte del Labrador, a bordo de un ballenero de Amsterdam. El Wolf of the Seas nos avistó y trató de abordarnos. Conseguimos escapar a duras penas y, con él pegado a nuestra estela, llegamos hasta los buques de guerra que los holandeses habían enviado para proteger a su flota pesquera. Scolum viró en redondo y rehusó presentar batalla.
—¿Qué sabes de ese hombre? —preguntó Iragorri con un interés fuera de lo normal. A su mirada asomaba un odio oscuro.
—Es un corsario. Navegó durante años por el Caribe, donde dicen que amasó una gran fortuna. Un día tomó la decisión de volver a Inglaterra y, tras arruinarse, volvió a la mar y se alquiló al mejor postor. Las compañías londinenses lo contratan para que proteja sus intereses en estas latitudes.
—¿Conoces algo más acerca de él?
—Ese sujeto carga con una fama un tanto extraña —contó Jonás.
—¿A qué te refieres?
El arponero se encogió de hombros y buscó a Esnal con la mirada.
—Chico —exclamó.
—¿Qué? —preguntó Telmo.
—¿Recuerdas cuando, el otro día, en popa, te hable de un corsario que no permitía que su mujer bajara a tierra y la llevaba siempre a bordo?
—Sí.
—Pues bien, el tipo del que hablaba no era otro que el capitán Benjamín Scolum, el dueño de ese barco.
Alonso se mantuvo en silencio durante unos instantes. Cuando habló, la marea de sus sentimientos parecía haber bajado. Su voz fue calma y grave al mismo tiempo.
—Pongamos proa al sur —ordenó—. Me asalta un mal presentimiento.
Dos jornadas después, a media tarde, tras haber navegado a toda vela día y noche, el Gloria llegó a la factoría. Lo que sus hombres encontraron fue una visión desoladora: el lugar aparecía totalmente desierto, las cabañas se hallaban reducidas a ceniza y un humo pestilente se alzaba de los restos derruidos de los hornos. El cuerpo de una ballena flotaba sobre el agua.
Telmo lo contemplaba todo, acongojado. Su semblante era tenso y un agujero oscuro se iba abriendo en el interior de sus entrañas. Su primer pensamiento fue para Soledad.
En la cubierta se había hecho un silencio que nadie se decidía a profanar. Los rostros se veían crispados. En las miradas se entremezclaban el dolor y la rabia, la impotencia.
Después de que el navío inglés se perdiera de vista, el galeón había navegado sin desmayo hasta arribar al campamento. Aunque ninguno lo dijera, todos sus tripulantes presentían lo que iban a encontrar.
La expresión de Iragorri era insondable. El capitán, plantado en proa, apretados los puños y los dientes, contemplaba con el ceño fruncido tamaña destrucción. Mandó llevar el Gloria al centro de la rada.
—Soltad un cañonazo —ordenó cuando el barco estuvo en posición.
No tardó en escucharse el retumbar de una pequeña culebrina y la humareda que surgió por la boca de la pieza se elevó en el aire gélido de Groenlandia.
Los marineros aguardaron con el alma en vilo una respuesta. Sus miradas escrutaban la costa, ávidas por descubrir una señal, un movimiento que delatase la presencia de los compañeros. Pasaron varios minutos. Las gaviotas picoteaban el cadáver de la ballena.
—Disparad otra vez —decidió el capitán.
Un segundo estampido provocó que las aves, asustadas, abandonaran por un momento su festín.
—Los han asesinado a todos —murmuró alguien en cubierta.
Telmo volvió a pensar en Soledad. También recordó a Antón. Su corazón se negaba a creer que hubieran muerto.
De improviso, una voz sonó, alegre, en la cofa.
—¡Mirad! ¡Allí!
Esnal se giró y aguzó la vista. De detrás de unas peñas surgía un grupo de figuras encorvadas, una veintena de hombres que caminaban despacio hacia la orilla, agitando los brazos a modo de saludo.