V
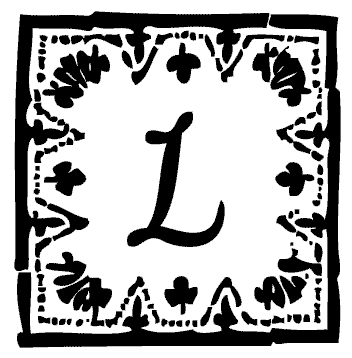 a aparición del Nuevo Mundo espoleó la
facundia de Aldecoa, sus ganas de erigirse en centro de los
corrillos en que se reunían los tripulantes del Gloria, cada
jornada, a la caída de la tarde. Desde el mismo momento en el que
el galeón echó el ancla en una rada para ser reparado, el piloto,
cumplida ya una parte fundamental de su misión, satisfecho de cómo
la había realizado, abandonó el mutismo que había mantenido durante
la travesía y dio rienda suelta a sus recuerdos. Parecía otro
hombre. Alguien más joven.
a aparición del Nuevo Mundo espoleó la
facundia de Aldecoa, sus ganas de erigirse en centro de los
corrillos en que se reunían los tripulantes del Gloria, cada
jornada, a la caída de la tarde. Desde el mismo momento en el que
el galeón echó el ancla en una rada para ser reparado, el piloto,
cumplida ya una parte fundamental de su misión, satisfecho de cómo
la había realizado, abandonó el mutismo que había mantenido durante
la travesía y dio rienda suelta a sus recuerdos. Parecía otro
hombre. Alguien más joven.
—Esa que veis ahí es la costa del sur de Terranova —explicó señalando con el dedo hacia la cornisa rocosa que se divisaba desde el barco—, la tierra que Dios otorgó a Caín.
Telmo, desentendiéndose de aquella plática, ascendió hasta la cofa y le ofreció un descanso al vigía que, por orden de Iragorri, no apartaba la vista de la entrada de aquel fondeadero. Este aceptó y le entregó al mozo el catalejo.
Aquel utensilio, inventado hacía escasos años por un pulidor de anteojos holandés, permitía observar con gran detalle, acercándolos hasta extremos inverosímiles, los objetos situados a distancia. El italiano Galileo Galilei se había valido de uno de ellos para determinar, tras percatarse del movimiento de Venus alrededor del Sol, que era la Tierra la que giraba en torno a dicha estrella, y no al revés, como afirmaba el dogma.
Aunque el sabio, presionado por la Inquisición, se hubiera visto forzado a abjurar públicamente de sus teorías hacía veinte meses para evitar arder en la hoguera, no eran pocos quienes creían en la veracidad de aquellas tesis.
El capitán había adquirido el aparato durante un viaje a Ámsterdam, ciudad en la que descollaban las ciencias y el comercio, las artes y la filosofía, la navegación, la astronomía. También se había procurado allí las cartas náuticas que les servían de guía en esa singladura. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales poseía un departamento cartográfico que descollaba en la confección de planos y, en los últimos tiempos, sus geógrafos, gentes de pensamiento inquieto y libre, habían variado de manera radical tanto el concepto como la misma forma de los mapas. Gerardus Mercator había publicado un planisferio en el cual se utilizaba por primera vez una proyección cilíndrica en la que los meridianos se representaban con rectas equidistantes y los paralelos con líneas perpendiculares a los anteriores. Los intervalos venían definidos por una fórmula matemática que variaba según la latitud creciente. Con ello, además del modo de dibujar el mundo, también cambiaba la forma de verlo, de sentirlo.
A través de las lentes, Esnal vislumbró un territorio hostil y pedregoso, poblado apenas por arbustos y matojos, en el cual no se intuía otra presencia animal que la de los pájaros que batían sus alas en el cielo y se nutrían de lo que le arrancaban a las aguas. No había señal de presencia humana. El clima se antojaba enormemente riguroso y el terreno demasiado mezquino como para sustentar a grandes poblaciones.
Volvió a cubierta pasado largo rato. El piloto continuaba narrando sus peripecias a un nutrido auditorio.
—La primera vez que arribé a estos mares yo no era sino un niño de edad parecida a la de Antón. Mi padre me trajo con él para enseñarme el oficio, para que me hiciese un hombre de provecho. Eran otros tiempos. Teníais que haberlo visto: había tantas ballenas en la Gran Baya, un poco más al norte, que los navíos no podían avanzar a causa de ellas.
—Me parece que exageras un poco —comentó alguien entre risas.
—Puedes pensar lo que más te apetezca, gañán incrédulo, pero por algo sería que, temporada tras temporada, nuestros puertos se quedaban vacíos. Veníamos por miles hasta aquí en pos de esos colosos.
—Mi padre y mis abuelos juraban eso mismo —aseguró una voz apoyando al piloto—. La casa de mi familia, en Lezo, se construyó gracias a aquellas pesquerías.
—Yo no hablo de oídas —prosiguió el viejo—. Lo he visto con mis propios ojos, lo he vivido en mis carnes. En esos años éramos dueños y señores de las aguas. Todos nos respetaban. Nadie más se atrevía a arponear a una ballena. Les daba miedo hacerlo y decían que había que estar loco para ello. Luego vino el desastre de la Escuadra, en Inglaterra, y aquello terminó. Desde entonces, todo ha marchado cuesta abajo, ni tan siquiera nuestros barcos son ya tan buenos como solían serlo. Los ministros del Rey, auténticos marineros de agua dulce que jamás han surcado el Atlántico, nos dictan las proporciones con que debemos construirlos atendiendo tan solo a sus propios intereses, y así nos van las cosas. Franceses, holandeses y británicos están quedándose con todo. No cejarán hasta echarnos del mar.
Telmo pensó en aquellas palabras que rezumaban nostalgia e impotencia. El piloto tenía razón. La Corona, ostentada por mentes cada vez menos capaces, parecía más interesada en proseguir con aquellos conflictos estériles que en procurar el bienestar de sus súbditos, y el Imperio languidecía con la misma rapidez con la que había alcanzado su apogeo. La hacienda se hallaba en bancarrota, la población pasaba hambre, las epidemias asolaban regiones enteras. Además, los Países Bajos llevaban décadas alzados en armas para conseguir su independencia, Italia se desangraba víctima de escabechinas y de pestes, Castilla se vaciaba de habitantes, las colonias americanas estaban llenas de haraganes sin escrúpulos cuya meta no era sino medrar a cualquier precio. Y, por si todo aquel cúmulo de males fuera poco, las teas de la Inquisición enrojecían el cielo con su siniestro resplandor, quemando o ahuyentando a quienes, por su preparación e inteligencia, podrían quizá revertir tal situación.
El panorama era desalentador. Cuando no había guerra contra Francia la había contra Inglaterra o contra el Turco; o contra todos ellos a la vez. El mar Caribe estaba infestado de piratas y los extranjeros habían puesto el pie en muchas de sus islas sin que nadie pudiera contenerlos. Soplaban malos vientos para el bajel desarbolado en que se había convertido la otrora poderosa monarquía.
Esnal, fascinado por la plática del piloto, se dirigió a él con ganas de oír más.
—¿Cómo son las ballenas?
El viejo guardó unos segundos de mutismo antes de contestar.
—Son unos gigantes, oscuros y silenciosos, que podrían mandarnos al Infierno de un solo coletazo. Te contaré una historia para que te hagas a la idea de sus dimensiones.
Todos prestaron atención a aquel relato.
—Hace ya varios siglos, unos monjes irlandeses se hicieron a la mar con objeto de hallar nuevas costas en las cuales fundar un convento y expandir la Verdadera Fe. La festividad de Pascua los sorprendió en medio del océano. Ellos, devotos hasta extremos inverosímiles, rogaron al Altísimo que les proporcionara un pedazo de tierra para celebrar misa. Dios debió oír sus plegarias ya que, de pronto, una isla asomó en lontananza. Desembarcaron aquellos religiosos e, improvisando un altar en la cima de aquella ínsula, hicieron las debidas exequias y llevaron a cabo la Eucaristía. En cuanto terminaron, el suelo comenzó a moverse y ellos huyeron de allí, despavoridos. Cuando se alejaban, descubrieron, asombrados, que el lugar donde habían orado no era un trozo de tierra, sino una gran ballena que el Señor había tenido a bien enviarles para que conmemoraran la Pascua.
Los calafates se dieron prisa en cerrar las costuras del forro. Unas veces tapaban las grietas por las que penetraba la humedad desde el interior del casco, en tanto que otras debían efectuar desde el exterior aquel trabajo, y usaban para ello, según conviniera, una chalupa o un andamio. Primero se rellenaban los huecos con estopa y, después, se los tapaba, mediante brea y galipote fundidos en un pequeño caldero, en la misma cubierta. El arsenal de aquellos hombres incluía mazos, ferrestretes, pitarrasas y un sinfín de herramientas que a Telmo le recordaron vagamente al material quirúrgico que había visto en Alcalá.
Los carpinteros también efectuaron con destreza su labor. Valiéndose de tablas y de clavos, de sogas y pernos, repararon los desperfectos que a causa del violento temporal había sufrido el maderamen. Otros marinos reforzaron las vergas afectadas, remendaron los rotos de las velas o anudaron los cabos que continuaban sueltos por doquier. Telmo contribuyó a poner la pólvora y las armas en buen uso. Todas debían hallarse en perfecto estado para que no fallaran si era menester usarlas.
El capitán no permitió que la tripulación desembarcara. Sabía que el barco era muy vulnerable en aquella situación y no relajaba la guardia por si acaso surgía algún peligro.
Hacía frío pese a que estaban en junio y los días eran largos. Los marineros se protegían de las bajas temperaturas con gabanes y capotes de sayal, con gorros y con guantes, con medias, con botas, con chapines. Aquellas prendas tenían una calidad mayor que las que acostumbraban a usar en sus casas y casi todos pedían prestado algún dinero para procurárselas. Un catarro o una mojadura podían acarrear graves consecuencias en aquel clima hostil. Cada hombre llevaba en una caja de madera sus pertenencias personales: ropas, enseres, herramientas… también portaban comida extraordinaria con la que alegrar la monótona dieta, licor con el cual celebrar algún acontecimiento excepcional.
Aldecoa fue el encargado de amenizar aquellos días. El piloto, convertido en centro de atención, enumeraba una tras otra sus aventuras a lo largo y ancho de casi todos los mares descubiertos. Lo mismo hablaba del Pacífico que del Caribe, del Atlántico que del Indico o del Mediterráneo, pero hacía especial hincapié en las gélidas aguas que les tocaba surcar en esa hora.
—Conozco estos lugares como si fueran la palma de mi mano —afirmaba—. Al norte, la costa se estira y la península del Labrador se acerca a Terranova hasta casi tocarla, formando un estrecho semejante a un gigantesco embudo. Es la Gran Baya, el sitio a donde vamos. Por allí pasan las ballenas en su viaje hacia el sur. Luego, cuando empiece el invierno y se hiele el océano, otras distintas bajan desde el polo usando la misma ruta. Ya veréis. Entonces sí que hace frío de verdad.
Antón, sentado a los pies del anciano, no perdía palabra y le contemplaba con ojos muy abiertos. Parecía disfrutar de aquellas narraciones. También Telmo escuchaba con interés aquel relato.
—Nosotros fuimos los primeros en venir hasta aquí para pescarlas. Construimos factorías, puertos, hornos… Qué tiempos aquellos. ¡Hasta los indios hablaban nuestro idioma! No imagináis cuántas veces le he pedido al Señor que me permitiera volver a navegar por estos mares.
—No hagáis caso a este viejo chiflado —rio Ismael—. Os hará creer que fue él quien capturó la primera ballena.
—¿Qué sabes tú de esos leviatanes, perillán? —le espetó Aldecoa, desairado—. Apenas nada. Cada vez se ven menos en nuestra tierra y hasta la costumbre de cazarlos se va perdiendo poco a poco en el Cantábrico. Tememos a los ingleses, a esos franceses y holandeses que, antes, se echaban a temblar solo con ver nuestras enseñas. Ahora no capturamos sino algunos ejemplares que llegan, perdidos y exhaustos, a la costa. Creedme. No quedan hombres como los de antes. Pocas de nuestras naos navegan ya por estas latitudes. Que nosotros estemos ahora aquí me enorgullece. Quizá este que empuñamos sea nuestro último arpón.
De pronto, la voz alborotada del vigía vibró en el aire, rompiendo el sentido discurso del piloto.
—¡Barco a la vista!
Aquel aviso provocó que la tripulación se pusiera en pie de guerra. Telmo se sorprendió ante la rapidez con que actuaron todos. La mayoría había tomado parte en más de una batalla y ninguno parecía tener miedo.
No pocos de sus nuevos camaradas habían ejercido de corsarios. Aquella era una actividad bastante habitual en el Cantábrico y proporcionaba pingües beneficios, muy superiores a los que daban la pesca o el comercio, pese a que el permiso para llevarla a cabo dependiera enteramente de los antojos y alianzas de los reyes.
Una partida de marinos corrió a los cabrestantes para levar las anclas que había echado el buque. Varios hombres treparon a las vergas. Los demás prepararon los cañones y las armas.
—Aún están lejos —murmuró alguien—, quizá ni tan siquiera nos hayan avistado.
—¿Quiénes son? —preguntó un excitado Telmo, que empuñaba su estoque y su pistola.
—No lo sabemos —respondió Ismael con preocupación—, pero hemos de estar listos por si acaso resultan ser hostiles.
Alonso de Iragorri subió por los flechastes hasta la mitad del trinquete. Pese a su edad, el navegante se desenvolvía entre los palos con la soltura de quien ha pasado toda la vida en ellos. El vigía le tendió el catalejo.
El otro barco se aproximaba lentamente. Lo frenaba el peso de la carga, el viento que le daba de proa. El capitán habló, tras una atenta observación.
—Lleva pabellón francés. Parece un ballenero. Probablemente sea de San Juan de Luz.
Esnal percibió que los hombres respiraban más tranquilos. Felipe IV y Luis XIII llevaban varios años en paz.
—¿Están las anclas fuera del agua? —preguntó el navegante.
—Sí.
—Entonces, largad la mayor y la mesana.
Aquellas dos velas impulsaron al Gloria, que se colocó justo frente a la entrada de la rada, con toda la artillería de babor presta para hacer fuego. La espera fue tensa. Los pescadores acariciaban sus arcabuces, sus hachas y alabardas. No obstante, todos parecían convencidos de que no lucharían. Ismael le confirmó a Esnal aquellas percepciones.
—No habrá pelea. Nos llevamos bien con nuestros vecinos del otro lado del Bidasoa. Nosotros embarcamos en sus naos y ellos navegan en las nuestras. Somos amigos pese a las disputas de los reyes. Mi familia fleta a menudo buques de esos puertos y mantiene negocios con sus armadores.
—¿Y cuando estamos en guerra?
—Resulta forzoso reconocer que, a pesar de esas buenas relaciones, cuando nuestros monarcas se hallan enfrentados, ellos nos atacan a nosotros y también al revés. Hemos mantenido sangrientos lances contra los labortanos en varias ocasiones. Incluso en estas aguas, tan alejadas de las nuestras, ha habido fuertes combates entre ellos y nosotros, aunque también nos hemos socorrido en caso de necesidad y hemos repelido juntos a más de un intruso. Esperemos que esta vez no ocurra nada. Ahora no mantenemos ningún conflicto contra Francia.
Telmo se sintió decepcionado al escuchar esas palabras. Deseaba combatir, demostrar su coraje y conocer el fragor de una batalla. Su corazón latía desbocado. Hervía la sangre de sus venas, anhelando la lucha.
—Además —agregó el contramaestre, ajeno a los pensamientos de su amigo, con un guiño que se pretendía tranquilizador—, nuestro bajel va mejor armado que el suyo y ellos están a sotavento. Podríamos largarles dos o tres andanadas antes de que se encontraran en condiciones de disparar contra nosotros. Nuestra es la ventaja. Por eso nos ha colocado Alonso aquí, en esta rada tan angosta. Sería una locura que intentaran hacer algo. El pez chico jamás ataca al grande. O huye, o se rinde o perece. Son las leyes del mar.
—¿Tiene él mucha experiencia en combates navales?
Ismael esbozó una sonrisa y movió afirmativamente la cabeza.
—Hace cuatro años estuvo con Oquendo, en Pernambuco, cuando este venció a los holandeses de Hans Pater. Iragorri saltó a la capitana enemiga en cuanto las naves se trabaron e impidió que se desasiera, asegurando al palo de mesana un calabrote. Aquello decidió la suerte de la lucha. El Capitán General de la Armada es muy amigo suyo. Le ha protegido en varias ocasiones del Preboste.
—¿Puedo saber por qué le profesa tal odio ese hombre?
—Se trata de una historia antigua y larga que tendrá que esperar mejor momento para ser relatada.
Esnal miró hacia el capitán. El viento acariciaba su larga cabellera y las canas de su barba parecían escarcha. Elucubró acerca de cuál podría ser la causa de la enemistad de su poderoso pariente, pero decidió aplazar sus pesquisas para otra ocasión.
El galeón francés entró muy lentamente en la bahía. Su facha era similar a la del Gloria y también sus hombres se aprestaban para el lance. La tensión era extrema en ambos buques. Iragorri llevó su catalejo al ojo izquierdo.
—Dispuesta toda la artillería —mandó.
—Lo está —replicó el contramaestre.
Telmo alzó su pistola. Le quemaba en la mano y en el corazón.
—Soltad un cañonazo de advertencia ordenó el capitán.
La pieza más próxima a él no tardó en disparar. Un surtidor de espuma se alzó, inofensivo, ante la proa del otro galeón.
—¡Mirad! —clamó una voz—, fachean.
Esnal no comprendió lo que decían. Observó atentamente y vio cómo la nao rival braceaba las velas de forma que la fuerza del viento detuviera su marcha. Cuando se hubo parado por completo, ya en el interior de la ensenada, se quedó al pairo. Los marinos se miraban unos a otros. Sonreían.
—¡Que nadie se distraiga! —bramó Iragorri.
El grito del vigía voló sobre cubierta como si fuera una gaviota.
—¡Están arriando una chalupa!
—Así pues, querido Alonso, esta es ahora la situación: nuestros reyes están de nuevo en guerra y nos fuerzan a que seamos enemigos. Malditos sean los poderosos con sus pleitos. No dejan que nos ganemos la vida honradamente.
Telmo observó con atención a quien había hablado de aquel modo. Se trataba de Jean Louis Olhette, capitán de La Belle Colombe, el buque que había entrado en la bahía. El hombre, un tipo recio, de mirar penetrante y edad similar a la de Iragorri, era viejo conocido de éste. Tenía el cabello completamente cano y la piel curtida por una vida en altamar. Había nacido en San Juan de Luz, puerto al cual se dirigía el galeón.
—¿Cuándo te has enterado?
—Hace seis días arribaron a la Gran Baya tres galeones de La Rochelle armados para el corso. Ellos nos dijeron que el cardenal Richelieu, nuestro primer ministro, le había declarado la guerra al rey de España a causa de no sé qué desafuero en Valtelina. Esos barcos venían a la captura de otras piezas, pero, si os hallan, no le harán ningún asco a vuestra caza. Haríais bien en dar media vuelta y regresar por donde habéis venido. Aquí peligran vuestra nao y vuestras vidas.
Iragorri pareció no haber oído aquella última frase.
—Ha debido ser duro, amigo mío —murmuró con tono afectuoso, sin que tal afirmación viniera, en apariencia, a cuento.
—¿A qué te refieres? —preguntó extrañado el labortano.
—Habéis pasado aquí el invierno.
—¿Cómo lo sabes?
—Ahora que comienza la temporada y todos llegan, vosotros regresáis, con el barco cargado hasta los topes. Además, no hay más que veros. Parecéis cadáveres vivientes.
Olhette rebuscó en su memoria. El dolor afloró sin recato a sus facciones.
—Aguantamos cuanto pudimos para esperar a las ballenas que nadan hacia el sur al terminar octubre. Yo no quería retrasar tanto el tornaviaje pero el armador, un burgués de Bayona que nada sabía de navegación, se empeñó en ello, lo mismo que se había empecinado en venir con nosotros. El muy cretino no se fiaba ni de su propia sombra. El frío se adelantó y las aguas se helaron de un día para otro. Decidí que resultaba más seguro invernar en Terranova que cruzar aquel mar congelado. Quién sabe si acerté. Cara pagó su estupidez el majadero. Fue el primero en morir. Otros tres más yacen enterrados en Xateo. Todo lo que pudimos hacer por ellos fue procurarles unas tumbas decentes y orar en su memoria. Ha sido horrible. Dicen que el Infierno es tórrido. Ahora yo creo firmemente lo contrario.
—Si precisáis de algo…
—Los primeros galeones que arribaron nos han provisto de todo lo necesario. Lo único que queremos es llegar a casa cuanto antes, y en eso no puedes ayudarme.
—En lo tocante a esos corsarios…
—Están bien artillados. Carecen de escrúpulos y matarían a sus propias madres por una onza de oro. No dudarán en caer sobre vosotros si os encuentran. Se adueñarán del Gloria, o lo echarán a pique, con toda la tripulación a bordo, si osáis resistiros. Sería una locura que os quedarais en Terranova. Además, esto ya no es lo que era, cada vez hay menos ballenas. Nosotros tan solo hemos cazado siete. El resto de la carga es bacalao.
Durante los dos días siguientes, tanto el Gloria como La Belle Colombe, abarloados costado con costado, vivieron una especie de festín bajo sus palos. Eran bastantes los conocidos que había en ambos barcos y todos aprovecharon para intercambiar anécdotas y obsequios, para charlar sobre amigos comunes y compartir la sidra y la comida que los guipuzcoanos traían en sus bodegas. El duro invierno había causado estragos en los tripulantes del buque labortano. No obstante, casi todos se daban por satisfechos con haber salvado el pellejo. Hubo momentos en los cuales, asediados por el hielo y la estrechez, no creyeron ser capaces de lograrlo.
Telmo, sentado tras una tabla en la cubierta, pertrechado de tinta y pergamino, redactaba las cartas que los marinos del Gloria le dictaban. Los labortanos llevarían aquellas misivas hasta San Juan de Luz. Allí, pese a la guerra y al consiguiente cierre de fronteras, alguien buscaría la manera de hacerlas llegar a sus destinatarios, al otro lado del río Bidasoa. Algunos se empeñaban en remunerar al joven por aquel servicio, pero este se negaba en redondo a aceptar pago alguno. Eso le hacía sentirse superior a aquellos pescadores, analfabetos casi todos, sin otra escuela que el océano. De nuevo estaba resurgiendo en él aquella petulancia que tan malas pasadas le había jugado en otros tiempos.
Ismael negoció con el maestre del otro buque la compra de dos de sus chalupas. Quería sustituir con ellas a las que el temporal había destrozado en alta mar. Sus propietarios ya no las necesitarían y a los hombres del Gloria les vendría de perlas contar con seis pinazas desde las cuales acometer a las ballenas. También intentó hacerse con dos o tres cañones. Los labortanos no pusieron ninguna objeción a vender el par de lanchas, pero, en lo tocante a las piezas de artillería, se negaron en redondo a desprenderse de ellas. Aún debían realizar el tornaviaje y, a causa de la guerra con España, no sería de extrañar que tuvieran un mal encuentro y precisaran de toda su artillería para salir airosos.
El trasvase a hombros de los pescadores de aquellos botes, desde un navío al otro, rubricó la adquisición. Surgieron las canciones y las chanzas. Todos se hallaban animados.
Alonso pasó aquellas dos jornadas con Olhette, quien le ponía al corriente de cómo era esa costa, aquellas frías aguas por las que él nunca había navegado. El otro trataba dé convencerle para que desistiera de sus planes y regresara a San Sebastián lo antes posible. Pero el rostro de Iragorri semejaba basalto y su expresión no dejaba vislumbrar los pensamientos que bullían en el interior de su cerebro.
Cuando Telmo preguntó por el capitán francés, Ismael le explicó que, hacía casi treinta años, el rey de Francia, Enrique IV, había enviado a varios inquisidores para que terminaran con la hechicería que decían existía en el Labourd. Aquel tribunal, al mando de un clérigo fanático llamado Pierre de Lancre, procedió a detener y juzgar a centenares de personas, la mayoría mujeres inocentes, a muchas de las cuales hizo quemar en la hoguera. Los lugareños, indignados por aquellos desmanes, mandaron una expedición hasta la lejana Terranova, lugar en el que estaba pescando buena parte de los varones de la región. Estos regresaron apresuradamente e hicieron cuanto pudieron por detener tamaña locura, enfrentándose con los enviados reales hasta poner fin a aquella siniestra caza de brujas. La esposa de Olhette, apenas un muchacho en aquel tiempo, fue una de las que ardieron en la tea bajo la falsa acusación de adorar al Diablo. El capitán jamás se había recobrado de aquel trauma.
Poco antes de que ambos navíos se separaran, Ruiz, un hombretón de bigote hirsuto y boca desdentada que presumía de ser uno de los mejores arponeros del Cantábrico, señaló con gesto preocupado hacia la borda. Todos miraron de soslayo. Un corpulento pelirrojo saltaba de un buque a otro por la amura de proa. Tenía una cerrada barba y aventajaba en talla a cuantos pululaban por cubierta. El invierno no parecía haber hecho mella en él. Saludó, elevando el mentón, y se acercó despacio. Telmo le observó, intimidado por el aura de lobo solitario que emanaba de su rotunda anatomía.
—Hola, Ruiz —dijo el gigante a modo de saludo. Su voz era de hielo.
—Veo que sigues vivo —respondió el aludido con igual frialdad.
—¿Acaso pensabas lo contrario?
—Nunca se sabe. Todos tenemos nuestra ola aguardándonos. Creí que quizá alguna ballena te habría mandado al fondo del mar.
—Aún no ha nacido la que logre hacer eso.
Esnal captó al instante la animadversión que había entre ambos individuos.
—Hacía mucho que no se sabía nada de ti —masculló Ruiz tras un silencio—. ¿Qué ha sido de tu vida en estos años?
—He andado de aquí para allá, enrolado en naos holandesas, enseñando a arponear a esos mastuerzos. Ahora regresaba a San Juan de Luz con este barco, aunque quizá cambie de idea. Voy a entrevistarme con vuestro capitán.
El pelirrojo, que no se había dejado ver durante aquellos dos días, se introdujo en el sollado del Gloria sin agregar palabra. Esnal interrogó a su acompañante.
—¿Quién es?
—Dicen que salió del vientre de una ballena. Lo cierto es que odia a esos animales y ha dedicado su existencia a exterminarlos. No tiene miedo a nada y se crece ante el peligro. He pescado con él algunas veces. Desconozco su verdadero nombre. Todos le llaman Jonás.
—Resulta imponente.
—Lo es.
—¿De dónde procede?
—Nadie lo sabe a ciencia cierta. Unos afirman que es vizcaíno; otros, en cambio, que nació en algún pueblo de Guipúzcoa. Lo cierto es que, sea de donde sea, no puede retornar a su lugar de origen. El Rey ha promulgado un edicto por el cual se confiscan los bienes de aquellos que se enrolen en buques extranjeros y arponeen para ellos. Muchos no hicieron caso y lo perdieron todo, o dieron con sus huesos en la cárcel. Varios a quienes conozco se pudren en la bancada de una galera, en el Mediterráneo, remando en la batalla contra el Turco. Ahora, todo aquél que enseñe a cazar la ballena a ingleses u holandeses está condenado a muerte.
—No parece importarle demasiado…
—Ya te lo he dicho: odia a esos animales. Ojalá Iragorri no lo acepte. Nos causaría problemas si viniera.
A mediodía, el capitán convocó a la tripulación sobre cubierta. Había calma chicha y el sol era un círculo pálido que apenas asomaba entre la bruma. Aldecoa aseguraba que tales bancos de niebla resultaban frecuentes en esas latitudes y que constituían un peligro muy grande para la navegación.
Antón se colocó cerca de Telmo, quien pasó su mano por la cabellera, extrañamente blanca, del mocoso. Sobre las otras, se elevaba la testa de Jonás, a quien Alonso, tras consultar con el contramaestre, había admitido a bordo del navío.
Iragorri no tardó en aparecer. Se encaramó a un obenque y comenzó a hablar con tono grave. Los hombres guardaron un silencio sepulcral.
—Supongo que todos imagináis por qué os he reunido…
Nadie contestó. El capitán no se fue por las ramas y explicó con claridad la situación.
—Para nuestra desgracia, España y Francia están de nuevo en guerra. El capitán Olhette, amigo nuestro, como bien sabéis, me ha informado de la presencia de corsarios rocheleses en Terranova. Van armados hasta los dientes y están dispuestos a todo por obtener botín. Afirma que es una locura que pesquemos en la Gran Baya. No tardarían en descubrirnos y parece claro que no saldríamos bien parados del encuentro. Le he dado muchas vueltas y he llegado a una conclusión: Jean Louis tiene razón. Aquí no podemos cazar ballenas.
Un rumor contrariado surgió de las gargantas. Nadie esperaba oír aquello y la decepción se dibujó en sus caras. Era un auténtico revés regresar de vacío a San Sebastián. Adiós a sueños e ilusiones. ¿Qué iban a hacer en el futuro próximo? ¿De qué iban a sustentarse sus familias? Ya era tarde para enrolarse en otro barco, pues todos habrían zarpado con la tripulación al completo hacia sus caladeros. Los ánimos cayeron por el suelo.
Las palabras de Alonso resonaron de nuevo en aquel aire cargado de tensión.
—Sí, el capitán Olhette está en lo cierto, y yo, por mucho que me duela, no voy a echar en saco roto sus consejos. La vida de cada uno de vosotros me importa mucho más que el saín de mil ballenas.
Un nuevo cuchicheo brotó de las gargantas de aquellos marineros. Alonso hizo caso omiso y retomó su discurso. Se le veía seguro de sí mismo.
—¡Silencio! —exigió—. No extraigáis ninguna conclusión antes de tiempo. He dicho que no pescaremos aquí, en efecto, pero no estoy dispuesto a que volvamos a casa con las bodegas vacías. Todos me conocéis. Soy hombre de palabra y no me preocupa solo mi interés. Son muchos los que han invertido dinero en esta empresa. Vosotros me habéis seguido a mí en lugar de enrolaros en otro barco y yo no puedo permitir que vuestras familias pasen hambre. —Hizo una pausa para después continuar—: Cazaremos ballenas, pero no será aquí, en Terranova. Iremos más al norte. A Groenlandia.
Un murmullo se alzó hacia lo alto de los palos. Iragorri continuó con su discurso. Trataba de mostrarse confiado.
—Los ingleses han explorado esas latitudes buscando un paso por el noroeste hacia el Pacífico. Davis, Baffin, Hudson… capitanes que han demostrado que es posible navegar por esos mares; al menos, en verano.
Volvió a alzarse un murmullo. Una voz clamó al cielo.
—Tengo entendido que la tripulación se amotinó a causa de la dureza del viaje y abandonó a Hudson a su suerte…
—Confío en que no pretendáis imitarles —contestó Alonso con una carcajada.
Algunos sonrieron. Ruiz lanzó una pregunta.
—¿Y si no hay ballenas?
Todos callaron. Iragorri, que esperaba aquel interrogante, imprimió un énfasis especial a su respuesta.
—Jonás, a quien algunos conocéis y de quien casi todos habéis oído hablar, ha estado en esas latitudes a bordo de navíos holandeses. Ahora es uno de los nuestros. He escuchado con sumo interés sus opiniones. Su consejo ha contado mucho a la hora de tomar esta decisión.
El aludido se sintió en la obligación de hablar. Su vozarrón acalló los susurros que surgían por doquier.
—Os aseguro que hallaremos ballenas en gran número. En Terranova cada vez se ven menos. Esos animales no son tontos y han huido hacia el polo para evitar nuestros arpones. Además, están esos corsarios. Todos sabéis qué nos harían en caso de encontrarnos. El norte es ahora el rumbo a seguir. Aunque es verdad que no se halla exento de peligros.
Alonso intervino otra vez, como para apuntillar las palabras del arponero.
—Los ingleses desean que esos mares sean únicamente para ellos y, en los últimos años, han fletado galeones, artillados hasta las cofas, para que echen a los barcos de otros países de esas zonas que consideran suyas. Todos hemos oído hablar de naos expulsadas tras sufrir un expolio, de buques apresados o hundidos, de marinos vendidos como esclavos en las colonias de América del Norte. Nadie se ha atrevido a regresar desde entonces a esas aguas. Pues bien, nosotros vamos a hacerlo. Vamos a meternos en la boca del lobo.
De nuevo surgió un rumor de las gargantas. El capitán prosiguió con su discurso, haciendo que la tripulación callara.
—No voy a obligar a nadie a ir allí en contra de su voluntad. He hablado con Olhette y quien desee volver a casa podrá hacerlo a bordo de La Belle Colombe. Seguro que, pese a la guerra, hallará el modo de cruzar la frontera. Nada habrá que reprocharles a los que tomen esa opción. Casi todos tenéis mujer e hijos y no os oculto que lo que vamos a intentar es arriesgado. Pensadlo bien. Este es el momento de echarse atrás. Después, será demasiado tarde para arrepentirse.
Los marineros se miraron los unos a los otros. Parecían haber enmudecido. Alonso volvió a hablar.
—¡Aquél que desee regresar, que alce la mano!
Telmo paseó la mirada en derredor. El aire estaba quieto como el sudario de un difunto. Todos los brazos permanecieron pegados a los cuerpos.
El chico respiró profundamente. Comprendió que el capitán jugaba con las cartas marcadas. Iragorri sabía de antemano cuál iba a ser la respuesta de sus hombres.
—Entonces —murmuró el navegante frunciendo el ceño—, pongamos proa al norte, y que Dios nos asista.