IX
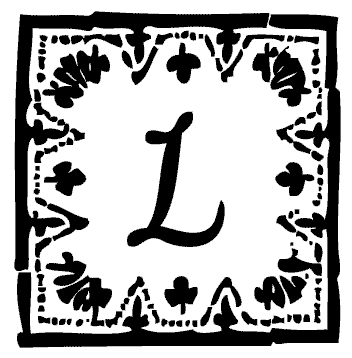 a estela que el navío deja a popa habrá
desaparecido cuando los hombres del Gloria decidan construir
su factoría en esa rada del sur de Groenlandia.
a estela que el navío deja a popa habrá
desaparecido cuando los hombres del Gloria decidan construir
su factoría en esa rada del sur de Groenlandia.
Pero, ahora, muchos años antes de que esos balleneros provenientes de su propia ciudad tomen la decisión que tantas y tan inesperadas consecuencias habrá de acarrearles a todos, encerrada en la cámara que el capitán Benjamin Scolum le ha prohibido abandonar, la muchacha de pómulos marcados y hoyuelo en la barbilla da rienda suelta a unos recuerdos que duelen y confortan por igual.
Se acerca al ventanuco y mira al mar. Aspira el aroma profundo del salitre y cree oír la brisa que le habla de una vida regalada, de una niñez al cuidado de una vieja ama que la quería como si fuese la hija que no tuvo, de unas criadas que se desvivían por cumplir hasta el menor de sus caprichos. Rememora después a su familia, a sus primas y amigas, a esa madre a la que apenas conoció. Su padre, ausente por mor de los negocios, ocupado en incrementar fortuna e influencias, fue siempre un completo desconocido para ella, alguien lejano e irascible al que había aprendido a temer, a respetar.
Evoca también, cómo olvidarlo si lo guarda bajo llave en el cofre de sus vivencias más queridas, el luminoso día en que aquel joven de ojos grises llamó a la puerta de su casa, pidiendo ver a su progenitor con una carta de recomendación entre las manos. Las yemas de sus dedos aún tiemblan al recordar la turbación que experimentó cuando sus miradas se cruzaron en el zaguán del edificio.
Pone la mano sobre el vientre y se apoya en la ventana. El mar refulge al abrazar los contornos esmeraldas de una isla. Siente el viento que encrespa la superficie del Caribe y, entornando los párpados, le ruega que vaya hasta La Habana para buscar al hombre que ama y decirle de su parte que está cerca, que está lejos. Que, nunca, ocurra lo que ocurra, va a olvidarlo.
De pronto, se abre la puerta de la estancia y Benjamin Scolum se queda allí, contemplando con embeleso a la muchacha. Esta, embebida en sus propios pensamientos, en sus anhelos y sus tribulaciones, no parece darse cuenta y continúa de pie ante el ventanuco. Los rayos del Sol penetran por la vidriera de colores y envuelven a la joven en un aura ambarina que parece surgir de su piel pálida, de su pelo dorado. A él le da un vuelco el corazón.
El pirata carraspea para que la muchacha repare en su presencia. Ella se gira y capta en las pupilas de Scolum un brillo extraño que solo dura un instante antes de desaparecer. Es un resplandor que no sabe bien cómo interpretar, pero que, en cualquier caso, no le produce miedo. Y entonces adivina que, al menos de momento, el capitán no va a causarle ningún daño. Le dedica una sonrisa lánguida.
—¿Cuál es tu nombre? —pregunta tratando de comportarse como el caballero que nunca fue pero en el que siempre quiso convertirse.
La chica inclina la cabeza y parece tratar de recordar.
Luego la alza y, sin apartar la mirada de los ojos de su interlocutor, responde con una voz sentida y suave, apenas un susurro.
—Gloria.
Apenas un año y medio antes de que la joven le confiese su nombre al capitán pirata, cuando todo lo que sucederá después resulta completamente inimaginable, Gloria se para frente a la puerta entreabierta del gabinete de su padre.
—Pasa, hija —ordena este, desde dentro, con un gesto obsequioso extraño en él.
Se trata de un sujeto entrado en años que luce cabellera escasa y barba rala. Viste de negro, con golilla, y su rostro es adusto y orgulloso.
La joven cierra a sus espaldas y se acomoda en el escaño que hay ante la enorme mesa atestada de documentos y de plumas, de tinteros y lacre, esa en la cual su padre despacha con las visitas o resuelve sus asuntos sin que le tiemble el pulso. Baja la vista. No se halla en absoluto cómoda. Es la primera vez que entra en ese lugar solemne y adivina que algo importante ha de suceder para que su progenitor la haya convocado allí.
—Supongo que te preguntarás para qué te he hecho llamar —dice él, adivinando tal vez sus pensamientos. Ella asiente y aguza sus sentidos. El sujeto se mesa la barba y trata de buscar las frases adecuadas. El discurso que tan meticulosamente ha preparado hace aguas ante la frágil candidez de la muchacha. Al cabo, retoma la senda que había trazado de antemano—. Ponte cómoda, hija mía. Debemos conversar acerca de ti, de tu futuro.
—No acabo de entender —replica la moza procurando ganar tiempo.
Él la observa y toma la palabra con un tono que oscila entre un cordial paternalismo y la autoridad más absoluta.
—Has crecido, hija mía. Has dejado de ser una chiquilla para convertirte en una mujer hecha y derecha, una belleza como se han visto pocas en San Sebastián, digna hija de tu difunta madre, de esta estirpe en que has tenido la fortuna de venir al mundo. Puede que yo haya estado ausente largo tiempo, sabes que así me lo exigen mis empresas, mas no por ello he dejado de preocuparme por ti y por tu porvenir. Te he procurado una exquisita educación, un aprendizaje acorde a tu abolengo, a este apellido que tanto nuestros antepasados como yo mismo hemos hecho ilustre.
—Lo sé, padre, y lo agradezco de todo corazón.
—Ya estoy viejo —explica el hombre hablando como para sí mismo—. Mis mejores días han quedado atrás y no regresarán jamás. Ahora debo anudar todos los cabos para poder morir tranquilo.
—Pero aún le quedan muchos años por delante —objeta ella con afecto.
—No, hija. Noto el aliento de la parca en mis entrañas. Siento en lo más profundo de mi ser que no me resta demasiado para ir reunirme con tu madre, con mis abuelos y mis padres. Alguien como yo entiende las señales que el Altísimo, que no quiso bendecirme con más hijos, tiene a bien enviarle. En fin, vayamos a lo que en realidad importa: últimamente he reflexionado mucho acerca de tu futuro, que también es el de nuestro linaje, el de esta casa de la cual tú eres única heredera, y he llegado a la conclusión de que, antes de morir, he de verte casada y bien casada. Es por eso por lo que te he hecho venir. He recibido una proposición de matrimonio.
El corazón de la joven cesa de palpitar por un instante. No sabe qué decir, qué hacer, y la angustia se mezcla con la esperanza en la agitada copa de su alma. ¿Acaso su amado ha hecho lo que, en una de esas cartas que cruzan furtivamente por medio de su aya, habían quedado en realizar y le ha pedido a su padre su consentimiento para desposarla? No. No puede ser. Ahora está lejos, surcando el mar camino de las Indias, en su primer viaje al Nuevo Mundo.
La voz de su interlocutor la arranca de tales elucubraciones. Su tono es sentencioso y no admite réplica ninguna. A medida que suenan, las palabras del hombre van desmoronando las ilusiones que ingenuamente había albergado la muchacha.
—Dicha propuesta viene de una familia que en absoluto desmerece a la nuestra, de un apellido como pocos hay en la ciudad, en la provincia… un linaje con posesiones, con alcurnia, con poder… Te casarás con Miguel de Aguirre y Esnal.
—El hijo del preboste…
—Sí —afirma él, cortando con antelación cualquier objeción que pueda tratar de poner la chica—. Está sano, no tiene ninguna tara física o mental, y no es mucho mayor que tú. Le aguarda un brillante porvenir, te lo aseguro. Un día no lejano heredará el asiento de su padre y se convertirá en uno de los hombres más poderosos de Guipúzcoa.
Ella se mantiene en silencio durante unos segundos mientras trata de digerir lo que ha escuchado. Sabe que debe obediencia a su progenitor, pero no está dispuesta a acatar unos designios que chocan contra todo lo que su corazón alberga y que hacen añicos, uno por uno, los sueños de felicidad que ha acariciado en los últimos tiempos. Rebusca en su interior para juntar las fuerzas que necesitará para enfrentarse al autor de sus días.
—Padre —ruega con un gemido—, le pido que recapacite, que reconsidere su postura.
—Aguirre será un magnifico esposo para ti —zanja él—. Me consta que te quiere, que se enamoró de ti hace ya mucho, cuando apenas eras una niña, y ha aguardado a que llegase el momento para pedir tu mano.
—¡Pero yo no le amo!
—¡Eso no importa lo más mínimo! —ruge él, deseoso de cortar de raíz el conato de desobediencia de la joven—. Terminarás por apreciarlo, por quererle igual que me quiso a mí tu madre. Nosotros ni tan siquiera nos conocíamos cuando contrajimos matrimonio. Nuestras familias lo habían arreglado todo. Las mujeres debéis desposaros con quienes dispongan vuestros padres, pues solo estos saben qué es lo mejor para vosotras. Ese y no otro es el destino que os tiene reservada la Divina Providencia.
Ella baja la cabeza e intenta decidir si tiene sentido rebelarse. Un viento de coraje hincha las velas de su alma. Decide jugar su última baza.
—Padre —susurra, esquivando la mirada de quien se sienta enfrente—, amo a otro hombre, le quiero más que a nada en este mundo, más que a mi propia vida, y no estoy dispuesta a unirme en matrimonio con nadie que no sea él.
—Tú te casarás con aquél que yo diga, y Miguel de Aguirre y Esnal es mi elegido. La decisión ya está tomada. Os desposaréis y tendréis hijos, vástagos que imprimirán su huella en esta tierra e incrementarán el prestigio de nuestro linaje aún más de lo que yo lo he hecho. Tal es mi voluntad. Solo así podré presentarme orgulloso ante mis antepasados. En cuanto a ese al que dices amar, adivino quién es, y te aconsejo, por su bien y por el tuyo propio, que olvides semejante desatino y acates de buen grado mis designios.
El buque, propiedad de un próspero armador de San Sebastián, atraca en los muelles de Sevilla. El tornaviaje desde las Américas no ha resultado complicado. El viento ha soplado de través y los temidos corsarios no han hecho acto de presencia. La flota iba bien escoltada por varios galeones, repletos de cañones y soldados que han disuadido a los perros de mar de intentar cualquier ataque.
La carga estibada en las bodegas ha resistido bien los pantocazos y apenas ha habido corrimientos. Una somera revisión ha delatado que todo se halla en un estado óptimo. Casi no se han producido desperfectos en el casco o en la arboladura y el barco se encuentra en condiciones de reanudar su singladura rumbo al norte en cuanto reciba permiso para ello. Solo queda esperar a que los oficiales de la Casa de Contratación, que fiscaliza todo el tráfico proveniente las colonias de Ultramar, suban al buque y den fe de lo que lleva éste. Luego, los estibadores procederán a descargarlo y las mercancías irán a parar a sus destinatarios, bien mediante otros bajeles, bien mediante caravanas tiradas por bueyes o por mulos que recorrerán todos los caminos del reino e incluso los de media Europa.
Las orillas del Guadalquivir se encuentran rebosantes de buques que rinden viaje y que, obligados por ley a fondear en la ciudad, poseedora del monopolio del tráfico de Indias, convierten a esta, pese al declive de las últimas décadas, en un enclave populoso que bulle de gente y movimiento con la llegada de la flota. La prosperidad que viene de las Indias se distingue en la ornamentación de las fachadas, en los atuendos de buen numero de sus vecinos, comerciantes, prestamistas o burgueses de las más variopintas procedencias: españoles, flamencos, alemanes o italianos cuyas lujosas vestimentas resaltan entre los jubones de los estibadores, que apenas dan abasto en la faena, entre los harapos de la multitud de pordioseros que pulula por las calles, tendiendo la mano para obtener una moneda o un mendrugo.
Un grupo de hombres abandona el navío y salta a tierra.
Se les ve alegres. Han cumplido satisfactoriamente su misión y se disponen a celebrarlo con una buena pitanza y vino blanco. Se trata del capitán y del contramaestre, del piloto, que responde al apellido de Aldecoa, y de un muchacho de ojos grises, bastante más bisoño, que ha ejercido de segundo de a bordo en el navío.
El joven vuelve con el alma atribulada y las retinas llenas de imágenes pasmosas. Esa ha sido su primera travesía al Nuevo Mundo, y ha visto tantas y tan distintas cosas que le faltan palabras para describirlas con justicia. Cómo olvidar el sol radiante y los mares de aguas azul turquesa, tan distintos de ese Cantábrico a cuyas orillas se ha criado. Cómo no recordar las pieles, las miradas, las sonrisas de la gente de razas variopintas que ha encontrado. Los colores, los sabores, los paisajes y aromas de los trópicos han penetrado profundamente en su interior y le han inoculado el hambre de vivir, de navegar, que, como decían los antiguos, viene en el fondo a ser lo mismo. Ha descubierto que el mundo es vasto y sorprendente, que hay infinitas tierras por conocer, nuevos mares por surcar. La existencia se le antoja un libro en blanco que apenas comienza a abrirse para él, un códice repleto de promesas, de capítulos que deberá escribir con su propia mano.
Su corazón late de amor por una muchacha hermosa, la más bella de cuantas haya visto. En las Indias no ha querido secundar a los compañeros que buscaban placer u olvido en brazos de hembras de senos turgentes, en labios que les susurraban palabras zalameras, las mismas que habían dicho antes a muchos otros y que repetirían después a tantos más. Ama a esa mujer y el resto sobra. Si ha de escribir el libro de su vida, quiere que sea junto a ella.
En uno de sus dedos brilla un anillo que exhibe una minúscula esmeralda cuyo color oscila entre el azul y el verde, entre el cielo y el mar, y que guarda una pasmosa semejanza con el que lucen los ojos de su amada. Ha gastado todo lo que tenía para comprarlo, pero da por bueno tal dispendio. Su pecho palpita de impaciencia. En cuanto arribe a San Sebastián, irá hasta donde el padre de la mujer que quiere, que no es otro que el dueño del navío, y le pedirá su mano.
Aún no se han alejado de la orilla cuando un nutrido grupo de individuos los aborda. Van armados con chuzos y con picas, con mosquetes, y portan grilletes y un cepo de madera. Su jefe, un sujeto mal encarado cuyo solo aspecto impone miedo, se dirige a ellos y habla, con un tono que ofende incluso a los oídos más templados.
—¿Quién de ustedes es Alonso de Iragorri?
Los tres de mayor edad ponen cara de circunstancias. La experiencia les ha enseñado a no mostrar sus cartas, a no identificarse de buenas a primeras ante personas como esas, cuyas trazas nada bueno presagian. El joven, poco bregado todavía en tales lides, sabedor de que ningún mal ha hecho y convencido de que, en consecuencia, no tiene nada que temer, responde confiado.
—Soy yo. ¿Qué se les ofrece?
Los individuos alzan sus armas. Uno encañona a los recién llegados con la pistola que llevaba a la cintura. Su cabecilla habla con un tono que no admite réplica.
—Quedas arrestado.
—¿Qué? —inquiere con sorpresa.
—¿Acaso estas sordo? Acompáñanos sin oponer resistencia.
El muchacho ignora cómo reaccionar. Es Aldecoa, quien se ha erigido en su protector durante el viaje, el que trata de encauzar la situación.
—¿De qué se le acusa?
—Este sujeto está acusado de herejía.
—Pero eso es imposible —alega el chico, confundido—. Tiene que haber algún error. Yo soy cristiano viejo y cumplo de buen grado con los preceptos de la Santa Madre Iglesia.
—Eso no me corresponde a mí juzgarlo —dice el que manda el pelotón—, sino a un tribunal del Santo Oficio. —Si eres encontrado culpable, purgarás como Dios manda tus pecados.
El piloto, conocedor de lo que tal imputación entraña, echa mano al cuchillo, pero el cañón de la pistola oprime su pecho y para en seco el movimiento. El otro habla. Su voz denota una amenaza nada velada.
—Quienes ayudan a un hereje quizá también lo sean. Os aconsejo que cuidéis vuestros ademanes si no queréis acompañar al joven y conocer nuestra hospitalidad.
Alonso indica a sus acompañantes con un gesto que lo dejen.
—No os preocupéis —dice tratando de aparentar tranquilidad—. Estoy seguro de que se trata de una confusión. Antes de que zarpéis hacia San Sebastián estaré a bordo.
El joven parece pensar en algo y extrae con disimulo de su dedo el anillo con que deseaba obsequiar a la mujer que ama. Estrecha la mano de Aldecoa, con quien ha trabado una profunda amistad durante el viaje, y aprovecha el gesto para hacerle entrega de la joya. Habla en vasco para que los guardias no le entiendan.
—No obstante, por si me demoro, quiero pedirte un favor.
—Dalo por hecho.
—Si no vuelvo, dale este anillo a quien tú sabes.
Gloria llama con los nudillos antes de abrir la puerta. Al hacerlo, como para procurarse los ánimos que va a necesitar, observa el anillo que ha puesto poco antes en su dedo. El color de la piedra que lleva engarzada oscila entre el azul y el verde y guarda un asombroso parecido con el de su mirada. Le da un beso como si en realidad se lo diera a quien le ha regalado dicha joya. Cuando su padre, al otro lado, le concede permiso para entrar, empuja el pomo con cautela y pasa adentro.
El rostro del hombre refleja la extrañeza que le produce esa visita inesperada de su hija. Las mejillas de la muchacha se ven lívidas. Su semblante denota una tristeza honda, indignación y rabia contenidas que descolocan al varón.
—Hola, hija —dice a modo de saludo—, qué agradable sorpresa verte tan temprano por aquí.
Ella baja la cabeza y parece pensar cómo empezar, qué palabras usar para abordar de la mejor manera la cuestión que ha venido a tratar con su progenitor. Nota que el incendio que arde en su pecho le inflama las mejillas.
—Padre —murmura con voz firme—, ¿puede dedicarme usted un momento?
—Claro —responde él, apartando del escritorio los legajos que se ocupaba en repasar, unos documentos que, aunque la moza no lo sepa, tienen mucho que ver con ella, con su boda—. Toma asiento, por favor.
La chica alza la vista y rompe a hablar. Ha decidido ser sincera, prescindir de introducciones y dobleces. Eso no va con su carácter. Su corazón se desangra de dolor y de amargura.
—¿Cómo ha sido capaz de hacer algo así?
—¿Qué? —inquiere, desconcertado, el aludido.
—Por Dios —replica ella enfadada—, no me tome por necia.
—Hija —replica el hombre con aplomo—, te aseguro que no sé a lo que te refieres.
La joven clava sus ojos claros en la mirada de su interlocutor y atisba en ella que no miente, que dice la verdad cuando afirma ignorar lo sucedido. Entonces habla con voz atropellada, con unas frases que no ocultan sus pesares, su desdicha, esa desolación que le concome el alma desde que el piloto del barco a bordo del cual iba su amado le ha comunicado la noticia, nada más arribar a puerto.
—Han apresado a Alonso.
—¿Qué? —exclama él tratando de digerir una noticia que no esperaba en absoluto.
—Lo arrestaron en Sevilla, en cuanto su barco tocó tierra.
—¿De qué le acusan?
—De herejía.
El hombre hace una pausa y frunce el ceño. Parece ponderar las consecuencias de semejante situación.
—Esa es una acusación muy grave —murmura al cabo.
—Pero completamente falsa —gime ella—. No es ningún hereje. Alguien le ha denunciado aviesamente.
—¿Piensas que he sido yo?
—¿Qué pretende que piense? Usted sabe que le amo, que es con él con quien quiero pasar mis días en la Tierra.
El padre de la muchacha la mira con el semblante adusto.
—Te juro por mi honor, por la memoria de mis antepasados, que nada he tenido que ver con tal desmán. Estimo a ese muchacho.
—¿De veras lo aprecia?
—Acabo de decirlo.
—Entonces —implora la chica, con un nudo en la garganta—, permita usted que me case con él.
—Nunca —rechaza, tajante, el armador.
—Padre, por favor, se lo ruego…
—He dicho que no —reitera él, elevando su tono y su rechazo.
—Alonso es una persona como hay pocas, honrado a carta cabal, trabajador. Usted no lo ignora. Sabrá hacerme feliz.
—¿Acaso no has oído? Eso es del todo imposible.
—Al menos, deme una razón que me convenza.
Él replica a su hija con dureza. Su enfado va en aumento y amenaza con convertirse en ira.
—Soy tu padre. A mí te debes por entero y no necesito darte cuenta de mis actos. No obstante, ya que te empeñas, te explicaré el porqué de semejante decisión: Alonso es un buen muchacho, no puedo por menos que admitirlo, pero procede de una familia sin enjundia, de un apellido carente de fortuna que ningún miembro ilustre ha dado nunca. Ese chico no es sino un don nadie que apenas alcanzará a mantenerse a sí mismo. Créeme, hija, el amor dura muy poco, se esfuma igual que la niebla disipada por el viento. ¿Y sabes lo que queda cuando sucede eso? No, ¿verdad?, yo te lo diré entonces: vacío, rencor, tristeza, hastío. Nada más. Aguirre cuidará de ti, te proporcionara una existencia acorde a tu rango, a tu linaje… la vida que una mujer como tú debe esperar. Los matrimonios deben concertarse entre las familias de los contrayentes. Es lo mejor para ellos, para todos. Aún eres joven y no logras entenderlo. Pero, créeme: cuando pasen los años y yo ya no esté, terminarás por darme la razón. Solo quiero lo mejor para ti. Eso es lo único que me mueve.
—¿No confunde, por ventura, lo mejor para mí con lo mejor para usted, para los intereses de esta casa?
—¿Acaso hay alguna diferencia?
La joven calla e inclina la mirada. Sus ojos brillan con un fulgor mojado. Sabe que no logrará cambiar el parecer de su progenitor. Este continúa con su plática. Su tono no deja lugar a dudas. La simpatía que pudo haber tenido para con Alonso se ha convertido en menosprecio.
—No hay vuelta atrás. He empeñado mi honor y mi palabra. Te casarás con el hijo del preboste. Ya hemos firmado las capitulaciones. El enlace se celebrará en la basílica de Santa María, este verano, el día de la virgen del Carmen.
—Pero —exclama ella, boquiabierta— apenas restan nueve meses para esa fecha.
—Quiero asistir a tu boda, hija mía —afirma el hombre con un rictus de enorme seriedad—. Y sé que no me queda mucho. Nuestros antepasados ya están haciéndome un lugar entre ellos.
—No aceptaré a ese hombre por esposo —dice ella, resuelta.
—¡Tú harás lo que yo ordene! —ruge Ayarza, colérico—. No tienes más remedio. Ignoro si ese muchacho es o no un hereje, no me corresponde a mí juzgarlo, aunque deseo de todo corazón que el tribunal acierte. Mas, ocurra lo que ocurra, hija, ten por bien ciertas mis palabras y no las olvides nunca: si Alonso de Iragorri, en su desvarío, vuelve a San Sebastián y osa poner sus ojos sobre ti, juro por lo más sagrado, por el honor de esta familia, que deseará de todo corazón que la Santa Inquisición le hubiese condenado a arder en una pira. Tal será mi venganza.
Gloria clava sus ojos en los de su progenitor y los mantiene allí durante unos segundos que se le antojan interminables. Las pupilas del hombre son gélidas y cortan como el acero más templado. Adivina que habla completamente en serio. Un escalofrío estremece su columna vertebral.