IX. HÉCTOR Y RAÚL, PATRONES DE YATE
La desaparición de Julio había dejado clavados en plena calle al resto de «Los Jaguares».
—¿Es que vamos a cruzarnos de brazos? —insistía Sara—. No podemos dejar solo a uno de los nuestros. Sabemos, aunque el policía no nos crea, que el secuestrado ha estado en ese yate, así como Guinea. ¡Menudos pájaros deben de ser!
Oscar la apoyaba, instando a los dos mayores para regresar al yate.
—Un momento —zanjó Héctor—. Puesto que sabemos a Julio en el yate, démosle cierto margen de tiempo para llevar a cabo sus investigaciones. Seguramente, el tal Debré ni se habrá percatado de su presencia. Propongo regresar al muelle sin dejarnos ver y estar al acecho. Si comprendiéramos que Julio necesita ayuda, todo será lanzarnos como una catapulta al yate.
—Eso está bien —concedió Verónica, que siempre secundaba los planes del mayor.
Y lo hicieron así, dividiéndose para no llamar la atención. ¡Cuál no sería la sorpresa de todos al ver que el «Marie» soltaba amarras y salía velozmente del muelle!
En un instante, olvidando toda precaución, los cinco estuvieron nuevamente congregados.
—¡Se llevan prisionero a Jul! —exclamó Oscar, fuera de sí.
—Eso lo ignoramos. Pero ahora sí que debemos entrar en acción, «Jaguares». Si como sospecho el yate se dirige hacia el pesquero, no podemos consentir que Julio permanezca en solitario frente a esa pandilla de truhanes. Por suerte, tenemos en el muelle la lancha y en ella el equipo de bucear.
—¿Propones que…? —empezó Sara.
—Sí, vamos a navegar a todo gas, pero sólo Raúl y yo. Vosotros tres iréis a la Policía para notificarle el último acontecimiento. A ver cómo os las arregláis para que se pongan en acción.
—Eso de separarnos no me gusta —objetó Verónica.
—Pues es necesario y como no tenemos tiempo que perder, vosotros a lo vuestro y nosotros a la carrera en busca de la lancha.
Héctor, sin más explicaciones, se llevó a Raúl y, a toda la velocidad de sus piernas, marcharon hacia el punto de amarre de la famosa lancha garantizada.
Los otros tres, poco conformes con la orden, pero obedientes a la voz de mando, tomaron entre suspiros la calle que conducía al cuartelillo de la Policía.
A lo largo de los primeros metros, Raúl y Héctor avanzaron a todo motor, sin perder de vista la mancha blanca del yate.
—Nos estamos arriesgando a que nos sorprendan —expuso Raúl—. Deberíamos parar el motor y seguir a remo.
—De acuerdo, pero esforzándonos.
Avanzaron otro trecho a fuerza de músculos y cuando algo después la distancia entre ellos, el yate y el pesquero había disminuido considerablemente, Héctor anunció:
—Rápido, Raúl: al agua. De aquí en adelante nadaremos sumergidos, pero con rapidez para aferramos a nuestro objetivo.
—¿Y la lancha? ¿Vamos a perderla? Es de Julio.
—No nos queda otra alternativa para pasar inadvertidos.
Se arrojaron al agua, despidiéndose mentalmente para el resto de sus vidas de la lancha garantizada que llevaba por nombre el de la pandilla. En el último tramo, precisamente cuando avanzaban sumergidos para no dejarse ver, ambos sintieron el impacto del choque y, sin ponerse de acuerdo, salieron a la superficie.
—¿Qué ha sido eso? —preguntó Raúl.
—Los dos barcos han chocado. No sé si a intento… Vamos, hay que enterarse.
Así, cuando los del pesquero arriaron el bote, poco podían imaginar que sus actividades contaban con espectadores. En medio de la oscuridad reinante, Raúl y Héctor no podían apreciar los detalles, pero escucharon las voces y distinguieron casi todas las palabras cruzadas entre Debré y los del pesquero.
A pesar de su espíritu esforzado, la situación en que se hallaban no podía por menos de sobrecogerles el ánimo. En un intento desesperado por ayudar a Julio, se habían quedado sin lancha y a merced de la noche y las olas, con la certeza, además, de que no podían esperar ayuda de aquellos desalmados.
Llegó el momento en que hubieron de sumergirse para no ser descubiertos desde el bote que los del pesquero ponían en el agua, pero pronto sacaban las cabezas para asegurarse de lo que sucedía cerca de allí.
El bote había llegado a un costado del «Marie» y la voz de Guinea, dijo:
—¡Vamos, Debré! Salta.
—¿Qué hacemos con el entrometido? Está inconsciente.
—Déjalo que duerma.
—Pero si encuentran el yate, puede ser un testigo contra nosotros.
—Bien, tráelo.
El francés se cargó sobre las espaldas a Julio y, más que ponerlo en el bote del «Alexandre», lo arrojó como si fuera un fardo.
El ruido de su cuerpo, al golpear la madera, hería los oídos de los buceadores.
—¡Vamos a rescatar a Julio! —decidió Raúl, sin tener en cuenta las consecuencias que podían acarrearle.
Sin embargo, les fue imposible alcanzar el bote. Los otros se movían con rapidez y en menos de lo que esperaban, fue izado a bordo con sus tres ocupantes.
Para chasco de los del agua, el «Alexandre» empezó a alejarse a toda máquina.
—¡Esta sí que es buena! —barbotó Raúl—. Estamos muy lejos de tierra y no sé si conseguiré llegar…
¿Y quién te ha dicho que regresamos a tierra? —repuso la voz decidida de Héctor a su espalda—. Tenemos una solución: alcanzar el yate.
El barquito proseguía su navegación, pero ligeramente en redondo a partir del choque y un tanto escorado.
—¡Eh, tú! ¡Ese trasto está a punto de hundirse! —gritó Raúl.
—Pero todavía no se ha hundido. Trataremos de perseguir al pesquero.
Sin esperar a su compañero, Héctor se lanzó al abordaje. No era fácil izarse, pero descubrió el cable del que Debré se había servido para pasar al bote de sus compinches y a partir de aquel momento se acabaron sus dificultades. Una vez arriba, el jefe de «Los Jaguares» arrojó otro cable a Raúl y los dos se encontraron a bordo, dueños y señores del yate.
—¿Sabrás manejar este trasto?
—¡Hay que intentarlo y perseguir al «Alexandre» o se nos va a escapar de las manos!
Los dos pusieron manos a la obra y consiguieron acertar con el mecanismo de la marcha, pero en cuanto a la dirección…
—¡Rayos, Héctor! Estás navegando en sentido opuesto a la de los secuestradores. ¡Para!
—¿Es que crees que he salido de una escuela de marina? Bastante hago con mover manivelas aquí y allá y acertar de vez en cuando.
—¡Vamos a hundirnos de un momento a otro!
Los gritos de Raúl, dedicado a taladrar la oscuridad en un intento casi desesperado de seguir los movimientos del pesquero, eran desalentadores.
—¡Casi no veo al «Alexandre»! ¡Se nos escapa!
—Aguarda …creo que ya estoy acertando…
—¡Peste! Deberías haber acertado ya. Suerte que no dejamos que las chicas y Oscar fueran de esta desventurada partida.
—¡Dichoso armatoste! ¡Eh, Raúl! Mira a ver si encuentras algún libro o manual que explique el correcto manejo de los mandos.
—¿Crees que estoy para ponerme a leer? —replicó el otro desde su puesto de vigía—. ¡Rayos! Ya no veo al «Alexandre».
• • • • •
Un desagradable olor a pescado viejo hirió la pituitaria de Julio cuando empezaba a recobrar la noción de sí mismo. La cabeza le daba vueltas como si fuera una noria y todo se movía en torno.
—Mon ami… ¿cómo vas? —preguntó una voz dulce a su lado, a caballo entre dos idiomas.
—¡Rayos! Estoy todo dolorido…
Julio abrió los ojos, pero no acertaba a ver nada. Aquel lugar estaba como boca de lobo.
—Tú debes de ser el mismo que me habló a través de la puerta del camarote del «Marie»; uno de los chicos del grupo de Oscar.
Julio se sentó de pronto sobre las tablas húmedas, derribando al mismo tiempo, con sus largas piernas, un rimero de cajas vacías de pescado.
—¡Oh! —exclamó, llevándose los dedos a la cabeza, donde un bulto doloroso era claro exponente del batacazo recibido—. Sí, sí; soy Julio. Y tú debes ser Hassam.
—Enchanté; es un honor, amigo Julio, el que me depara el destino.
Hassam revelaba una exquisita educación, quizá en exceso protocolaria y el dominio de más de un idioma. El castellano lo pronunciaba lenta pero correctamente, aunque se notaba que no era su medio habitual de expresión, por lo que tenía que escoger cuidadosamente las palabras.
Pero Julio no estaba para refinamientos y su protesta quizás adolecía de brusquedad.
—Déjate de monsergas, compañero; si como me figuro estamos en poder de esos desalmados, más nos valdrá no gastar pólvora en salvas.
—¿Pólvora en salvas? ¡Oh, qué bonito!
—¡Rayos! ¿Es que no tienes miedo?
—Se me ha prohibido pronunciar la palabra miedo, amigo Julio.
—A mí no me la ha prohibido nadie y por eso digo: En este instante tengo más miedo que vergüenza…
Hassam no conocía a Julio y de ahí que sus palabras le dejaran confuso.
—¡Oh, mon ami! Has sido muy generoso al exponerte por mí. Merci …merci…
—¡Cuernos! ¿Quieres dejarte ya de finuras?
—Con sumo placer me… plegaré a tus deseos, mon ami.
—Concretemos. ¿Estamos en el «Alexandre»?
—En la bodega de un pesquero. Puede que sea el «Alexandre», sí.
—Pues tendremos que evaporarnos sea como sea. No me fío ni un pelo de esos pájaros…
—¿Pájaros? ¿Pelo? No sé si comprendo…
—Te estoy diciendo que tenemos que tomar las del humo…
—¿Humo? ¿El que sale del fuego? ¡Oh, mon ami! Yo no soy fuego…
Por gusto, Julio le hubiera puesto una mordaza en la boca. Si repetía como un tonto todas sus palabras, le restaba poder de concentración.
—Si no me equivoco, este barco va a toda marcha y vete a saber dónde nos llevarán.
—A mí me han llevado de un lado para otro desde que me arrancaron del lado de mi preceptor.
—¿No has hecho nada por escapar?
—Eso era imposible; me han tenido encerrado y vigilado.
—Pues empieza a pensar en la eventualidad. De aquí nos largamos sea como sea.
—Sólo puede ser nadando y no lo considero prudente.
—¡Rayos, Hassam! No estamos para prudencias. ¿Estás dispuesto a secundarme, sí o no?
—Tus deseos son órdenes para mí, mon ami. No puedo negarle nada a Julio el «miedoso».
—Eh… hmmm… bueno… Oye, por curiosidad, ¿qué años tienes?
—Once, mon ami, pero puedes considerarlos veintidós, pues como dice el proverbio, un hombre no tiene los años que tiene, sino los que con su conducta se ha hecho acreedor.
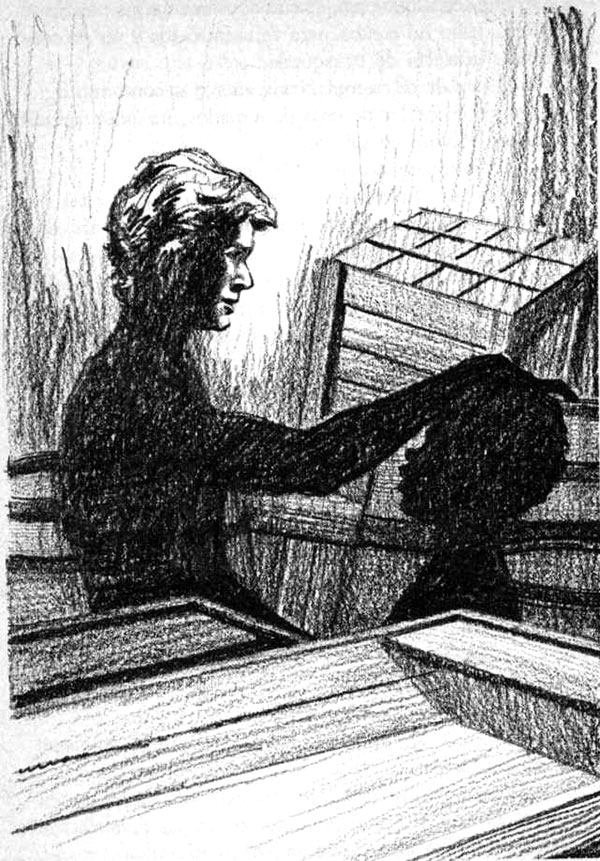
Julio estaba completamente seguro de haber ido a tropezar con un «repipi». Oscar a su lado era más inocente que un recién nacido.
—Pues diles a tus veintidós años que entren en acción, porque lo vamos a necesitar. ¿Sabes cuántos hombres hay a bordo?
—¿Hay que contarte a ti o no?
—¡Suéltalo ya! —se impacientó el «Jaguar».
—Dos hasta que viniste tú, conmigo hacen tres.
—Bien, entonces ahora los desalmados son tres: Guinea, Debré y el tipo rubio y algo calvo. Hassam, si el agua no te gusta, tendremos que apoderarnos del barco.
—Tú mandas, mon ami.
A gatas por la bodega, Julio fue tanteando todos los rincones y cuantos trastos le caían a la mano. Como ver, no veía nada. De pronto, en sus tanteos, tropezó con la cabeza de Hassam.
—Por curiosidad, dime: ¿estás arrodillado, sentado o a gatas.
—Estoy de pie, mon ami.
—¡Cielos!
A Julio se le había escapado la exclamación. Aquel muchacho de veintidós que no había cumplido más que once, no llegaría ni a la barbilla de Oscar. En fin, lo importante era que el currutaco tenía espíritu.
—¿Cómo andas de fuerza?
—¡Oh, mis servidores la alaban grandemente, mon ami! Practico en su máximo alcance la más exhaustiva gimnasia… gimnasia… (encontró la palabra) mental.
—¡Oh, no! —se le escapó a Julio. En seguida, añadió—: Pues ya puedes ponerte los sesos en las manos porque vas a sostener una cuerda y no la soltarás aunque el Himalaya caiga sobre ella.
—Tus deseos son órdenes para mí, mon ami.
Julio manipulaba la cuerda que acababa de encontrar. Quizá su ardid no diera resultado, pero por intentarlo no quedaría.