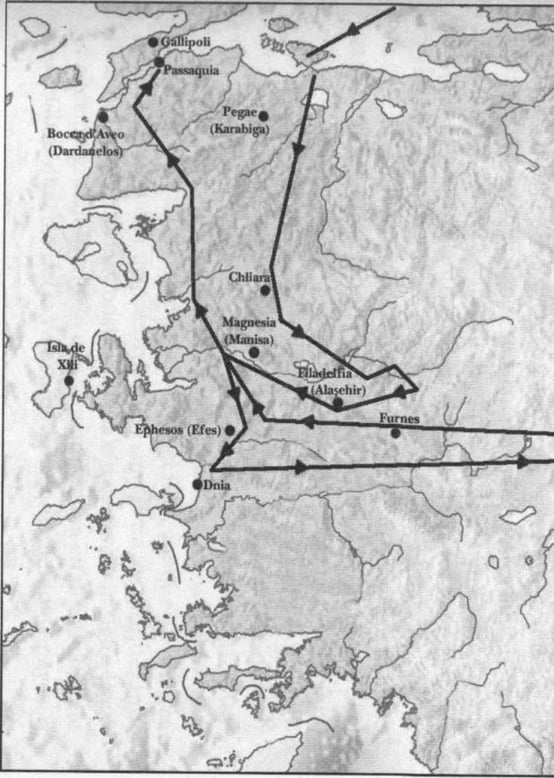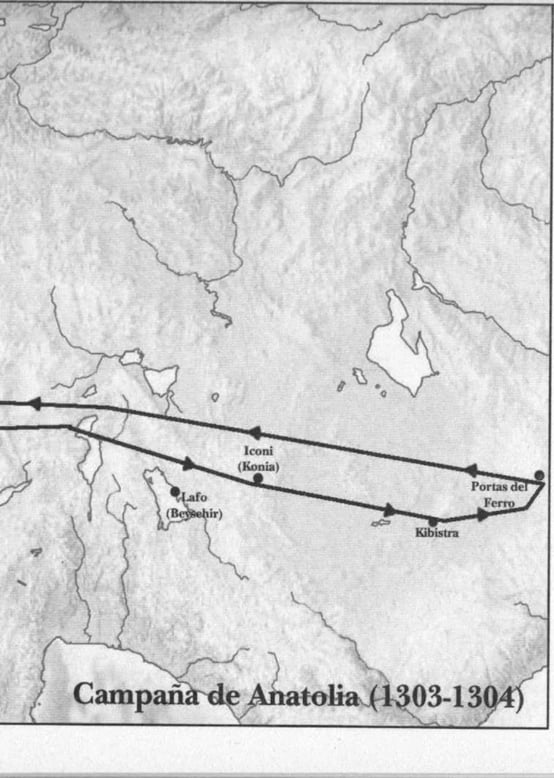Capítulo 1
Mesina, agosto de 1303
ME llamo Guillem de Tous I Ferrer, pero no en todos los veintitrés años de mi vida he llevado ese nombre. Cuando me bautizaron en Perpinyá, pocos días después de nacer, era Guillem Ferrer, hijo de Meritxell Ferrer y sin padre conocido, aunque no por eso a mi madre le ponían mala cara los vecinos. Era del dominio público que hasta el momento de quedarse preñada no podía ser una niña más virtuosa, una cuyo destino en este valle de lágrimas sería casarse con algún caballero del Conflent o del Rosselló, pues su familia era de las mejor consideradas en Prada de Conflent. Todo eso, sin embargo, se fue al diablo en julio de 1279, cuando unos cuantos caballeros del Périgord se dieron una vuelta por el Conflent, un lugar que visitaban de vez en cuando, a raíz de sus problemas con los cátaros y a causa de lo poco que les agradaba el que la corona de Aragón mirase a esos herejes con manifiesta simpatía. No lo hacían de buenos modos, aunque por lo general se conformaban con llevarse algunas reses y lo que buenamente saquearan sin necesidad de luchar con los mal armados aldeanos, pero eran sensibles al buen aspecto general de las campesinas catalanas, y Meritxell Ferrer pasaba por ser, a sus recién cumplidos quince, la doncella más vistosa de su pueblo. Huelga explicar que lo suyo con el caballero que mandaba la partida no fue un idilio, ni lo de sus padres una complacencia, ya que ninguno de los dos sobrevivió en su empeño de proteger la pureza de la pubilla. Tras el paso de los caballeros franceses Meritxell se quedó muy desolada, como es natural si a los quince años, y de la noche a la mañana, te ves huérfana, con el honor arruinado y la masía familiar saqueada, quemada y derruida. En el pueblo le mostraron solidaridad, aunque no excesiva, pues más de alguna envidia rencorosa se vio satisfecha gracias a los caballeros de la Francia. Sin embargo, y una vez sacudida la inmensa pena de sepultar a sus padres, demostró ser tan resuelta y realista como suelen ser las catalanas, de modo que nada más advertir que de seguir allí, en Prada de Conflent, al cabo de unos meses le sería incómodo viajar, decidió mudarse a Perpinyà con sus dos hermanas pequeñas, para vivir las tres con su tía y madrina Mercè. Así, a su debido tiempo —el 16 de abril de 1280—, vine yo al mundo, no en medio de una gran alegría si bien, al menos, presentando un buen aspecto general, de bestezuela sana, robusta y con todo en su sitio.
Pocos años después, aunque suficientes para que me diera cuenta de que nuestra familia, cuando menos en comparación a otras de la vecindad, era un mujerío insufrible —la madrina Mercè, viuda, sólo tenía hijas, y además muchas—, apareció por Perpinyà un caballero del Llobregat que se ganaba la vida como maestro de obras y fortificaciones. Vino contratado por el rey don Jaume II de Mallorca, cuya capital era Perpinyà, por causa de la cruzada que habían organizado el papa Martín IV y el rey Philippe III de Francia contra su sobrino, el rey Jaume II de Aragón —el Santo Padre, un francés de nombre Simón de Brie, era un descarado partidario de los franceses, quizá por el dominio que Charles II dAnjou, rey de Nápoles y de Trinacria,[1] ejercía sobre los Estados Pontificios, tan notorio que había impuesto en el papado al tal Simón, antes cardenal de Santa Cecilia, tras encarcelar a sus colegas nacidos al sur de los Alpes, los cuales discrepaban en exceso de su piadosa voluntad—, la cual le pillaba en medio, cuando menos en sus territorios continentales. La primera consecuencia era que a Perpinyá se le avecinaban tiempos complicados. Al caballero, de cierta edad, origen noble aunque venido a menos y de nombre Frederic de Tous, el rey Jaume le alojó en una casa junto a la de mi tía Mercé, y con ese motivo comenzó a verse con las muchas mujeres que alegraban la vecindad. Era un buen hombre, lo digo desde la perspectiva de los dieciocho años transcurridos, tanto que, a las pocas semanas de tratarse con sus vecinas, explicó a mi madre que le daba igual el que su dote la formáramos mi humilde persona, unas pocas tierras en el Conflent que no rendían nada y una masía destrozada, y que sería el más feliz de los hombres si le aceptaba por marido y de paso por padre de su hijo, al menos a efectos de apellido. Sinceramente, no sé si mi madre le amaba locamente o no, pero sí que le faltaban pocos días para cumplir veinte, que pese a ser una belleza —era una opinión muy extendida— se la daba por incasable y que la vida errante que le proponía Frederic, de unos castillos a otros y de unas fortificaciones a otras, le debía de parecer más interesante que la de una madre deshonrada, pobre de solemnidad y embarrancada de por vida en la horrenda Perpinyá. Le dijo que sí tras pensárselo bien, a fondo —cosa de un minuto más que de un momentum,[2] me contaría él años después guiñándome un ojo—, y así, en octubre de 1284, pasé a ser Guillem de Tous y a iniciar una vida que hasta el año de cumplir quince me llevó a los confines de los reinos de Aragón y a unas cuantas ciudades de Castilla. Gracias a esto, hablo y escribo con bastante fluidez no sólo el catalán de los Pirineos, sino el francés del Llenguadoc —el que aprendí en Perpinyá y que mi madre tanto empeño puso en que no abandonara, por mucho que detestase a Francia y a sus malditos caballeros violadores; pragmática, como buena catalana, sostenía que los franceses, aunque fueran unos indeseables, eran también unos magníficos clientes a los que se podía vender de casi todo—, el castellano que se habla en Burgos, algo de latín, el trinacriense que se me ha pegado en estos años de guerrear por cuenta de Frederic II y el poquito de griego que, a sugerencia de mi señor don Ramón Muntaner, intento aprender desde hace meses, desde que se hizo claro para los guerreros catalanes que nuestros días en Trinacria estaban contados y que nos esperaba una gran aventura dentro de no demasiado, en un lugar cuya primera propiedad era que sus habitantes hablaban griego, una lengua nada difícil para un catalán, pues al oído se parece a la nuestra; no es que las palabras signifiquen lo mismo, pero los sonidos son fáciles de reproducir, siempre que se tenga la cabeza lo bastante bien organizada para entender su alfabeto. En esto, debo decirlo aunque sólo para mí, la mía quizá sea de las mejores, incluso más que la del propio Muntaner, cuando menos en el nada exigente seno de la Gran Companyia Catalana d'Orient.
En 1295, al que yo trataba de pare con toda devoción le salió un contrato en Perelada, con el propósito de que dictaminara qué se podría recuperar de las ruinas del castillo, así como de la casa de un burgués adinerado que se llamaba Ramón Muntaner. El castillo lo destruyeron los franceses diez años antes, por orden del cabrito de su rey Philippe III le Hardi; sé que no habla bien de mi persona el sentir el odio que siento por esos desgraciados, más que nada por ser medio francés, pero así son las cosas y jamás he discutido conmigo mismo. A la casa y a la propiedad de Muntaner, sin embargo, quien se las llevó por delante fue una partida de saqueadores almogávares a los que se había confiado la defensa de la ciudad y a los que alguien había olvidado pagar su soldada, de modo que se la cobraron ellos mismos. También se le pedía que dirigiera la reconstrucción de la muralla y los bastiones, en previsión de que cualquier día regresaran los condenados hijos de sus madres —almogávares o franceses, los que fueran; a los efectos del escamado batlle tanto daban los unos como los otros— a rematar la faena.
Por entonces yo ya destacaba entre los mozos de mi edad, tanto por estatura como por complexión. Mi madre achacaba la razón a que mi padre natural, a quien los suyos llamaban Hugo de Brienne, era un verdadero gigante —de no haber sido así habría salido de la refriega con bastante más que la cara deshecha de arañazos, que así afirmaba ella concluyó la violenta refriega de la que parten mis días—, de lo cual, los designios del Señor son así de inescrutables, obtenía yo ventaja, pues no sólo sacaba más de un palmo a cualquier joven de mi edad y hasta de varios años más, sino que además era rubio como el sol y, por si todo eso fuera poco, tenía los ojos inusitadamente azules, como rara vez los tienen los catalanes, salvo los que, como yo, no lo son de pura cepa. El cuadro lo completaba una salud a toda prueba, de modo que nada estaba en contra de que hiciese carrera en el mundo de las armas, en lo cual soñaba yo desde pequeño, quizá por oposición a tanta hermana y tanta tía, de las cuales ponía el mayor empeño en distanciarme, sobre todo a la hora de vestirme y acicalarme, pues todas ellas insistían, a menudo recurriendo a la violencia, en que me lavara y aseara mucho más a fondo de lo que corresponde a un hombre, o a un proyecto de hombre. A mi madre no le gustaba la idea, y mucho menos verme jugar a todas horas con espadas, escudos y manguales de madera, pero al tener ya muchos otros hijos no le quedaban fuerzas, ni ganas, para oponerse a unos deseos que cada día se parecían más a obsesiones. Frederic, que prefería no tomar partido en mis ásperas batallas con mi madre, opinaba, las pocas veces que doña Meritxell le permitía opinar, que si había de seguir ese camino sería bueno que apuntase bien arriba y lo mejor orientado que pudiese, ya que al no proceder de una familia de armas, ni tener más contactos que los suyos, podría muy bien equivocarme y hacer una pésima elección. En eso mi madre se mostraba de acuerdo, en la esperanza de que al no ver muchos capitanes aguerridos cenando en nuestra casa igual se me pasaba el ardor guerrero y me hacía un hombre de leyes, ya que la infeliz soñaba con eso. Debo precisar que de ningún modo era una catalana tosca e ignorante, sino que sabía leer muy bien, sin dudar ni vacilar ante las palabras difíciles, y además escribía con una letra muy clara y bonita, bastante más que la mía o la de Frederic. Ella fue quien nos enseñó a leer, a mis hermanos y a mí, y no sólo las cosas de la fe, sino varios textos que para ella eran un tesoro y entre los que destacaba un Llibre deis feits de Jaume I, un Verbiginale y diversos cantares de gesta en aragonés y en catalán, de los cuales decía ella que seguían un estilo llamado Mester de Clerecía, o algo así. Los había salvado de la quema de su casa, prefiriéndolos a los manteles, a las alfombras y a las sábanas, en el criterio de que la cultura siempre acaba por ser el más valioso de los dones que algún día se legan a los hijos.
En Perelada, para mi alegría y su disgusto, el cielo se me abrió en la forma de un Ramón Muntaner aún convaleciente de una herida que sufrió cuando batallaba para el almirante Roger de Llúria, el yerno de su amigo Berenguer d'Entena I de Monteada. Muntaner deseaba reparar su propiedad para luego venderla, ya que se quería establecer en unos terrenos muy fértiles y de clima menos duro que poseía en Xirivella, cerca de Valencia. Los había comprado a los herederos de Hugo de Folcalquier, maestre de Calatrava, el cual los recibió en 1238 de manos de don Jaume I, en recompensa por las muchas tierras que ganó para él durante la conquista del reino moro de Valencia. Su idea, o así se la explicó a Frederic, era construir allí una gran alquería donde retirarse una vez se casara con su prometida de toda la vida, doña Valentona Castell, y para eso necesitaba más fondos de los que tenía por entonces.
Muntaner y mi padre, los dos, eran excelentes profesionales cada uno de lo suyo, de modo que su relación, al poco de tratarse, pasó de ser meramente contractual a por demás amistosa. Una consecuencia fue invitarnos a cenar en la casa donde se hospedaba, una de las más bonitas y espaciosas de Perelada. Con los años sospeché que la tal invitación fue provocada por mi padre, a fin de que Muntaner me conociera y me valorase. Y si no fue por eso, pues también me dio lo mismo, porque a los postres él ya me planteaba, en presencia de mi espantada madre y mi flemático padre, la conveniencia de unirme a él y seguir su destino en esta vida, el de un caballero al servicio del rey, los que actuaban al frente de los muy temidos, y muy terribles, almogávers o almogávares. Muntaner era un hombre de buen verbo que captaba bien las situaciones, de modo que antes de llevar la seducción a término, en lo que intuía una resuelta oposición materna, dedicó un buen rato, así como una botella de algo llamado armagnac, y que según decía un clérigo llamado Vital du Four no era pecado, a explicar dónde me metería si finalmente decidía seguir sus aguas. Por mi parte no hacía falta, porque ya intuía que allí me aguardaba un futuro de hombre, pero si con aquella detallada exposición me ahorraba los previsibles llantos y protestas de mi madre, pues eso que salía ganando. Así, a lo largo de una hora de calculada oratoria, supimos, y sobre todo supe yo, que los almogávares existían desde hacía casi un siglo. Habían nacido de un modo espontáneo, de grupos de segundones que se conocían, que sabían pelear hombro con hombro y que habían terminado por imitar al moro en algo que llevaba éste muchos lustros haciendo, infiltrarse tras las fronteras al amparo de los bosques en razzias o algaras de un par de días, para tras masacrar, violar y saquear a discreción arramplar con lo que pudieran, lo mismo les daba que fueran víveres, bestias, joyas o jóvenes. A los niños no los querían, porque no sólo tardaban en valer de algo, sino que nadie pagaba rescate por ellos, de modo que, según les diera, los abandonaban a su suerte o los degollaban, lo cual era lo que hacían con los hombres maduros, y si protestaban demasiado también con los viejos. Los jóvenes les interesaban para surtir el siempre deficitario mercado de las galeras mercantes, una insaciable necesidad no sólo del reino de Aragón, sino de todos en general, y en cuanto a las jóvenes no tenían programa fijo. Algunas se las quedaban para uso y disfrute personal, no siendo infrecuente que, con el tiempo, ellas mismas se convencieran de que seguir siendo simples moras esclavizadas no les depararía beneficio alguno, de modo que se plegaban a un amancebamiento cristianizado, lo cual, dentro de lo que cabía, no era la peor de las suertes que la Providencia les podría ofrecer. Las que les gustaban un poco menos las vendían como esclavas en las siempre caritativas Aragón, Castilla, Navarra y Portugal, y las otras, en fin, acababan en los burdeles de las grandes plazas, donde rara vez sobrevivían más allá de un par de años. No era un modo muy edificante de ganarse la vida, opinaba Muntaner, si bien era de reconocer que los moros llevaban siglos haciendo eso mismo, así que sus conciencias, en el dudoso caso de que padecieran alguna, ni siquiera carraspeaban.
Su nombre, almogávers en catalán o almogávares en aragonés, se lo pusieron los moros. Por lo visto derivaba del árabe almugawir, que viene a significar 'el que se infiltra tras nuestras líneas'. Muntaner, aprovechando que mi madre nos dejó unos momentos con propósito de hacer un pis indemorable, cosa que le sucedía con frecuencia, pues a fuerza de parir la vejiga se le había quedado floja, nos explicó que aquella definición no era completa y que realmente comenzaba por el hijo de puta que…', lo que nos llevó a prorrumpir en estruendosas carcajadas, y era que por entonces tanto el vino como el armagnac se habían apoderado de nosotros. Era, pensaba él, una definición que se ajustaba bien a los almogávares de los primeros tiempos, pero no respondía con la debida exactitud a lo que habían llegado a ser. En sus orígenes eran partidas de campesinos, leñadores y pastores montañeses, unos catalanes y otros aragoneses; elegían a sus jefes por votación, dándoles el título de almugaden, palabra que también venía de un vocablo árabe, al-mucaddem, que significaba el capitán'. Eran unos tipos muy pobres, lo que se apreciaba en su aspecto general, que no podía ser más astroso: de largas y descuidadas melenas, de barbazas largas e hirsutas, apenas vestidos con una gonella tan raída como sucia y sujeta con un cinturón muy ancho del que colgaban algunas de sus armas, unas polainas de cuero para protegerse las piernas y unas gruesas abarcas de madera que les permitían caminar a muy buen paso durante largas y extenuantes jornadas, cargados con un zurrón donde llevaban todo lo que poseían en este mundo. En sus marchas invernales se cubrían con pieles de oso, lo que terminaba de otorgarles un aspecto terrible. Si se lanzaron contra el moro al principio de sus tiempos, caminando muchas leguas hacia el sur, fue impulsados por el hambre y por el deseo de conseguir alguna mejora en las condiciones de vida de sus mujeres y sus hijos durante los meses fríos, cuando salvo a cazar, y no mucho porque los animales invernaban, no podían dedicarse a nada. A la tercera o cuarta temporada de vagabundear tras las fronteras morunas, debieron de comprender que aquella forma de vida era más remunerativa y gratificante que la de simples pastores, campesinos y leñadores, de modo que se transformaron, a dedicación completa, en pequeños industriales del saqueo que operaban por su cuenta, y luego en agrupaciones de un tamaño mayor que actuaban a una escala más considerable, la resultante de agruparse diez o doce partidas bajo el mando de un adalid, otra palabra de origen árabe, al-dalla, que significaba el guía.
Con el tiempo llamaron la atención del rey Pere II, que siempre andaba enfangado en guerras que no acababan nunca. Con los franceses por el norte, los navarros por el oeste, los castellanos por el suroeste y los moros por el sur, el pobre hombre ni siquiera imaginaba qué cosa sería vivir en paz llevándose bien con los vecinos, y es que una de las más señaladas propiedades de los aragoneses y de los catalanes de aquel tiempo era ser incapaces de convivir en armonía con quienes les rodeaban. Tantas y tan interminables guerras daban lugar a una insaciable sed de hombres, los cuales no podían reclutarse por las malas, pues otra excelente costumbre de nuestra idiosincrasia racial era, y sigue siendo, la facilidad con la que cambiamos de bando a poco que no se nos respete donde más se debe respetar a un aragonés, y sobre todo a un catalán: en la butxaca. Por otra parte, reclutar en las ciudades y en los pueblos tampoco era una opción viable, pues ni el rey ni los nobles tenían con qué pagar a las tropas ni les era posible desmantelar la escasa fuerza laboral del reino, pues de hacerlo sobrevendría otro mal aún peor, el hambre, que sumado a la peste y a la miseria daría lugar a que no quedaran en el reino recursos capaces de conservarlo a salvo de los potenciales invasores, los cuales, si bien no estaban mucho mejor que nosotros en el plano personal, eran muchos más.
Don Jaume I el Conqueridor fue quien primero echó mano de los almogávares en calidad de fuerza mercenaria organizada. Los había estudiado hasta convencerse no sólo de que su rendimiento en combate superaba, y de mucho, al de sus tropas convencionales, sino de que su coste resultaba inferior, ya que ni por equipamiento ni por paga se podían comparar a sus nobilísimos, elegantísimos y carísimos caballeros. Se sirvió de ellos en la incorporación de las liles Balears a lo que ya era imperio catalanoaragonés, al punto que dos mil de los quince mil infantes con que desembarcó en Sóller el año 1229 eran almogávares. En esa campaña fue donde su actitud en combate se hizo legendaria. Tenían la costumbre, una vez situados frente al enemigo, de afilar sus armas contra las piedras, si no con unas de pedernal que llevaban con ellos —en su estilo de guerrear, orientado a la mutilación, los buenos filos eran imprescindibles—, lo que provocaba una espeluznante cascada de chispas. Tras eso aporreaban el suelo con sus chuzos al tiempo de dar grandes voces invocando a sus santos favoritos —«Santa Marial Sant Jordi!»—, a la corona que les pagaba las soldadas —«Aragó! Aragó!»—, para después explicar su programa de la jornada —«Desperta ferro! Matem, matem!». Ahí, aprovechando que doña Meritxell dejaba la mesa una vez más, y en tono bajo, Muntaner añadió que no era el único de sus gritos de combate, pues una vez el enemigo derrotado y disperso, si no masacrado y destripado, y estando a la vista de sus poblados, rebosantes de moras aterradas, prorrumpían en entusiastas «Desperta pixa! Fotem, fotem!», a lo cual mi padre y yo correspondimos con las explicables carcajadas, en mi caso más por mimesis que por otra cosa, pues mi aprendizaje de la vida todavía no era tan profundo como para saber a ciencia cierta y en primera persona qué vendría después de aquellos alaridos.
El gran don Jaume los empleó como su punta de lanza en las campañas de anexión de los reinos moros de Valencia y de Murcia, consciente de que su mera presencia en el campo de batalla solía bastar para que los caudillos sarracenos advirtieran, pesarosos, que sus magníficas y aguerridas huestes salían corriendo presas de muy explicable pavor dejándoles con las miserias al aire. A eso se debió no ya que les recompensara con largueza, sino el conservarlos virtualmente intactos, ya que la mayoría de sus bajas no se debieron a los actos hostiles del enemigo, sino a los chancros, a las ladillas y a las purgaciones con que les pudrían las rencorosas enemigas conquistadas, cosa ciertamente triste, aunque salvo en los casos más graves no les incapacitaba para combatir.
Tras la conquista de Murcia llegó el año 1244, y con él un tratado entre Castilla y Aragón, el de Almizra, por el cual ambas coronas daban por buenas las fronteras que los separaban, más a satisfacción de Fernando III que de Jaume I, aunque al menos éste así cerraba su peor frente, dando por terminada la Reconquista en lo que a él atañía y pudiendo volver su atención adonde le apretaba más el zapato: las fronteras del norte. La consecuencia para los almogávares fue desplazarse de donde habían demostrado ser muy competentes, los reinos musulmanes de Mallorca, Valencia y Murcia, a un terreno distinto donde deberían vérselas con un enemigo tan diferente como peligroso: la formidable caballería francesa.
De aquello había pasado medio siglo. Los almogávares de 1295 apenas se diferenciaban de sus padres fundadores, pues compartían con ellos sus características esenciales: la pobreza, el desarraigo, la incultura y el no pensar en un mañana situado más allá de unas pocas semanas. Seguían siendo una fuerza endógama, cuyos hijos, criados entre todos —o «entre todas», añadía Muntaner sin entrar en detalles—, en su momento reemplazaban a los caídos. No eran muchos los que se jubilaban de almogávares, y ni aun así solían salirse del seno de la hermandad, pues al ser pocos se les adjudicaba una ocupación a su vez muy necesaria, la de dar un primer adiestramiento, para el que no hiciera falta una gran fuerza muscular, a los niños ansiosos de gritar, ellos también: «Desperta ferro!». Algunos, los menos dañados de la cabeza, se integraban en una especie de órgano director al que llamaban Consejo Almogávar, algo así como un senado formado no sólo por los adalides en activo, sino por los veteranos más sabios o más baqueteados, los que habían demostrado tres valiosos dones. El primero, ser hábiles en la batalla, pues en otro caso no vivirían para estar allí sentados. El segundo, ser respetados por los adalides y los almugadenes, que a su vez eran quienes imponían que se les diera quehacer y cobijo. El tercero, poseer no sólo una gran experiencia de la vida y del combate, sino saber valorar los tiempos que se vivían y, aún más útil, los que aguardaban a una hermandad donde las mujeres ejercían una creciente influencia. Sabido es que donde los hombres se reblandecen al punto de consentirles opinar, rara vez tarda en aparecer un enojoso deseo de concordia, paz y estabilidad, cosas todas ellas convenientes para criar con buenas perspectivas unos hijos que parían en cantidades numerosas, ya que las penurias de su estilo de vida provocaban que no más allá de un tercio de los alevines de almogávar llegase a padecer los fastidios asociados a la pubertad, pero sumamente contraindicado, el tal deseo, en una fuerza de mercenarios cuyo principal valor para sus señores, los reyes Pere III de Aragón y Jaume II de Mallorca, era el terror que su arrojo, su destreza y su salvajismo inspiraba entre sus enemigos.
La principal preocupación del Consejo Almogávar, compartida por los capitanes de las diversas hermandades, era que salvo una campaña prevista para el año siguiente, cuyo propósito sería rebañar de la débil Castilla el sur de lo que había sido reino moro de Murcia, y después darse una vuelta por Burgos y León, lugares donde Jaume II no les dejaría saquear demasiado, no se sabía de ningún otro proyecto donde sus servicios fueran a ser necesarios, con lo cual el futuro más allá de 1297 se les antojaba tan oscuro como incierto. Él, Muntaner, no lo veía con excesivo pesimismo, pues si bien Aragón podría ya no necesitar a sus almogávares mercenarios, eran tantos los conflictos que alegraban las riberas del Mediterráneo que a él, uno de los escasos capitanes de la hermandad que leían y escribían correctamente, y no sólo en su catalán natal sino en latín, francés, aragonés y castellano, le parecía fuera de duda que trabajo no les faltaría durante muchos años, aunque aquello ya sería para comentarlo en otra ocasión, pues ésa era para explicarnos, a mis padres y a mí, lo que pretendía de mi humilde persona y el porvenir que su oferta me podría deparar.
—La fuerza de almogávares, hoy, es la suma de varias hordas, cada una con su propio capitán. Éste manda sobre su infantería y su caballería, se ocupa de sus campamentos, donde no sólo residen sus guerreros sino sus mujeres, sus hijos y sus esclavos, y la financia cuando no hay trabajo, de forma que ni ellos ni sus familias pasen necesidad. Son varias, ya les digo —Muntaner no fijaba la mirada en ninguno de nosotros, sino que saltaba indistintamente de mi padre a mi madre, intuyendo que quien mandaba en mi familia era ella, si bien donde la dejaba fija más tiempo era en mis muy encandilados ojos—. La principal en el reino de Aragón, por su cuantía, es la de Ferran Eiximenis dArenós, que si bien es mitad aragonés, mitad valenciano, se ha catalanizado del todo, al punto que suele acampar en el Baix Empordá, cerca de la plaza fuerte de Palafrugell. Le sigue la de Corberan dAlet, que aunque navarro también se ha vuelto de lo más catalán; a él le gusta el clima de los valles, de modo que su tendencia natural es quedarse cerca de la Seu d'Urgell. Luego va la de Berenguer d'Entena I de Monteada, que como Eiximenis dArenós es noble y aragonés, de Ribagorza; por allí, cerca de su casa, es donde se queda su tropa cuando no surge nada donde guerrear, aunque últimamente prefiere unas tierras que ha comprado en Tarragona. La cuarta y última de las grandes, porque hay más aunque son pequeñas, es la de Bernat de Rocafort, valenciano de Morella pero afincado en Trinacria, donde fue llamado por otro valenciano como él, Blasc d'Alagó, algo así como la mano izquierda del rey de Trinacria, Frederic II de Aragón. Lleva un tiempo allí guerreando sin cesar, y según mis noticias le va bastante bien. Las otras hordas, las pequeñas, son formalmente autónomas, como la mía, si bien marchan y guerrean a la sombra de alguna de las grandes, no siempre la misma. Ya te hablaré de todas ellas, en su momento, porque ahora no vienen al caso. En cuanto a mí, que ya estarás preguntándote cuál es mi papel, pues vengo a ser una especie de intendente al servicio de los distintos consejos de almogávares. No estoy en ninguna de las hordas, aunque al tiempo estoy en todas. Me ocupo de saber dónde para cada una cuando entran en campaña, de comunicarles las órdenes de don Jaume, pues en tiempo de guerra suele tramitarlas a través mío, de señalarles las rutas, de negociar los puntos de abastecimiento y recalada, y, en fin, de mantenerles tan coordinados y listos para combatir como si fueran una sola unidad, por mucho que sean demasiadas. No te oculto que, también, parte de mi papel es ponerles de acuerdo y evitar que con sus manías, sus agravios y sus trifulcas personales deterioren la efectividad de la fuerza. Luego, cuando llega la hora de pelear, mi papel es repartir los objetivos y hacer que todos maniobren de forma que cubran a los demás, lo que tampoco es sencillo, porque no les puedo mandar nada; sólo sugerirles, o aconsejarles. Si los almogávares fueran una fuerza convencional con un jefe único al mando, mi papel sería el de un simple intendente general, pero aquí, al no haber un mando unificado, reconocido por todos los consejos, sólo puedo ser algo así como el Espíritu Santo —mi madre, muy pía, se santiguó, al tiempo que mi padre, muy cínico, sonreía con maldad—. Para desempeñar estas funciones cuento con un grupo de mensajeros nada numeroso, aunque suficiente para que ninguna de las hordas deje de marchar de un modo controlado. Todo esto sería perfecto si mis hombres supieran leer y escribir, pero no sólo no es así: es todo lo contrario. Los capitanes sí saben, aunque sólo ellos o apenas sólo ellos, de modo que no tenemos otra que comunicarnos de palabra. Cuando estamos concentrados y nos vemos todos a todos no es difícil, pero cuando deja de ser así todo se vuelve complicado, porque transmitir información de viva voz conduce inexorablemente a que alguien se confunda, o no entienda, o no sepa explicarse. A eso se debe que me pase la vida buscando gente que sepa leer y escribir. Frederic —señalaba con el dedo a mi padre— me ha dicho que tú lo haces muy bien, y no sólo en nuestros dos idiomas, el aragonés y el catalán, sino en castellano y en francés. Pienso que tendrías un buen porvenir si te unieras a nosotros, pero eso es algo que deberás pensar por ti mismo y decidir de acuerdo con tus padres.
Ahí mi madre saltó como si fuera un escurro del Montseny, algo que se le daba reconocidamente bien.
—¿Y cuál sería su papel? Porque yo no he parido a este hijo —me señalaba con el dedo— para que sea el criado de nadie.
Cerré los ojos, como supongo hizo mi padre, temiendo que Muntaner se levantara con irritación y nos echase a patadas de su casa, pero no se lo tomó así. Fue ahí cuando empecé a comprender que aquel hombre no estaba hecho de la misma pasta iracunda y visceral de casi todos los catalanes, y que lo suyo era la flema, la sangre fría y el anteponer a cualquier cosa su exquisito sentido de la diplomacia y la cortesía.
—Nada de eso, doña Meritxell. Lo que quiero es que sea mi aide-de-camp. —A mi madre se le dispararon las cejas hasta la raíz del pelo; tenía su francés explicablemente apolillado, y además jamás había sabido nada de jergas militares—. En catalán se diría mi ajudant de camp, pero será difícil que lo escuche fuera de aquí, pues no sólo es una expresión francesa, sino que aún no ha llegado ni al Llenguadoc, que yo sepa. De hecho, sólo la escuché una vez, en París, cuando fui allí en el séquito del que un año después sería nuestro rey, don Pere III el Gran.
—Y el eidecam ese, ¿qué cosa es? —tozuda, como siempre; no era fácil que se diera por satisfecha, pero Muntaner parecía tener experiencia en el trato de madres catalanas preocupadas.
—El hombre que se ocupa de ayudarme a preparar lo que yo hago, para que cuando me toque llevarlo a cabo me sea sencillo hacerlo bien. Eso significa que deberá no sólo aprender las muy complejas tareas de la intendencia, sino realizarlas por sí mismo si yo cayera o quedase fuera de combate.
Mi madre se lo quedó pensando; aquello, intuía yo, esperanzado, no parecía sonarle mal.
—¿Y eso lo puede hacer un niño de quince años?
Me la quedé mirando, no diría que con odio, porque odiar a la madre de uno es cosa que no está bien, aunque anduve cerca.
—Desde luego que no, pero a mi lado, y al de mi gente, aprenderá. Cuestión de tiempo, y si es listo, y pone tanto empeño como espero que ponga, no será demasiado.
Mi madre volvió a pensárselo; luego me dijo que había tenido que morderse la lengua para no soltarle un abrupto «¿y cuánto le pagará?»; le había parecido, gracias a los dioses, que no sería un acto elegante, por mucho que la cosa deis diners siempre fuera su primera prioridad, como la buena catalana que jamás dejaría de ser.
—Bien, pues él sabrá. No seré yo la que ponga pegas.
Miré a Frederic, que componía su secular expresión de marido-padre sometido y resignado; me sonreía, con disimulo aunque con evidente complicidad. Como no necesité que me dijera,
todo había salido de maravilla.
* * *
Al día siguiente dejé mi casa con calmada serenidad, por mi parte y por la de mi madre. Durante la sobremesa con Muntaner había quedado claro que mi adiestramiento como aide-de-camp requería, para empezar, convivir con sus dos docenas de almogávares, así como aprender la ciencia y el oficio de los que viviría el resto de mi vida. La ciencia me la enseñaría él cuando llegara el momento, pero antes debería dominar el oficio, el de ser un almogávar competente, para lo cual me designaría un maestro tan experto que antes de seis meses ya sabría casi todo lo necesario para, cuando llegara el caso, aullar «desperta ferro!» con la debida propiedad. No hubo lágrimas, sobre todo porque durante unas semanas, las que aún tardaría Muntaner en recuperarse de su herida y los que necesitaría Frederic para poner su casa en facha, volvería por la mía cuando menos los domingos, para ir a misa con mi familia —una cosa que ni a mí ni a Frederic nos decía nada, ya que del asunto del espíritu lo cierto era que no andábamos muy bien, pero doña Meritxell era por demás devota— y luego quedarme a comer. La separación real llegaría después, aunque aún faltaba lo bastante como para no sentir una tristeza excesiva. Quien sí la sentía, y no la disimulaba, era mi hermanastra Eulari, la mayor de los hijos que mi madre tenía con Frederic, que a sus casi diez años ya bordeaba la pubertad. Me quería mucho, y se mostraba descaradamente orgullosa de su altísimo, fortísimo y guapísimo hermano mayor —yo no me tenía en tanta estima, pero me agradaba que alguien me viese así—, de modo que fue quien peor se lo tomó. Según marchaba por las callejuelas de Perelada con mi hatillo al hombro, me costaba borrar de mi memoria sus grandes ojos negros, los mismos de nuestra madre, arrasados en llanto, pero al tiempo me asaltaba un dulce calor, el de saber que aquella mañana comenzaba mi vida de hombre completo, sano, fuerte y libre, y para redondear mi gozo era tibia y soleada. La mejor imaginable para encarar el porvenir.
El porvenir, de momento, se llamaba Oleguer. Sin ser viejo era mucho mayor que yo, y respondía bastante bien a la descripción que Muntaner nos había hecho del almogávar común. No muy alto, peludo, de pequeños ojos pardos que miraban de un modo inquietante, musculoso, todo fibra y de manos desproporcionadamente grandes para su talla. Daba, en fin, el tipo de alguien muy peligroso, y más aún cuando empezó a explicarse con una voz áspera y cortante, como de goznes que llevaran años sin girar.
—Lo primero que debes aprender es a usar las armas. Primero las nuestras de almogávar, que Muntaner quiere que haga de ti un almogávar, y luego las tuyas de caballero, porque tu papel será estar en la batalla junto a él y tan a caballo como él. Después aprenderás a cubrirte y a defenderte de las del enemigo, tanto si son infantes como jinetes. Luego aprenderás a pelear, a manos limpias y cuerpo a cuerpo. Si cuando acabemos con todo eso aún vives, o aún no te has vuelto con tu mamá, empezarás a dejar de odiarme. Te aviso que lo tendrás peor que los demás, y no porque tenga orden de ser duro contigo, que la tengo, sino por tu estatura —eso me sorprendió, dentro de lo aterrado que ya estaba—. Eres demasiado alto para la pelea, tanto que te será difícil rehuir los golpes de los que, como yo, levantamos pocos palmos del suelo. En el cuerpo a cuerpo, Guillem, cuanto menos abultas más tiempo vives.
La primera de las armas a dominar era el chuzo, una especie de lanza corta y bastante gruesa, de punta metálica de cuatro caras y muy afilada que llamaban moharra. Se podía emplear en modo arrojadizo, pero lo normal era usarlo como una pica corta. Contra la caballería, que solía ser el primero de los enemigos a enfrentar, su papel era sencillo: clavarlo en las tripas del caballo y removerlo con fruición una vez bien dentro, para que la bestia, que suele ser muy aprensiva, se cayera llevándose a su jinete bajo él. Si éste había cometido la insensatez de cargar sin el apoyo de sus infantes ya estaba listo, porque con el lastre de su coraza y de su yelmo apenas podría moverse. Sólo era cosa de llegarse junto a él y cortarle de un tajo un brazo o una pierna, de modo que se desangrara muy deprisa. No hacía falta quedarse a ver cómo lo hacía, porque su destino estaba sellado: en menos de un minuto su alma se quemaría en el infierno, de modo que sólo era cosa de sacar el chuzo de los intestinos del caballo destripado y empezar con el siguiente. Contra los infantes solía reservarse para el cuerpo a cuerpo, en uso combinado de pincho y garrote, lo primero para clavario donde más doliese —las tripas eran preferibles, no sólo por blandas, sino porque de un buen lanzazo con salida de mondongos no se sobrevivía—, y lo segundo para con ella parar los golpes de mangual o espada que pudiese asestar el otro. En cualquier caso, y se usara como se usase, convenía mantenerlo bien afilado. De ahí el llevar en el zurrón una piedra de pedernal, para el almogávar tan valiosa como un diamante, ya que su vida dependía de lo bien que sus armas se clavaran en los adentros del contrario o les mutilaran de brazos o de patas, tanto si era una bestia de cuatro como de dos.
La segunda era una jabalina corta que llamaban azcona, no tan gruesa como el chuzo y de función ofensiva, pues sólo valía de algo cuando se arrojaba. Constaba de dos partes: un cuerpo de madera ligera, usualmente fresno —para los chuzos se prefería la encina, mucho más dura—, que llamaban aristol, y una punta metálica muy afilada que los catalanes llamaban relió y los aragoneses rejón. Lanzada con la debida fuerza y adecuada maestría podía perforar un escudo de cuero, y hasta una cota de malla —no una coraza de caballero francés, pero sí las más livianas de los jinetes sarracenos—; los almogávares llevaban dos o tres, y no era infrecuente que con ellas se ahorraran el siempre incierto cuerpo a cuerpo.
La tercera era el cortell. Era una cosa rara, difícil de definir; tenía de hacha, de cuchillo de carnicero, de machete, de daga y de cimitarra. Se usaba indistintintamente para pinchar y para cortar, aunque lo principal era lo segundo, pues de manejarse con destreza con un buen golpe se podía cercenar el brazo del contrario. Desde ahí sólo era cosa de mantenerse a distancia mientras el cabrito se desangraba, pero si había prisa se le podía cortar el otro brazo —no solía quedarle valor para defenderse—, de modo que dejaba de ser peligroso y se podía uno concentrar en el que viniera detrás. Mantenerlo bien afilado era cosa obligada, y a eso se debía que un infante sarraceno común, del montón, se lo hiciera encima viendo llegar a un almogávar como el buen Oleguer, barbudo, melenudo, vociferante y con ojos enloquecidos, blandiendo en una mano el cortell y en la otra el chuzo y las azconas. Es lo que pasa en casi todas las profesiones, explicaba mi maestro con la displicencia natural de los expertos: cuando la fama y el prestigio se vuelven notorios la competencia tiende a pensarse muy mucho el plantar cara.
Algunos almogávares llevaban una honda de cuero, con la que lanzaban pedruscos a considerable distancia, gran fuerza y asombrosa precisión. Otros, aragoneses en su mayoría, eran diestros en el uso de la ballesta, de la cual se servían a discreción antes de llegar al cuerpo a cuerpo. En general, se podía identificar la procedencia de cualquier almogávar por sus armas particulares. Además de catalanes y aragoneses, que venían a ser nueve de cada diez, había castellanos, asturianos, navarros y hasta unos cuantos musulmanes renegados, aunque ninguno solía serlo mucho tiempo, ya que no tardaban en volverse aragoneses. Sucedía que, además de hablar lenguas parecidas a las suyas, en los campamentos aragoneses había excedente de jóvenes saludables, atractivas y tan bravas como sus padres, y los otros, que solían llegar sin familia, no tardaban mucho en abandonarse a la tentación de tantearlas. Volviendo a las armas, casi todos los almogávares, vinieran de donde vinieran, llevaban una daga moruna en la cintura, curva y larga, como una media cimitarra. Era muy adecuada para degollar centinelas tras llegarse a ellos en la oscuridad y reptando como escurfons, y también para herir de muerte al rival confiado en su victoria tras haberlos desarmado y teniéndolos acorralados. Era un arma innoble, tan de traidor como sus inventores, pero eso no preocupaba en la hermandad, pues la esencia misma del almogávar era el pelear tan sucio y a traición como fuera menester. La caballerosidad, para el almogávar mercenario, no sólo era prescindible, sino francamente despreciable. Para un caballero pudiera ser que no, pero ellos ni lo eran ni querían llegar a serlo.
Otros almogávares, todos de la horda de Berenguer d'Entena, llevaban unas picas castellanas con dos cabezas de hacha enfrentadas en sus puntas. Las llamaban alabardas y las usaban para rebanar a distancia la piernas de los caballeros, tanto si aún estaban sobre sus monturas como si yacían en el suelo, desmontados pero intactos y luchando por levantarse. Oleguer las consideraba de utilidad dudosa, porque lastraban demasiado a quienes las portaban, aunque no cuestionaba su valor. De ahí que aceptara la presencia de un alabardero en una sección de almogávares, la docena y media que se solía poner a las órdenes de un almugaden, siempre y cuando fuera un individuo torpe y poco dotado para las suertes difíciles, las que involucraban a las azconas y al cortell. Esos desgraciados, que por lo general no valían para nada y que solían ser los primeros en caer, si se las veían con caballeros que aún no hubieran aprendido a temerles, sí que podían ser de utilidad.
—¿Debo aprender todo eso en un día?
—Si quieres que no te rompa la cabeza, sí.
En cuanto a instrumentos defensivos, el almogávar no contaba con gran cosa: un armazón de casco metálico que llamaban capel o cervellera, que según Oleguer sólo valía para reducir el efecto de un golpe asestado con el ancho de una espada; una capucha de malla metálica que les protegía el pescuezo y los hombros, y que llamaban almófar; una coraza de cuero bastante liviana que no les reducía su capacidad de movimientos pero que solía bastar para desviar una estocada si la espada no estaba bien afilada, y un pequeño escudo redondo, usualmente de madera y al que llamaban broquel, que no valía de mucho más que para protegerse de las flechas y los dardos cuando avanzaban hacia una formación enemiga y, de llegar al cuerpo a cuerpo, desviar los espadazos del contrario mientras se le buscaban los hígados con el cortell o con el chuzo.
Las armas de los caballeros —al llegar ahí ya me daba vueltas la cabeza— eran tres, y en su momento debería dominarlas igual de bien que las otras. La primera era la lanza, una desmesuradamente larga con un guardamonte destinado no sólo a proteger la mano que la empuñaba, sino a impedir que resbalase cuando se lograba clavarla en algo, bien fuera un jinete contrario, su montura o un escudero que le protegiese. La segunda era la espada, tan aguda en la punta como en sus dos filos; su función principal, sin embargo y contra lo que pensaban los que nada sabían, no era pinchar o cercenar, sino golpear de plano con gran fuerza, dejando para un segundo golpe cortar de un tajo un brazo, o al menos una mano, del caballero contrario. No valía de mucho contra los infantes, que además solían atacar en grupos. Contra ellos iba mejor el mangual, un palo de longitud mediana terminado en una gran argolla de la que partía una cadena; en el extremo de ésta, una bola de hierro con grandes pinchos, o una barra de madera con tres o cuatro cinturones de púas largas y bien afiladas. Manejado con destreza el mangual era un arma devastadora contra la que no cabía mucha defensa; por ello el infante almogávar tenía claro que no debía cerrar distancias con el caballero enemigo, ni permitir que las cerrara él. De ahí que la maestría en el uso del chuzo, para derribarlo y acabar con él una vez en el suelo, fuera el primer arte a dominar.
Como recursos defensivos el caballero contaba con su coraza, su yelmo y su escudo, que si bien funcionaban estupendamente contra otros caballeros —los combates entre ellos se caracterizaban por una nobleza y una cortesía que los prosaicos almogávares despreciaban con encomiable grosería—, no valían de gran cosa contra un par de infantes que atacaran uno por cada lado, ni contra dos piqueros castellanos que hicieran lo mismo: buscar las tripas del caballo. La ventaja contra éstos era que la pica, muy larga, les mantenía en una distancia de seguridad, pero el inconveniente consistía en que desde tan lejos no conseguían hacer la fuerza suficiente para perforar el blindaje lateral del caballo, unos faldones de malla metálica que les cubrían el pecho y les desbordaban por los costados, de modo que al caballero le solía bastar con picar espuelas para burlarlos. El pensamiento resumido de Oleguer, en suma, era que para un caballero resultaba más saludable formar en el bando de los almogávares que en el de los piqueros. Él, cuando menos, ya llevaba veintisiete caballeros despedazados sin que le hubieran hecho un mal rasguño, de modo que ya podía yo ir haciéndome una idea de por qué me decía lo que me decía.
Tras escuchar todo eso, y sin tiempo para procesarlo, comenzamos con lo que se podría llamar enseñanzas prácticas. Era generoso y nunca me hizo trabajar más de seis horas seguidas, dos o tres veces al día. En eso estuvimos cerca de seis meses, al cabo de los cuales yo advertía, con asombro, que me habían aparecido multitud de músculos nuevos, sobre todo en los hombros, en los brazos y en los muslos. A él se le percibía cierta satisfacción, la de haber transformado en un almogávar como Dios mandaba un crío mimado por su mamá y tan torpe como suelen ser los gigantones que casi le sacaban la cabeza. De ahí que un buen día, poco antes de que dejáramos Perelada, me dijera con algo parecido a una sonrisa:
—Vale. A partir de ahora, Guillem de Tous, me puedes tutear. No es que ya valgas para mucho, no te hagas ilusiones, pero si hoy nos diéramos con el moro quizá ya sería posible que durases un cuarto de hora. Incluso, con suerte, hasta dos.
Era su manera de ser amable, magnánimo y reconocedor del esfuerzo. Se lo agradecí, porque había empezado a conocerle. Como me dijo una tarde Muntaner, en una de las pocas ocasiones en que decidía decirme algo, mejor que me matase Oleguer a golpes y más golpes que lo hicieran el castellano, el francés o el moro en el campo de batalla. Quizá me doliesen más, pero los horribles sufrimientos a manos de mi nada dulce niñera eran cosa que algún día podría explicar. Los otros, no.
* * *
Cuando dejamos Perelada mis padres hacía semanas que habían marchado a Torroella de Montgrí, por un encargo que su batlle había hecho a Frederic para que dirigiese la reconstrucción de la iglesia de Sant Genis, que acababa de perder su techumbre a causa de un incendio. Esa despedida sí fue dolorosa, y con muchas lágrimas, incluso por mi parte, que aún no me había endurecido tanto como debería. Las más corrieron por cuenta de la pobrecita Eulari, al punto que me las contagió, pero aun así no me descompuse. Ya tenía una idea bastante clara de por dónde comenzaría mi destino, de modo que para volver a ser yo mismo me bastó con recordar que, no mucho después de un par de meses, Muntaner y su hueste, donde yo ya casi era uno más, abordaríamos en Palamós una galera, de nombre Balanguera, que a su debido tiempo nos dejaría en Sóller, en la illa de Mallorca, donde nuestro jefe pensaba consolidar una fuerza de caballeros y de almogávares, así como una flota, para cuando llegara el momento zarpar hacia Trinacria.
Yo había estado en Palamós y no hacía mucho, pues la vida errante de mi padre nos llevó allí a reparar las barbacanas del castell de Sant Esteve, un tipo específico de trabajo que le caía con frecuencia, pues en el Mediterráneo abundaban los filibusteros y los corsarios, de todas las banderas, y los puertos bien abrigados, como Palamós, eran lugares que visitaban con fastidiosa frecuencia. La Balanguera, que allí nos esperaba, era una galera birreme catalana, construida no hacía mucho en las atarazanas de Barcelona, larga de 120 pies de Burgos,[3] ancha de 25, dos palos con grandes velas, 30 remos por banda y dos cubiertas. No era de las pequeñas ni tampoco de las grandes, al menos según Oleguer, que había navegado en unas cuantas. Tampoco era de las confortables, pero como no éramos muchos pudimos desplegarnos bastante bien, nosotros —los almogávares—, las mujeres y los hijos de los que tenían familia, los caballos, el pequeño rebaño de cabras que las mujeres cuidaban para que les dieran leche —con la que no se bebían sus críos hacían un queso que me gustaba mucho—, y los carros donde llevábamos la impedimenta pesada. Las armas las teníamos a mano; las mujeres, también, pues aunque no eran tan salvajes como nosotros sabían servirse del chuzo y del cortell con maestría espeluznante. Bien sabíamos que al ganar Palamós estaríamos en peligro y no por ser quienes éramos, sino por ser el mar, desde siempre, un lugar sin ley salvo una sola: primero agredir y después preguntar.
Los tripulantes de la Balanguera eran eso, tripulantes, no galeotes. Eran hombres libres que habían elegido aquel oficio por lo mismo que los almogávares elegían el suyo: fundamentalmente, por el saqueo. Cuando Muntaner la necesitaba ellos y su capitán dejaban lo que tuvieran entre manos para dedicarse a su dueño y señor, aunque la mayor parte del tiempo se dedicaban al corso con patente de don Jaume II de Mallorca, pues allí era donde tenían su base. No incordiaban a las naves de las diversas coronas de Aragón, pero sí a casi todas las demás, empezando por las genovesas, que no sólo eran las más abundantes en el Tirreno, sino las que más jugosas mercancías transportaban. La Balanguera solía navegar a vela, salvo los días de calma chicha, muy raros en el Mediterráneo, y para entrar y salir de los puertos. Fuera de ahí los tripulantes dejaban los remos y empuñaban sus armas de abordaje, aunque rara vez las usaban, pues para sus presas naturales era preferible pagar un peaje y seguir adelante, y ellos mismos estaban a favor de sólo mostrarse y cobrar sin pelear. Luego, de regreso a Palma o a Sóller, repartían beneficios con los asentadores de don Jaume II de Mallorca, guardaban una parte para su armador, Muntaner, y el resto era de lo que vivían, ellos y sus familias mallorquínas.
A los pocos días desembarcábamos en Sóller. Estaríamos allí varios meses, nos explicó Muntaner, de modo que nos pusiéramos tan a cubierto como nos fuera posible, pues los inviernos de Mallorca engañan mucho, y aquel de 1296 a 1297 tenía pinta de ir a ser bastante frío. Si sus previsiones se cumplían, a lo largo de aquel año, si no del siguiente, comenzarían a llegar galeras y más galeras, a cuyo bordo vendrían las principales hordas de almogávares. Sucedía, o así explicó una noche después de cenar la mar de bien y de beber aún mejor, que nuestro rey Jaume II de Aragón tarde o temprano cedería nuestros servicios a su hermano Frederic II, a la sazón rey de Trinacria pero con serios problemas para seguir en el cargo, pues un pariente no lejano, el rey de Nápoles Charles II d'Anjou, decía tener mejor derecho a lucir esa corona, y en esa pretensión le respaldaban nada menos que su hermano el rey de Francia y Su Santidad el Papa Bonifacio VIII, que como de costumbre apostaba por los cercanos franceses contra los lejanos catalanes, a los que sus antecesores habían excomulgado tantas veces que se había perdido la cuenta. Bonifacio era de familia napolitana, vinculada desde hacía siglos a Francia. Tenía una historia interesante, ya que no había sucedido a un antecesor fallecido, sino a un Celestino V al que destituyó en una sublevación pía, para encarcelarle acto seguido en un castillo de su familia, el de Fumore, donde a los pocos meses, como el otro no aceptaba fallecer por sí mismo y de buen grado, le ahorró sus penosos sufrimientos. Era un Papa, en fin, tan implacable como el que más de su gremio.
Las especulaciones de mi señor partían de que Frederic II no podría conservar el trono con sus solas fuerzas. La oportunidad para los hombres de armas catalanes, a su entender, sería excelente, pues no había en Europa una fuerza mercenaria de la que pudiera echar mano con tanta facilidad y con la que además pudiera entenderse, pues a fin de cuentas éramos todos catalanes, más o menos alejados de la casa común pero siempre catalanes, lo que significaba no sólo que la lengua era común, sino también las creencias, la filosofía ciudadana, el estilo de convivencia y, en fin, el modo general de hacer las cosas. Si no lo había hecho ya era por tiranteces con su hermano Jaume II de Aragón y con su tío Jaume II de Mallorca —yo me hacía verdaderos líos con tantos Jaumes—, y porque aquél aún necesitaba los servicios de dAlet y d'Entena en las campañas que sostenía contra los reinos de Navarra y de Castilla. Las dos estaban abocadas a terminar más pronto que tarde, y probablemente de un modo que asegurase durante mucho tiempo la paz entre los diversos reinos cristianos peninsulares, el de Aragón, el de Castilla, el de Navarrra y el de Portugal. Cuando sucediera eso las dos grandes hordas de almogávares, más la de d'Arenós, se quedarían no sólo sin trabajo, sino en situación de inquietar a don Jaume II de Aragón, pues sería cosa de meses que regresaran al saqueo interior. Como eso el rey no se lo podía permitir, ni tampoco era tan fuerte como para iniciar una guerra civil contra los que a fin de cuentas eran los más fuertes y aguerridos de sus ejércitos, Muntaner no dudaba que más pronto que tarde los haría llegar a su necesitado hermano Frederic, junto con una buena provisión de oro para que los pagara durante algún tiempo. Desde ahí ya no serían su problema, sino el de su hermano y el de los propios almogávares, a los que quizá les costase algún trabajo dar con un lugar bajo el sol donde asentarse, pero ésa no sería la cuestión en los tiempos inmediatos. Así pues, lo que convenía era tomarse las cosas con calma y seguir escondidos en la dulce Sóller, manteniendo el contacto con los Jaumes —a la interesada cortesía del segundo debíamos ese agradable y baratísimo refugio, ya que sólo había pedido a Muntaner que controlase a los comparativamente inocentes bandoleros mallorquines— y, sobre todo, con el cada día más acorralado Frederic II de Trinacria, el Optimista.
Un año después, ya entrada la primavera de 1298, las profecías de mi señor comenzaron a cumplirse. Por entonces yo ya tenía una idea bastante clara del avispero en que nos íbamos a meter, pues Muntaner, que se había tomado en serio el hacer de mí un aide-de— camp a la francesa, una vez Oleguer certificara que ya era un buen almogávar a la catalana, me hablaba del pasado, del presente y del futuro según paseaba conmigo por el agreste paisaje de Sóller. Al principio insistía en describir las filosofías específicas de las diferentes hordas de almogávares, que a la sazón eran tres: las catalanas, las aragonesas y las valencianas. Por lo visto coincidían en lo esencial, pero había diferencias de matiz. Así, por ejemplo, la escuela catalana era la más disciplinada, si bien la más descreída y la más implacable a la hora de combatir; la valenciana era la más brutal, la más difícil de contener tras el combate y la más complicada para coordinarse con ella; la de los aragoneses, de siempre un punto contaminados de castellanos y navarros, era la más piadosa, y por ello, quizá, la más despiadada; también era la que llevaba más mujeres con ella, y más hijos, lo que no significaba que a la hora de rebanar pescuezos fuera más blanda; simplemente, aún creían en Dios. Yo no sólo escuchaba con atención, sino que después anotaba en mis códices todo lo que mi señor predicaba, pues aborrecía la simple idea de que algo se me olvidara.
Lo que más me fascinaba era oírle hablar del futuro, el cual siempre comenzaba en Trinacria, un reino cuyo destino había empeorado lo indecible a raíz de que su monarca, Manfred von Hohenstaufen, perdiera el trono y la cabeza el año 1266, en una batalla contra los franceses de la casa d'Anjou que se llamó de Bénévent. Manfred era el último de una dinastía teutona instalada en Trinacria un par de siglos antes, la cual se habría extinguido de no haber casado a su hija Constanza con nuestro rey Pere III el Gran, el cual, y pese a que Su Santidad el Papa Clemente IV patrocinase a Charles d'Anjou —hermano de Louis IX de Francia— como rey de Nápoles y de Trinacria, tenía sus planes, los cuales se apoyaban en la muy larga relación comercial entre Catalunya y Trinacria, la cual había dado lugar a que los trinacrienses más acaudalados, y por tanto más influyentes, hablaran catalán, mientras que el francés era una lengua no sólo extranjera, sino impuesta, y sabido es que a los pueblos mediterráneos no es bueno imponerles idiomas, leyes y costumbres extrañas, y menos aún por las malas. Así, andando el tiempo, llegó 1282, con la población ya muy exasperada con los franceses invasores. Trinacria era un polvorín, y la chispa que lo inflamaría brotó en Palermo el 30 de marzo de 1282, fruto de una conspiración en toda regla, organizada y orquestada con elogiable precisión por Pere III de Aragón, en la opinión de Muntaner el más inteligente y capaz de sus iguales y de sus tiempos.
La señal para iniciar los degüellos sería el tañido de las campanas de la iglesia del Santo Spirito cuando tocasen a vísperas, aprovechando que se celebraba el Lunes de Pascua y que los franceses, no sólo desprevenidos, sino atiborrados de vino y buen comer, no sabrían defenderse. La carnicería se cobró las vidas de dos mil hijos del futuro San Luis sólo el primer día y sólo en Palermo, extendiéndose como una mancha de aceite por toda Trinacria para culminar un mes después en Mesina, donde Charles d'Anjou organizaba la enésima cruzada para recuperar los Santos Lugares. En su puerto fondeaban una flota provenzal y otra napolitana; sus jefes, al apercibirse de que sus tripulaciones serían insuficientes para encarar un populacho sediento de sangre, y temiendo que sus galeotes se pasaran al enemigo, se hicieron a la mar no parando hasta Nápoles. Se iniciaba en esa forma un conflicto delicioso, en el que no sólo se las vieron tiesas los franceses con los trinacrienses, sino los mallorquines con los catalanes, ya que durante algún tiempo Jaume II de Aragón y Jaume II de Mallorca militaron en campos opuestos, por defender intereses encontrados.
Los trinacrienses, a su vez, constituyeron un parlamento y se declararon república, cosa que al papa Martín IV, francés incurable, no le gustó nada, de modo que se lanzó por el sendero de las excomuniones. Viendo así los trinacrienses que su sistema democrático no tenía visos de prosperar, ofrecieron su trono a la casa de Aragón, cuyo Jaume II designó a su hermano menor para ocuparlo. El 11 de diciembre de 1295 el tal hermano fue reconocido por el parlamento de la isla rey de los trinacrienses, para ser coronado poco después con el nombre de Frederic II. Sólo tenía veintitrés años, pero había sabido sacarles jugo, pues era cauto, sereno, agresivo e implacable; un catalán de los pies a la cabeza, en suma. Sus enemigos eran formidables, nada menos que un Papa, un rey de Francia y otro de Nápoles, de modo que, realista, se afanó en buscar los mejores recursos disponibles en el mercado de mercenarios despiadados, haciéndose con un grupo de almogávares valencianos —cuatrocientos de a pie y cincuenta montados—, al mando de un Bernat de Rocafort de apenas veinticuatro años, pero que apuntaba las mejores condiciones, y que puso a las órdenes de sus más fieles hombres de armas, Guillem Galceran de Cartellá y Blasc dAlagó, también valencianos y, aunque ya sesentones, con muchas ganas de pelea.
Gracias a Galceran de Cartellá y d'Alagó, y también a él mismo, que no dudaba en lanzarse al combate cuando hacía falta una espada más, había logrado resistir hasta los albores de aquel 1298, aunque ya casi le asfixiaba el cerco al que le sometían los tres monarcas franceses, el de Francia, el de Nápoles y el Papa. El último, meses antes, había demostrado su talante canonizando por las buenas al último rey cruzado francés, Louis IX Capet, un antisemita furibundo y gran quemador de libros que había llevado la espeluznante Inquisición hasta el último rincón de su país. Ésas eran las razones por las cuales Muntaner, que amaba la cultura y la libertad de pensamiento como a nada en este mundo, entendía muy bien que fuera un Santo de una Iglesia cada día más tenebrosa.
Dado que las campañas peninsulares de Jaume II de Aragón estaban cerca de concluir, si no lo habían hecho ya tras devastar Burgos y León, para Muntaner era cosa de semanas que llegase a Sóller la primera de las hordas, la de Eiximenis dArenós, la cual ya se habría quedado sin nadie a quien saquear. No tenía claro si le convendría después seguir allí, a la espera de las otras, o dar todo el trapo con la Balanguera y las galeras de dArenós para no parar hasta Palermo. En el plano de mostrar en Trinacria un fuerza respetable sería mejor esperar a los otros capitanes, dAlet y d'Entena, para llegar todos juntos, pero la presencia en Mallorca de unos seis mil almogávares, que más o menos resultaría eso de sumar a la suya los efectivos de las otras fuerzas, sería un peligro inaceptable para Jaume II, y de ningún modo lo quería encarar. Después de todo, Mallorca era para Muntaner un refugio seguro adonde regresar si le iban mal dadas, y de ningún modo quería perder el favor de su no siempre amable y comprensivo anfitrión.
No puedo decir de mí mismo que ardiera de impaciencia por salir hacia Trinacria. Sin tener las ideas del todo claras, sospechaba que me gustaría fallecer en mi propio lecho a muy avanzada edad, rodeado de mi esposa, mis hijos, mis nietos y, de ser posible, algún biznieto; un lecho que fuera grande y amplio, donde cupieran todos mis miembros sin que faltara uno solo, y que se hallara situado en una gran estancia, soleada y cálida, en la primera o en la segunda planta de una casa enorme que fuera enteramente mía. Con eso, más unas rentas que me permitieran tener muchos sirvientes y no privarme de nada, me conformaría, pero a pesar de que las profecías de Oleguer cuando me veía desfallecer señalaban que la mejor forma de procurarme todo eso pasaba por ser un buen almogávar, no se me ocultaba que levantar un dinero tan colosal, pues haría falta muchísimo para pagarme tan excelente vivir, requeriría pasarme la vida jugándomela cada dos por tres, y no estaba seguro de que tal cosa me llegase a gustar. A eso se debió que un buen día, con la llegada de dArenós ya marcada en el calendario, el buen Oleguer, preocupado por el decaído estado de mi moral, me subiera en un caballo, se subiera él en otro y enfiláramos las cinco leguas que terminaban en la vila d'avall de Palma, con el fin de completar mi adiestramiento en la última de las suertes y así, semanas después de haber cumplido dieciocho, pudiera considerarme a mí mismo un almogávar de pleno derecho.
Ni explicaba qué prueba final sería ésa ni yo preguntaba —Oleguer no era bueno para preguntarle nada—, y de tan inocente como era ni siquiera empecé a sospechar tras verle detenerse frente a una fonda, señalarme los establos donde dejaríamos nuestras bestias, hacerme acarrear los bultos donde llevábamos nuestras cosas y, tras un gesto a un tipo malencarado que parecía dirigir el negocio, hacerme subir tras él hasta un cuarto que me pareció sorprendentemente lujoso. Aquí no me queda otra que señalar para mí mismo que mi vida, desde que dejé los mimos de mi madre, no había podido ser más espartana. No paramos allí mucho tiempo, el apenas necesario para repasarnos de la cosa del aseo, aunque, cosa extraña, Oleguer me ordenó que pusiera esmero al ocuparme de mis fétidos bajos, cosa que, por cierto, él hacía también.
—¿Por qué?
—Pronto lo sabrás. Calla y no discutas.
Sin más armamento que nuestras dagas —la vila d'avall parecía un lugar pacífico—, echamos a caminar por las estrechas, atestadas, ruidosas, malolientes y bastante sucias callejuelas, donde con llamativa regularidad se nos ofrecía de casi todo: comida, bebida, joyas, moritas vírgenes, moritas de las otras, ropas, telas y, en general, cualquier cosa que pudiera ser de valor transaccional. Yo, lo confieso, estaba un tanto escamado, sentimiento que se acrecentó al adentrarme tras Oleguer en una tasca oscura donde habitaban individuos por demás malencarados.
—Cerveza. Dos pintas.
Los malencarados nos miraban, aunque su curiosidad se diluyó tras cruzarse con los ojos de Oleguer. Sin duda sabían identificar a un almogávar, y mi maestro era de los arquetípicos.
—Bebe. Toda. De un trago.
Él hacía lo mismo, así que no protesté. Tras eso dejó una moneda en la mesa y me indicó que le siguiera.
—Oleguer.
—Qué.
—Que me estoy meando.
El tono me salió un tanto angustiado.
—Pues te aguantas, y sin quejarte, que ya eres mayorcito.
No pude replicar, pues habíamos llegado a una casucha un tanto diferente. Para empezar olía mejor, lo que no era poco, pues el aroma general de vila d'avall parecía conformarse a base de orines, excrementos de humanos y de bestias, indistintamente, y de todo tipo de podredumbre. También había un poquito más de luz, cuando menos en relación a la tasca. Por último, había mujeres, y no del tipo más vestido, me pareció.
Oleguer se me había quedado mirando, y me pareció que con alguna solemnidad.
—Guillem, para ser un almogávar como Dios manda te faltan dos cosas: haber matado a un hombre y haber yacido con una mujer; lo uno ya llegará, pero lo otro es cosa de ahora mismo. Déjate llevar y haz lo que te digan, aunque sin olvidar una cosa: ni se te ocurra mearte… antes. Luego, cuando acabes, lo sueltas todo. Ya te diré por qué. Ahora, desperta pixa!
Ahí la vi, justo a mi derecha. No muy alta, casi una niña, el pelo muy largo y muy negro, tan negro como sus ojos. Se daría un aire a Eulari, aunque de quince años y no de diez. Me sonrió, y yo empecé a sentir un cálido descontrol. Sin saber cómo, y sin saber en cuánto tiempo, me vi en un cuarto donde había una gran cama, varios espejos y una palangana moruna. Sabiendo todavía menos, al poco me vi desnudo como un pez, reflejando mi gesto de sorpresa en uno de los espejos, mientras la dulcísima niña, mostrando una elogiable maestría, verificaba con esmero que, además de no ser judío ni de padecer frenillo, venía esplendorosamente limpio.
—¿Cómo te llamas?
—Tous. Guillem de Tous.
—Tu primera vez, ¿verdad?
—Pues sí. ¿En qué me lo has notado?
Sonrió con algún misterio antes de responder.
—Las buenas odaliscas sabemos detectar eso, y también sabemos que cuando es la primera vez a los jóvenes os molesta reconocer que no sabéis nada de nada.
—Pues a mí no me molesta. Y dices bien: No Sé Nada.
Volvió a sonreírme, aunque a diferencia de las otras veces no me pareció un gesto profesional.
—Dentro de una hora lo sabrás todo, mi guapo niño Guillem, pero ahora déjate hacer. Sólo eso.
Lo decía dejando caer la hombrera que sujetaba su túnica. Bajo ella no había nada, salvo algo que me pareció un torrotito de pirata. Fue tan grande la impresión que ahí mismo se me olvidó,
y para un muy buen rato, el estar meándome vivo.
* * *
—¿Qué tal, Guillem? ¿Contento?
Pese a que no se veía mucho percibía la sonrisa cómplice del por entonces amigable Oleguer. Era muy amplia y bastante limpia, ya que, contra lo habitual en los de su gremio, no sólo conservaba la mayoría de sus dientes y de sus muelas, sino que se los lavaba cuando menos una vez a la semana.
—Tolerablemente.
Oleguer se quedó pensándolo. No era un almogávar muy leído, entre otras cosas porque no sabía leer, y su vocabulario, en consecuencia, era explicablemente limitado.
—¿Nada más que eso?
—Bueno…, en realidad no estoy muy seguro, pero sospecho que matar gente me gustará bastante menos.
—También tiene su encanto, no vayas tú a pensar que no. ¿Has hecho lo que te dije, por cierto?
—Y como lo haría un burro que llevara un mes sin hacerlo. La chica, Loredana, lloraba de risa viéndome.
Le vi torcer el gesto, y me preocupó, como me preocupaba siempre que hacía cosas que no comprendía.
—Nunca le preguntes el nombre a una puta, Guillem.
—¿Por qué no?
—Para no correr el riesgo de recordarla.
Me lo quedé pensando, sin entender, aunque al tiempo me decía que no era cosa de preguntar, cuando menos eso. Había curiosidades más antiguas que requerían atención.
—Oye, ¿a qué vino lo de no dejarme orinar? Es que ha sido incomodísimo, ¿sabes?
—Claro que lo sé, pero tu salud lo agradecerá.
—Guillem —tono pacienzudo, de párpados medio caídos—, uno de cada cuatro almogávares anda podrido de porquerías pilladas en los burdeles. Tú te vas de putas pensando que no hay riesgo, a la chica la ves bien, limpia y oliendo a gloria, pero por dentro está hecha un asco y cuando te levantas de su cama te llevas algo que no traías al llegar. Si tomas la precaución de pimplarte una buena pinta de cerveza, y nada más acabar con la fulana te dejas ir como un caballo, lo que haya podido subirte por la rendijilla se irá con la meada, de modo que tenlo claro, ahora y para siempre: tras follar, a mear. Ni te imaginas los disgustos que te ahorrarás.
Nos echamos a reír, pero sólo un segundo, el de darme cuenta de que Oleguer se ponía en guardia. Yo lo hice también, por instinto. Aún no sabía ventear el peligro, pero al menos comprendía que si Oleguer lo percibía yo debía situarme a son de temporal.
El peligro eran tres hombres, o tres sombras, pues la callejuela estaba muy oscura. Uno era más alto, aunque no tanto como yo, y los otros eran de la talla de Oleguer. Nos miraban, quietos en medio del camino y con una mano en la cintura.
—¿Adonde váis, preciosidades?
—A tirarnos a la puta de tu madre.
Cuando mi maestro iniciaba una conversación en esa forma palaciega era bueno suponer que habría complicaciones, y más si con alguna suavidad me tocaba un brazo, para que mirase atrás. Efectivamente, allí había otro. Cuatro contra dos. Si fuéramos almogávares adultos los otros cotizarían veinte a uno de pelear a campo abierto, pero a mí aún me faltaba un hervor para ser un verdadero almogávar adulto.
El que había preguntado, que a su vez era el más alto, quizá supiera valorar acentos, pues el de Oleguer no tenía que ver con el de Sóller, pero aun así no supo captar el mensaje de peligro inminente que yo sí percibí en el tono de mi maestro. Debo aquí explicar que la filosofía del almogávar parte de un principio: dar el primero, sin avisar y tan fuerte como sea posible. Aquella vez Oleguer lo aplicó dando un salto y al tiempo una cuchillada en círculo que se llevó con ella los ojos del que había preguntado, para tras eso y antes de que nadie pudiera reaccionar cortar de un tajo la garganta del situado a la derecha, lo que dio lugar a un excelente surtidor de sangre. Lo sé porque Oleguer me lo contó después, ya que no lo vi, concentrado como estaba en clavar mi daga moruna en la garganta del que nos cortaba la retirada, con el filo hacia fuera, de forma que al tirar con la debida fuerza saliera todo tras ella, nuez, tráquea, laringe, venas y arterias, en forma tan escandalosa como caudalosa, pero sin ruido, pues el pobre diablo ya no tenía con qué hacerlo. Tras eso me volví adonde Oleguer se hacía, tras una breve carrera, con el tercer malandrín, para degollarle de un solo tajo con una maestría de veras encomiable, fruto de mil encuentros. Como una vez me dijera él mismo, «para saber capar muy bien, Guillem, antes hay que haber cortado muchísimos cojones».
Me le quedé mirando, con cara de no comprender.
—Los muertos no explican cómo era el que los mató. Vámonos de aquí antes de que venga un alguacil y empiece a preguntar.
No soy bueno para calcular el tiempo, aunque todo aquello no debió de llevar más de un minuto, y quizá ni eso. No tardamos mucho más en vernos a salvo en nuestro cuarto de la fonda, donde Oleguer, ya menos preocupado, me miraba con reconocimiento.
—Enhorabuena. En el mismo día y con minutos de diferencia te has hecho un hombre completo. Has matado y has follado, así que ya nos puedes mirar a todos a los ojos.
Le sonreí, agradecido. Él a mí, cosa rara, también.
—¿Te sientes mal?
Me quedé pensando, intrigado.
—Pues no. Para nada. ¿Debería?
—No, claro que no. Es que algunos, la primera vez que matan, se quedan consternados. Ya sabes, lo del pecado, la salvación eterna y todo eso. Por cierto: de esto, ni se te ocurra confesarte, ¿lo entiendes bien? Me refiero a lo segundo, porque lo primero no está nada claro que sea pecado.
Volví a sonreírle, tratando de tranquilizarle.
—Hace mucho que no me confieso. No sólo desde que dejé la casa de mi madre; desde mucho antes. A ella le decía que lo hacía, pero lo cierto es que todo eso me parecen tonterías.
—Y lo son. No sé si alguna vez hubo un Dios, pero si es así algún almogávar ya se lo habrá cargado. No te quepa duda.
No hablamos más. Nos dormimos, o hicimos como que nos dormíamos. A mí, al menos, me costaba trabajo no evocar la dulzura de Loredana, su cuerpo, su magia y su arte. Definitivamente, lo de yacer con mujer me gustaba mucho. Muchísimo. En cuanto al otro desgraciado, el que fue mi primer muerto, ni me dijo nada en su momento ni me lo decía mientras me arrullaban los violentos pedos de Oleguer. Para matar, estaba claro, yo también valía.
* * *
Eiximenis d'Arenós llegó con puntualidad, lo que hablaba bien de su seriedad como empresario de la guerra. Lo hizo a bordo de seis birremes parecidas a la Balanguera, más tres leños de carga. Navegaban en línea de fila encabezadas por la capitana, donde mostraba su enseña Eiximenis d'Arenós. Se apreciaba en la proa el torrotito del más acreditado de los almirantes catalanes, Ferran dAunés; Roger de Llúria, más famoso y al que mis padres tenían por catalán, en realidad era calabrés, o eso me había explicado Muntaner. Era emocionante verlas avanzar a toda vela, del modo más airoso y con los remos en alto, hasta llegarse junto a la Balanguera y abarloarse cada una de la precedente, hasta quedar las siete unidas de tal modo que se podía pasar de las unas a las otras con toda comodidad. Tras eso, y a través de las planchas tendidas a estribor de la Balanguera, comenzaron a bajar a tierra los hombres y las bestias. Muntaner les había dispuesto un buen recibimiento, de los de asar una vaca y unos cuantos cerdos. Así, durante lo que restaba de día la horda combinada de dArenós, dAunés y Muntaner se dio el gran festín, cantando, riendo y bailando con las no pocas mujeres que los de dArenós traían con ellos. Al tiempo, y apartados de las mesas donde su gente se hartaba de comer, beber y festejar, los capitanes y el almirante, rodeados de sus adalides de confianza, se ponían al día los unos a los otros. Ésa, por cierto, fue la primera vez en que me vi desempeñando la que sería mi función en el futuro, la de aide-de-camp, pues así me presentó Muntaner al hacerme sentar en su grupo; en un extremo, cierto, pero en el suyo; uno donde no estaba Oleguer. Nuestro común señor sentía por él un gran aprecio, aunque su sitio no era la mesa de los capitanes.
—¿Qué sabes de Frederic?
—Que las está pasando putas. Su situación se hizo desesperada cuando hace un par de años Charles d'Anjou hizo desembarcar una fuerza de caballeros franceses muy distinguidos, al mando de un tal Hugo de Brienne —ahí pegué un respingo; de siempre había soñado en hacer con mi padre la justicia que merecían mi madre y mis abuelos, aunque jamás había sabido de su paradero—, un gigantón bastante loco y que se mostró indebidamente confiado. Estaba muy seguro de que sólo tendría enfrente unos cuantos desarrapados cochambrosos, ya que a Frederic, le habrían dicho sus espías, no podía quedarle mucho más. Para su desgracia, los tales harapientos eran dos partidas de almogávares, unos seiscientos en total. Se los habían traído de Valencia Guillem Galceran de Cartellá y Blasc d'Alagó el Vell —dArenós asintió; a los dos los conocía, y a mi señor le constaba que uno de ellos, el más viejo, le había recomendado se uniese a él en la guerra de Frederic—. Galceran de Cartellá contaba también con unos doscientos no sé si llamarles caballeros, porque no vestían armadura; cuando menos, eso sí, eran tipos que sabían luchar a caballo. Los unos y los otros se vieron frente al castell de Gagliano el 8 de agosto de hace dos años, y en mala hora para el francés, pues pese a ser dos veces y media más en caballeros y cuatro en infantes, Galceran y dAlagó se comprometieron del todo y sin dejar nada en reserva, con tanta violencia que a la media hora se habían cargado a la mayoría de los caballeros franceses, que para mayor ridículo lucían el aterrador sobrenombre de Chevaliers de la Mort —tono engolado, irónico—, luciendo unos horrorosos pendones negros adornados con tibias y calaveras. Ya veis, no se privaban de nada —sonrisas malévolas generalizadas—. Sólo escaparon cinco de los trescientos y unas docenas de infantes. Los nuestros no hicieron prisioneros. Degollaron a los heridos, los desnudaron y se quedaron con lo que llevaban, dejando los cadáveres al sol, para que se pudrieran deprisa y los buitres se pegaran un buen atracón. Con Hugo de Brienne hicieron lo mismo, aunque con saña. Les decía, espantado, que no se lo cargaran, que d'Anjou les pagaría por él un gran rescate, pero ya sabes cómo es d'Alagó —d'Arenós asentía, con solemnidad—. Él mismo le descuartizó, de los brazos, de las piernas y de los huevos, y además en vivo. El otro aullaba lo indecible, porque d'Alagó no se daba ninguna prisa, y es que, por lo visto, tenían cuentas pendientes muy antiguas, de cuando d'Alagó formaba tras Roger de Llúria, el cual nunca le dejó cargárselo pese a ser, todo el mundo parecía de acuerdo en eso, un completo/í// de puta. En fin, que descansi en pau.
—Amén —dijo d'Arenós, santiguándose, y me lo dije yo también, aunque sólo para mí; una pena no haber sido yo quien le troceara en vivo, aunque lo importante, que un catalán le diera una mala muerte, se había conseguido; con saberlo me bastaba—, pero según eso Frederic ya estará un poco mejor, ¿no?
—Pues no, porque al negarse a dejar que le mataran puso en marcha una coalición formidable. La inspira el papa Bonifacio, que le tiene tan atravesado en la garganta como a una espina de pescado. La continúa el rey de Nápoles, Charles d'Anjou le Boiteux… Le llaman así por ser cojo perdido, el pobre. La prosigue su hijo Philippe de Tarento, que pese a ser un crío sueña desde hace años en hacerse una barretina con el escroto de Frederic. La termina, por ahora, Philippe IV de Francia, le Bel o el Hermoso, si bien aquí algo juega en favor de Frederic, y es que Su Santidad y Philippe no se pueden ni ver, por un asunto de impuestos y exenciones. Contra esta fuerza colosal Frederic sólo cuenta con el apoyo de su hermano don Jaume, y nada más. Bueno, y con nosotros si nos paga.
Una larga mirada circular. Muntaner, yo ya lo sabía, era hombre de talante muy teatral, pero el caso era que lo hacía bien, porque varios de los sentados a la mesa comenzaron a golpearla con sus puños, inflamados de un evidente deseo de gritar lo que mejor dominaban: «Desperta ferro!». Por lo demás, para mí era significativo que la conversación, hasta entonces sostenida en aragonés —buena parte de los oficiales de d'Arenós y de d'Aunés no hablaban otra cosa—, se pasara de golpe al escaso catalán que todos entendían, en el momento que a Muntaner le pareció más adecuado para insuflar a la bien predispuesta hueste un patente ardor guerrero.
—Los franceses controlan la costa este de la isla, rehuyendo las montañas. Es como si pensaran que cualquier día el Etna se cagará sobre sus cabezas, de modo que se hallan listos para salir corriendo a la mínima señal de que los almogávares de Galceran de Cartellá y de Blasc d'Alagó se les vienen encima, pero sólo mientras Charles y el Papa no terminen de armar la tremenda flota que se dice andan juntando, de cien galeras si no más, a cuyo bordo marchará una fuerza, dicen, de dos mil caballeros y cincuenta mil peones. Se lo toman con calma, y es que a Bonifacio y a Charles, y no tanto a Le Bel, les gustaría que tras barrer a Frederic siguieran hacia Tierra Santa, en plan Santísima Cruzada, como las de hace un siglo. —Los oficiales almogávares meneaban sus cabezas, consternados; «cómo pueden ser tan burros», parecían preguntarse, «con la de lugares magníficos que hay para saquear, y muchísimo más cerca»—. No hay noticias fidedignas acerca de cuándo estarán listos, aunque los informadores más fiables, que son los genoveses, dicen que antes del verano del año que viene, 1299, no podrán hacerse a la mar. De aquí a entonces, así pues, tendremos tiempo sobrado de fortificar la isla, de modo que cuando desembarquen, dondequiera que lo hagan, se lleven una sorpresa muy desagradable.
Gestos de asentimiento. Si alguien jamás había sido contestado cuando hablaba de intendencia, era Muntaner.
—¿Y qué hay del oro? Según lo describes, Frederic debe de andar tirando a tieso, ¿no?
—Sospecho que sí, d'Aunés, aunque para pagarnos desde luego que le llegará. Seríamos los últimos en dejar de cobrar, tenedlo por seguro. De sobra sabe lo que hacen los almogávares cuando sus patronos se retrasan en los abonos.
Lo decía con evidenciada tristeza, pues era notorio que lo sabía de propia carne.
—¿Negociaste alguna cifra con él?
—No, porque todo ha sido por emisarios, aunque al menos sabemos lo que ofrece: seis onzas de oro por trimestre y caballero, dos por almogávar montado y una por almogávar de a pie. Dijo también que habría condiciones muy satisfactorias para víveres, alojamientos y cosas así. Sólo eso.
—¿Cuánto más crees que se le podrá sacar? ¿Otro tanto?
Muntaner denegó con la cabeza, escéptico.
—No podrá llegar tan lejos. Un tercio más, es posible. Un cuarto, seguro. Lo que también dijo, y tiene su importancia, es que pagará por adelantado al principio de cada trimestre.
D'Arenós asintió, con buen gesto. Bien sabía que don Jaume, siempre remolón, pagaba cuando acababa el trimestre y sólo por los vivos. Los muertos, para él, eran gratis.
—¿Qué has pensado, pues?
—Zarpar antes de que la mar se caliente y nos alcancen los temporales de otoño. D'Aunés dice que necesita carenar, porque lleva los pantoques comidos de teredos; eso le llevará diez días —el marino asintió; era evidente que lo tenían hablado—. Tras eso, a los barcos. D'Entena y d'Alet planean esperar en Roses a contar con galeras suficientes; bastará que cuando nos dejes en Palermo —por dAunés— vuelvas por ellos. En cuanto a Rocafort, lleva tiempo allí, a las órdenes de Blasc d'Alagó, que, como él, también es de Morella.
No debía tener más que decir, de modo que sonriendo del modo más amistoso elevó su copa; los demás hicimos lo mismo, al momento. Yo también, un poquito emocionado, aunque no tanto como para no haber anotado, con el más escrupuloso cuidado, los acuerdos que se tomaban. Ya sabía que aquélla era la primera función del perfecto aide-de-camp.
—¡Por Aragón!
Un rugido general. Santificaba, o eso parecía, lo que había dicho Muntaner.
Llegamos a Palermo a mediados de julio, cuando el sol trinacriense castigaba de verdad. Nos recibió el propio Frederic, que a simple vista no parecía extraordinario: bajito, barbudo y de mirada huidiza. Daba una cierta sensación de hombre acorralado del que convenía no fiarse, aunque quizá esto me lo inspiraba mi señor, pues era el primero que no se fiaba, tanto que no tardó en hacerle saber, con la mayor cortesía, que o aflojaba los cordones de la bolsa, o la tropa, que permanecía embarcada, se volvería de inmediato a Sóller. El rey, que a pesar de sólo tener veintiséis años aparentaba muchos más, y no sólo de figura, sino de sesos, aceptó que Muntaner planteaba el asunto muy en serio, tanto que aquel mismo día sus funcionarios pagadores, tras acordar las cifras totales de guerreros y marinos con Muntaner —y conmigo; yo no decidía, pero informaba y participaba; gracias a Dios mi madre puso en su momento un gran empeño en que, además de leer y escribir en varias lenguas, supiera sumar, restar, multiplicar y dividir—, nos hizo llegar hasta la última onza de oro. Por cierto, que aunque yo sólo esperaba una, de vulgar almogávar a pie, me correspondieron dos; «aún no eres caballero pero al menos ya tienes para un caballo», me dijo mi señor de un modo por demás agradable. Su talante natural, que no sé si lo he dicho, es ése: jamás dejar de lado el ser amable y nunca prescindir de los buenos modales; ni siquiera, precisaba Oleguer, a la hora de rebanar pescuezos, que también lo hacía muy bien.
Tras eso, y con todo el mundo rezumando buen humor, la fuerza desembarcó y la flota de Ferran d'Aunés volvió al mar. Sólo estuvimos allí un par de días, pues a Frederic y a los capitanes les preocupaba que la horda de almogávares vagara libremente por la ciudad, pues bien sabían cuál era su talante a poco que les dieran a probar el vino, de modo que, siguiendo un diseño acordado entre Frederic, Galceran, d'Alagó, Rocafort, Muntaner y dArenós, los repartieron por las diversas poblaciones costeras, en grupos no muy numerosos y más pendientes de vigilar la esperada llegada de las galeras napolitanas y francesas que de hacer frente a los que desembarcaran. El propósito era dar aviso, para que no mucho después de una semana la fuerza entera de almogávares, a la que se habrían sumado las de Cartellá y d'Alagó, se concentrara en orden de combate frente a los invasores, antes de que se hicieran fuertes. En realidad, se consideraba más probable que desembarcaran entre Catania y Siracusa, el tramo de costa oriental que los hombres de Charles d'Anjou seguían ocupando, para desde ahí extenderse por tierra, pero convenía temer que fueran más astutos, o más imaginativos. Tal y como Muntaner repetía y repetía como un mantra de almogávar, el «por si acaso» era preferible al «quién lo iba a decir».
Meses después llegaron las hordas de Corberan dAlet y Berenguer d'Entena. Una vez sumadas a las de dArenós y Muntaner, y a las de Galceran de Cartellà y dAlagó, no permanecieron ociosas, ya que, de acuerdo con Frederic, que suministraba peones y obreros, se dedicaron a establecer una red de fortificaciones que cubriría los cuatro quintos de la isla donde gualdrapeaban las banderas de la casa de Aragón. No serían construcciones convencionales, como bastiones o murallas, sino trampas arteramente dispuestas a lo largo de los caminos por donde avanzaría la hipotética fuerza de invasión. Se trataba, sobre todo, de neutralizar lo antes posible a los caballeros, de modo que cundieran el terror y el desorden, preludios inexorables de la dispersión de los de a pie, y nada es más fácil de masacrar que una infantería en fuga. De ahí que varias docenas de cuadrillas especializadas, reforzadas por almugadenes muy expertos, ya hubieran comenzado a excavar fosos y zanjas que a su debido tiempo serían rellenados de agua, para después cubrirlos con telas embreadas sobre las que se colocarían matojos y yerbajos dispuestos del modo más traidor, a fin de que los caballeros no sospechasen, salvo en el momento en que sus pesadas monturas metieran las patas en ellas. Sería entonces cuando los despiadados almogávares los desojarían con sus chuzos, aunque sólo a los que lograran escapar de las zanjas, que no serían mayoría, porque casi todos, arrastrados por el peso de sus armaduras, se ahogarían sin remisión. No era el único tipo de trampa diseñada para oponerse a unos jinetes blindados que aún no comprendían que su sitio en la historia estaba concluyendo, pero aun así se pensaba, o Muntaner lo pensaba, que sería el más devastador.
Con frecuencia regular, Muntaner, su primo Joan y su breve horda —conmigo y con Oleguer seríamos treinta— dejábamos Palermo para recorrer las diversas costas, las diversas trampas y las diversas fortificaciones. En su obsesiva filosofía de dejar lo menos posible al incierto criterio de los dioses, mi señor examinaba los trabajos de un modo incansable, aunque solía sacar tiempo para disfrutar de algo que no poseíamos ninguno, ya que no podía ser más inadecuado para una comunidad de guerreros. Él era desde su niñez un gran estudioso de las artes, la cultura y la filosofía de los clásicos, en particular los griegos, a lo cual se debía que cuando pasábamos cerca de Agrigento jamás dejaba de visitar su misterioso Valle de los Templos. Eran seis, y pese a los dos mil años que tenían se conservaban bien, sobre todo uno que había sido reciclado en iglesia por un indeseable del siglo VI, un tal obispo Gregorio, que si bien se ocupó de que las piedras fueran respetadas lo llenó de tonterías dedicadas a san Pedro y a san Pablo, los cuales, por lo que fuera, le caían simpáticos. Los seis templos seguían un mismo criterio funcional, enteramente dórico —ninguno salvo Muntaner tenía la menor idea de qué carall era el orden dórico, aunque yo ponía un empeño regular en saberlo a partir de las esperanzadas explicaciones de mi maestro, al que quizá estimulase un poquito el verme tan pendiente de sus palabras—, de planta rectangular y estilo hexástilo. El que oficialmente se llamaba Basílica de San Pietro y San Paolo era su favorito, pese a su espantoso nombre, y era que, aun sin haber seguridad en ello, su constructor lo dedicó en su momento a la más tenebrosa de las divinidades griegas, la llamada Eris, diosa de la discordia, la inquina, el desafío, la traición, las catástrofes y, en general, de la mala llet. En su opinión era una injusticia histórica de primera magnitud que siendo tan diosa como sus padres, Zeus y Hera, y como su mellizo Ares, dios de la guerra, fuera tan desconocida para el universo de los mortales que sólo se la recordaba por haberse cargado la Atlántida y por provocar la divertidísima guerra de Troya, esa que un tal Homero plasmó en una historia deliciosa llamada La llíada y que a Muntaner le había hecho una muy grata compañía, primero en latín y después en griego, desde los felices días de su niñez en Perelada.
—¿Era una diosa fea?
—Pienso que no, porque al menos le hicieron una hija, y eso, en el Olimpo, sólo sucedía si la diosa en cuestión no estaba mal del todo. Se llamaba Disnomia, y fue la diosa, o lo sigue siendo, del caos y del desorden, con lo cual quizá los almogávares debiéramos rendirle alguna clase de culto.
Me sonrió, y yo a él. Disfrutar de la conversación de mi señor valía para mí mucho más que cualquier onza de oro.
—Los dioses griegos, ¿se murieron todos?
Lo preguntaba sin ninguna clase de mala intención, sin ideas larvadas subyacentes. Si algo me había enseñado mi maestro, era que nada es absoluto, que todo es revisable y que la sabiduría parte de un único principio: ni jamás dar nada por supuesto ni aceptar a pies juntillas las verdades reveladas.
—No. Ahí siguen, aunque nos cueste verlos. Es que son tan humanos, tan como nosotros, que sin duda están hechos a nuestra imagen y semejanza, y no nosotros a la suya, como sostienen los judíos de su Dios y los cristianos del suyo, que a fin de cuentas son el mismo. Lo verás igual de claro que yo si lo piensas y lo analizas con un poquito de distanciamiento.
Me quedé pensando. No me tengo por lento de pensamiento, pero es que al lado de Muntaner cualquiera es una tortuga, cuando menos en lo intelectual.
—¿Tú crees —los almogávares nos tuteábamos todos con todos; era un sello común, de pertenecemos los unos a los otros, que ni los capitanes más altivos desdeñaban, por lo mucho que nos unía en el combate— que de veras eran dioses? Quiero decir… ¿inmortales, todopoderosos, y todo lo demás?
Mi maestro compuso un gesto de duda metafísica, si no de simple aunque total escepticismo.
—Pues ni sí ni no. Vivimos en un mundo, Guillem, donde poner en duda la existencia de Dios, el nuestro, el de los cristianos, puede dar lugar a que los creyentes más devotos se lo tomen a mal y acabes achicharrado en una hoguera, como los idiotas esos que se dejaron quemar vivos en Montsegur, pero lo cierto es que ni nuestro Dios ni el de los moros, ni tampoco el de los judíos, acostumbran manifestarse. Que no se dejan ver, vaya. Los sacerdotes nos dicen que sí lo hacen, pero lo curioso es que sólo les ven ellos, de modo que no te queda otra que dar por bueno lo que te dicen que les han dicho para que te lo digan a ti, porque si no lo haces te metes en un lío. Los dioses de los griegos tampoco se dejaban ver, aunque al menos sus sacerdotes no insistían en que les contaban las cosas que predicaban ellos en su nombre, porque había tantos dioses, y sus sacerdotes decían cosas tan incompatibles las unas con las otras, que brincando entre devociones, hasta elegir la que más conviniera en cada momento, podías mantener a salvo tu conciencia y tu consciencia, de modo que no acabaras por volverte tonto del culo, porvenir inexorable de todos los creyentes, sean del tipo que sean. No el de los sacerdotes, no te confundas. Ellos son listos y saben muy bien para qué predican lo que predican. Los idiotas son los que aceptan sin más las bobadas que les cuentan.
Aquello me sonaba un tanto drástico, aunque de ningún modo me asustó. Como buen catalán de mi tiempo, bien sabía que no seguir las enseñanzas del mosén podía ser peligroso, aunque sospechaba que los almogávares gozábamos de alguna bula privaticia, si no por otra cosa porque, a pesar de que a la hora de combatir invocábamos a santa Maria y a sant Jordi, no teníamos ni capellanes ni sacerdotes. Éramos una fuerza de lo más cristiana, desde luego, pero ni escuchábamos misas, ni confesábamos ni comulgábamos. A ver cómo, haciendo las barbaridades que hacíamos.
—Si tú lo dices yo lo acepto, pero mi madre nos contaba, y más a mí que a mis hermanos, pues aún eran pequeños, que si no Dios en persona sus apóstoles sí se dejan ver de vez en cuando —Muntaner elevó una ceja, interesado—. Recuerdo, por ejemplo, que Santiago el Mayor, el que llegó a Compostela en una barca de piedra, se apareció al rey Ramiro I de Asturias para decirle que si al día siguiente, 23 de mayo de 844, combatía contra el moro, le tendría de su lado en un caballo blanco. Y así fue, que se cargó él solo a ni se sabe la de sarracenos, los cuales venían al mando de su rey Abderramán II en persona. Bueno —me azaraba la sonrisilla irónica que divisaba en la cara de mi maestro—, así es como lo contaba ella.
—Debió de hacerlo muchas veces, ¿no? Lo digo por lo bien que recuerdas las fechas.
—Pues sí, unas cuantas. De algo teníamos que hablar las noches de los inviernos.
—¿Y tu padre qué decía? ¿La respaldaba?
—No, qué va. Se iba, supongo que a la taberna. No es un caballero de muchas misas, supongo que lo sabes.
Muntaner sonreía, entre comprensivo y soñador.
—Querido Guillem, debes saber que la historia esa de Santiago Matamoros y su brioso corcel de capa blanca no es más que un cuento inventado hace medio siglo por un arzobispo de Toledo bastante sinvergüenza, un tal Rodrigo Jiménez de Prada, para estimular vocaciones guerreras entre los descreídos súbditos de su rey Fernando III, alias El Santo, el cual debía de ser un chupacirios de primera categoría. Vamos, incomparablemente más que nuestro bendito Jaume I, que de muy devoto, y muy creyente, bien poco fue lo que tuvo. La tal batalla, que llamaba él de Clavijo, es probable que también sea un cuento. Lo único cierto es que, por entonces, los reyes asturianos, que lo eran porque los moros de Abderramán I les ayudaron a serlo en contra de otros astures más dados a discutir, andaban denunciando el tributo de cien doncellas anuales que uno de sus primeros reyes, un tal Mauregato, hijo de mora y cristiano, había pactado con los sarracenos para que le mantuvieran en el trono. Cuesta imaginar de dónde sacarían en Asturias cien doncellas al año para pagar al moro, con lo escasas que han ido siempre, y más allí, pero ésa es otra historia. Lo que cuenta, Guillem, es que, de apariciones sobrenaturales para ganar batallas, y Clavijo ni de lejos es la única, no te creas ni una. Son cuentos de hadas escritos con segundas intenciones, aunque no se te ocurra discutirlos salvo entre nosotros, porque no está bien visto poner en duda eso que los meapilas llaman lo más sagrado. Acabarías muy hecho si lo escuchase alguno que no te quisiera bien, ¿sabes?
No sonreía. Era su gesto de advertir que hablaba muy en serio. Así me lo tomé, como hacía con todo lo que salía de su boca. No sé qué sería Dios Todopoderoso para un santo, pero a mis efectos Ramón Muntaner era Jesucristo, Santiago Matamoros, el Papa, Mahoma y Belcebú, todo en uno. Cuando menos, en aquellos hermosos días del verano de mis dieciocho años.
* * *
Durante un año, semana más o menos, la situación permaneció estable. Frederic II se fortificaba en su parte de Trinacria y Charles II hacía lo propio en la suya. No se producían enfrentamientos importantes; apenas alguna escaramuza de vez en cuando, aunque sin demasiada sangre, pues uno y otro bando sólo pretendían tantear al otro, sin conseguirlo, porque ninguno mostraba sus cartas. Al desembarcar los almogávares navarros de la última galera de Corberan dAlet nuestra fuerza sumaba setecientos hombres de a caballo, de los que cincuenta eran caballeros, y poco más de cuatro mil infantes, en su mayoría bastante fogueados y usualmente victoriosos contra castellanos, sarracenos, provenzales y franceses. La rara calma que se vivía en la isla no podía durar, pues de todas partes nos llegaba información sobre la fuerza colosal que Charles II, respaldado por el Papa y por el rey de Francia, concentraba contra nosotros. Se hablaba de cinco mil caballeros y cincuenta mil infantes, contra los que poco podríamos hacer, ni aun sumando a los nuestros los hombres de Frederic. La buena noticia era que tan inmensa fuerza no sería conducida por Charles II en persona, que ya tenía cincuenta y cinco mal llevados y que sin duda conservaba un pésimo recuerdo de cuando estuvo prisionero de Pere III el Gran. Prefería ceder a su hijo y heredero en el trono de Trinacria Philippe d'Anjou —el de Nápoles sería para su hijo Robert d'Anjou, un año más viejo y que desde hacía tres ya era duque de Calabria—, de apenas veintidós, la gloria de una fácil victoria contra los facinerosos catalanes contratados por Frederic. No era que ninguno de los capitanes, ni el propio Frederic, supiera mucho de Philippe, salvo su edad y que hasta entonces no había disfrutado suficientes ocasiones de lucirse, ni para bien ni para mal, pero lo último era importante. Sabiendo cómo eran los d'Anjou, y cómo solía comportarse su caballería, quizá no lo tuviéramos tan mal como auguraban los agoreros.
Uno de nuestros más audaces y esforzados informantes, y también de Frederic, era un tipo que a dArenós no le caía bien, aunque sí a los demás; sobre todo, a Muntaner. Su origen era extraño, raro, y ni sus modales ni su estilo casaban con los nuestros o con los propios de los trinacrienses, como tampoco lo hacía su nombre, ya que se llamaba Rutger von Blume. Su aspecto no era mediterráneo, pues además de bastante alto era rubio, pero todo tiene su explicación; la de sus misterios aparentes nos la dio él mismo mientras cenábamos en la casa de Palermo donde se alojaban Muntaner y sus hombres de confianza, entre los que nadie discutía la presencia del aide-de-camp.
—No sé si habéis oído hablar de los Deutschritters.
El catalán trinacriense de Blume chirriaba cantidad. Se notaba su esfuerzo en aprenderlo, pero aún tenía mucho de calabrés; sin embargo, y pese a que hablaba como si a la vez sorbiera sopa, se le comprendía. Quien lo hacía con más facilidad, tanto que si alguna vez el orador embarrancaba él le sacaba del atolladero, era Muntaner, de todos nosotros el de mejor oído y mayor don de lenguas.
—Rutger, o Roger para entendernos, se refiere a los Caballeros Teutónicos. Son como los Templarios, pero en penitentes o expiatorios. Por lo visto, estaban muy arrepentidos de sus muchísimos y horribles pecados, a saber por qué, y a eso se debía que las cruces con que se distinguían de los Templarios fueran negras en lugar de rojas, aunque sobre una túnica blanca bastante parecida. Por lo demás, hacían lo mismo: descalabrar sarracenos. En cierto modo, como nosotros, con la salvedad de hacerlo en Tierra Santa y de un modo elegantísimo, pues por algo eran caballeros.
No creo que Rutger o Roger von Blume comprendiera la explicación en el un punto irónico aragonés de Muntaner, pero hizo como que sí. Ya se le había explicado que, de los cinco capitanes, sólo Muntaner y d'Aunés tenían el catalán por lengua materna. D'Entena, d'Arenós y d'Alet lo entendían pero no lo dominaban. En cuanto a él, sabíamos por Muntaner que hablaba napolitano, calabrés, latín, griego, tedesco y el catalán que se le iba pegando de tanto tratar con él y con el rey Frederic.
—A primeros de siglo, tras regresar de la tercera cruzada, sus dirigentes, bajo el mando de un gran tipo al que habían elegido como IV Gran Maestre y que se llamaba Hermann von Salza, pidieron al emperador Friedrich I von Hohenstaufen la compensación que les había prometido por guerrear para él en Tierra Santa, soportando ellos mismos la mayor parte de sus propios gastos. El emperador se lo pensó. No era un tipo generoso, pero le preocupaba tener desocupada cerca de su capital una fuerza de varios miles de guerreros formidables, los cuales, por si fuera poco, padecían una cierta clase de impulso místico, lo que les hacía más peligrosos de lo normal, ya que tenían por seguro que si caían en combate, defendiendo a Cristo y todo eso, tenían garantizada la eterna salvación. Al cabo de unos meses dio con la solución: concederles unos territorios pantanosos, insalubres y salvajes, en el sentido de no estar habitados por cristianos, situados más allá de sus fronteras orientales y que sus displicentes señores feudales no querían para nada. En esos territorios los Teutónicos serían libres de crear su propio lugar bajo el sol si conseguían arrebatárselos a sus recalcitrantes ocupantes, y por supuesto aceptando ser vasallos del Sacro Imperio, faltaría más. Los caballeros no lo dudaron, pues era lo que ambicionaban desde hacía lustros: un estado propio, un ejército propio y un sistema propio. Ser vasallos del Kaiser Friedrich o del que viniera detrás no les importaba, porque si algún día llegaran a ser lo bastante fuertes, y confiaban en que así sería, ya se sacudirían no sólo esa obligación, sino todas las demás. Así empezaron. No pretendo aburriros con la historia de lo que hicieron y de cómo lo hicieron. Sólo quiero explicar el final, nada más: al cabo de unos pocos años, pocos de verdad, habían cristianizado a los escasos indígenas que no quisieron exterminar, haciéndose con el total control del territorio y de otro tanto más, al norte y al este, del que Friedrich no sabía una palabra. Tras eso fundaron su propia capital, Marienburg o Ciudad de la Virgen María, y tras crear su propio estado, bien organizado, muy eficaz, le pusieron nombre: Ordenstaat, que viene a significar Estado de la Orden, aunque al poco, y para simplificar, decidieron llamarlo Preussen, o Prússia si lo preferís en catalán. Ellos, desde ahí, ya nunca más serían los Caballeros Teutónicos a palo seco, los Deutschritters. Antes que nada, que ninguna otra cosa, ya eran, para siempre, Los Prusianos.
A esas alturas Roger von Blume se había hecho no ya con los cinco capitanes, sino con la docena larga de caballeros —ningún almogávar; eran tan toscos que a la hora de las relaciones públicas se prefería no contar con ellos— sentados a la muy larga mesa. Por cierto, que yo estaba encantado de haber sido invitado a estar allí. A mis recién cumplidos diecinueve, sin fortuna y sin herencia, contando sólo con lo aprendido de Oleguer, de algunos otros almogávares todavía más salvajes, de dos verdaderos caballeros como Berenguer de Roudor y Ramón de Alquer, a los que tenía por mis mejores amigos y entre los que me había sentado, y sobre todo del que desde hacía tiempo consideraba un segundo padre, Ramón Muntaner, haber alcanzado aquella posición y ser tratado como un igual por los que tan pocos iguales tenían, y pese a contar con solamente un muerto en mi todavía no muy noble historial, verme allí me hacía sentir una gran satisfacción y un explicable orgullo.
—Mi padre, Richard von Blume, nació prusiano, hijo de un caballero fundador, y aquí debo explicar que si bien hacían voto de castidad, no era de las cosas que llevaban más a rajatabla, por la imperiosa necesidad de que hubiera más prusianos —le sonreímos, cómplices—. Nació guerrero y fue guerrero, aunque ya de niño destacó en algo que se valoraba mucho en Prusia y en el Imperio: la cetrería. Tenía un don especial para comprender a los halcones, y ellos debían de percibirlo, porque le obedecían mucho más que a otros que se decían halconeros sin de veras merecerlo. El tributo al emperador, que desde 1220 era Friedrich II von Hohenstaufen, se podía pagar en oro, en especies, en esclavos o en cualquier cosa que tuviera valor para él, y en Mariemburg se sabía que le gustaba cazar con halcón. Así, al poco de cumplir veinticinco, le tocó llevar a la corte de Friedrich unos cuantos muy bien adiestrados, los cuales cubrirían por entero el cupo tributario asignado a Prusia en ese año. Friedrich quedó tan encantado con los animalejos que propuso a mi padre quedarse con él, en su corte y a sus órdenes, en calidad de halconero mayor. Mi padre, nos contaba mi madre, dudó lo suyo, pero acabó rindiéndose a los encantos de la corte, la cual era de tipo itinerante, si bien Friedrich II prefería permanecer lo más al sur del Imperio que le fuera posible, igual le daba Trinacria que Nápoles, Bologna o Brindisi. La razón oficial era la necesidad de poner orden, la oficiosa era controlar al loco del Papa y la real, seguramente, lo mucho que adoraba la buena vida. El clima, la comida, el vino, las mujeres y el general buen vivir de por aquí —señalaba en derredor, indiscriminadamente—, le gustaban más que nada en este mundo. Una buena prueba fue lo mucho que disfrutaba concibiendo herederos —ahí elevamos nuestras cejas, perplejos—: tuvo nada menos que once hijos legítimos de tres matrimonios y medio, y si digo medio es por el último, uno que fue del tipo que los sacerdotes llaman in articulo mortis. El Papa no lo reconoció, pero él sí, decretando legítimos a los tres hijos que tuvo con la hermosa Bianca di Lancia, de los cuales el segundo fue rey de Trinacria y el causante, al dejarse matar, de que todos nosotros estemos aquí ahora mismo. En cuanto a los ilegítimos, tengo entendido que hace muchos años se acabó por perder la cuenta.
Nos echamos a reír de buena gana, todos menos d'Arenós. No debía de gustarle aquella forma tan poco solemne de referirse a lo más sagrado, que para él eran los monarcas.
—Llevaba poco tiempo a las órdenes de Friedrich cuando en Brindisi, una ciudad y un puerto que al emperador la gustaba para pasar los inviernos, le presentaron una chica preciosa, de buena familia y mejor dote, que andando el tiempo sería la madre de mi hermano Jakob y, cuatro años después, la mía. Esto, que yo naciera, sucedió el año 1267. Mi padre, que formaba en las filas de Konradin von Hohenstaufen, un nieto de Friedrich II que deseaba recuperar el trono de Trinacria, el 24 de agosto del año siguiente se las vio con los franceses de Charles I d'Anjou, rey de Nápoles, cerca de Tagliacozzo, en los Abruzzos. Los franceses eran menos pero estaban mejor mandados, de modo que vencieron con facilidad, para sin necesidad de más batallas conservar hasta 1282 el trono de Trinacria. Mi padre no llegó a ver eso, porque un caballero francés le reventó la cabeza con un buen golpe de mangual.
Compusimos los adecuados gestos de condolencia; eran innecesarios, porque Von Blume no buscaba conmovernos.
-Mi padre había llegado a ser un hombre rico, pero d'Anjou, rencoroso como buen francés, despojó a mi madre de todo lo que no formase parte de su dote. Así nos criamos mi hermano y yo, pasando necesidad, aunque al menos mi madre pudo darnos una educación bastante buena, cuidando de que habláramos la lengua de nuestro padre, para que así él no muriera del todo. Como cualquier hijo que vivía en una casa donde no había un hombre que impusiera orden y respeto, me crié de un modo anárquico, aunque con la suerte de que me gustaban los barcos. En Brindisi otra cosa no habría, pero galeras y carracas las veía fondear y aparejar a todas horas y de todas las banderas. Era cuestión de tiempo que alguna me aceptara de grumete, cosa que sucedió poco antes de que cumpliera quince años. La galera, bastante grande, más que las catalanas, era de la Orden del Temple. A su capitán le hacía gracia que trepara por los encordados y las jarcias más como un mono que como un niño, de modo que se interesó por saber de dónde salía yo. Una vez supo qué clase de vida era la mía, vino a mi casa, explicó a mi madre la que podría ganarme a la sombra de los caballeros templarios y, aun con gran pena y mucho llanto, mi madre no tuvo más remedio que dejarme ir, sobre todo por hacérsele claro que si no me lo permitía no dudaría en escapar. La verdad, huir de las mujeres es algo que siempre se me ha dado la mar de bien.
Otra salva de carcajadas, aunque yo no dejaba de comparar la historia de aquel Roger von Blume con la mía personal. A la vista estaba que teníamos más en común que la estatura, los ojos, el pelo y el haber sido criados por nuestras madres, sin un padre de sangre que nos señalara el deber y el porvenir.
—Era el año 1282. Aquí, en Trinacria, empezaba esta guerra que hoy sigue sin acabar y sin que nadie pueda predecir ni cuándo ni cómo lo hará, pero eso, en aquel tiempo, al Temple no le importaba. Su interés se concentraba en los Santos Lugares, en Acre más concretamente, la fortaleza que hasta no sé cuál de las cruzadas se había llamado San Juan de Acre. La última, la novena, terminó en 1270 con la expulsión de casi toda la presencia cristiana. La única excepción de importancia fue Acre, donde se guarecieron varios miles de resistentes. Con el tiempo llegó a ser una presencia tolerada por los sarracenos, con la que comerciaban y a cuyo través mercadeaban con los genoveses, los venecianos y los catalanes, pero la presencia en Acre de tropas nada disciplinadas hacía que la situación fuera inestable, y más desde la caída de Trípoli el año 1289. Hacia mediados de 1290 el status quo se sostenía como prendido con alfileres; en esas fechas, y a partir de una buena cosecha de cereal y de frutales que se registró en Galilea, el mercado de Acre se vio inundado de musulmanes. Así, como era previsible, un buen día, por cualquier nadería, que nunca se supo cuál fue, las tropas cristianas enloquecieron y se dedicaron a masacrar a todo musulmán que pillaran comerciando en las calles de Acre. La carnicería fue de tal magnitud que al sultán de Jerusalén, un tal Khalil Al-Ashraf o algo por el estilo, se le apareció su virgen particular, la que tengan ellos, de modo que ordenó tomar Acre y acabar con la presencia cristiana en lo que para él también era Tierra Santa, sólo que musulmana. La defendían unos quince mil hombres, aunque de un modo muy desorganizado, sin un mando único. La Orden del Temple tenía más presencia que las otras, de modo que su gran maestre Guillaume de Beaujeau ejercía una autoridad nominal apenas respetada, ni por las otras órdenes ni por los mercenarios cristianos, que también había unos cuantos. El tal Khalil Al-Ashraf había movilizado una fuerza de ciento cincuenta mil sarracenos, los cuales se relamían de pensar en las riquezas que saquearían tras tomar la ciudad y degollar hasta el último pescuezo, fuera de cristiano, de cristiana, de niña o de niño. Serían, éstos, alrededor de cuarenta mil, y huelga decir que no podían estar más aterrados.
Holgaba, cierto. Roger no necesitaba dar más detalles para que nos hiciéramos cargo, ya que, después de todo, nosotros, que vivíamos de lo mismo, quizá fuéramos aún más bestias.
—El asalto comenzó el 7 de abril de 1291, con malas perspectivas, y concluyó el 29 de mayo. Los sarracenos pasaron a cuchillo a todos lo que no lograron escapar, y así acabó la presencia cristiana en los Santos Lugares, maldito para lo que haya servido. Nunca se sabrá cuánta sangre costó el capricho de no sé cuál Papa idiota de llevar la Cruz a Jerusalén, ni cuántas inconmensurables riquezas se malgastaron en esa estupidez, unas riquezas con las que habrían podido construirse docenas de universidades, por poner un ejemplo de cosas útiles de verdad. El caso es que así fueron las cosas y no merece la pena preguntarse a qué se debió la majadería de los papas, de los reyes y de los nobles que les secundaron.
Se le notaba un poso de amargura por demás sorprendente, al menos para nosotros, ya que jamás nos preguntábamos la razón de que nuestra existencia consistiera en guerrear, degollar, violar, saquear y arrasar. La excepción era Muntaner, y se le notaba en la cara que ponía. Quizá, la de reconocer en Roger von Blume uno como él, uno capaz de asomarse muy lejos en el futuro, para lo que hacía falta, lo primero de todo, saber mirar al pasado con serenidad, ecuanimidad y sin hipocresía.
—Yo no llegué a saber cuántos lograron escapar. Sé que antes de comenzar el asedio los más listos arramplaron con lo que pudieron para dirigirse a Chipre. Allí se había establecido una especie de reino latino fantasmal desde donde algún día se lanzaría una décima cruzada sobre los Santos Lugares, o eso se decían los unos a los otros, no sé si creyéndoselo ellos mismos o no. Los más acaudalados lo hicieron en sus propias embarcaciones. Los demás, en una cierta cantidad de galeras privadas que operaban desde Acre. Las había de los Templarios, de los Hospitalarios, de los Teutónicos y de no sé cuántos otros más. Yo mandaba una de las del Temple, algo más grande que las otras y más de carga que de combate. Cuando me la dieron la bauticé Halcón, en remembranza de mi padre; una tontería, sí, pero a nadie le molestó. Fue mi primera nave propia, pues aunque hasta entonces había navegado en varias galeras de la Orden siempre lo hice como hermano en Cristo, sin llegar a tener el mando de ninguna. No conseguí uno hasta que me admitieron en su seno en calidad de monje sargento, que viene a ser algo así como vuestros adalides. Ser caballero, en la Orden, era bastante difícil si no venías de una buena cuna, pues entre otras cosas habrías de ser avalado por un buen número de titulares, y yo no tenía confianzas con ninguno, por lo mismo, por lo de la cuna, pero eso no viene al caso. Lo que cuenta es que gracias al Halcón pude sacar de Acre mil y pico desgraciados, con su oro, sus joyas y lo que abultaba menos de su ajuar, pues hacía falta todo el espacio para que cupieran más desgraciados. Hacia el final, ya bien metidos en mayo, el terror era tan espantoso que ni siquiera nos abarloábamos al muelle. Sólo dejábamos subir a los que venían en bote, porque la gente se agolpaba de tal manera para ganar los barcos que los hacían zozobrar, por exceso de peso y por no saber situarse a bordo. Nos cupo, a mis hombres y a mí, el triste honor de que nuestra nave fuera la última que aparejó de Acre; lo hicimos al atardecer del 18 de mayo, rebosando de mujeres y de niños. La ciudad cayó esa misma noche. La ciudadela de los templarios resistió hasta el 28, del modo más desesperado, pues los que se habían refugiado allí bien sabían lo que les aguardaba.
Se quedó en silencio, de un modo que me pareció un punto teatral. Lo pensaba porque tenía experiencia en los silencios teatrales de Muntaner, y aquél era de la misma escuela: de los que tienen por objeto que los oyentes se lancen a preguntar.
—¿Qué hiciste después?
Fue Muntaner, buen cómplice, quien rompió el fuego.
—Pues lo de siempre: dirigirnos a Nicosia, en Chipre. Allí mandaba Hugo XIII de Lusignan; un tipo sensato, lo suficiente para no usar su título de rey de Jerusalén. Tenía una buena relación con el Temple, y una personal conmigo todavía mejor, porque me había encargado rescatar a varias personas de su familia o amigos de su familia, cosa que tuvimos la suerte de lograr pese al caos en que se convirtió Acre al día siguiente de comenzar el asedio. Allí, en Nicosia, me hizo un último encargo: llevar a Marsella unos cuantos de sus invitados. No le importaba que el Halcón fuera una nave de carga y combate, nada propicia para llevar pasajeros en travesías muy largas con una razonable comodidad. El Mediterráneo, bien lo sabíamos los dos, estaba infectado de corsarios y de piratas, al acecho de los que habían escapado de Acre llevándose con ellos sus fortunas y que, por razones obvias, no se quedarían mucho tiempo en Nicosia. Eran unas riquezas tan tentadoras que nadie se las quería perder. El Halcón no sólo era una galera grande con una buena tripulación, sino muy rápida, con un palo más y por tanto una gran vela más que casi todas las de su especie, de modo que sería difícil que nos cazaran si lográbamos ganar alta mar y a poco que hubiera un poquito de viento. Le dije que sí, no sólo por no tener nada que hacer en Chipre ni tener a mano un maestre de la Orden al que pedir instrucciones, pues los pocos que aún no habían perecido seguían en Acre, sino porque me apetecía cambiar de aires. El ambiente no podía estar más emponzoñado, tanto que la vida de un templario en Nicosia no valía más allá de unas pocas monedas, de modo que sin pensármelo más, y tras informar a la tripulación de que pasábamos a operar por nuestra cuenta, estudié una ruta más larga pero más segura, bordeando la costa de África, y a los pocos meses dejé a mi encantada carga, quince hombres, treinta mujeres y dos docenas de críos, en los muelles de Marsella.
Hizo un alto, para echar un trago y, al tiempo, estudiar las expresiones de los que más le interesaban: Muntaner, dArenós, Rocafort, dAlet y dAunés. Por lo que fuera, Galceran de Cartellá y dAlagó le decían menos, quizá por sus edades, ya que ninguno de los dos bajaba de sesenta, mientras los otros cinco andaban entre los veintitantos y los treinta y pocos.
—En Marsella, semanas después, un sargento de la Orden llamado Vassall me hizo saber que mis superiores andaban disgustados conmigo, por haber llevado pasajeros a Marsella no sólo sin permiso, sino sin órdenes de hacerlo. Debo explicar que haber provocado su disgusto significaba, en el mejor de los casos, verme cargado de cadenas y encerrado en un castillo de la Orden, y como los Templarios son seres con los que no es fácil debatir, pues primero te quitan todo y te sepultan en vida, y luego, cuando buenamente les parece, te oyen, aunque sin jamás aceptar lo que les dices, pensé que lo mejor para mi tripulación y para mí sería largar amarras y ocuparnos en otras cosas. Teníamos un mal futuro de seguir a la sombra de la Orden, pues supe también que me acusaban nada menos que de apóstata —mi señor y yo nos miramos, pues bien sabíamos que no hay nada peor en el catálogo pontificio—, y uno incierto, pero en esplendorosa libertad, si nos lo montábamos en propio y nos dedicábamos a lo mismo que hicimos tantos años por cuenta de la Orden: la guerra de corso bajo el pabellón de algún príncipe al que le vinieran bien unos tipos como nosotros. Ni yo ni mis hombres nos lo pensamos demasiado: abandonamos el Halcón en Marsella, tras decir al capitán del puerto que lo entregase al primer maestre de la Orden que apareciese por allí, agarramos nuestras cosas y embarcamos hacia Génova en una tarida mercante. Allí no tuvimos que buscar mucho para dar con una nave recién construida, también de dos palos y moderadamente similar al viejo Halcón. Tras conseguir un préstamo de un buen amigo y antiguo templario, Ticinio Doria, la compré, mis hombres y yo le respetamos su nombre, la Oliveta, y nos hicimos a la mar en busca de nuestro propio destino de corsarios con patente real.
El asunto se aclaraba: Roger, a fin de cuentas, era un fugitivo. Más o menos, lo mismo que nosotros. Él, de la Orden del Temple. Nosotros, del rey de Nápoles y por extensión del de Francia y hasta del Papa, que no nos privábamos de nada. Por mi parte, no lo puedo negar, empecé a mirarle con cariño.
—Debo deciros que la Orden del Temple no es como la de los Teutónicos. Éstos han buscado toda su vida la forma de ser independientes, en su propio país y con su propio estado. Los Templarios, no. Ellos prefieren vivir a la sombra de un monarca poderoso, el francés, quizá por dominarlo de un modo sutil, artero aunque práctico. Así, allá donde ondea el pabellón de Francia y hay algún dinero a ganar, tarde o temprano asoman ellos. Una consecuencia de hacer así las cosas es que han amasado una fortuna descomunal, ya que sus gastos de sostenimiento son muy bajos, al menos en comparación a los que hacen frente los Teutónicos y los Hospitalarios. Es tan grande que llevan muchos años desempeñando un papel muy alejado de la fe y la oración: el de banqueros. Trabajan con sólo dos clientes, el rey de Francia y el Papa de Roma, y ya van siendo unos cuantos los que consideran peligrosa esa concentración de riesgos. Más que nada, porque si algún día el rey o el Papa deciden no pagar, les será difícil convencerles de que lo hagan.
La suavidad de las palabras no se correspondía con el gesto, muy torcido, con que las pronunciaba. El significado era claro hasta para mí, pese a lo tierno de mi edad: el día que no quieran pagarles, se los cargarán, y además se quedarán con todo lo que tengan. En cuanto a la posible iniquidad de hacer tal cosa, nada más fácil para un Papa que una excomunión a lo salvaje, de las que tanto sabemos los catalanes y de las que no dejan espacio alguno a la redención. Dado que los papas y los reyes de Francia eran algo así como la uña y la roña, en cuanto se pusieran de acuerdo los unos con los otros los desdichados Templarios estarían acabados, y me parecía probable que las mismas cuentas se las hubiera echado el hermano— sargento que nos hablaba con tan descarnada claridad.
—Desde aquel día de 1292 en que nos abrimos de Marsella temiendo empezar a ver túnicas blancas y cruces rojas, servimos a diferentes señores bajo diferentes pabellones, hasta que hace tres años recalamos en Palermo para ofrecer nuestros servicios al buen Frederic II. Nos entendimos con facilidad, como sucede siempre que quienes hablan son hombres honrados. Nos dedicamos, a partir de aquel momento, a la guerra de corso contra las naves napolitanas, a llevar víveres y pertrechos a las poblaciones sitiadas y a vigilar los movimientos de las galeras de Charles d'Anjou. Llevamos capturadas unas cuantas, más de diez y más de veinte, y nos consta que nada sería más del agrado del rey de Nápoles que vernos colgando de una verga en una de sus naves, como nada le alegraría más que veros a vosotros haciendo lo mismo —asentimos, como no podía ser de otro modo—. Es evidente que luchamos por el mismo y contra los mismos, de modo que iría en nuestro beneficio general si colaborásemos y actuáramos de conserva en vez de ir cada uno por nuestra cuenta. Cuando menos, así lo vemos nosotros.
Era un punto que me gustaba de aquel hombre: hablaba en plural; unas veces decía «los míos», otra «mis tripulaciones» y otra, más general, «mis hombres», pero siempre lo hacía en plural. En nuestro caso no todos seguían la misma norma de modestia y cortesía por los subordinados. Muntaner sí, como d'Arenós y d'Aunés, pero d'Alet y d'Alagó siempre hablaban en primera persona, como si ellos y sus hordas respectivas fueran la misma cosa. En cuanto a Galceran de Cartellá, pues según le daba.
—¿Qué propones?
Resultaba natural que quien recogiera el guante fuera d'Aunés. A partir de ahí, la cena se volvió un entretenido y chispeante diálogo de almirantes. Por algo lo eran, los dos.
* * *
Meses después, en octubre de 1299, Roger von Blume nos trajo noticias no por esperadas menos inquietantes: sus contactos genoveses indicaban que la flota de Philippe d'Anjou, que había ya izado su pabellón en la galera capitana, estaba lista para dejar Nápoles. De hecho, añadía Roger por su cuenta, en aquel momento estaría navegando rumbo a Catania, el lugar donde la lógica indicaba debería desembarcar una fuerza estimada en más de diez mil infantes, si no quince mil, y bastante más de dos mil caballeros. De paso y como al desgaire, sin darle importancia, nos explicó que había cambiado su nombre ante los notarios de Frederic, no sólo para ser más fácilmente reconocido en su corte y en su ejército de caballeros catalanes, sino de alejar de sí a los sabuesos de la Orden, los cuales le constaba estarían dispuestos a pagar un buen dinero a quien se lo entregase bien cargado de cadenas. Así, en lo sucesivo, nos pedía le llamáramos Roger de Flor, lo cual, en realidad, no era otra cosa que la traducción literal al catalán del nombre con que le bautizaron en Brindisi hacía treinta y dos años, Rutger von Blume.
Frederic había ordenado congregar el grueso de sus fuerzas, a la que ya se había incorporado la última de las hordas almogávares, la de Berenguer d'Entena, en un lugar llamado Castrojoan, situado más o menos en el centro de la isla y desde donde podía llegar en no más de cinco jornadas a cualquier punto donde Philippe desembarcara, siempre y cuando lo hiciese fuera de las zonas controladas por los soldados franceses o napolitanos. Muntaner y Galceran de Cartellá sostenían que lo haría en Catania por muy buenas razones, siendo la principal que su padre Charles d'Anjou le habría ordenado ser cauto, prudente y no correr riesgos inútiles, pero De Flor y d'Entena insistían en que no, en que dados sus inconscientes veintidós años buscaría un éxito rápido a partir de su tremenda superioridad numérica. Pasarse unos meses de plácida invernada en el este de la isla no debía de ser lo que más ambicionaba en este mundo. De ahí que los dos se manifestasen a favor de no perderles de vista, seguros de que antes de llegar a Mesina virarían al oeste, o incluso nada más zarpar de Nápoles arrumbarían a Palermo, la capital de Frederic, por la ruta más corta, dando un amplio resguardo a las Islas Eolias y pese a lo inseguro de atravesar a las bravas el siempre revuelto Tirreno. Ninguno de los dos pensaba que intentarían desembarcar en la propia Palermo, bien defendida y muy fortificada, pero en pocas leguas hacia el oeste, más allá del cabo Gallo, se desplegaba una incontable cantidad de playas y de puertos de una cierta entidad, donde poder pisar tierra sin riesgo de ser molestado por las tropas de Frederic.
A primeros de noviembre d'Aunés nos hizo saber que había divisado la flota de Philippe, estimada en unas cincuenta galeras, de las que la mitad eran de transporte —las abiertas por la popa—, y no menos de treinta leños de carga, rumbo al cabo Gallo, aunque no le pareció que su intención fuera desviarse hacia el sur, hacia Palermo, sino seguir hacia el oeste. Fuese cual fuera el punto elegido por el insensato Philippe —así comenzábamos a enjuiciarle, o lo hacían los capitanes, porque yo, la verdad, carecía de criterio; me bastaba con no perderme sus reflexiones cuando las formulaban en voz alta—, parecía claro que no pensaba iniciar la invasión con el auxilio de las tropas establecidas en la isla, sino enteramente a su aire. La conclusión era obligada: lo más sensato seria concentrarnos en Calatafimi, un punto situado a no más de ocho leguas del lugar que hubiera elegido Philippe para desembarcar —se daba por seguro que, con el rumbo que llevaba, sería uno de tres: Castellamare, Tràpani o Marsala, porque no los había mejores en ese lado de la isla—, desde donde podríamos caer sobre sus aún desorganizadas tropas tras un solo día de marcha. Era de suponer que sus espías, pues alguno debería de tener, le habrían hecho saber dónde nos concentrábamos, pero en sus cálculos no debía entrar que la infantería catalana fuera capaz de hacer en una sola jornada no ya ocho, sino doce leguas, cargada con su equipo de combate, sus víveres y sus pertrechos. Era evidente que no sabía gran cosa de cómo había luchado contra los sarracenos en los reinos de Valencia y de Murcia, o contra los castellanos en Burgos y en León.
El 29 de noviembre nos llegó la noticia de que desembarcaba en Tràpani. Frederic ordenó en el acto la marcha, un total de ocho leguas, con la intención de tomar posiciones en Falconara, media por delante de Tràpani. Allí nos vimos las dos fuerzas en las primeras horas del 1 de diciembre de 1299. Nosotros éramos setecientos de a caballo y cuatro mil de a pie. Los de Philippe serían tres veces más, tirando por bajo. Habían formado a la francesa, Philippe y el grueso de su infantería en el ala derecha. No sólo no se ocultaba, sino que mostraba un aspecto magnífico, de armadura resplandeciente y caballo enjaezado de un modo primoroso, con un escudero a su lado enarbolando todos sus pabellones, que tenía muchos; el principal, el de Príncipe de Tarento. El resto de su infantería ocupaba el centro, donde mostraba su guión el más afamado de sus generales, Broglio dei Bonsi, tenido por gran estratega y al que Muntaner consideraba responsable del nada imaginativo despliegue, y el grueso de la caballería formaba en la izquierda, donde ondeaba la enseña del conde de Marsico, Tommasso di San Severino, un viejo guerrero que, según dAlagó, haría mejor si se dedicase a la educación de sus muchísimos nietos.
Nuestra distribución era simétrica: caballeros frente a caballeros e infantes contra infantes. Todo ello al estilo más clásico en las batallas de nuestro tiempo, según afirmaba Muntaner con algún pesimismo. Bien era verdad que cuando aquello comenzara el orden duraría no mucho más de media hora, o eso se pretendía, pues la superioridad de los catalanes se basaba en el caos y en el desorden, el ambiente ideal para la fuerza de infantería ligera que a fin de cuentas era la de los almogávares. Nuestra izquierda la mandaba Blasc d'Alagó, la derecha Berenguer d'Entenca y el centro el propio Frederic, con el auxilio de Galceran de Cartellá. Muntaner se hallaba junto a Frederic, y yo con él. Mi misión no sería combatir, sino llevar a d'Entena y d'Alagó las órdenes que Frederic tuviese a bien formular —las más de las veces a propuesta de Muntaner; el ejército sería de Frederic y el que lo mandaba era Frederic, pero el que pensaba era Muntaner—, y para ello contaba con un buen caballo, y como era lógico sin blindar. Mi función requería velocidad y agilidad, y ambas cosas eran incompatibles con los faldones de acero de nuestras pocas monturas acorazadas, las cuales pertenecían a otra fuerza mercenaria, la caballería de Siena; unos tipos muy estirados que no aceptaban de buen grado las órdenes de uno que no fuera Frederic, y no sólo por ser quien les pagaba, sino porque los catalanes no les gustábamos mucho. Les parecíamos protocolariamente incorrectos, por no decir una horda de bandoleros sin estilo, sin clase y sin Dios.
Frederic dejaba la iniciativa del ataque al indeciso Philippe, que se tomaba su tiempo. Los almogávares lo aprovechaban para cumplir con su rito ancestral: afilar con sus pedernales los rellons, las moharras y los cortells, y aullar como posesos «Desperta ferro! Matem! Matem!!». La respuesta no tardó en llegar, en forma de cortina de dardos lanzada por los ballesteros de Philippe, con la que ya se contaba, y que los almogávares desviaron sin problemas con sus broquels. Se sabía que los ballesteros necesitaban casi un minuto para recargar y apuntar, tiempo suficiente para que la masa de almogávares de Blasc dAlagó cargara contra la derecha enemiga, la mandada por Philippe en persona. No era la estrategia pensada la noche antes, sino la repentizada tras ver dónde se situaba Philippe. No debía de contar con un ataque directo contra él, pues tardó en cubrirse, y cuando lo hizo ya era tarde, pues varios almogávares diestros con el chuzo y las azconas hacían por él tras despanzurrar con fría profesionalidad las monturas de los caballeros que le rodeaban —otros almogávares, expertos en el buen uso del cortell, marchaban tras ellos troceando del modo más ecuánime a los aterrados caballeros acorazados, ya debidamente despatarrados bajo sus bestias—, seguidos a pocos pasos por media docena de jinetes aragoneses. No eran caballeros, sino almogávares a caballo; se servían de éstos para llegar más pronto al enemigo, pero establecido el contacto desmontaban y luchaban como infantes. Los mandaba un joven caballero, él sí de pleno derecho, que a la hora de pelear era un almogávar más; se llamaba Martín Peris d'Erós y tenía muy claro su objetivo: el pescuezo de Philippe. Cuando llegó junto a su presa ésta ya reptaba por el suelo, escapando de la mole que medio le aplastaba y que un par de almogávares, uno de ellos el inefable Oleguer, habían convertido en acerico.
D'Erós sabía que, de ser posible, a Philippe había que capturarle, no cargárselo, pero la borrachera de las batallas se había hecho con él. Aunque no llevaríamos ni una hora de combate los almogávares ya no razonaban; sólo estoqueaban, cortaban y degollaban, actividades todas ellas que no requieren un gran esfuerzo intelectual. A eso se debió que Muntaner, viendo que a Philippe ya le cercaban, me despachara con órdenes perentorias: «que no se lo carguen, que vivo vale más que muerto». Llegué junto a d'Erós justo a tiempo, pues ya enarbolaba el cortell para llevar al horrorizado Philippe al efímero paraíso de los mancos, ya que bien sabíamos todos que una hemorragia de antebrazo cercenado te llevaba en minutos al de los difuntos. Me costó un poquito convencerle, pues d'Erós no era catalán, sino aragonés, y éstos no manejan igual que nosotros el arte de cambiar de idea sobre la marcha, pero ante la noticia de que Frederic le concedía una onza de oro por un Philippe completo, con todos sus miembros, se resignó a no dar cuenta de su primer príncipe de sangre real.
—¿Seguro que me la pagará? ¿Te lo ha dicho él?
—No, Muntaner, pero ya sabes que es como si lo dijera él.
Así era, por cierto. Muntaner bien sabía cómo funcionaban los almogávares a la hora del degüello, y con qué única cosa se les podía sacar de la locura descuartizadora.
—Molt bé. Todo para ti.
No me importó que se desentendiera de un príncipe que de nuevo creía en Dios. Oleguer, que había contemplado la escena, se rascaba el occipucio, extrañado. En su republicana concepción del universo, los príncipes de sangre real estaban para ser degollados, pues no servían para ninguna otra cosa.
—Considérese prisionero de mi señor el rey Frederic. Ha tenido mucha suerte, puede darlo por seguro, pero un mal gesto, un mal movimiento, y le degollaré yo mismo. ¿Estamos?
El príncipe Philippe, que se había despojado del yelmo, parecía un punto extrañado de que un almogávar altísimo, cuando menos en comparación con los demás, y encima rubio, le dijera todo aquello en buen francés del Llenguadoc.
—Me entrego al rey Frederic. Mi palabra está dada.
—Pues bueno. Andando.
Le señalaba la retaguardia, donde llegamos minutos después. Allí lo confié a la pequeña reserva de jinetes y almogávares que mandaba otro caballero, Pedro d'Erós —primo del otro—, y volví a la línea de batalla, por entonces tan caótica y desordenada como prefería la infantería catalana. El centro franconapolitano se había resquebrajado nada más ver que la derecha desaparecía engullida por un mar de almogávares. Sólo resistía la caballería, y no demasiado, porque los infantes catalanes, al estilo de hormigas gigantes devorando caballeros y monturas, los desmontaban y troceaban por docenas, del modo más inexorable. Oleguer me dijo, poco después, que había llevado su registro personal a treinta y dos, bastante ricos todos ellos, de modo que, aun repartiendo su botín con algún camarada, le quedaba lo bastante para empezar a pensar en alguna pequeña masía donde retirarse cuando ya no hubiera muchos pescuezos para rebanar. Debo aclarar que los almogávares preferían atacar a los caballeros por las dos bandas a la vez. Así, mientras uno le distraía provocando sus golpes de mangual o espadón, el otro le destripaba el caballo cuando no le cercenaba la pierna de un hachazo, una especialidad que a Oleguer, que sabía servirse del cortell como si fuera un hacha, se le daba especialmente bien.
El rey Frederic se mostraba encantado de la vida. Buen conocedor del enemigo, quería llevar a cabo la mayor carnicería imaginable. De ahí sus órdenes, las cuales, llevado él también de la suprema embriaguez de la victoria, no sólo las daba en el catalán de la casa de Aragón, sino en el tedesco de su madre idolatrada, Constanza von Hohenstaufen: «Kein Pardon! Keine Gefangenen!!».[4] Las daba en forma de grandes voces, recorriendo el campo de batalla sobre su caballo grandísimo y seguido de sus capitanes. Enarbolaba su mangual, y de vez en cuando no resistía la tentación de abrir la cabeza de algún infante napolitano con un golpe tan certero como despiadado. Según Muntaner, que como siempre se tomaba cierta distancia del poder, quería dejar claro, para que todo el mundo lo advirtiese, que la casa de Aragón seguía en plena forma, y que si él se abandonaba de aquel modo al indescriptible placer de cargarse mucha gente sólo era por poner de manifiesto ante la Historia su casta de digno hijo de Pere III el Gran, de aún más digno nieto de Jaume I el Conqueridor y, sobre todo, ejemplar biznieto del terrible Friedrich II von Hohenstaufen, el que bien mereció su apodo latino, stupor mundi, por lo tremendamente bestia que fue.
Tres horas después, cuando no quedaba enemigo alguno al que rematar, Frederic desmontó, exhausto aunque feliz, para reunirse con su gente de mayor rango y conocer las frías cifras de la batalla. Éstas las había preparado yo, yendo de unos capitanes a otros. No tenían nada de fiables, pero al menos servirían para un primer balance de situación, y así las explicó Muntaner a Frederic y al conjunto de los capitanes congregados ante su rey. Las bajas propias no llegaban a cien muertos y doscientos heridos de alguna consideración. Se habían perdido más de doscientos caballos, si bien esto no importaba por haber capturado al menos otros tantos. En cuanto al ejército del príncipe Philippe d'Anjou, los muertos con armadura no serían menos de seiscientos, y los infantes no bajaban de cinco mil. Entre los muertos estaba uno de sus dos capitanes principales, Broglio dei Bonsi, víctima de su discreción a la hora de combatir, pues el almogávar que le decapitó, un tal Porcell, no apreció en él nada que indicase un posible gran rescate. San Severin, el otro, tenía una mano menos que al comenzar la batalla; le habían quemado el muñón con un hierro al rojo, cosa que le provocó un explicable desmayo, aunque todo indicaba que viviría lo bastante para ser canjeado por un buen montón de oro. El botín era fabuloso, tanto el militar como el pecuniario, y es que los almogávares eran extremadamente diestros en saquear a los muertos, ya lo fueran de plena razón o próximos a sentar plaza. Frederic podía considerarse a sí mismo, con toda la razón, un rey feliz. A eso se debió su orden de acampar allí mismo, a cierta distancia de los cadáveres desnudos, no porque su vista fuera desagradable, sino porque olían, aunque no por descomposición, pues el día era bastante frío, sino porque los abiertos en canal huelen mucho a mierda, como es lógico y natural. Pretendía dar cuenta de un excelente banquete improvisado, aunque sin exagerar, pues al día siguiente marcharíamos sobre Trápani. Allí se habrían refugiado los que lograron escapar, a los que pasaríamos a cuchillo con imparcial ecuanimidad, tanto a caballeros como a peones, aunque no eran ellos el objetivo principal, sino los pertrechos que hubieran desembarcado y, de haber suerte, las galeras que no se hubieran hecho a la mar. De aprovechar bien la colosal victoria, Charles II dAnjou tardaría lustros en reunir una fuerza comparable. Para empezar, tendría que pagar el coste de la exterminada, y se sabía que había empeñado hasta su orinal para que se la financiaran los prestamistas judíos de una parte y la Orden del Temple de la otra, y si además la flota trinacriense resultante se acreditase como la más poderosa del Tirreno y del Jónico, Frederic podría empezar a disfrutar los placeres asociados a toda paz estable y duradera.
Por mi parte, no me sentía del todo bien. Mi papel en la batalla no fue de matar mucha gente, de modo que al final del día mi cuenta personal sólo había subido desde uno hasta cuatro, y encima eran unos pobres desgraciados cuyas tristes pertenencias dejé a los almogávares que me los apartaron, para que no me fuese a dormir esa noche de gloria sin haberme cargado a nadie. Muntaner, sin embargo, estaba satisfecho con mi actuación, y así me lo hizo saber en presencia de Frederic. En la batalla, sostenía, las buenas comunicaciones son la clave de la victoria, y gracias a los pobres tipos abnegados que se pasaban el tiempo cabalgando de un lado para otro se podían conseguir las tan estruendosas y definitivas como aquella que Frederic daba en llamar de Falconara con cierta pomposidad. Con aquel elogioso reconocimiento me habría conformado, aunque acepto que nuestro buen rey Frederic lo redondeó bastante cuando metió la mano en la bolsa de los honores urgentes y me tendió tres onzas de oro. Con aquello tenía suficiente, no podría decir otra cosa, pero lo que acabó de asombrarme, y emocionarme, fue oír su orden de que me arrodillase, para desenvainar su espada y allí mismo armarme caballero de Trinacria y de Aragón: don Guillem de Tous I Ferrer.
Mi mente, confundida, susurraba que para culminar la gloria de aquel día sólo necesitaba que se me apareciera el espectro de Loredana, pero podía vivir sin eso. Cuando menos, hasta que regresáramos a Palermo.
Con la victoria de Falconara no concluyó la guerra entre Frederic II y Charles II, por mucho que durante semanas todo el mundo en Palermo lo pensara, salvo el siempre pesimista Muntaner y el visionario De Flor. El rey Charles estaba furioso no sólo por la derrota, sino por la prisión de su hijo Philippe, que Frederic de ningún modo pensaba canjear por otra cosa que no fuera un tratado de paz con garantías, siendo la primera que lo avalaran el Papa y el rey de Francia, Philippe le Bel. El papa Bonifacio, a su vez, se subía por las paredes ante la desafiante actitud de los catalanes, y no sólo la de Frederic sino la de los Jaumes, el de Aragón y el de Mallorca. No concebía que un pueblo pequeño y nada refinado como era el nuestro, de lengua bárbara e incomprensible, fuera capaz de batir de un modo tan aplastante a sus protegidos-protectores, los devotísimos franceses de la dinastía dAnjou, siempre listos para subirse a las galeras y zarpar hacia Oriente, a recuperar de una maldita vez los Santos Lugares para la cada día más desencantada cristiandad. Los indomables catalanes no sólo no se sumaron jamás a esas expediciones, salvo en todo caso para venderles barcos —las atarazanas de Barcelona eran las más afamadas del Mediterráneo—, sino que se percibía el desprecio de sus a menudo excomulgados reyes por aquella sagrada misión divina. De ahí lo pronto que dirigió una comisión a la corte de Philippe, encabezada por un cardenal y por el propio Charles II, en demanda de una fuerza lo bastante poderosa como para doblegar al malnacido del catalán aquel, Frederic II el Anticristo, y a su horda de facinerosos desalmados.
La guerra, para fastidio de Frederic, aunque para nuestra comprensible satisfacción, aún duraría veinticinco meses más, gracias a los refuerzos que Philippe concedió a Charles II —y gracias a que los pagó el recalcitrante Bonifacio, que habría preferido yacer con Belcebú antes que sentarse a negociar con un monarca de Aragón, el que fuera de los tres—, puestos todos ellos al mando de su hermano Charles de Valois. En esos veinticinco meses tuvimos que combatir una buena cantidad de veces, aunque nunca tan a gran escala como en Falconara. Sufrimos dos asedios de consideración, uno en Mesina y otro en Xaca, los cuales hacían presagiar un combate decisivo, pero en las dos ocasiones Charles de Valois demostró que sabía retirarse a tiempo, pues fue ver llegar a la horda de facinerosos desalmados al completo, sin faltar uno solo, y embarcar su fuerza para regresar a Calabria dando todo el trapo y sin dejar un remo en alto. Hubo también duelos navales entre las escuadras de d'Aunés y De Flor, por nuestro lado, y las diversas del Valois por el otro, con resultados inciertos y en cualquier caso no decisivos, y hasta Frederic se permitió arrebatar a Charles unas cuantas plazas y castillos en la cercana Calabria, gracias al espíritu aventurero de Bernat de Rocafort y gracias, también, a que no quedaba en Trinacria nada digno de ser saqueado. Así, de un modo lento aunque inexorable, iba siendo claro que Frederic no sólo se consolidaba, sino que, a medida que fueran cambiando de bando los calabreses y los napolitanos, en absoluto felices bajo el yugo francés, a poco que se lo pensara podría sentar sus reales en Roma tras una marcha-campaña de muy pocas semanas.
En los albores de 1302 la situación se había estabilizado. Trinacria en su totalidad estaba en manos de Frederic, así como algunas interesantes porciones de Calabria. Charles de Valois había terminado por aburrirse no sólo de aquella guerra idiota, sino de la extrema cortedad de Charles II dAnjou y de su heredero Robert, y el papa Bonifacio, por último, se había olvidado de su particular cruzada contra los catalanes, ya que su atención la monopolizaba una disputa por asuntos herético-tributarios con el rey Philippe, la cual llevaba camino de acabar en la primera excomunión de un monarca francés. Para el molesto entuerto de Trinacria llegaba la hora de los embajadores y los diplomáticos, y aunque no tenían por delante una tarea sencilla lograron culminarla, con general satisfacción, el 31 de agosto de 1302, al firmarse la paz de Caltabellotta, un lugar cerca de Agrigento, al sur de Trinacria.
Las negociaciones se habían conducido con inusitada discreción, aunque las aceleró bastante la orden de Philippe a sus cuatro mil caballeros estacionados en Calabria de regresar a Francia por el camino más corto. Nunca supe, ni tampoco me importaba, quiénes las condujeron, aunque me consta que Frederic buscó cuando menos el consejo de Muntaner, el único de los capitanes almogávares que sabía ver más allá del saqueo y el degüello. Lo que me importaba, y que nos importaba en general, porque nuestro futuro estaba vinculado al inminente acuerdo, era que cuando los plenipotenciarios se sentaron a firmar todo estaba debidamente pasteleado. El vencedor de aquella lucha de tres generaciones y varios monarcas era Frederic, que no sólo veía reconocida su corona por Philippe IV, por Charles II y por Bonifacio VIII, sino que recibía de Charles cien mil onzas de oro, buena parte de las cuales irían a nuestras butxaques; recibía también del Papa el muy vacío título de rey de Jerusalén y de Chipre, y también de Cerdenya si llegase a interesarle. Por último, Frederic aceptaba retirarse de Calabria, devolviendo a Charles los castillos conquistados por Rocafort y, ya de postre, se le concedía la mano de la infanta Elionor d'Anjou, de la que Roger de Flor comentaba que no estaba mal del todo, pese a sólo tener catorce años, aunque bastante intensos, pues le habían servido para casarse a los doce contra Philippe de Toucy, un excelente partido napolitano, pero sin que al buen hombre le diera tiempo a consumar, pues a los seis meses Bonifacio descubrió que disfrutaban alguna clase de consanguinidad, de modo que anuló el matrimonio para que así Charles II pudiera volver a poner la res en el mercado. Fuera como fuese, a Frederic no le disgustó el que le calzaran aquella esposa, si así se garantizaba la paz. También influyó en su buena disposición la fama de fantásticas paridoras que arrastraban las hembras de su linaje, y él, como todo príncipe de su tiempo, necesitaba el mayor número posible de hijos y de hijas, tan necesarios para el establecimiento de alianzas y de compromisos diplomáticos.
Las gestiones de los emisarios de Frederic no fueron las únicas iniciadas desde Trinacria en la primera mitad de 1302. La más importante para nosotros los almogávares, pues de su resultado dependía nuestro futuro, la emprendió Roger de Flor con la escéptica conformidad de d'Entena, d'Alet y d'Arenós, la ilusionada pero imparcial de dAunés y la entusiasta de Muntaner —a Rocafort, perdido en sus conquistas de Calabria, ni le consultó; no tenía forma de hacerlo—, el cual una vez más demostraba que sabía ver tan de lejos como el propio De Flor. De hecho, fue gracias a su entusiasmo que los otros aceptaran enviar a Contantinopla dos propios elegidos por De Flor en una de las galeras de dAunés, a la sazón almirante de Trinacria y dueño de todo lo que flotaba. Sólo faltaba que Frederic estuviera de acuerdo, y desde luego que lo estuvo, pues su mayor preocupación una vez se firmara la paz sería qué hacer con los ocho mil catalanes y aragoneses insaciables que infectaban su isla. Sólo manifestó que su reino tendría prioridad, de modo que si las negociaciones fracasaban y la guerra se reanudaba él pudiera seguir contando con sus mercenarios.
De Flor confiaba en que su propuesta sería bien recibida por Andrónic II Paleóleg, titular de un Imperio romano de Oriente que, por lo visto, padecía varios nombres distintos. Los había que lo llamaban Romanía, por derivación del Imperio romano del que hasta nueve siglos antes formaba parte, y para otros era Bizancio, Muntaner explicaba que quienes lo hacían no tenían las ideas claras, ya que Bizancio, en realidad, sólo era el nombre arcaico de su capital, Constantinopla, la cual se llamaba de aquella forma tan difícil desde que un tal Constantino, un emperador romano bastante meapilas, decidiera cambiar de piedad y devociones al comprobar lo poderosos que se habían vuelto los obispos cristianos, para lo cual empezó por mudarse desde Roma, rebosante por entonces de mierda y podredumbre, a su nueva y flamante capital, situada en un punto tan extraordinario que controlaba la totalidad del floreciente tráfico de mercancías entre los mares Negro y Mediterráneo. De Flor lo conocía bien, de sus tiempos al mando del Halcón, en los que con frecuencia fondeó no sólo en la propia Constantinopla, sino en casi todos los puertos principales del Imperio. A eso se debía, entre otras cosas, el excelente griego que hablaba, leía y escribía. Con Andrónic siempre se había entendido bien, más por su audacia de corsario con patente del Temple que por su propia jerarquía o posición personal. Sabía que Andrónic gobernaba un imperio imposible, de fronteras difusas, muy poco poblado y en el que no existía la menor consciencia de nacionalidad.
Todo ello quizá partiera de que sus ciudadanos eran una mezcla ingobernable de tracios, turcos, búlgaros, macedonios, albaneses y griegos, entre otras etnias menores. No había una lengua común, y el griego de la corte imperial apenas tenía predicamento en la mitad del Imperio, una inmensa extensión conocida por Asia Menor o península de Anatolia que se extendía más allá del mar de Mármara. Andrónic vivía una perenne pesadilla, la de que cualquier día los invasores turcos, que se habían hecho con buena parte de sus posesiones en Anatolia, cruzaran el Bosforo y les expulsaran de Constantinopla, si no algo aún peor. Su ejército, caótico, mal mandado, indisciplinado y en manos de incompetentes codiciosos, era incapaz de contenerles, y por si todo eso fuera poco tanto su comercio ultramarino como su escasa producción gremial estaba en manos de los que habían llegado como inofensivos vecinos y aspirantes a socios para convertirse, a los pocos años, en insaciables parásitos que controlaban hasta la última onza de oro que se movía en Constantinopla: los genoveses. No eran los únicos extranjeros asentados en la capital del Imperio, ya que ahí tenían consulado y pequeñas colonias los venecianos, los sicilianos, los franceses y los catalanes, pero sí eran los únicos que se atrevían a influir, no siempre con cortesía y buenos modos, en las determinaciones políticas del abrumado Andrónic II Paleóleg.
En esas condiciones era por demás explicable que la posibilidad de hacerse con una eficacísima fuerza mercenaria, la misma que había consolidado en su trono al siete años antes desahuciado Frederic II de Trinacria, y que había derrotado nada menos que a los ejércitos pontificios, napolitanos y franceses, le ilusionara en gran medida, toda vez que no pedían demasiado, al menos en comparación a las carísimas tarifas de los mercenarios genoveses, venecianos y alanos. De llegar a contar con aquel poderoso ejército privado, que a diferencia de genoveses y venecianos estaría sólo a sus órdenes, no sólo pondría su trono a salvo, sino que podría dedicarse a liquidar a sus enemigos, uno tras otro y empezando por los turcos, aunque quizá podría ser bueno dedicar algunas caricias previas a los genoveses, cada día más impertinentes y levantiscos.
Los emisarios regresaron a primeros de 1303, cuando para Frederic ya iba siendo urgente librarse de nosotros, ya que seguíamos cobrando, comiendo, bebiendo y fornicando a su cargo. No saqueábamos, pero él debía de contar con que a no tardar volveríamos a las andadas, si no por otra cosa por mero aburrimiento. Por entonces, y aún sin aquiescencia real, Muntaner había ya trazado el formidable plan de intendencia que suponía trasladar hasta la lejana Constantinopla las hordas de dAlet y dArenós, sus mujeres, sus hijos, sus esclavos, sus víveres, sus armas y, por supuesto, la flota catalana en su práctica totalidad, lo cual implicaba casi un millar de remeros y ballesteros, así como sus familias. Una primera dificultad era que no había barcos suficientes, pero eso a De Flor no le preocupaba; estaba seguro de que Frederic le cedería cuantas galeras necesitara con tal de perdernos de vista. En cuanto a la horda de d'Entena, Frederic le había hecho saber que deseaba contar con su presencia durante un año más, en previsión de cualquier posible conflicto con los franceses y los napolitanos que pudiera surgir tras materializarse los acuerdos. Lo de Rocafort era más peliagudo, pues se había lanzado por los castillos de Calabria enteramente a su aire. Los términos de la paz del Caltabellotta implicaban la inmediata retirada de Calabria de los caballeros y almogávares a sus órdenes, pero él no estaba en situación de ordenar a Rocafort que lo hiciera, so pena que aceptara pagarle, lo que de ningún modo entraba en sus cálculos, pues para empezar jamás le dijo, a Rocafort, que pusiera sus pezuñas en Calabria. Ése sería un asunto que deberían ventilar el duque Robert, hijo de Charles II, y el propio Rocafort, lo que llevaría meses, pues si el primero pensaba que sería cuestión de dar tiempo al tiempo y dejar que todo se pudriera, estaba muy confundido, pues el segundo no dudaría en reemprender su programa de saqueo y exterminio, y llevarlo tan lejos como fuera menester, incluso a la mismísima Nápoles de ser necesario. Unas cosas con otras, la horda de Rocafort tampoco sería de la partida, cuando menos en la primera expedición.
Los emisarios trajeron con ellos la oferta de Andrónic II: cada caballero con montura recibiría cuatro onzas de oro al mes, cada jinete almogávar, dos, y cada peón almogávar, una. Cada piloto de galera, cuatro; cada cómitre, tres; cada ballestero, dos; y cada remero, una. Los pagos serían cuatrimestrales y adelantados; así, el primero se realizaría en la isla de Malvasía, en el Egeo, según la flota catalana llegase a dos tercios del camino a Constantinopla. Una vez en la ciudad, la flota podría contar con las facilidades del puerto y de las atarazanas, y los hombres, marinos y almogávares, así como sus mujeres y sus familias con instalaciones adecuadas, todo ello por cuenta del Imperio, hasta que saliesen hacia el Asia Menor para enfrentarse a los turcos.
Andrónic no quería que su ejército catalán fuera visto con desdén, ni por sus cortesanos, ni por sus funcionarios ni por sus generales. Así, Roger de Flor sería nombrado megaduque del Imperio —Muntaner me aclaró que no era mucho más que un archiduque del Sacro Imperio romano-germánico—, dAlet sería el senescal de la infantería, d'Arenós el de la caballería y d'Aunés el almirante general del Imperio. Con aquello Roger de Flor sería el cuarto tipo más importante de Bizancio, y para que no se sintiera muy solo en tan elevada posición Andrónic II le concedía la mano de su muy querida sobrina María, hija de su hermana Irene y del Zar de Bulgaria, de apenas quince años, y que, según relataban los admirados emisarios, combinaba con exquisita perfección los rasgos mediterráneos con los eslavos y los orientales, de modo que De Flor —esto lo añadía yo para mí mismo tendría razones sobradas para estar encantado de la vida.
* * *
La flota catalana casi estaba lista para zarpar. Las treinta y seis naves —la mitad eran galeras de combate, y el resto leños de carga; ocho de las primeras eran catalanas y las otras diez nos las cedía el generoso Frederic, a todas luces encantado de librarse de nosotros se desplegaban por el gran puerto de Mesina, donde unas se relevaban con las otras para ceñirse a los pantalanes de forma que así pudieran embarcar los hombres y las bestias. El conjunto de la maniobra se llevaría ese día entero, 25 de agosto de 1303, a fin de que a la salida del sol la flota diese avante siguiendo a la capitana, donde mostraban su pabellón el jefe de la expedición, Roger de Flor, y su torrotito el almirante Ferran dAunés. Yo sería de los últimos en embarcar, pues Muntaner me había ordenado que supervisara desde lo alto del promontorio que cerraba el puerto, el conocido por cabo Peloro, el proceso de carga y asentamiento en las naves de los hombres, las mujeres, los críos, las bestias y la impedimenta. Debía prestar atención a que ninguna de las naves quedara desequilibrada, pues eso las pondría en grave riesgo de zozobrar a poco que la mar se pusiera brava, y aunque los días de aquel verano de 1303 eran uniformemente buenos, en el largo camino hasta Constantinopla nos podría pasar de todo. De ahí que llevara horas revisando desde lejos, con la mejor perspectiva, la carga y el centrado de las galeras, las barcazas y los leños, y que algún aviso de que algo no estaba bien había ya dado mediante mis disciplinados mensajeros. El que fueran tan obedientes era una cosa bastante rara, porque casi todos me habían conocido de niño de quince años que se incorpora sin saber dónde se mete a la minihorda de Ramón Muntaner, lo que ahora no les impedía tratarme con el respeto debido a los caballeros de Aragón. Me constaba que buena parte del milagro era culpa de Oleguer, que sin hacérmelo saber había explicado a todo el que levantara una ceja que me lo había ganado y bien ganado, y que por ello me ordenó caballero el mismísimo rey Frederic, si bien, y en realidad, yo procuraba pensar en eso lo menos posible. Sólo pretendía, como era natural, hacer bien mi trabajo, a la par angustiado de que Muntaner me confiase algo de tan gran importancia y encantado de haberme ganado su respeto y el de los otros capitanes. En especial, el de un Roger de Flor al que, comprensiblemente, ya miraba como si fuera un dios.
No todo era bienestar en mi peculiar posición, ciertamente única entre los almogávares menos viejos y los caballeros más jóvenes. A veces me agobiaba el sentirme un almogávar inmaduro entre los veteranos y juiciosos caballeros, y otras el ser un caballero excesivamente inexperto entre los muy bragados almogávares. La consecuencia de lo uno y de lo otro era que a menudo me costaba dar con alguien no ya para charlar un ratito, sino para compartir mis pensamientos, preocupaciones y angustias, las propias de un jovenzuelo de diecimuchos o de veintipocos, y tan ingenuo e idealista —viene a ser lo mismo, sostenía Oleguer con desprecio de almogávar— como por desdicha se suele ser a esas edades. Muntaner no era un interlocutor para todos los días ni para todo-lo que rondaba por mi cabeza, y Oleguer, por el que había llegado a sentir un gran cariño, el que los hombres bien nacidos profesan a sus hermanos mayores, era tan lacónico, tan inexpresivo y tan tosco que solía resultarme imposible cambiar con él más de diez palabras. Ramón dAlquer y Berenguer de Roudor eran lo más parecido a unos amigos íntimos con que podía contar, pero eran caballeros de la horda de d'Alet, la desplegada en el área de Siracusa —nosotros no solíamos movernos de Palermo—, de modo que no era mucho el tiempo en el que coincidíamos. De hecho, hasta que nos vimos en Mesina y desde la última vez que compartimos cerveza y burdel, en Palermo, habían pasado más de diez semanas.
Quizá la inminente travesía me permitiera ensanchar mis relaciones personales; eso deseaba, cuando menos, pues no dejaba de sentir un punto de soledad, siquiera de vez en cuando. Las oportunidades serían grandes, ya que compartiríamos la Balanguera con unos cuantos jóvenes caballeros de la horda de d'Arenós con los que alguna vez había cambiado palabras, aunque sin llegar a romper la natural reserva de los que se sabían no ya mayores, sino de una casta social bastante más elevada que la mía. Con suerte, las diez o doce semanas a flote que teníamos por delante me facilitarían hacer unos amigos de mi edad y de mi condición, unos que, no podía ocultármelo a mí mismo, me hacían mucha falta.