7. Armamento, galeras
y fortificaciones
Non facen la guerra broslados, nin borraduras, nin cadenas, nin fermalles; mas puños duros e homes denodados
Conde de Buelna, siglo XV
La galera fue la nave de batalla por excelencia en el Mediterráneo durante siglos. Era un buque ligero y rápido propulsado por remos y vela. Disponía de 25 a 30 bancos con unos 150 remeros y tenía un peso de unas 100 toneladas. En los siglos del enfrentamiento hispanoturco solían tener unos 50 metros de eslora por 6 de manga, con una sola cubierta. El mando de una galera de combate lo ostentaba el capitán de galera, que estaba auxiliado por sus entretenidos y
OFICIALES DE MAR Y GUERRA.
En los desembarcos las galeras eran utilizadas como lanchones para el traslado de la infantería hasta la playa. Disparaban la artillería y se acercaban lo más posible a la costa, para permitir que los soldados llegaran a tierra en esquifes o barcazas.
La dotación de una galera española comprendía «gente de cabo» y la «gente de remo» o «chusma». La «gente de cabo» se dividía en «gente de guerra» (infantería embarcada) y «gente de mar». Esta última se componía de oficiales y marineros.
Los oficiales incluían: mandos técnicos y ejecutivos (patrón, piloto, cómitre, sotacómitre y consejeres), artilleros y servicios (capellán, cirujano-barbero, alguacil y maestranza).
Los forzados eran condenados a remar sin sueldo por sentencia judicial finne. Solo podían ser hombres con 20 años cumplidos, aunque esa edad se rebajó a 17 años a partir de 1552. Una vez sentenciados, los forzados eran enviados en grupos (colleras) a los puntos de embarque, donde se entregaban al veedor y al contador de escuadra y pasaban examen médico. Ya embarcados, cubrían los huecos existentes en los bancos de la cámara de boga y se les entregaba una muda compuesta de 2 camisas, 2 pares de calzones, una almilla colorada, un capote de sayal y un bonete o bañe tina.
La ración diaria de un forzado consistía en 26 onzas (unos 800 gramos) de bizcocho, 6 onzas (190 gramos) de habas o garbanzos, o dos onzas y media de atroz; un adarme y medio (unos 2 gramos) de aceite, sal, una libra de leña y un azumbre (dos litros) de agua. Excepcionalmente, se les suministraba vino.
Los esclavos eran personas que habían perdido su libertad a perpetuidad. Casi siempre eran renegados, arráeces o moriscos. Solían proceder de presas hechas a turcos y berberiscos, aunque también se adquirían por compra, sentencias judiciales y donaciones al rey. El precio medio de un esclavo estaba en unos 100 ducados.
Con los esclavos cristianos existía una especial consideración y en algunos casos bogaban desherrados. Recibían ración «de cabo» y estaban a cargo directo del capellán. Los llamados esclavos mercaderes no podían ser canjeados ni redimidos porque los alguaciles de galera los utilizaban en su provecho particular. Unas veces ganando jornal trabajando para asentistas o particulares y otras vendiendo objetos que el alguacil les proporcionaba.
Los peor tratados eran los esclavos renegados, aquellos que habían apostatado del cristianismo y adoptado el islam. Considerados traidores, después de ser juzgados por el Tribunal de la Inquisición pasaban a ser propiedad del rey y soportaban el desprecio general.
Los ARRAECES tampoco podían ser vendidos o rescatados, para impedir que pudieran regresar a su tierra y seguir practicando el corso o la piratería. Los moriscos, por su conocimiento de la lengua y de la tierra y las costas españolas eran considerados especialmente peligrosos en caso de luga.
Según el asiento concertado entre la Corona y Rodrigo de Portuondo en 1523, la dotación de una galera, cuando no llevaba infantería embarcada, constaba de patrón, sotapatrón, cómitre, 2 consejeros, alguacil, remolar, maestre daxa, Botero, calafate, 6 lombarcleros, barbero, 4 nocheres, capellán y 90 compañeros-sobresalientes, más 150 remeros.
Una buena parte de los soldados embarcados en las galeras (soldados de galera) eran arcabuceros. Su armamento era la espada y el arcabuz, y su equipo consistía en un frasco para pólvora, un saquito de balas y una cuerda de mecha.
El soldado de galera estaba a las órdenes inmediatas del capitán de galera, a través de los cabos de escuadra o caporales.
El Tercio de Armada embarcado en galeras fue la primera infantería de marina del mundo. Estaba adscrito permanentemente al conjunto de la luerza naval hispana en el Mediterráneo, y constituía la guarnición extraordinaria en las galeras que necesitaban refuerzo.
Además, las escuadras de galeras llevaban su propia infantería, lo que se llamaban lercios de galeras. Había uno en Ñapóles y otro en Sicilia. El Tercio que se le adjudicó a la Escuadra de Galeras de España en 1587 tenía 1.350 hombres.
En las galeras turcas la infantería embarcada la integraban, según los casos,
LEVENTES, JENÍZAROS O S1PAH1.
Los leventes eran combatientes mercenarios, y a pesar de su tendencia a la indisciplina fueron los preferidos por los grandes corsarios. Los jenízaros, tropa profesional, no admitían a bordo otro mando que sus jefes propios. Los sipahi eran contingentes de leva de carácter feudal.
Artillado
Las galeras ordinarias españolas montaban a proa tres piezas de artillería: un cañón de crujía y dos moyanas. Un número que más tarde se amplió a cinco. Además, a lo largo de las bandas llevaban pedreros de borda y piezas menudas, y a popa 2 falconetes.
Las piezas tipo cañón lanzaban proyectiles de hierro fundido, con un alcance en puntería próximo a los 350 metras en tiro raso. Podían ser cañones enteros, medios cañones, tercios de cañón (tercerolas) y cuartos de cañón.
Las piezas tipo culebrinas disparaban proyectiles de hierro de peso pequeño o mediano, y tenían mayor precisión y alcance que los cañones (unos 500 metros). En este grupo se incluían los dragones o dobles culebrinas, medias culebrinas, bastardas, sacres (más potente que la media culebrina), moyanos y falco-nes.
Las piezas menudas comprendían falconetes, versos, ribadoquines, sacabuches, esmeriles, mosquetes y mosquetones. Se utilizaban en las bordas. Por usar inicialmente munición de piedra recibieron el nombre genérico de pedreros.
Abordaje
El combate entre galeras se desarrollaba de ordinario en dos fases concatenadas:
combate a distancia y abordaje. La primera fase es esencialmente artillera. La
segunda supone la lucha cuerpo a cuerpo, que se sostiene con fuego de artillería y arcabuz.
En el abordaje, la regla de oro era que la mitad de la dotación (el llamado Batallón) debía quedarse con el capitán a defender el buque, sin abandonarlo nunca. De la otra mitad, una parte constituía el núcleo principal de asalto, y la otra quedaba de «socorro» o «refresco». El grupo de abordaje iba annado con petos, morriones, rodelas, espadas, picas, dagas y pistoletes, cuando los había. Mientras sus compañeros combatían cuerpo a cuerpo en el navio enemigo, el Batallón lo apoyaba con el fuego de sus arcabuces y mosquetes.
Para evitar toda posible ayuda al enemigo, se mantenía a la chusma durante el combate tumbada en el suelo de la cámara de boga.
Armas de mano
Las más frecuentes eran el mosquete, el arcabuz, la ballesta y las llamadas «armas de asta» (picas, alabardas, partesanas, espadas, dagas y puñales). Entre las arrojadizas, llamadas también «de munición», destacaban los dardos, lanzas cortas,
virotes y las manesgas o lanzas.
Las ballestas, además de saetas, disparaban proyectiles de barro endurecido llamados bodoques, así como otros incendiarios compuestos de dardos con copos encendidos de cáñamo embreado con pez, azufre y aceite de linaza.
A comienzos del siglo xvu el desarrollo del bajel, el galeón y el navio de línea superaron a las galeras como nave de combate, aunque en España y en el corso berberisco siguieron empleándose hasta el siglo xvin. El Cuerpo de Galeras se disolvió en 1748, reinando Fernando VI, pero a causa de los enfrentamientos con el corso argelino estos barcos se utilizaron todavía en tiempos de Carlos III. La última galera española se construyó en 1788 y fue desarmada en 1800.
Además de las galeras otras naves utilizadas en las guerras navales del mediterráneo entre turcoberberiscos y españoles fueron:
GALEAZA. Variante de galera gruesa o bastarda empleada por los venecianos. De mayor porte que la ordinaria y fuertemente artillada, aunque por su lentitud debía ser remolcada por las galeras ordinarias para situarse en línea de combate. Medía más de 50 metros de eslora y arbolaba hasta cuatro palos: trinquete, mayor, mesana y un cuarto caído sobre proa, y podía llevar hasta 70 cañones. Desempeñó un papel importante en Lepanto.
BERGANTÍN.Pequeña galera desprovista de crujía, con una dotación entre los 30 y los 40 hombres, todos voluntarios, que remaban, combatían y marinaban indistintamente. Se utilizaba en misiones de exploración y avista-
miento.
FRAGATA.Embarcación más pequeña que el bergantín, de 6 a 10 bancos de remos, manejado cada uno por un solo hombre. Su eslora era de los 10 metros y manga de dos. La dotación no superaba los 20 hombres. Veloz y maniobrera. Se utilizaba para transmitir y procurar información y también para el transporte de mercancías y pasajeros.
GALEOTA. También llamada media galera. Carecía de arrumbada. Era la nave
más empleada por los corsarios berberiscos por su capacidad de maniobra
y escaso calado, que le facilitaba incursionar por sorpresa en los asaltos a
pueblos costeros. Tenía unos 20 metros de eslora y una dotación de unos 160 hombres.
FUSTA.Más ligera y veloz que la galeota. Tripulada por unos 10 hombres. Era
una embarcación netamente corsaria, que solía montar una sola pieza artillera.
GALERA GRUESA.Utilizada habitualmente por los venecianos para el transporte
de de mercancías valiosas, como sedas, especias y dinero. Pesada y lenta,
exigía dotación numerosa. Por eso se la denominaba también «galera de mercato».
MAHONA. Barcaza turca de transporte.
NAO. Utilizada al principio como barco de transporte, terminó siendo artillada y utilizada también como nave de guerra. Con el tiempo, evolucionó hasta dar forma al galeón, movido exclusivamente a vela.
CARRACAS.Naos grandes utilizadas también en el Atlántico para los viajes al Nuevo Mundo. Iba poderosamente artillada.
Autodefensa costera
En el sur de Italia, al igual que en el sur y el levante español, la amenaza turco-berberisca obligó a crear sistemas defensivos sustentados en una red de torres y atalayas costeras que se comunicaban entre sí y con las fortalezas y poblaciones de cada uno de los reinos. También se reorganizan o se crean fuerzas de milicias, a pie o a caballo, que complementan a las tropas de guarnición cuando es necesario. La construcción de torres y la creación de milicias costeras se aplicaron en Nápoles en 1563 por el duque de Alcalá, aunque las obras se ejecutaron con lentitud por problemas de financiación. Pero, aun así, en 1590 se habían construido 339 torres.
Carraca de transporte
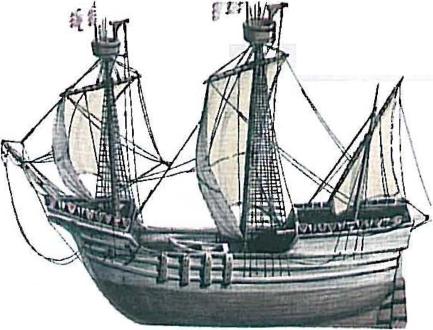
7. Armamento, galeras y..,
susceptible de ser artillada.
Galera maltesa.
Fusta, galera pequeña muy empleada en aguas poco profundas.
Galera gruesa.
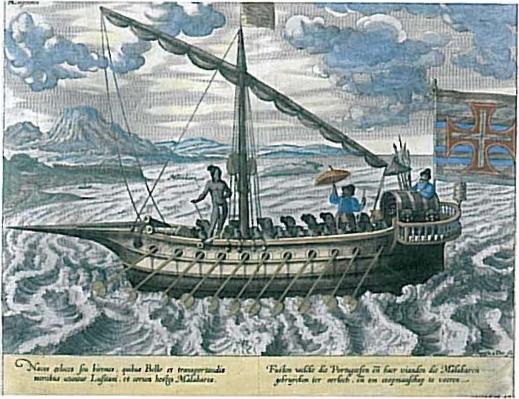
Galera turca de tres palos.
’Emblema de Buenos Aires con una carabela y un bergantín.

Galeras y lanchones de desembarco en la empresa de las Islas Terceras (Azores), 1582.
En Sicilia la mayor parle de las torres defensivas se construyeron durante la segunda mitad del siglo xvi y los primeros decenios del xvii. En Cerdeña, tras la pérdida definitiva de Túnez en 1574, la red de torreones se realizó entre 1590 y
1610.
Los tercios españoles en Ñapóles y Sicilia eran los encargados de guarnecer a las plazas fuertes y proporcionar infantería a las escuadras de galeras. Pero la penuria de efectivos humanos fue en aumento a medida que avanzaba el siglo xvii. Los soldados españoles, debido a la despoblación peninsular y a las guerras en Europa, escaseaban tanto que llegó un momento en el cual se hizo casi imposible que cumplieran su misión: «La guarda y defensa del reino y acudir a las ocasiones de la mar que se ofrecieren». Eso obligó a que en las últimas décadas del siglo xvii hubiera soldados de infantería napolitanos realizando tareas propias del tercio, tanto en la ciudad de Ñapóles como en los presidios y castillos de Toscana o en las galeras. En 1679, la guarnición para todas las plazas fuertes y presidios de Ñapóles era de poco más de 2.000 soldados españoles. Y lo mismo ocurría en Sicilia, cuyo tercio en 1602 tenía unos 1.800 soldados, pero de ellos solo unos 1.000 útiles, pues en el resto eran viejos, bisoños o estaban enfermos.
El tercio de Cerdeña fue disuelto por el duque de Alba en Flandes como castigo por haberse insubordinado, y el número de soldados en esa isla a partir del siglo xvi fue bastante reducido. Estaba distribuido en las tres plazas fuertes del reino: Cagliari, Alghero y Castellaragonese, y en momentos de peligro las escasas tropas españolas eran reforzadas por milicianos sardos.
Lo mismo que la tropa, el número de galeras se fue reduciendo a lo largo del siglo xvii. En 1637 la escuadra napolitana tenía solo 12 unidades, y aún disminuiría en años posteriores. En Sicilia, en 1674, cuando se inició la revuelta antiespañola de Mesina, apoyada militarmente por Francia, la escuadra siciliana
contaba solo con seis galeras.
Como consecuencia de esta mengua, los ataques de los corsarios berberiscos
resultaban muy difíciles de contener, aunque ya no hubiera grandes escuadras
turcas rondando por el Mediterráneo.
La protección de un litoral tan extenso solo era factible con el mencionado sistema de vigilancia y alerta de torres costeras. Los Agías eran los destinados a dar la alanna cuando avistaban cualquier barco sospechoso, y se informaba con rapidez a las milicias y pueblos próximos con mensajeros a caballo.
En Mallorca, el «Cuerpo de Vigías» era el encargado de la custodia y uso de
las torres. Durante el día se utilizaban señales de humo con hierba fresca sobre
las brasas en lo alto de la torre, y por la noche se usaban hogueras, hasta que en
el siglo xvii el fuego empezó a ser sustituido por disparos artilleros de pólvora sin proyectil.
La defensa de los pueblos y ciudades recaía en los propios vecinos, que se organizaban en milicias supervisadas por los respectivos concejos, bajo el mando de oficiales de profesión. A pesar de las frecuentes quejas por las deficiencias y falta de efectividad de las milicias, eran casi siempre las únicas fuerzas estables en las poblaciones costeras para hacer frente a la oleada de ataques berberiscos.
Pese a las muchas dificultades enfrentadas, la realidad es que el sistema de protección —-junto a las acciones bélicas de patrullaje complementarias— resultó eficaz, y logró asegurar en el sur de Italia una larga paz desde finales de los años setenta del siglo xvi hasta mediados del siglo xah, aunque es cierto que los berberiscos en ese tiempo no intentaron ataques de conquista. Como indica el profesor Luis Ribot García, las agresiones localizadas de los berberiscos siguieron produciéndose en ese periodo, pero la posibilidad de una acción importante desapareció prácticamente a finales del siglo xvi.
La clave del mantenimiento del dominio español sobre los reinos del sur de Italia durante la segunda mitad del siglo xvn —añade Luis Ribot— no estuvo tanto en una capacidad militar, ya bastante mermada, como en la lealtad latente en el seno de las masas sociales y en la existencia de las redes de intereses entre la Monarquía [hispana] y los grupos dominantes.
Escuadras de galeras
Los principales reinos costeros de la monarquía hispana tenían agrupaciones de galeras para su defensa permanente. La escuadra que guardaba las costas del reino de Granada se constituyó en 1529, pero fue destruida poco después por el corsario Cachidiablo en aguas de Baleares.
La escuadra de galeras de España, que era la principal, se formó en 1532 bajo las órdenes de Alvaro de Bazán el Viejo, padre del marqués de Santa Cruz, a quien sucedió en el mando Bernardino de Mendoza. Participó en el ataque a Túnez de 1535 y en la malhadada expedición a Argel de 1541.
Otras escuadras importantes de galeras eran la de Ñapóles, creada por el virrey García de Toledo en 1535, y la de Sicilia, que empezó a actuar en tiempos

de Femando el Católico.
Una crónica recogida por A. Campaner (Cronicón Mayoricense) en el siglo xix ofrece un ejemplo de como reaccionaban defensivamente las galeras que protegíanla costa ante los ataques corsarios.
El 9 de febrero de 1509 —dice el relato— llegaron a Cabrera dos galeras de corsarios berberiscos haciendo prisioneros a 22 pescadores en sus barcas. Los piratas se detuvieron allí 11 días sin poder regresar a Berbería debido al mal tiempo en el mar. Súpose en Mallorca lo acaecido, y por orden del Virrey y de los Jurados se prestaron inmediatamente 6 galeras con 200 hombres [soldados embarcados] al mando del caballero Jaime Burgués. Salieron los bajeles expedicionarios el día 13. Llegaron a Cabrera y tras un encarnizado combate vencieron a los invasores, apresaron a las galeotas moras, con todos sus tripulantes, y las presas con los pescadores, conduciendo posteriormente a los 85 pnsioneros a Palma, entre ellos el imprescindible renegado, que, debido a que estaba muy herido, sentenciaron rápidamente por temor a que muriera antes de ser castigado; le llevaron a la plaza del muelle, después de haber dado la vuelta acostumbrada, atáronle a un palo, le apedrearon, le atenazaron y le remataron a estocadas».
n° 332, diciembre.
Complementando a las galeras, las milicias y las construcciones defensivas, se contaba también con la información proporcionada por los espías, o «las espías», como se decía entonces. Para neutralizar el peligro otomano, la red de inteligencia española se mantuvo muy activa a todo lo largo del siglo xvi. Constituyó un sistema de información poliédrica integrado por gente de muy diversa procedencia y catadura; renegados, fugitivos, ragusinos, genoveses, aventureros, judíos, mercaderes y hasta picaros de toda calaña. Eran redes pagadas y controladas por la Corona a través de Virreyes y Capitanes Generales o —como en Lepanto— por el generalísimo Juan de Austria, quien (al decir de García Hernán, estudioso del tema) estableció su propio servicio de información y tenía fama de pagar generosamente a los espías. 1
Adarga. Escudo de origen árabe adoptado por los españoles y fabricado en cuero.
Alguacil de galera, encargado de la conservación, custodia y herraje de los galeotes. Cuando alguno de estos se fugaba, se hacía responsable con su propio dinero o debía bogar en lugar del evadido. También era el responsable del servicio de aguada y del acopio de leña.
Almilla. Jubón ajustado al cuerpo que ponerse debajo de la armadura.
árbol. Palo mayor de la galera. Era de una sola pieza y medía unos 25 metros de alto, con un diámetro de 65 centímetros.
Arráez. Capitán de galera turca o berberisca.
Arrumbada. Corredor de las galeras en la parte de proa a una y otra banda, en el que se situaban los arcabuceros para hacer fuego.
Barberote. Auxiliaba al barbero en rapar las cabezas y barbas a la chusma quincenalmente, y en cuidar enfermos y heridos. Solían ser forzados o esclavos.
Bey. Regente de un territorio o ciudad en nombre del sultán.
Bizcocho. Torta dura de harina cocida dos veces y sin levadura. Se conservaba largo tiempo y era un alimento básico para las tripulaciones.
Boga . Acción de remar. El ritmo nonnal de boga en una galera era de dos paladas por minuto.
Boga viva. Ritmo acelerado de boga que se mantenía cuando era necesario o se aproximaba el combate. Alcanzaba unas cuatro paladas por minuto.
Botero. Era el encargado de la barrilería del barco. En combate, cuidaba del manejo y suministros de la pólvora y ayudaba a los artilleros.
Buco. Casco de galera.
Byat. Ceremonia de investidura de un sultán, que iba acompañada del juramento de fidelidad. Con frecuencia, el bvat se producía una vez que el nuevo sultán había eliminado a sus hermanos, como posibles competidores al trono, siguiendo las pautas que Mehmet, el conquistador de Cosntantinopla, había
establecido en un famoso decreto sucesorio: «Aquel de mis hijos a quien Alá conceda el sultanato, puede ordenar legítimamente la ejecución de sus hermanos». El exterminio fratricida se extendía en ocasiones hasta el harén paterno, como hizo el sultán Mehmet III en 1595, que, además de matar a sus diecinueve hermanos, ordenó ejecutar a las concubinas encinta. La práctica de esta matanza ritual por razones sucesorias duró hasta finales del siglo xvn, y quedó definitivamente abolida en 1876 por la primera Constitución turca.

Cadí. Juez musulmán.
Calafate. Encargado de mantener estanco el buque y del cuidado de las bombas de achique.
CapitAn. Jefe militar en la galera. A partir de 1535 el primer mando de la galera recibe el nombre de Capitán, y el segundo el de Patrón. El Capitán de Galera tenía pena de muerte si desobedecía las órdenes recibidas, rehuía el combate o perdía su galera combatiendo contra enemigo igual o inferior.
Capitana. Galera insignia de una escuadra.
Chiismo. Término que designa la rama del islam de los seguidores de Alí (primo y yerno de Mahoma), considerado único sucesor legítimo del Profeta. Para los chiítas o chiles los descendientes de Alí son los verdaderos guías (Imanes) religiosos. Creen en un Mahdi o imán oculto que retornará en el fin de los tiempos. El chiismo agrupa a un 15% de los musulmanes y está arraigado
sobre todo en Irán y el sur de Irak.
Cómitre. Oficial que dirige la maniobra del barco y gobierna a la chusma. Dirigía la boga de la gente de remo y el izado de mástiles o entenas.
Compañeros-Sobresalientes. Participaban indistintamente en las funciones marineras y de combate, exceptuando el manejo artillero.
Consejeres. Prácticos de costa de las galeras encargados de la navegación y de asesorar al mando en cuestiones náuticas.
Corbacho. Del turco «kirbac». Vergajo que el cómitre utilizaba para castigar a los galeotes o acelerar la boga.
Crujía. Espacio longitudinal que iba de proa a popa por el centro de la cubierta del buque.
Cuatralba. Galera en la que navegaba el Cuatralbo, jefe de una agrupación de cuatro galeras.
Diván. Consejo deliberante del gobierno turco donde se tomaban las decisiones
políticas y se daba respuesta a las quejas y peticiones de los súbditos del sultán.
Empavesada. Defensa que se hacía con los paveses o escudos para cubrirse la tropa.
Engolfarse. Navegación de las galeras lejos de la costa con el auxilio de cartas o derroteros.
Entena. Larga vara de madera en la que se enverga una vela latina o que se iza en el palo de las embarcaciones ligeramente indinada a proa.
Ghazi. Desde el siglo XIII los Ghazi eran considerados los combatientes de la y i had o guerra santa islámica por excelencia. Su espíritu era similar al de los primitivos cruzados cristianos y fueron una pieza clave en la expansión otomana.
Gran turco. Título con el que se conocía generalmente al sultán en Europa. «El rey de los turcos es llamado Gran Señor no tanto por la extensión de sus tierras (el Rey Católico tiene diez veces más) como por ser, en cierto modo,
Compañeros. Quienes fonnaban parte de la tripulación con plenitud de derechos. Su misión era servir y obedecer a los Nocheres. Hacia 1560 se engloban ambos en la denominación de «marineros», un nombre que luego se extiende a toda la «gente de mar».
señor de las personas y de los bienes», escribió el pensador y diplomático francés Jean Bodin.
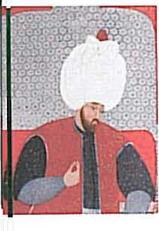
Gran visir. Jefe del gobierno y representante máximo del sultán, quien lo designaba y destituía libremente. Era la segunda autoridad del Imperio. Cuando el Gran Visir caía en desgracia, en muchos casos su apartamiento del cargo iba seguida de pena de muerte.
Harén. Deriva de la palabra árabe «harim», que designa algo que es tabú y prohibido por la religión. Era el lugar donde residían las mujeres (concubinas, servidoras o esposas) del sultán o personajes importantes. Estaban custodiados por los eunucos. Las esposas del sultán solían ser cuatro, aunque a
veces podían llegar a ocho.
En el Imperio otomano el harén era una sociedad cerrada y estrictamente
jerarquizada, donde con frecuencia se gestaban retorcidas y sangrientas conspiraciones que tenían profunda influencia en las decisiones de gobierno.
Jabeque. Embarcación exclusiva del Mediterráneo muy utilizada por los corsarios en el siglo xvtll. Era un buque ligero y maniobrable, con buena potencia de fuego, empleado en misiones de guardacosta y corsarias.
mente en los valores de la tradición otomana. Los mejores obtenían puestos en la Corte, y otros pasaban a ser funcionarios del Estado o soldados de elite.
Las levas de jenízaros eran completadas con combatientes esclavos obtenidos en la guerra o comprados, que eran educados de la misma manera.
Hasta el siglo xvm los jenízaros vivían en régimen de aislamiento y tenían prohibido casarse o realizar actividad comercial durante el periodo de sena-
ció activo.
Cuando tenían la suerte de sobrevivir a las múltiples guerras, los jenízaros eran recompensados por sus senados con «timars» (feudos militares no hereditarios) en las zonas fronterizas. Los campesinos de estos «timars»
conservaban en herencia los lotes de tierra, y no se les forzaba a convertirse al islam, pero en ese caso debían pagar un impuesto extra.
A ¡inales del siglo xvm los jenízaros estaban acuartelados en las principales ciudades del Imperio otomano y eran unos 50.000, pero su final fue dramático. Serían masacrados sin piedad en Estambul por el sultán Mahmud II en 1826, al oponerse a las reformas militares que les despojaba
de su influencia. «Las en su Viaje a Oliente-
aguas del Bosforo —dice el escritor francés Lamartine — arrastraban sus cadáveres al mar de Mármara: los
demás fueron confinados al Asia Menor y perecieron en el camino».
Kanun En turco, decreto. Solimán el Magnífico recibe en Turquía el nombre de Solimán Kanuni, por su labor legisladora.
Kapudán. Gran Almirante turco.
Lanterna o Fanal. Insignia de mando. Iba en la galera que embarcaba al mando superior de cada escuadra, y se situaba en lo alto de la popa. Se encendía de noche para orientación de los buques. El nombre también se aplicaba a las galeras de mayor envergadura y mejor artilladas.
Jenízaros. Surgen en el último cuarto del siglo XIV con la refonna del ejército que emprende el hijo y sucesor de Osmán I, en lo que se conoce como «devs-hirme». Los jenízaros eran combatientes profesionales con un cerrado espíritu de cuerpo y fidelidad absoluta al sultán. Representaban una elite militar y desempeñaron un papel fundamental en la expansión otomana. Solían proceder de las levas periódicas que se hacían de niños y jóvenes varones en los territorios balcánicos ocupados por los turcos. Eran arrancados de su país de origen, islamizados y, despojados de cualquier vinculación familiar, educados militar mente. Tras su conversión, los aspirantes a jenízaros eran formados estricta-
Maestre Daxa. Del catalán Maestre dAixa (maestro de azuela). Tenía a su cargo la reparación del casco y otros trabajos de carpintería a bordo.
Mozo de alguacil. Esclavo que ayudaba a los alguaciles a herrar y desherrar la chusma. Solían ser moros conversos y no cobraban sueldo, aunque recibían raciones «de cabo».
Nocheres. Según el código de las Partidas, debían de ser «sabiclores de conocer todo el fecho de la mar, en cuales lugares es quedo y en cuales corriente e que conozcan los vientos e sepan toda la otra marinería».
Osmanií. Sinónimo de Otomano. Perteneciente a la Casa o Dinastía de Üsmán, nombre del que deriva «otomán». Se inició con Osmán I, aunque el primer sultán (Murad 1) no se proclamó como tal hasta 1383.
Los sultanes tenían entre otros títulos los dejan de Janes, Jefe de los Creyentes y Califa o Sucesor del Profeta del Señor del Universo.
Palamenta. Conjunto de remos de una embarcación.
Pañoleros y Despenseros. Los encargados de la conservación y custodia de los pertrechos y vituallas respectivamente. Llevaban cuenta de las entregas, existencias y consumos.
Patrón. Comandante de una sola galera
Patronareal. Nave destinada al Lugarteniente General de la Mar, segundo del Capitán General. Cuando el Lugarteniente embarcaba también en la Galera Real, la Patrona Real quedaba como nave de escolta y refuerzo.
Piloto. El que dirige la navegación de la nave, pero no la maniobra, que corresponde al cómitre.
Portulanos. Guía que proporciona la distancia entre los puertos y marca los rumbos magnéticos que los unen.
Presidio. Fortificación o plaza fuerte defendida por una guarnición tija.
Proeles. Los que tienen a su cargo las maniobras de proa. Ayudaban en el manejo de la artillería en esa parle del barco.
Raiseffendi. Jete de la cancillería del sultán.
Real o Capitana real. Galera destinada a ser ocupada por el rey o su lugarteniente, el Capitán General de la Mar. Enarbolaba el estandarte real.
Remolar. Encargado de mantener en servicio y reparar la palamenta de una
Rodela. Escudo circular. Solía ser de madera y recubierto de hierro.
Safávidas. Dinastía que rigió el Imperio Iraní durante el apogeo militar otomano. Los safávidas, originarios de Azerbaiyán, crearon un Estado unificado independiente y declararon el «chiismo» religión oficial del país.
Gobernaron desde 1501 hasta la segunda mitad del siglo wan.
Sandjaks. Gobernadores en las provincias del Imperio otomano.
Sintra, Tratado de. Acuerdo entre España y Portugal que vino a poner fin a las suspicacias de Lisboa por las conquistas españolas en el Magreb, a raíz de la ocupación del Peñón de Vélez de la Gomera en 1508. Según el Tratado de Tordesillas, lirmado anteriormente entre Portugal y Castilla, esa plaza estaba incluida en la zona de expansión portuguesa. Con el Tratado de Sintra, Lisboa dio su conformidad a la conquista española, pero a cambio de obtener de Fernando el Católico la renuncia a continuar la expansión en la costa atlántica africana.
Sublime Puerta. Término usado para denominar al gobierno del sultán y, por analogía, al propio Imperio otomano. Hacía referencia a la puerta de entrada a las dependencias del Gran Visir cercana al Palacio de Topkapi, donde eran recibidos los embajadores extranjeros.
Siphal Tropa selecta de caballería. Combatían con arcos y espadas cortas. Los siphai solían ser recompensados a cambio de sus servicios con tierra concedida por el sultán (timar) en régimen feudal.
GARCÍA ÁLVAREZ DE TOLEDO. Hijo del virrey de Nápoles, don Pedro de Toledo, García había heredado de su padre el sentido de la grandeza. A la muerte de su hennano mayor se convirtió en marqués de Villafranca. Comenzó a servir a las órdenes de Andrea Doria, con dos galeras de su propiedad, en 1539.
Sopracomito. Comandante de galera veneciana.
Sotapatrón. Asistente del patrón de galera.
Sultana. Galera destinada al Kupadán o jefe de las tuerzas navales turcas. Sunnismo. Rama del islam en la que están incluidos la mayoría de los musulmanes.
A los 21 años se le entregó el mando de la escuadra de Nápoles. Luchó en Túnez, Argel, Sfax, Mehedía, Grecia, Niza, en la guerra de Siena y en Córcega.
Trabuco. Los trabucos de galeras del siglo xvi eran piezas artilleras de ánima corta y abocinada, que disparaban proyectiles incendiarios o metralla tormada por hierros, clavos, balas de mosquete y piedras.
Por razones de salud renunció a su cargo en 1558 y fue nombrado virrey y capitán general de Cataluña y el Rosellón. En febrero de 1564 obtuvo el título de capitán general de la Mar, y el 7 de octubre del mismo año, en recompensa a su victoria del Peñón de Vélez, se nombró virrey de Sicilia, la isla que deseaba convertir en arsenal y almacén. Por esa época era ya un hombre minado por la gota y el reumatismo, y sin embargo fue capaz de poner a punto la flota hispana y cumplir con las misiones que se le asignaron.
Tenía por costumbre hablar claro y alto cuando la ocasión lo requeria: «No se puede decir ni pensar —escribe a Francisco de Eraso en agosto de 1564— «el estado en que he hallado lo de la mar». Y pocos días después le añade: «...Y también es necesario que sepa S.M. que es imposible dejar de ser riguroso en su armada, estando las cosas en el ténnino que están, si lo tengo que gobernar bien este cargo y defenderle su hacienda .. .y aunque sé que poquito gano en que me querían mal, confieso que no puedo consentir robería ni mal gobierno en lo que traigo entre manos».
Honrado, exigente, previsor y ordenado, Álvarez de Toledo tuvo que tratar diplomáticamente con el papa Pió IVj en nombre de Felipe 11, hasta obtener los necesarios subsidios para reconstruir la Ilota tras la derrota de Los Gelves en 1560.
ULUCH All. Corsario y almirante turco. Era natural de Castella (Calabria) y su nombre cristiano era Giovanni Dionisio Galeni. Capturado de niño en el sur de Italia por Ali Ahmed Reis, cambió su nombre por el de Uluch-Alí al convertirse al islam.
Fue hecho cautivo cuando tenía 18 años por el renegado griego Ali Amet, quien le tuvo muchos años de galeote. El cronista Diego de Haedo lo describe «riñoso, con la cabeza toda calva, recibía mil afrentas de los otros cristianos, que no querían a veces comer con él ni bogar en su bancada; y de todos era llamado «fartax», que en turquesco quiere decir lo mismo que «riñoso».
Uluch Alí acabó renegando cuando tenia 35 años de edad, y pasó a convertirse en cómitre de su patrón, y luego en uno de los mejores «arráeces» de Argel, en los años del gobierno de Salah Pachá y del hijo de Barbarroja, Hasán Pacha. Cervantes diría de él que «fue tanto su valor que, sin subir por los torpes medios y caminos que los más privados del Gran Turco suben, vino a ser rey de Argel y, después, general de la mar (gran almirante), que es el tercer cargo que hay en aquel señorío».
Cuando se hizo famoso como corsario en el Magreb, se unió a Dragut Reis
(Turgut Reis) en 1548, y desempeñó un papel importante en la conquista y defensa de la fortaleza tunecina de Mehedia. Acompañó a Dragut en su viaje a Estambul tras la conquista de Trípoli en 1551 y fue nombrado gobernador (Mutasarrií) del distrito de Esmirna (Izmir). También participó en el ataque a Malta en 1565, y a la muerte de Dragut fue nombrado regente de Argelia.
Conquistó La Goleta a los españoles en 1569 y participó con su flota en la conquista de Túnez. Destruyó la (Iota maltesa en la campaña de Chipre (1570), y luego se unió a la gran Ilota imperial estacionada en Lepante para invernar.
Allí la flota turca sufrió su mayor derrota, pero Uluch Alí fue el único almi
rante que pudo escapar del desastre y salvarse con más de 40 barcos. Fue recibido como un héroe por el sultán en Estambul, que le otorgó el nuevo nombre
de Kilidch Ali (Espada), le nombró Almirante Jefe y le encargó la inmediata reconstrucción de la (Iota. Una misión que, según el historiador turco Selaniki
Mustafa Efendi, realizó en solo 120 días. En junio de 1572, la flota otomana bajo su mando volvió a sus expediciones en el Mediterráneo.
Uluch Alí llegó a ser inmensamente rico. Sus últimos años estuvieron dedicados a la construcción de mezquitas y fundaciones. El 27 de junio de 1587, cuando tenía más de 80 años, desoyendo las indicaciones de los médicos y obsesionado con mantener relaciones sexuales, murió en brazos de una mujer joven. «Su espíritu voló desde su cuerpo a otro mundo», como poéticamente dice una crónica.
En su palacio se hallaron 50.000 monedas de oro, y sus propiedades, valoradas en diez veces esa cifra, pasaron al tesoro del Estado.
JUAN DE AUSTRIA. Juan de Austria (1545-1578) fue uno de los más brillantes
capitanes de la historia de España y una de las figuras más heroicas del siglo xvi
europeo. Públicamente, llegó a decir que si supiera de otro hombre en el mundo
que le superase en deseos de reputación y gloria, se tiraría desesperado por una ventana.
Hijo natural de Carlos V y la alemana Bárbara Blomberg, heredó de su padre
la tendencia a las armas desde temprana edad. «Desea que lo tengan por español
en todo», decía el embajador veneciano en la corte de Felipe II, Girolamo Lippo-
mano, que lo ensalza sobremanera y le atribuye una «agilidad incomparable» y
gran resistencia física en el manejo del caballo, en el torneo y la esgrima. Hablaba,
además del castellano, muy bien el francés, y entendía el flamenco, el alemán y el italiano.
Según el historiador militar Carlos Ibáñez de Ibero, donjuán de Austria era de naturaleza «propensa a los contrastes: duro y hasta violento en algunos casos, inclinábase a la ternura según y cómo se presentaran las cosas», y procuraba sujetarse a la razón en los asuntos públicos [... ] «De espíritu levantado y animoso, hábil en trato de gentes, cautivó a la mayor parte de los que tuvo a sus órdenes, aunque su ambición y el favor que disfrutó trajérenle enemigos y envidiosos sin cuento».
Pese a que por temperamento era muy distinto a su hermano Felipe II, nunca hubo verdadera rivalidad entre ellos, pero en ocasiones las insinuaciones corte-
sanas calumniosas y la perfidia del secretario Antonio Pérez hicieron mella en la
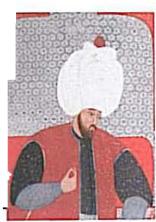
desconfianza del monarca.
Después de la victoria de Lepanto, en la que tan decisivo papel desempeñó, Juan de Austria fue partidario de prolongar la ofensiva terrestre y marítima contra los turcos y berberiscos, utilizando Túnez como base principal. Confonne al designio del cardenal Cisneros, la acción española en el norte de África no debía limitarse a ocupar puntos aislados en la costa, sino llevar adelante una política de penetración que incluyera la toma de Argel. Esta estrategia debería completarse con el afianzamiento de la tutela española sobre la República de Genova, para asegurar las comunicaciones entre España y sus Estados de Italia.
La pérdida definitiva de Túnez en 1574, que los turcos tomaron con una poderosa armada de 230 galeras al mando de Uluch Alí, causó una profunda amargura en donjuán. FalLo de medios y dinero, intentó socorrer la ciudad y el fuerte de La Goleta desde Ñapóles, algo que no consiguió porque, entre otras cosas, las ordenes últimas de Felipe II nunca llegaron. Cuando regresó a España, el Rey le nombró su lugarteniente en Italia, y en 1576 gobernador de los Países Bajos, donde —cumpliendo órdenes— firmó con los rebeldes el Edicto Peqaetuo, que supuso una tregua en la guerra de Flandes a cambio de la salida de los tercios españoles.
llería, caballos, y esclavos.
Aruj Barbarroja y su hermano Jaredín sembraron el terror en las poblaciones cristianas del litoral mediterráneo, y llegaron al rango de regentes y grandes almirantes de la annada turca a pesar de sus modestos orígenes. Ambos fueron personajes legendarios, con gran talento guerrero, que convirtieron el apodo (Barbarroja) en un sinónimo de corsario.
La situación empeoró poco después. Los tercios regresaron y se reanudó la lucha. Agobiado por la escasez de tropas y dinero, y las maquinaciones del traidor Antonio Pérez desde España, donjuán enfermó gravemente en Namur, seguramente envenenado.
Murió el 1 de octubre de 1578 y pidió ser enterrado junto a su padre. Sus restos fueron llevados a España, y hoy están depositados en el Panteón de Infantes del monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
MULEY ABDELMALEC. Rey marroquí que ocupó el trono con ayuda turca y lo perdió por la intervención portuguesa. Murió en la batalla de Alcazalquivir
(15781, junto al rey Sebastián de Portugal y su sobrino y rival Muhammad el Mesluh, llamado «el rey Negro».
AGOSTINO BARBARIGO. (1500-1571). Jefe de la escuadra veneciana en Lepanto, que formaba el ala izquierda de la Liga. Herido de un flechazo, no sobrevivió a la batalla. Competente navegante y hábil diplomático. Reemplazó al almiranLe Veniero en el Consejo de Guerra de la flota de la Liga.
ARUj BARBARROJA y JAREDÍN BARBARROJA Hermanos originarios de Mitilene, la antigua isla de Lesbos, en el mar Egeo, un enclave genovés hasta linales del siglo XV Aruj, el mayor de los hermanos, murió en 1518 a los 44 años, en acción de guerra, al intentar escapar de (os españoles que le perseguían. Había nacido hacia 1475, cuando su isla natal pasó a manos turcas y tenía 20 años cuando se hizo a la mar. En 1504 pasó a Berbería, y doce años después se proclamó «rey de Argel». Perdió un brazo en Bugía (actual Beyaia), por lo que se le conoció como Barbarroja «el del brazo cortado».
La isla de Los Gelves se conviríió en la base de avituallamiento de Aruj, que se proclamó bey de ese territorio tras su alianza con el rey tunecino, Muley Mauset, quien permitía al corsario aprovisionarse en puertos de su reino a cambio de recibir un diez por ciento del corso. Esta alianza tuvo lugar después de que Aruj capturase en aguas de Sicilia una nave que conducía soldados españoles a Nápoles. Barbarroja llevó la nave a la Goleta y colmó al tunecino de arti
Jaredín, iras haber combatido en todo el Mediterráneo, falleció a los 63 años de muerte natural («muy recias calenturas»), rico y respetado.
JUAN CAÑETE. Corsario mallorquín, gran conocedor de la costa de Berbería, que concibió un plan en 1559 para incendiar la annada que los turcos tenían en Argel. Para ello espió hasta saber que no había en ese puerto galeota o fusta disponible, y mantuvo oculto entre unas piedras cercanas a la costa un veloz bergantín bien provisto. El plan, pese a lo arriesgado, parecía realizable, pero la desgracia lo truncó. «Arrancó, pues, en una noche oscura y en mal hora —cuenta Fernández Duro— por ocurrir lo que en el cálculo de probabilidades menos pudiera pensarse. Al tiempo que embocaba el puerto lo hacían dos galeotas turcas que le descubrieron
y atacaron».
Cañete fue capturado y en Argel hubo fiesta, ya que era muy temido por sus audaces acciones. «Paseáronle por las calles —dice Duro— mostrándolo a los chicos como fiera encadenada; hiriéronle sufrir todo género de tortura mientras conservó aliento vital, acabando por despedazarlo. Con la brutalidad proclamaban el valor de la víctima».
ANDREA DORIA. (Oneglia, Italia 1466-Génova 1560). Almirante y hombre de Estado genovés. El más importante «condottiero» del mar al servicio de España en el Mediterráneo durante más de 30 años.
Mediterráneo.
Posteriormente, Doria se enemistó con Francisco I (que le debía mucho
dinero y le quitó el mando de la flota) y el emperador Carlos V le ofreció pasarse
a su servicio, lo que el genovés aceptó. Influyó también en la decisión que el
monarca Irancés exigiera a Doria la entrega de dos prisioneros ilustres; el marqués
del Vasto y Ascanio Colona, a quienes el almirante había capturado en combate.
A partir de entonces, Doria sería un leal aliado de España en el Mediterráneo,
aunque nunca dejó de pensar en sus propios intereses y la Corona hispana le recompensó con largueza.
La relación de Andrea Doria con el Emperador se formalizó en un contrato sellado en 1528 que hizo de Génova una especie de Estado independiente bajo protectorado imperial-español. Doria ejerció de delegado del Imperio y Génova tuvo libertad de comercio en todos los territorios gobernados por los Habsburgo.
MARINO CONTARINl. Sobrino de Barbarigo. Formó parte de la vanguardia en Lepanto y acudió en ayuda de su tío cuando estaba a punto de ser envuelto por el ala derecha turca. Muerto en la batalla.
Tras servir en el ejército pontificio a las órdenes de su tío Nicola Doria, capitán de la guardia del papa Inocencio VIII, entró al servicia del duque de Urbino y participó en la campaña contra Milán. Ingresó en la Orden de San Juan de Jeru-
salen durante una peregrinación a Tierra Santa, y vuelto a Italia ofreció su espada
a Juan de la Rove re en Ñápeles y combatió del lado francés contra los españoles del Gran Capitán.
Al ser nombrado almirante de la flota genovesa en 1512, inicia sus primeros enfrentamientos con los turcos. Cuando Carlos V toma Genova en 1521, Doria aun sigue combatiendo del lado francés. Poco después, las tropas españolas cruzan los Alpes y se dirigen a sitiar Marsella. Doria acudió con sus naves en auxilio de la ciudad y derrotó a una luerza de galeras españolas mandadas por Hugo de Moneada.
Al caer Francisco I prisionero de los españoles en Pavía, Doria se mantuvo al acecho en las islas Hyéres para liberarle cuando fuese trasladado a España. Pero el monarca francés le disuade, temeroso de que el inLento de rescate le costase la vida, y por haber dado palabra de no escaparse a cambio de ser tratado con arreglo a su condición real. Pero Francisco I no olvidó el empeño de Doria, y un vez regresado a Francia le nombró Capitán General de la Ilota francesa en el
Por el acuerdo, el almirante genovés se comprometió a tener disponible su Ilota de galeras para combatir por los intereses imperiales a cambio de 60.000 ducados anuales, una cantidad que luego se elevaría a 75.000 en pagos bimensuales, por adelantado y con garantía de banqueros. El Emperador ponía la pólvora y los proyectiles para los cañones de las galeras, y a cargo de Doria comían el armamento artillero y arcabucero de la marinería.
Su primera acción al servicio de España fue ayudar a levantar el sitio de Ñapóles, sitiado por los franceses. Carlos V le nombró Almirante Mayor y Gran Canciller del Reino, Censor a perpetuidad, príncipe de Melfi y marqués de Tursi. No aceptó el nombramiento de Dux que los genoveses le ofrecían, pero sí el título
cjiuvniNiNi aínukua L/UKiA. (-JOU/ ): Mijo de Gianetlino Doria, que
. -i j —
j- v
de Padre de la Patria.
La alianza de Andrea Doria con España tuvo como consecuencia el enfrentamiento político crónico en la ciudad entre pro-imperiales y pro-lranceses en el cual la familia Doria consiguió imponerse. En la noche del 2 de enero de 1547 estalló una rebelión contra los Doria y el almirante salvó la vida refugiándose fuera de Genova. En la conspiración, organizada por los Fieschi, familia noble enemiga de los Doria, es herido de muerte su sobrino Gianne-tino. Pero la conjura fracasó y los conjurados fueron casi todos exterminados
por el almirante y el Senado genovés.
A partir de la revuelta, las viejas familias locales leales a España (Doria, Adorno, Spínola, Centurione) controlaron el gobierno de la ciudad con mano de hierro, pero las conspiraciones siempre estaban latentes y el gran almirante tuvo que aceptar que hubiese en Genova guarnición española.
Las acciones de guerra de Doria contra los turcos fueron innumerables. En 1543 se enfrentó a Barbarroja, que con más de 100 galeras atacaba el sur de Italia y había secuestrado a la hija del gobernador de Reggio. El almirante turco y la Ilota francesa conquistaron y saquearon Niza, que pertenecía entonces a la Casa de Saboya, aliada de España, pero Doria desembarcó en Villefranche tropas
españolas mandadas por el marqués del Vasto que recuperaron la ciudad y obligaron a retirarse a la armada franco-turca.
' L
especie de colonia genovesa (cedida al banco de San Jorge) y fue atacada por Francia con ayuda turca. Nombrado jefe de la expedición de socorro, Doria pidió ayuda al Emperador, que le autorizó a disponer de las galeras imperiales. Con esta annada rindió Bastía antes de que la paz de Cateau-Cambresis entre España y Francia pusiera íin a la campaña y la isla quedase en poder de los genoveses. Murió en Genova, a los 94 años de edad.
' l
asesinado en la noche de la conjuración de los Fieschi en Genova. En las guerras con Francia (1556) tomó parte con sus galeras en el ataque a las fortalezas de Córcega y a los transportes de tropas francesas a lo largo de la costa de la península italiana. Participó en la desgraciada jornada de Los Gelves de forma poco ejemplar a las órdenes del duque de Medinaceli, que tampoco supo estar a la altura que la ocasión merecía. Cuando se presentó la oportunidad de combatir contra la flota turca de Piali, se mostró reacio a entablar batalla, alegando que el rey de España no tenía más escuadra que aquella y había que conservarla a toda costa. La actitud de Doria contribuyó al desastre en el que se perdieron miles de hombres y más de 40 barcos. No obstante esta derrota, Giovanni Andrea Doria siguió mandando las galeras de Genova. Con ellas reforzó la escuadra formada en 1562 para el socorro de Orán y Mazalquivir, y en 1570 estuvo al mando de las escuadras de galeras de Nápo-les, Sicilia y Genova, pero no pudo encontrar a las naves de Uluch-Ali, que batió a la armada de Malta. También tomó parte en la armada a las órdenes de Marco Antonio Colonna que intentó sin éxito socorrer a Chipre.
En la Batalla de Lepanto mandó el ala derecha de la flota cristiana con 64
galeras, y fue superado de nuevo por Uluch-Ali, que estuvo a punto de separarle del grueso de la formación cristiana y envolverle, algo que evitaron los oportunos
socorros de Alvaro de Bazán y Juan de Cardona.
La conducta de Doria en Lepanto fue muy criticada por los venecianos, ya que puso en riesgo el éxito de la jornada; pero a pesar de todo, Felipe II volvió a confiar en él y en 1583 lo nombró Capitán General de la Mar, seguramente para recompensar en su persona los scmciosde la casa Doria. El genovés se ocupó en 1590, por orden del rey de España, de impedir la navegación corsaria de ingleses y holandeses en el Mediterráneo, y en 1601 mandó la desastrosa expedición naval contra Argel. Su participación en esta empresa también dejó mucho que desear, ya que, ante la amenaza del mal tiempo, se retiró con sus galeras sin
combatir apenas.
DRAGUT (1514-1565). El corsario y almirante turco Turgut Reis, al que los españoles llamaron Dragut, nació cerca de Boclrum, en una pequeña ciudad que hoy lleva su nombre situada en la costa egea de Anatolia.
Protegido de Jaredín Barbarroja, se convirtió a la muerte de este en el más temido y famoso de los corsarios otomanos. Se hizo también célebre por su ferocidad y luchó contra los cristianos en numerosas batallas por todo el Mediterráneo. Alarmado por las fechorías de Dragut, el emperador Carlos V encargó al almirante Andrea Doria la misión de acabar con él. Capturado en 1540 por Gianetlino Doria, sobrino del almirante genovés, Dragut fue enviado a galeras durante cuatro años, hasta que Jaredín Barbarroja pagó 30.000 ducados por su
rescate y lúe liberado.
La muerte de Barbarroja en 1546 dio mayor impulso a las acciones de Dragut, que con una flota de 24 barcos amenazó Ñapóles y después de saquear Calabria capturó Mahadía y parte del reino de Túnez. Después pasó a saquear en 1550 el Mediterráneo occidental y asaltó Cullera, en la costa valenciana, donde obtuvo
un cuantioso bolín y dejó tal rastro de desolación que la villa quedó prácticamente despoblada durante décadas. Ese mismo año atacó también Pollensa, en Mallorca, y pesar de ser rechazado por la milicia local al mando de Joan Mas, consiguió huir llevándose numerosos cautivos.
Tras duros enfrentamientos, las naves cristianas consiguieron forzar la retirada del pirata hacia la isla de Dyerba. Allí la Ilota de Doria lo acorraló en una ensenada, pero Dragut consiguió escapar arrastrando sus barcos por tierra hasta el otro lado de la isla y navegar luego hasta Estambul.
Una vez en Turquía, el corsario movilizó una gran Ilota de más de cien galeras con 12.000 jenízaros y se lanzó contra la isla de Malla. No consiguió apoderarse de ella, pero en julio de 1551 arrasó la vecina isla de Gozzo y capturó como esclavos a casi todos sus pobladores. En agosto de ese mismo año se apoderó de Trípoli, en Libia, y como recompensa Solimán el Magnífico le entregó la ciudad y el territorio circundante, y en 1552 lo nombró almirante supremo de la marina otomana.
Aprovechando un tratado que el Sultán había firmado con Enrique 11 de Francia, Dragut volvió a arrasar la costa de Italia en 1553, atacó la isla de Elba y rindió Bonifacio, en Córcega, antes de regresar a Estambul. En los años siguientes volvió a saquear Calabria, rechazó un ataque español en Argelia y aplastó a una Ilota de desembarco española en Dyerba en 1560.
Su última batalla lúe en Malta. Al Irente de 15.000 hombres participó en el asalto al tuerte de San Telmo, y murió el 23 de junio de 1565 de un cañonazo, poco antes de que el reducto fuera capturado por los otomanos. Fue
enterrado en Trípoli y hoy está considerado uno de los grandes héroes de la historia turca.
Para los españoles, el nombre de Dragut fue sinónimo de terror y crueldad. Cervantes, en Los trabajos de Pensiles y Segismundo (Libro 111, capítulo X), por boca de un cautivo rescatado que describe en una plaza pública las figuras de
un «pintado lienzo», relata lo siguiente: «Este bajel que veis ahí reducido a pequeño, porque lo pide así la pintura, es una galeota de ventidos bancos, cuyo dueño y capitán es el turco que en la crujía va en pie con un brazo en la mano, que cortó a aquel cristiano que allí veis, para que le sirva de rebenque y azote a los demás cristianos que van amarrados a sus bancos 1...] quizá la aprehensión de este lastimero cuento os llevará a los oídos las amenazadoras y vituperosas voces que ha dado este peino de Dragut, que así se llama el arraez de la galeota,
corsario tan famoso como cruel...»
HERMANOS GASPARO CORSO . Agentes secretos españoles. Parientes del renegado Mamí Corso, lugarteniente de Uluch-Alí. Intentaron sin éxito atraer a Uluch-Alí, Mamí Corso y al también renegado corsario Catania al servicio de Felipe 11, a cambio de una dinero, tierras y títulos nobiliarios.
PEDRO GARCÍA DE TOLEDO. (1484-1553)
Virrey español de Ñapóles durante las expediciones de Túnez y Argel. Creó la Escuadra de galeras de aquel reino y combatió sin tregua a los turco-berberiscos.
PIETRO GlUSTLAN. Caballero de la Orden de Malta, prior de Mesina y comandante de las galeras de Malta en LepanLo. En el curso del combate, Uluch-Alí abordó su galera y se apoderó del estandarte de la Orden.
KARA KODJA. Bey de Valona y audaz corsario turco. Logró infiltrase en la Ilota cristiana antes del combate y dar cuenta a Alí-Pachá de los efectivos navales de la Liga que combatieron en Lepanto. Murió en la batalla.
debió de emigrar con su familia a Fez tras la conquista de la ciudad por los
reyes castellanos. En torno a Fez transcurrió su adolescencia de estudiante. A los
16 años viajó a Tombuctú, y n su juventud debió de hacer su primer Maje a Cons-tantinopla y La Meca.
Entre 1508 y 1516 viajó por todo Marruecos con diversas misiones al servicio
del rey de Fez, el xerife Muhammad, y participó en campañas militares contra los portugueses.
Desde Fez partió en su segundo viaje en 1516 a Constantinopla atravesando toda la Berbería Central —Tremecén, Argel, Bugía, Constantina y Túnez— en el momento del enfrentamiento entre los españoles y Barbarroja. De Constantinopla pasó a Egipto en 1517, y de allí pasó a Trípoli y a la isla de Dyerba, donde fue hecho cautivo por los cristianos y llevado a Italia en tomo a 1519-1520. Estando en Nápoles pasó a ser propiedad del papa León X, que encantado de su erudición y simpatía le asignó una buena dotación económica y lo convenció para que se bautizara. Aprendió bien el italiano y viajó por Italia. Probablemente enseñó árabe en Bolonia y allí terminó en 1524 un vocabulario árabe/hebreo/latino.
Fue buen amigo y profesor de árabe del cardenal Egidio de Viterbo, y en 1527 —muerto ya su protector León X— estaba todavía en Roma. Regresó a Túnez entre 1528 y 1530. Allí renegó del cristianismo y retomó a la fe del islam. Eso hizo de Juan León un doble «renegado», algo poco frecuente.
Su obra «Descripción de África», aparecida en Venecia en 1550, fue traducida e impresa numerosas veces en los siglos xvi y xvn. De ella se sirvieron, directa o indirectamente, todos los europeos que estudiaron o escribieron sobre esa área geográfica, incluidos los españoles Luis del Mármol Carvajal, Diego de Haedo, Diego de Torres o Diego Suárez Corvín.
JUAN LEÓN EL AFRICANO. Nació en Granada, en 1487 ó 1488. Su nombre árabe pudo ser Al-Hassan ben Muhammad Al-Wazzan Al-fasi Al-Garnati, y
MIGUELDE MONCADA. Maestre de campo del tercio viejo de Nápoles. Caballero de la Orden de Santiago.
HASSAN PACHÁ. Hijo de Barbarroja. Llegó a ser bey de Argel y murió en Lepanto.
PERTEV-PACHÁ. Comandante adjunto de la flota otomana. Fue uno de los pocos jefes turcos que lograron escapar en Lepanto.
RODRIGO DE PORIUONDO. Capitán General de la Real Annada de galeras derrotado en octubre de 1529 por el corsario Cachidiablo. Cuentan las crónicas que su hijo Domingo le recomendó eludir el combate, ya que la escuadra corsaria era superior, pero el padre le reprochó «que temiera cobardemente aquellas fusti-llas y bergantinejos de ladrones, que solo él con su galera los echaría a hondo». Vencido por la superior pericia de Cachidiablo, Portuondo perdió la vida y su hijo fue herido y capturado por los corsarios.
SELIM I. Padre de Solimán, subió al trono en 1512 precedido de cruentos excesos. Tras destronar a su padre, el sultán Bayaceto II, ordenó matar a sus hermanos y sobrinos para que ninguno de ellos le disputase el trono. También mando asesinar a todos sus hijos, excepto al que había escogido como sucesor, Solimán. Murió, al parecer, de carbunco o ántrax, una extraña enfennedad de la piel que se le desarrolló por el contacto cutáneo con caballos de batalla infectados.
A causa de sus continuas campañas bélicas, en los casi nueve años que duró su reinado, no llegó a pasar ni dos meses seguidos en Estambul.
Selím puso freno a las incursiones desde las tierras del imperio Saíávida y conquistó los territorios del Imperio mameluco (Siria, Egipto, Palestina y gran
parte de Arabia, incluidas La Meca y Medina).
Además de hacer a los sultanes custodios de los santos lugares del Islam, la conquista del Imperio mameluco les otorgó el control de las rutas internacionales del comercio entre el Extremo Oriente y Europa a través del mar Rojo.
Murió cuando planeaba el ataque a Rodas, que llevaría a cabo su hijo Solimán.
Sus últimos años los pasó sumido en un profundo estado de melancolía y descuido personal, dominados por manías y supersticiones.
SELIM il. Hijo de Roxelana y Solimán, accedió al trono por las maquinaciones de su madre, que causaron grave perjuicio al Imperio otomano. Fue un sultán disoluto, dedicado a pasar el tiempo en orgías y festines.
SOLIMÁN EL MAGNIFICO. Accedió al sultanato en 1520, cuando contaba 25 años. En Occidente se le conoce por el Magnífico por el esplendor de su corte y su generosidad) y en Turquía por «el Kanuni», el Legislador, por su excelente labor de administrador y gobernante, ya que recopiló y codificó la legislación civil y administrativa que rigió durante siglos para todos los súbditos del Imperio otomano.
Incansable general, heredó un imperio que llevó a su máxima grandeza, batallando contra España y el Imperio Habsburgo en el oeste, y contra los saíávidas en Irán y Mesopotamia.
Solimán agrandó los territorios de su padre Selim I, muerto prematuramente, y su dominio se extendió desde Hungría hasta Irak, y desde Yemen hasta las estepas rusas al oeste del mar Caspio, con unos 12.000 kilómetros de fronteras.
Un rasgo de Solimán era que solía otorgar su confianza por los méritos y virtudes demostrados, sin atender mucho a la cuna y la ascendencia aristocrática. Muchos de sus grandes visires y dignatarios eran miembros de una clase dirigente especial conocida como esclavos del sultán, de donde procedían los jenízaros. Solían ser muchachos capturados en las innumerables guerras del Imperio con cualidades especiales. Entraban a formar parte de la casa del sultán, desde donde podían ascender a altos cargos, dependiendo de su valía, como ocurrió con uno de los amigos de infancia de Solimán, el griego Ibrahim Pashá.
La prolongada disputa con los Habsburgo llevó una vez más a Solimán a Hungría en 1566 al frente de sus tropas para ocupar la fortaleza de Szigetvár. La noche antes de la batalla, cuando estaba en su tienda de campaña, un infarto, probablemente, acabó con su vida.
LUIS DE MÁRMOL CARVAJAL (1520-1599). Historiador, soldado y gran conocedor de los países del Magreb. Nació en Granada y combatió en el norte de Alrica en las empresas de Carlos V contra Túnez y Argel.
Permaneció 22 años en el Magreb, desde 1535, y pasó casi 8 años cautivo de los reyes xerifes de Marruecos. Durante ese tiempo tuvo ocasión de recorrer el oeste del Magreb hasta Sequiael Hamra, en el actual Sahara Occidental y aprendió el árabe y el bereber. Una vez en libertad siguió viajando por el norte de Africa hasta los confines de Egipto. Regresó a España en 1557 y estaba en Granada cuando se produjo la rebelión de los moriscos en Las Alpujaíras en 1568. Participó activamente en los combates como Veedor de compras de bastimentos y municiones, nombrado por Juan de Austria, y eso le sirvió para dejar testimonio de la guerra en una obra titulada «Historia de la rebelión y castigo de los moriscos de Granada», publicada en Málaga en 1600, poco después de su muerte.
Sus trabajos como arabista fueron importantes. Contribuyó a fijar la traducción de las inscripciones de la Alhambra, y tomó parte en la investigación de los libros plúmbeos aparecidos en el Sacromonte, junto con el también experto
traductor morisco, Alonso del Castillo.
Su obra más importante, producto de sus viajes por el Magreb, tue titulada «Descripción General de África» y traducida al francés. Se publicó la primera parte en Granada en 1573, y la segunda en 1599 en Málaga;
IBRAHIM PASHÁ. Griego. Amigo de infancia de Solimán el Magnífico. Nombrado gran visir, cargo cine desempeñó durante trece años. Llegó a tener gran poder
en Lodos los asuntos de Estado, e incluso se casó con una hermana del sultán. Todo ello no lúe suficiente para evitarle la muerte.
Solimán ordenó ejecutarlo para complacer a su esposa Roxelana, que consideraba al gran visir una amenaza para sus planes sucesorios: colocar en el trono
a alguno de sus hijos, en lugar de los que Solimán tenía con otras concubinas y favoritas.
ÁIVARO DE SANDE. Uno de los más ilustres jefes militares españoles del siglo xvi. Nació en 1489 en Cáceres. Participó en la victoriosa jornada de Túnez y en la batalla de Mülhberg en 1549, donde los hombres de su tercio apresaron al duque Mauricio de Sajonia, el jefe del ejército protestante.
De Alemania, Sánele pasó a Italia y combatió en los tercios del Milanesado hasta la paz con Francia en 1569. Después, y a pesar de haber cumplido 70 años, se entregó a la tarea de liberar el Mediterráneo de piratas turcos.
Cautivo en el desastre de Los Gelves fue llevado a Estambul, y estuvo prisionero en una torre del Mar Negro hasta ser rescatado en 1565, después de cinco años de gestiones hechas por el rey de Francia y el emperador Fernando de Austria. Su libertad fue una merced que le hizo el sultán Selim II a su aliado Carlos IX de Francia y por su rescate se pagaron 60.000 escudos de oro.
Recién liberado del cautiverio turco, siendo ya un anciano, aun tuvo fuerzas para acudir en auxilio de la isla de Malta. Felipe II premió sus servicios concediéndole el señorío de Valdefuentes y el marquesado de la Piovera.
En 1571 fue nombrado gobernador de Milán, y en esa ciudad murió en 1573.
En un documento que se conserva en el Archivo de Simancas, escrito de su puño y letra, Alvaro de Sande relata con sentidas y escuetas palabras de soldado su actuación en el combate de Los Gelves y el latal desenlace que esa derrota tuvo para las armas hispanas: «[...] e matáronme delante de los ojos al capitán don Jerónimo de Sande, mi sobrino, otros amigos y muchas personas muy queridas».
JERÓNIMO DE SANDE. Sobrino de Alvaro de Sande. También nacido en Cáceres. Capitán. Era el encargado de armar y adiestrar a los reclutas que entraban en el tercio de su tío.
Combatió junto a él en Los Gelves y murió en el asedió.
AURELIO SANTA Cruz. Jefe de los servicios secretos españoles en Estambul en la segunda mitad del siglo xvi.
ANTONIO SOSA. Compañero de cautiverio de Cervantes. Fue el verdadero autor de la importante obra «Topografía e Historia General de Argel», publicada en 1612, y no el fraile Diego de Haedo, a quien se le atribuyó. Sosa estuvo cautivo en Argel de 1589 a 1591, y allí escribió la mayor parte del libro. El texto llegó a manos del arzobispo de Palermo, Diego de Haedo, y su sobrino (que se llamaba igual) llevó el manuscrito a España y después de morir Sosa, en 1599, lo publicó.
MEHMET SULIK PACHÁ «SCIROCCO». (1525-1571) . Egipcio. Mandó el escuadrón de galeras y fustas que componía el ala derecha turca en Lepanto. Bey de Alejandría desde 1565, participó en el sitio de Malla y en la conquista de Chipre, y obtuvo una gran reputación no solo como militar, sino como político y creyente devoto. En Lepanto estuvo a punto de desbaratar el ala izquierda de la Liga que mandaba el veneciano Barbarigo. Fue capturado herido y rematado por los venecianos.
DIEGO SUÁREZ CORVÍN. Militar, cronista y aventurero asturiano apodado «el Montañés» y «el Soldado». Nacido en Orviés o Urbíes, en el valle de Turón, en mayo de 1552. Fue pastor en su juventud y aficionado a la lectura de grandes hazañas. Fugado de la casa familiar siendo aun niño, Diego llegó a El Escorial donde trabajó duramente por un plato de comida. Atravesó toda España
«sirviendo en cada parte a un amo» y volvió a trabajar de pastor en las marismas del sur, despobladas por la piratería berberisca.
En abril de 1577 embarcó en Cartagena con un grupo de soldados hasta el presidio de Oran, para trabajar —a su pesar— en las obras de fortificación sobre roca viva de la ciudad, lo que la convertiría en una de las fortalezas más imponentes del Mediterráneo.
Tras algunos intentos de fuga, Suárez Coran se hizo soldado en 1581, y en 1588 se casó en Orán con María de Velasco, de 17 años, descendiente de uno de los veteranos que habían conquistado la ciudad con Pedro Navarro.
En la primavera de 1604 consiguió volver a España, tras casi 30 años de servicio en Berbería, y se dedicó a tenninar su obra más valiosa: «Historia del Maestre último que fue de Montesa», que no se publicó hasta finales del siglo XIX. A los 56 años reside en Madrid, y en un memorial dice tener una hija «pobre y por casar». Diego Suárez pasó luego a Italia, donde vivió hasta los primeros años del reinado de Felipe IV
DIEGO DE TORRES. Nació en Amusco, Palencia en 1526. A los 18 años se fue a Sevilla, y a los 20 partió para el Magreb como rescatador de cautivos o alfa-queque, al servicio de Juan III de Portugal. De Cádiz pasó a Mazapán, de allí a Sali y Marraquesh, donde fue recibido por el sultán Xerife Muhammad.
Torres trabajó cuatro años de rescatador y aprendió el árabe. Por problemas de deudas de su antecesor, Fernán Gómez, estuvo encarcelado en Marruecos durante año y medio.
En el verano de 1553 viajó a Fez para rescatar cautivos del Xerife, y al año siguiente regresó a España.
Entre 1560 y 1573 vivió en Toledo y en Sevilla y escribió la «Relación del origen y suceso de los Xeriles y del estado de los reinos de Marruecos, Fez y Taludante», que abarca de 1502 a 1574. Sigue a Luis de Mánnol en muchos
La guerra del turco
capítulos, como este había seguido a Damiao de Goes (La crónica del rey don Emmanuel, editada en Lisboa en 1566-67), y dedica la obra al rey don Sebastián de Portugal. El libro fue publicado en 1586 en Sevilla por su viuda, Isabel de QuLxada, que se lo dedicó a Felipe 11.
A principios de 1577, Torres fue encargado por Felipe II de viajar a Berbería, y así lo hizo en compañía del poeta y capitán Francisco de Aldana, disfrazados ambos de mercaderes judíos, para espiar el terreno y preparar la que sería desastrosa expedición del rey don Sebastián. En enero de 1578 informó en Lisboa a la corte portuguesa y ese verano participó activamente en la campaña de Alca-zalquivir, en la que murieron don Sebastián y Aldana.
Tras participar en el rescate de cautivos después de la batalla, fue a Madrid a comienzos de 1579 para dar cuenta de sus servicios. Debió de morir poco tiempo después.
JUAN VÁZQUEZ CORONADO. Caballero de la Orden de Malta. Capitán de la Real, la galera capitana de la flota en la que combatió Juan de Austria en Lepanto.
SEBASTIÁN VENIERO (1497-1572). Almirante veneciano cuyo odio a los Doria estuvo a punto de romper la Santa Liga antes de la batalla de Lepanto. Combatió de forma valerosa en el centro de la línea cristiana.
1280 Nace Osmán, fundador de la dinastía otomana.
1299 Osmán declara su pequeño principado independiente del sultanato
selyúcida de Konya. Primera capital en Sogut.
1326 Orhan Gazi se apodera de Bursa, convertida en segunda capital
otomana.
1352 Aprovechando las luchas intestinas del Imperio bizantino, los
otomanos cruzan los Dardanelos y llegan a Europa.
1361 Murad I captura Edume (Adrianópolis) y la convierte en capital
otomana.
1386 Conquista de Sofía.
1389 Batalla de Kosovo.
1396 Bayaceto 1 «el Trueno» conquista Bulgaria y Serbia.
1402 Batalla de Ankara contra los mongoles de Tamerlán. El sultán Baya
ceto I es hecho prisionero y muere en cautividad, encerrado en una jaula.
1423 Güeña entre Venecia y Turquía por la supremacía en el Egeo y el
Mediterráneo oriental.
1453 Los turcos conquistan Constantinopla.
1454 Conquista turca de Grecia.
1494 Nace el 6 de noviembre Solimán el Magnífico en Trebisonda.
1497 Pedro de Estopiñán toma Melilla.
1505 El alcalde de los Donceles se apodera de Mers-el-Kebir (Mazalqui-
vir).
Pedro Navarro conquista el Penón de Vélez de la Gomera.
1508
1509
1510
1516
1514
Una expedición financiada por el cardenal Cisneros y al mando de Pedro Navarro toma Oran por asalto.
Los españoles ocupan Bujía y Trípoli. Argel se declara vasallo del rey de Castilla.
Arueh Barbarroja se apodera de Argel.
•1518 Selim 1, que había destronado a su padre con el apoyo de los jenízaros en 1512, derrota al Shah lsmail en la batalla de Caldiran, conquista Tabriz y asegura el avance sobre Egipto. En una serie de campañas relámpago completa la conquista del esLe de Anatolia, el norte de Irak, Siria, Palestina, Egipto y el norte de Arabia.
1518
1519
1520
1521
1522 1526
1527
1529
1530
1531
1532
1533
1534
Muere Arueh Barbarroja luchando contra los españoles en Trmecén.
Hugo de Moneada intenta sin éxito ocupar Argel. El fracaso consolida el Estado corsario de Jaredín Barbarroja.
Sube al trono Solimán el Magnífico.
Solimán toma Belgrado y anexiona Serbia al Imperio otomano.
Ataque turco a Rodas, defendida por los Caballeros de San Juan.
Solimán el Magnífico derrota en Móhacs a Luis 11 de Hungría y proclama rey de ese país a Juan Zápolya. Conquista turca de Budapest. Francisco 1 de Francia se declara aliado del sultán, que se compromete a proporcionar ayuda militar y económica a Francia
contra los Habsburgo.
El emperador Carlos V sella una alianza con Genova que durará durante todo el siglo xvi.
Fernando de Austria reclama el trono de Hungría e invade el territorio ocupado por los turcos.
Primer sitio de Viena. Tras restaurar a Zápolya, Solimán fracasa en el asedio a Viena, defendida por Femando de Austria, hermano del emperador Carlos V Jaredín Barbarroja desbarata un intento español de conquistar Argel.
Los Caballeros de San Juan, expulsados de Rodas, se establecen en la isla de Malta que les cede Carlos V y adoptan el nombre de Caballeros de Malta.
El corsario Cachidiablo, lugarteniente de Barbarroja, saquea el LevanLe español y las islas Baleares.
jaredín Barbarroja ocupa Túnez.
Solimán el Magnífico fracasa de nuevo en el intento de tomar Viena, a cuya defensa acuden las tropas de Carlos V Andrea Doria toma Corón, en la costa turca,
Austria y Turquía firman la paz. Hungría queda dividida entre Femando de Austria y el rey Zápolya, al que apoyan los turcos.
Jairedín Barbarroja es nombrado almirante jefe de la flota otomana. Gran expedición militar turca a las fronteras persas dirigida por el gran visir Ibrahim Pasha.
Solimán conquista Bagdad y Barbarroja ocupa Túnez. Ese mismo año, el almirante corsario hace su entrada triunfal en Estambul y Solimán le nombra Beylerbey (Comandante Supremo) de las islas mediterráneas y Kapudán i darla (Gran Almirante) de la Armada otomana.
Carlos V conquista Túnez para conjurar la amenaza turco-berberisca en el sur de Italia.
1535
1536 1538
Francisco 1 de Francia se alía con Solimán contra Carlos V
Barbarroja derrota en Preveza a la flota imperial cristiana mandada por Andrea Doria, lo que asegura a los turcos durante décadas el control del Mediterráneo oriental. Se crea la Santa Liga entre el Papado, Venecia y España. Barcos de la Santa Liga, al mando de Andrea Doria, ocupan la fortaleza de Herzeg Novi (Castilnuovo) en la costa dálmata. Queda de guarnición un tercio viejo al mando de Francisco Sarmiento. Corsarios berberiscos arrasan Villajoyosa.
1539
1541
Los turcos recuperan Castilnuovo tras una feroz resistencia española.
Carlos V fracasa en su intento de conquistar Argel.
España declara la guerra a Francia y el rey francés pide ayuda a Solimán, quien envía una Ilota al mando de Barbarroja para atacar Nápoles. Hungría se convierte en provincia del Imperio otomano.
Carlos V y Solimán el Magnífico firman una tregua. Jaredín Barbarroja saquea las costas de Cataluña, ataca las Baleares y recupera Túnez.
España declara la guerra a Francia. Francisco 1 pide ayuda a Solimán. Barbarroja transporta a 70.000 mudejares desde la costa española a Argel.
Con la Ilota turca instalada en Tolón, bajo la protección del rey de Francia, los turco-berberiscos arrasan el Levante español. Cadaqués, Rosas, Palamós y Villajoyosa son saqueadas e incendiadas.
Galeras turcas atacan Vinaroz
Muere Jaredín Barbarroja en su palacio del Bosforo, a los 65 años de edad.
1542
Andrea Doria rechaza a los franceses que atacan Niza, ciudad que pertenecía a la Casa de Saboya, entonces aliada de España. Nueva alianza del monarca francés Francisco I con Turquía.
1543
Doria se enfrenta a Barbarroja, que con más de 100 galeras atacó el
sur de Italia y secuestró a la hija del gobernador de Reggio. El almirante turco y la flota francesa conquistan y saquean Niza, salvo el castillo. Tropas españolas, mandadas por el marqués del Vasto,
desembarcan en Villefranche y tras recuperar Niza y obligan a reti
rarse a la armada franco-turca hasta Antibes.
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
Con casi 80 años de edad, Andrea Doria traslada desde Rosas (Gerona) a Génova a Felipe 11.
Dragut se apodera de Monastir y Mehedia, en la costa tunecina.
Los tercios españoles recuperan por asalto Mehedia. Dragut ataca Pollensa, en Mallorca.
1551
Los turcos, al mando de Sitian Bajá, se apoderan de Trípoli, cedida por Carlos V a la Orden de San Juan. Como intermediario de los turcos para conseguir la rendición actuó el embajador francés.
Los piratas berberiscos saquean Mojácar. Fernando de Austria y Solimán d Magnífico firman una tregua de 5 años. La paz da al sultán un respiro para combatir en la frontera oriental contra Persia, y Femando de Austria accede a pagar un tributo al sultán de 30.000 ducados anuales en señal de vasallaje. Carlos V se adhiere a esta tregua.

1552
1554
1555
1556
1558
La Hola turco-berberisca de arrasa la isla de Gozzo e inlentan conquistar Malta. Barcos franceses atacan el puerto de Barcelona, causando gran estrago y apoderándose de varias naves.
Doria transporta de España a Italia 6.000 soldados y un millón de ducados destinados a la guerra en Italia, y acude en socorro de Nápoles y Sicilia, atacadas por los turcos. La Ilota portuguesa derrota a la otomana en el Mar Rojo.
El almirante Andrea Doria libera por 3.000 ducados al almirante-corsario turco Dragut, apresado cuatro años antes. Un extraño rescate nunca bien aclarado, que levantó escándalo y sospechas en los países cristianos.
Los turco-berberiscos se apoderan del presidio de Bugía, en el norte de África.
El reino sa'adi de Marruecos conquista Fez.
Los otomanos conquistan Bujía, mal defendida por Alonso de Peralta, que fue enjuiciado por la pérdida.
Tratado de Amasya, que pone fin a la guerra entre Solimán y el imperio safávida de Persia.
Alonso de Peralta es ejecutado en Valladolid. Batalla entre barcos españoles y corsarios en la costa de Denia.
Ofensiva turco-berberisca. El hijo de Barbarroja, Hasán Bajá, derrota en Mostaganem (Argelia), cerca de Oran, al conde de Alcaudete (muerto en batalla), y se lleva miles de españoles cautivos a Argel, entre ellos el propio hijo del conde. Los turcos asaltan Sorrento y el almirante Piali Pachá arrasa Citadella, en Menorca.
1559
1560
El poderío turco provoca tal nerviosismo en la Cristiandad que las tropas de España llegaron a las puertas de Roma y amenazaron con un nuevo saqueo porque el Papa Paulo 1\( de la familia napolitana Caraffa, odiaba tanto a Felipe II que se decía que se había aliado con Solimán el Magnífico.
Muere Roxelana, esposa de Solimán. Sale de Cartagena una armada, al mando de! conde de Alcaudete, para proteger Orán, amenazada por los turcos.
Desastre de Yerba. Dragut ordena cortar las cabezas de 5.000 defensores españoles de la isla, y construye junto a la playa una pirámide con sus cráneos.
1562
1564
1565
Una flota española de 53 galeras, secundada por la genovesa al mando de Juan Andrea Doria y otras galeras de la Orden de Malta, zarpan de Sicilia para recuperar Trípoli. La flota desembarca en los Gelves una tropa al mando de Alvaro de Sande.
La respuesta turca no se hace esperar. En mayo de ese mismo año, una poderosa armada turca de 74 galeras, al mando de Pialí Pacha, llega y deshace a la (Iota cristiana. Alvaro de Sande queda aislado y tras una heroica resistencia se rinde con un puñado de supervivientes y es llevado cautivo a Constantinopla.
Los berberiscos fracasan en su intento de tomar Orán.
Pedro García de Toledo recupera el Peñón de Vélez de la Gomera.
Los turcos sitian Malta entre el 15 de mayo y el 8 de septiembre. Los defensores reciben refuerzos de España y Dragut muere en el asalto.
Solimán el Magnífico muere al asallar la fortaleza de Szigetvár, en Hungría. Una aunada española parle de Mesina (Sicilia) para defender Malta ante las noticias de un nuevo ataque turco que, finalmente, no se produce.
1566
1567
1568
1569
1570
Edicto de Felipe 11 obligando a los moriscos al abandono de su religión, lengua y costumbres. Estalla la rebelión morisca en el antiguo reino de Granada.
Guerra de Las Alpujarras.
Los turco-berberiscos se apoderan de Túnez. Conquista turca de Chipre.
Felipe 11 está a punto de evacuar Menorca, por considerarla indefendible. Asesinato de Aben Humeya, jefe de la rebelión en Las Alpujarras. La insurrección morisca se extiende a la serranía de Ronda. Las tropas del Rey, al mando de Juan de Austria, aplastan la rebelión a sangre y fuego. Dispersión de los moriscos granadinos.
1571
1573
1574 1581
1584
La armada cristiana de la Santa Liga derrota a la flota turca en Lepanto.
Venecia, miembro de la Santa Liga, iirma la paz con Turquía por separado. Don Juan de Austria ocupa Túnez. La flota turca se rearma con 200 nuevas galeras.
Los berberiscos y la flota turca reconquistan definitivamente Túnez.
España finna la paz con Turquía gracias a las gestiones diplomáticas venecianas.
Los turcoberberiscos atacan Altea.
1590 Isabel 1 de Inglaterra pide al sultán otomano que presione sobre el
rey de Marruecos para que este apoye contra España al prior de Crato, aspirante al trono portugués.
1606 Tratado de Paz entre Turquía y el Imperio Habsburgo.
1638 Expedición a Oriente de Murad IV Conquista de Bagdad.
1645 Los turcos ponen sitio a Candia, capital de la isla de Creta.
1669 Los turcos completan la conquista de Creta.
1699 Paz de Karlowilz entre turcos y austríacos. Turquía pierde el Pelo-
poneso, Hungría y los territorios al norte del Mar Negro.
1683 Los turcos sitian Viena y sufren una dura derrota frente al ejército
imperial austríaco.
1748 El teniente general y antiguo corsario Antonio Barceló combate
contra barcos piratas moros en la costa de Benidorm y Altea.
1775 Barceló acude en socorro del Peñón de Alhucemas.
1791 España abandona Oran.

ANÓNIMO: Discurso militaren el que se persuade y ordena la guerra contra los turcos.
Edición de Miguel Angel Bunes y Beatriz Alonso, Ediciones Espuela de Plata, 2004.
BABINGER, E: Mohomet le Conquerantet son temps,
monde autournant de l'histoire,Paris, 1054.
BALBI di CORREGGIO, Francisco: The siege Penguin Books, 2003.
BATISTA GONZÁLEZ, Juan: España estratégica, Guerra y diplomada en la Historia
de España, Sílex, Madrid, 2007.
BICHENO, Hugh: La batalla de Lepanto,Ariel, Barcelona, 2005.
BRADFORD, Ernie: The shield and sword, The Knights of St.John, Penguin Military
History, 2002.
BRAUDEL, E: El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe ¡1,
Fondo de Cultura Económica, 2 vols, Madrid, 1973.
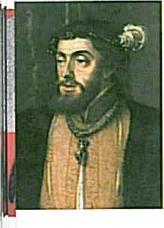
CERTERA PERYJ.: La estrategia naval del Imperio, auge, declive y ocaso de la Marina
de losAustrias, Editorial San Martín, Madrid, 1982.
CLOT, André: Solimán le Magnifique, Fayard, Paris, 1983.
CONTRERAS, A. DE; Vida del capitán Alonso de Biblioteca de Autores
Españoles, Madrid, 1956.
FEIJOO, Ramiro: Corsa/ms berberiscos, Belacqua, Barcelona, 2003.
FERNÁNDEZ Alvarez, Manuel: Felipe IIy su tiempo, Espasa Calpe, Madrid, 1998.
,— CarlosV id Cesar y el hombre, Espasa Calpe, Madrid, 1999.
FERNANDEZ duro, Cesáreo: Armada española, desde ¡a unión de los reinos de Castillay de Aragón, Museo Naval, Madrid, 1972.
GALÁN, Diego: Relación del cautiverio y libertad de Diego Galán, Edición de Miguel Angel
de Bunes y Matías Barchino, Diputación Provincial de Toledo, 2001.
GALASSO, Giuseppe: En la periferia del imperio, Ediciones Península, Barcelona,
2000.
GARCÍA CÁRCEL, Ricardo (Coord.): Lr España de los Austrias, H“ de España siglos
.Wf y xvtl, Cátedra, Madrid, 2003.
GARCÍA 11ERNÁN, Enrique y David: Lepanto: El día después, Actas editorial,
Madrid, 1999.
CARRASCO, Rafael: Deportados en nombre de Dios, Destino, Barcelona, 2009.
CEREZO, Ricardo: Años cruciales en la Historia del Mediterráneo (1570-1574), Ariel,
Madrid, 1971.
GARCÍA-ONTIVEROS, Eduardo: La política norteafricana de Carlos I, Madrid, 1950.
GlNES DE SEPULVEDA, Juan: Historia de Carlos Y Ayuntamiento de Pozoblanco,
1995
GONZÁLEZ DE VEGA, Gerardo: Mar Brava, Ediciones B, Barcelona, 1999.
GOODMAN, David: El poderío naval español, Ediciones Península, Barcelona 2001.

GOODWIN, Jason: Los señores del horizonte, Una historia del imperio otomano,
Alianza Editorial, Madrid, 2004.
GR1MBERG, Cari: La hegemonía española. El primer imperio de ámbito universal.
Historia Universal Daimon, Barcelona, 1973.
GOSSE, Philippe: Los corsarios berberiscos. Historia de la piratería, Espasa Calpe,
Madrid.
HERNÁNDEZ-PALACIOS, Martín: Alvaro Bazán, el mejor marino de Felipe 11,
Aliter, Madrid, 2007.
JANER MANILA, Gabriel: El general Barceló, Palma de Mallorca, 1984.
LO CASCIO, Pippo: Pirati e corsari nci nuiri di Sicilia, Antares editrice, Palermo,
2004.
LOPEZ DE GOMARA, Francisco: Crónica de los corsarios Barbarroja, Ediciones Poli-
femo, Madrid, 1989.
MARTÍNEZ CAMPOS, Carlos: España bélica, siglo ati. Aguilar, Madrid,
1996.
MARTÍNEZ LAINEZ, Fernando y SÁNCHEZ DE TOCA, José Ma: Tcirios de España,
la infantería legendaria, Edaf, Madrid, 2006.
MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: Los soldados d rey, Editorial Actas, Madrid, 2008.
MARTUSCELLI, Domenico: Aragonesi e Angioini in Sicilia, Ristampe Anastatiche
Siciliane, Palermo, 2001.
MESA, Eduardo y GARCÍA PINTO, Ángel: Las tercios, Almena, Madrid, 2002.
Mira CABALLOS, Esteban: Las armadas imperiales. La Esfera de los Libros,
Madrid, 2005
MORALES LEZCANO, Victor: Historia de Marruecos, La Esfera de los Libros,
Madrid, 2006.
Centenario de Lepanto, Madrid, 1971.
PAYNE, Robert: La espada del islam, Caralt, Barcelona, 1977.
RISTRE: Revista de Historia Militar, Grupo Medusa Ediciones, Madrid.
RODRÍGUEZ SALGADO, M.J.: Un imperio e transición, Editorial Critica, Barcelona,
1992.
RUSSO, Elio. Bieve Storia della Sicilia nell eta barocca, Flaccovio edit o re, Palermo,
«Espionaje en la batalla de Lepanio» de Enrique GJ Hernán, Historia 16,
2003.