21
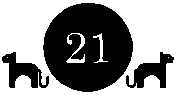
P
edaleé despacio, para hacer la digestión del atracón de comida que me había pegado, mientras recorría la urbanización buscando detectar cualquier posible trampa. Poca gente en la calle. Era comprensible: parecía que comenzaría a llover de inmediato, aunque la lluvia tardaría horas en llegar, y lo haría en el peor momento para mí.
Llegué al parque media hora antes de la cita.
No había niños jugando, solo el viejo jardinero que se ocupaba de los tiestos de flores.
Mi plan era en realidad varios planes a medias, y todos dependían de lo ambicioso que resultara ser el señor Tchanda.
Según mis cálculos, se habían apoderado del diamante esa misma mañana, pero antes de salir de casa yo había revisado en Internet las noticias de última hora y no había mención alguna al Koh-Al-Noor.
Si Tchanda aún no había comunicado a su gobierno que tenía la joya, mi plan podía funcionar. Traté de ponerme en su lugar: si yo fuera el eterno número dos de un gobierno, quisiera ser el número uno, y recuperase la joya sagrada que podía decidir la guerra, ¿llamaría por teléfono a mi presidente para que él se llevara los méritos, o me callaría el hallazgo para anunciarlo cuando estuviera en mi país y aparecer como el salvador de Botsuwi?
Algo me dijo que Tchanda se inclinaría por la segunda opción.
Y el tesoro del Tigre Blanco era una gran tentación para alguien ambicioso. Repasé mentalmente las piezas cuyo robo se había adjudicado a lo largo de los años al Tigre Blanco y que no habían vuelto a aparecer oficialmente, y agregué a la lista que ofrecería a Tchanda unas cuantas de mi invención. Ventajas de ser el hijo de una anticuaria como mamá: acabas aprendiendo cosas sin saberlo.
El jardinero bostezó y miró al cielo, que semejaba estar a punto de romperse a causa del peso de la lluvia contenida.
Era casi seguro que Tchanda no traería el diamante consigo. Antes querría saber si yo hablaba en serio. Si lograba convencerlo, organizaría un encuentro en el parking del centro comercial, a la misma hora en que citaríamos a los suwis que tenían a los padres de David. Y llamaría antes al inspector Dupont. Inmunidad diplomática o no, cuando ambos grupos empezaran a dispararse o lo que fuera, la policía tendría que intervenir.
Sonó un trueno y el cielo, a lo lejos, se iluminó brevemente. El jardinero empezó a recoger sus herramientas.
Calculé que Tchanda no tardaría en llegar.
La segunda posibilidad de mis planes a medio terminar era que Tchanda lograra atraparme y quisiera que lo llevara de inmediato a ver el tesoro. Una alternativa nada agradable, pero que tenía prevista.
Si eso ocurría, fingiría asustarme, los llevaría a casa y los conduciría al cuarto secreto bajo el garaje. En cuanto hubiéramos bajado, David, a quien había aleccionado, cerraría por fuera la puerta secreta y llamaría a Dupont. No me hacía ninguna gracia quedarme encerrado con esa gente allí abajo, pero solo había una salida y esa los conduciría directamente hacia la policía.
Prefería no pensar en la tercera posibilidad, pero si ocurría, mi seguridad dependería de Solange.
El jardinero se alejó con paso cansino y la limusina blanca de cristales negros apareció por la esquina y rodó lentamente hasta detenerse frente a mí.
Esperé.
No ocurrió nada.
El cristal de la puerta trasera bajó unos centímetros y me acerqué.
Cuando el cristal bajó del todo, vi que en el asiento trasero no había nadie.
Desde su asiento, el chófer gigantesco vestido de gris me guiñó un ojo.
Intenté saltar hacia atrás, pero choqué con alguien que me inmovilizó.
—Para cazar a un tigre hay que rodearlo antes —dijo el jardinero, que se parecía mucho al actor Morgan Freeman.
Y me aplicó un pañuelo en la nariz.
Y luego, nada.