16
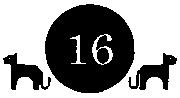
P
asé el resto del día en actividad permanente. Necesitaba olvidarme de tantos indicios que se me escabullían y sonidos casi inaudibles que querían gritar en mi cabeza una verdad que no lograba comprender.
Por otro lado, me había mostrado muy valiente ante Tomás, pero no estaba seguro de que mi plan fuera un buen plan.
Y si yo había heredado la maldición del Tigre Blanco, tal vez acabara pegándoles algo de esa mala suerte a Tomás y Saúl.
Realicé en esa tarde todas esas tareas que mamá me pide una y otra vez y siempre dejo para después.
Mi cuarto quedó reluciente, y sobre la estantería de libros insólitamente ordenada, el camión de bomberos relucía como una joya.
Como un diamante maldito.
Después seguí con el patio trasero y hasta corté el césped, con la cortadora manual, para no despertar a mamá, que dormía su jaqueca en el dormitorio.
Como me sobraban tiempo y energías, volví a montar mi bicicleta pieza por pieza, ajustando cada una como si fuera una máquina de precisión. Y luego, le dediqué al garaje una limpieza innecesaria, ya que lo había dejado impecable dos o tres días atrás.
Cada cierto tiempo, Johanna se asomaba e intentaba darme conversación, pero yo estaba tan concentrado en mis tareas, que pronto se marchaba.
Cuando ya no quedaba nada más por hacer, me duché, cené algo ligero y le dije a Solange que, si mamá preguntaba por mí, le dijera que había ido a casa de Hui Ying. Su hija arrugó la cara, pero algo vería en la mía que le impidió hacer ningún comentario burlón.
Me puse un chándal negro y recogí del garaje los walkie-talkies. Al que iba a esconder en el lugar de reunión le había cubierto con pintura negra las luces, para que no llamaran la atención. Cargué en la mochila un rollo de cinta adhesiva de la más resistente, para pegar el walkie bajo una mesa u otro mueble, si es que lo había en ese piso deshabitado; y aunque hacía bastante calor todavía, guardé también el pasamontañas de lana negra.
Y empecé a pedalear rumbo al barrio de Tomás.
Tras tanta actividad para no pensar en lo que iba a hacer, ya no había vuelta atrás. Y curiosamente, eso despejó mi mente.
Y vi con precisión y escuché con nitidez uno de los dos detalles que llevaban horas confundiéndome. La otra sensación, más nueva, que me había asaltado cuando estaba en el garaje con Tomás, seguía borrosa, la sombra de una duda perdida en mi mente.
Pero el mínimo sonido, la imagen casi imperceptible, golpeaba con fuerza.
Ya sabía, al menos en parte, lo que ocurría y quién era responsable.
Pero prefería no pensar en sus motivos.
Respiré profundamente y tomé una decisión.
Un asunto por vez.
Primero lo de Saúl.
Y si salía bien librado de lo de esa noche, ya me ocuparía del otro asunto.
Vaya si me ocuparía.
Llegué al Hotel PEOR, oculté la bici y subí a la segunda planta, donde había quedado con mi amigo.
—¿Qué te ocurre, Nahuel? —preguntó Tomás en cuanto me vio—. ¿Estás enfadado?
—No me pasa nada. ¿Ya han llegado?
—No. Estoy seguro. Llevo casi dos horas vigilando el edificio. La reunión es en el segundo C. ¿Ves esas ventanas de enfrente? Ahí. Pero sigo pensando que tal vez...
—Hay que hacerlo y lo haré. Toma, este es tu walkie. Yo me colaré por la puerta trasera, por si hay gente viviendo en el edificio, y desde alguna ventana, entraré al piso. Busco donde esconder el walkie, salgo y me reúno contigo aquí, ¿de acuerdo? Si ves que llegan antes de que yo regrese, me avisas por el walkie. Tres señales, paras, y otras tres señales. Pero no creo que haga falta.
—¿De veras no estás enfadado, Nahuel?
—Lo estoy... Pero no tiene que ver contigo. Mañana te contaré.
Y bajé las escaleras.
En la calle anochecía y no había gente a la vista. Como suponía, algunos de los pisos del edificio que jamás llegó a inaugurarse estaban ocupados. Pero eran los de las plantas altas, algo que me pareció un poco absurdo, ya que los ascensores jamás se instalaron.
Me puse el pasamontañas, salté por una ventana rota de la planta baja, crucé una vivienda en la que no había llegado a vivir nadie y salí al pasillo. Me detuve para escuchar. Ningún ruido delataba presencia humana.
Subí por las escaleras hasta la segunda planta. La puerta marcada con una «C» escrita con rotulador tenía una cerradura nueva. Probé en el que hubiera sido el segundo B (o el D, imposible saberlo), y la puerta se abrió sin esfuerzo.
Busqué el balcón y, aunque la distancia hasta el de la casa de al lado no era mucha, al mirar hacia la ventana del Hotel PEOR, vi la cara asustada de Tomás.
Le hice un saludo al estilo militar, para tranquilizarlo, pero no sé si usé la mano correcta.
Y salté.
Caí en el balcón del segundo C. Por suerte, la ventana que daba al salón no estaba trabada. En cuanto entré, comprendí que habían habilitado el piso para una breve estancia. En un cuarto vi tres sacos de dormir todavía enrollados y tres bolsas de deporte. Las revisé superficialmente, porque si encontraba armas en ellas, tal vez fuera suficiente para llamar al comisario Dupont y que los encarcelara, pero solo contenían ropa limpia. Y pasamontañas como el mío.
En el baño, envases de champú, gel y cosas así, todo por triplicado.
Estaba limpio y ordenado, como si en lugar de una guarida de atracadores aquello fuera un cuartel.
En la cocina, un hornillo eléctrico y una bolsa con provisiones.
Y en el salón, lo que me interesaba.
Una vieja mesa, rescatada de alguna vivienda abandonada, y tres sillas.
La reunión tendrían que celebrarla allí.
Me metí debajo de la mesa, le bajé el volumen al walkie para que un pitido inesperado no delatara su presencia, y lo fijé a la parte de abajo, en una esquina, con varias tiras de cinta cruzadas. Antes, dejé trabado el botón de transmisión, para que pudiéramos escuchar y grabar todo desde el hotel.
Me puse de pie y di vueltas a la mesa.
No se veía. Los laterales de madera lo cubrían a la perfección. Incluso si alguno de ellos se agachaba para recoger algo del suelo, debería mirar hacia ese punto en particular para ver el walkie.
Suspiré, orgulloso, y ya me marchaba hacia el balcón, cuando me dije que sería mejor hacer una prueba de recepción con Tomás, para estar seguros de que el sonido llegaba nítido.
Mientras estaba bajo la mesa, escuché el sonido de una cerradura al abrirse.
Rodé por el suelo hacia la habitación y, apenas había alcanzado a ocultarme tras el marco de la puerta, cuando entraron ellos.
Saúl, muy inquieto, y los otros tres.
No supe si eran rusos.
Pero eran enormes.
Mientras hablaban, corrí hacia la ventana del dormitorio.
Y antes de abrirla comprobé que se me había escapado un detalle cuando inspeccioné el piso.
La ventana estaba enrejada.