2
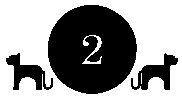
P
odría decirse que esta historia comenzó hace más de cuatrocientos años, cuando unos esclavos anónimos arrancaron de las entrañas de un territorio africano, que aún no se llamaba Botsuwi, un diamante singular al que más tarde alguien bautizaría con el nombre de Koh-Al-Noor y que daría origen a una misteriosa historia de muertes y maldiciones.
Pero para mí comenzó hace tres días, cuando mi ordenador se suicidó.
Era un ordenador nuevo.
Mamá me lo había comprado después de que le prometiera no meterme en más líos investigando sobre el Tigre Blanco.
Yo había cumplido la promesa a medias, porque en ese ordenador había acumulado toda la información que pude encontrar sobre papá y sobre el diamante.
Lo que ignoraba era que YA estaba metido en un lío.
El ordenador parpadeó, la pantalla se puso blanca; luego, negra, y luego, blanca otra vez. Y durante un instante, antes de apagarse para siempre, aparecieron estas palabras en rojo:
« DEVUELVE LA PIEDRA SAGRADA
O LA MALDICIÓN CAERÁ SOBRE TI ».
Después las letras se disolvieron y gotearon, como si estuvieran hechas de sangre.
Finalmente, la nada.
Esto último del mensaje no se lo conté a David cuando le llevé el ordenador.
En parte porque creí que solo lo había imaginado. Y en parte porque él no sabía que yo había encontrado el diamante.
Ni él ni nadie.
Devolver el diamante a sus verdaderos dueños era una misión para el hijo del Tigre Blanco. No quería volver a poner en peligro a mis amigos.
—Esto es muy raro, Nahuel —dijo David después de volver a ensamblar el ordenador—. Está nuevo, completamente nuevo, como si jamás le hubieras cargado información.
—¡Pues lo hice! —protesté saltando desde la silla, a su lado, hasta la cama, al otro extremo del cuarto.
Siempre que estoy nervioso, no puedo evitar hacer cabriolas. Tengo una agilidad sorprendente que heredé de papá, o eso imagino.
—¿Le habías cargado algo importante?
—No mucho: trabajos de clase y cosas así... —dije dando otro salto.
No se me da bien mentir, y menos a mis amigos, así que es mejor hacerlo en movimiento.
David sacudió la cabeza y le dio otro mordisco a una de esas barritas de cereales para perder peso que no dejaba de mascar desde hacía unas semanas. El ruido que metía al morderlas me ponía frenético, y encima iba dejando bolitas de cereales por todas partes.
No le dije nada, porque estábamos en su cuarto. Y además, David llevaba un tiempo mostrándose distante.
Yo creía que seguía ofendido por haberlo metido en aquel lío que casi nos cuesta la vida, meses atrás. Aunque tiene mi edad, David es el doble de alto y el triple de ancho que yo, pero no le gusta correr riesgos.
Y sin embargo, algo me decía que no era por eso por lo que estaba molesto conmigo.
—¿No me notas nada extraño? —preguntó de pronto.
—La verdad es que sí —admití, pensando que por fin me diría qué era lo que le ocurría.
Se puso de pie, sacó pecho, metió barriga y exclamó, mientas sacudía la barrita y salpicaba cereales por todos lados:
—¡He perdido seiscientos gramos! ¡Esto funciona!
No supe qué decir.
Desde que éramos pequeños, David siempre ha sido corpulento, y aunque alguien pudiera considerarle «gordo», nunca se lo llamaría en su cara, porque, pese a que es muy pacifico, su físico impone. Pero nunca se había preocupado por eso.
—Sí, lo noté en cuanto llegué —dije dando otro salto—. No te he dicho nada porque estaba preocupado por mi ordenador. ¿Estás siguiendo alguna dieta?
—¿Una? ¡Tres! Y verás dentro de unas semanas...
—Me alegro por ti, David. Oye, entonces, el ordenador...
—Si me lo dejas, le cargo todos los programas, pero la información que tenías en él se ha perdido. Para siempre.
No repliqué, porque David es un genio con los ordenadores, y si él no había podido hacer nada más, tampoco lo conseguiría un técnico.
Y me mordí los labios para no contarle lo de la amenaza en letras de sangre. Estaba decidido: lo del diamante era asunto mío y solo mío.
Le di las gracias y, cuando iba a marcharme, me dijo:
—Si quieres, esta tarde te lo llevo a tu casa. ¿Sabes que en el cine del centro comercial han cambiado las películas?
Olvidé por un momento todos mis secretos y preocupaciones.
Después de varias semanas, mi amigo me invitaba a ir al cine y eso era todo un cambio. Pensé en pedirle a Hui Ying que viniera con nosotros. Ella también llevaba un tiempo rara conmigo.
Pero todo volvería a la normalidad esa tarde.
Los tres juntos, otra vez, como siempre.
Entonces David se ruborizó y me preguntó, bajando la mirada:
—¿Tú crees que, si la invito, Johanna vendría conmigo al cine?
Y comprendí de golpe lo de la dieta y las barritas de cereales.
A David le gustaba Johanna.
Y ella apenas sabía que él existía.
David ignoraba cuánta suerte tenía por eso.
Yo sí.
No recuerdo bien lo que dije, pero me marché con prisas, después de saludar a los pequeños padres de David. Siempre me causa impresión verlos a los tres juntos, porque a pesar de la diferencia de tamaños, son idénticos.
Monté en mi bici y pedaleé a toda velocidad.
Cuando estoy confundido, solo logro pensar con claridad si me pongo a hacer cabriolas o corro en bici por las calles de nuestra urbanización. Las conozco al milímetro y circulan pocos coches. Por eso me extrañó ver esa limusina blanca con cristales negros que cruzaba por la calle principal.
El nuestro es un barrio «de clase media», como dice mamá, o «de burgueses con complejo de culpa», como dice mi tía Nube cuando le da por ponerse reivindicativa. Las casas son bonitas y bastante amplias, con jardín en el frente y en la parte trasera, y algunas hasta tienen piscina. Pero no suelen verse limusinas blancas por nuestras calles.
Pensé que sería alguien de la capital que se había extraviado y seguí pedaleando un rato más.
Aunque nuestras casas quedan muy cerca, decidí dar un largo rodeo antes de ir a ver a Hui Ying.
Al doblar la esquina, ya me había olvidado de la limusina blanca.
Y ese fue mi primer error.