Todos en el pueblo conocíamos la casa, le decíamos “La casa roja” porque la piedra con la que está hecha es de ese color. Mi abuelo, que en sus tiempos fue albañil, me dijo que a esa piedra se le llama tezontle. Bueno, pues la casa es muy vieja.
—¡Viejísima! —dice mi abuela—. Cuando yo nací ya estaba ahí.
Mi maestra, que se llama Ana Elia, y es la maestra más guapa de toda la escuela, me dijo que la casa esta es muy antigua, que fue construida en la época del Virreinato.
—Tiene más de trescientos años —dijo.
—Claro qué en aquel entonces lucía hermosa y no estaba hecha una ruina como ahora —también dijo mi maestra.
Pero hace unos meses vinieron personas a verla, luego vinieron otras a medirla y luego otras a dejarla muy compuesta.
—¡Quedó chulísima! —dijo mi abuela.
Yo me di cuenta perfectamente de todo el meneo porque vivo atrás de esta casa; de hecho, la ventana de mi cuarto da a uno de sus patios traseros. Es que mi pueblo es curioso, tiene calles a un nivel y otras a otro.
Le pusieron un letrero muy galano que dice: “La casa de los condes”. Y después de haber estado tan solitaria, fea y abandonada, ahora la visitan todo el tiempo turistas y lugareños.
Se volvió museo de sitio.
Mi maestra me explicó que eso quiere decir que ahí se exhiben los objetos encontrados en el lugar.
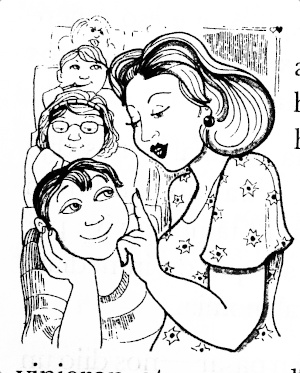
—¡Se hallaron una momia! —nos dijo Ángel un amigo, cuando andaban componiendo la casa. Él también vive por ahí, somos vecinos, así que de inmediato fuimos para ver a la tal momia.
—Ahora no pueden pasar —nos dijo un señor—. Vengan cuando se abra el lugar al público.
Pues eso hicimos. En cuanto se inauguró el museo, fuimos Ángel, Cosío, otro amigo y vecino, y mi hermana, que siempre quiere andar de pegoste conmigo.
Había muchas cosas en vitrinas. Otras nada más tenían un cordón para impedir que se acercara la gente. Vimos varias habitaciones con sus muebles, grandes sillones, unas mesotas y cuadros; retratos del conde y su familia.
Nosotros lo que queríamos ver, más que nada, era a la momia.
Por fin llegamos a donde estaba. Era una habitación muy pequeña en el sótano de la casa. Tenía poca iluminación y en la puerta de aquel cuartito estaba un cordón que impedía el paso. Un señor, sentado ahí, al lado de la entrada, cuidaba.
—Parece que está respirando —dijo Ángel al verla.
Mi hermana se paró sobre la punta de sus pies para acercarse un poco más sin rebasar el cordón. Ángel, al verla tan quieta, le dio un empujoncito. Ella se asustó y gritó, todos nos reímos.
—¡Niños, guarden silencio! —nos dijo el vigilante.
—¿Por qué no nos deja entrar para verla de cerquita? —le preguntó Camila.
—Porque podrían llegar a tocarla, y si hicieran eso se morirían —contestó el señor muy serio.
Claro que nosotros no le creímos y nos reímos.

Él, para convencernos de que decía la verdad, nos empezó a contar una leyenda, la cual yo ya había oído alguna vez en casa. Mi abuela contaba que la hija del conde había sido una muchacha hermosísima y que él la celaba mucho, al punto de que decía: “El que toque a mi hija, se muere”.
La leyenda también contaba que la joven enfermó y murió, y que todos los criados, doctores y parientes que la habían atendido habían muerto al poco tiempo de que ella falleció.
—Pero no debe de haber sido por una maldición —me explicó al día siguiente en la escuela mi maestra querida. Me dijo que en aquel tiempo había epidemias mortales, que no contaba la gente con vacunas ni medicinas tan efectivas como ahora; que quizá la muchacha había padecido algún mal contagioso y por eso los que tuvieron contacto con ella también habían muerto, por la enfermedad.
Lo que ella me dijo sonaba muy lógico, no cabía duda de que mi maestra era un genio además de ser tan bonita; lástima que tuviera veinticinco años y yo apenas once y medio.
—¿Entonces ella fue la hija del conde? —preguntó mi hermana al vigilante, ahí en el museo.
Él nos dijo que leyéramos la información que estaba escrita a un lado de la puerta. En efecto, por ésta, nos enteramos de que se trataba de la heredera del conde y de que había sido enterrada ahí mismo por orden de su padre. Las condiciones del terreno, los minerales que tenía, habían conservado el cuerpo, que además había sido preparado con substancias para qué se preservara.
¿De dónde vienen las malas ideas? No lo sé, pero sí sé que cuando llegan y se meten en la cabeza de uno no se quieren ir, aunque uno las quiera alejar.
A la cabeza de mi amigo Ángel, llegó una mala idea unos días después museo.
Veníamos hacia nuestras casas caminando, gozando la tarde y pateando una lata vacía de refresco.
—Oigan, ¿y si tocáramos a la momia del museo? —dijo de pronto. Cosío y yo nos quedamos callados.
—Nomás para ver qué pasa —dijo.
—Pues nada —le contesté.
—Pues sí —dijo Cosío—. Se trata de una leyenda.
Seguimos nuestro camino hablando de otras cosas. Pero al llegar a mi casa, que está antes de las de mis amigos, Ángel insistió:
—Vamos a hacer lo que les dije, tengo un plan —nos dijo muy entusiasmado.
Se le había ocurrido que, por la ventana de mi cuarto, bajáramos al museo con una cuerda.
—Del patio al corredor hay un hueco arriba de un arco que podemos usar —dijo también.
Cosío se animó y dijo que él tenía una cuerda larga, y se fue corriendo a su casa para traerla.
A mí me atraía el plan no tanto por tocar a la dichosa momia, sino por hacer algo aventurado con mis cuates.
—Mamá, ¿se pueden quedar a merendar y a dormir mis amigos? —pregunté.
Ya sabía que me iba a decir que sí, pero siempre tengo que pedir permiso.
—Sí mi’jo —contestó sonriendo mi mamá.
Camila, mi hermana, llegaba en ese momento de la escuela.
—Vas a ver, Árturo, no me esperaste —me reclamó. Yo me hice el que no oía. No me gustaba que quisiera andar conmigo y mis amigos todo el tiempo. “Es una niña latosa”, pensaba yo.
Merendamos y luego vimos una película en la tele. Después dimos las buenas noches y nos fuimos a mi cuarto.
Al rato oímos que mi mamá mandó a dormir a Camila y ella también se metió a su habitación. Esperamos un poco y luego pusimos el plan en marcha.
—Yo tengo una lámpara de mano —les dije a mis amigos, que ya estaban amarrando la cuerda a la pata de mi cama. Como no alcanzaba, tuvimos que agregarle mis dos sábanas.
—Está rete alto, son más de diez metros —dijo Cosío asomado por la ventana.
Ángel fue el primero en bajar, luego bajó Cosío, y cuando yo ponía la lampara en mi cinturón para estar preparado, entró al cuarto mi hermana.
—¿Qué hacen? —dijo, prendiendo la luz.
—¡Apágala! —le dije, haciéndolo yo. Teníamos que estar a oscuras y no despertar ninguna sospecha, porque en el museo había vigilante nocturno y, aunque estaba al frente de la casa, suponíamos que hacía rondas por todo el edificio.

Camila es suspicaz, se dio cuenta de que algo sucedía y, claro, al no ver a mis amigos y la ventana abierta con una cuerda, se imaginó lo que tramábamos. No me quedó más remedio que llevarla conmigo porque amenazó con avisarle a mamá.
Cuando bajé por la cuerda y llegué al patio, Ángel dijo:
—Vamos rápido adentro.
—Esperen, ahí viene Camila —es dije. Les conté brevemente lo que había pasado y ellos también se resignaron.
—Ni modo —dijo Ángel—. A ver si no grita o se asusta y nos echa a perder todo.
Nos deslizamos por el hueco que, según el plan, nos pondría adentro y luego fuimos sigilosos hasta el lugar en donde estaba el objeto de nuestra aventura.
—¡Ahí está! —dijo Cosío al ver a la momia. Había un poco de luz que se colaba del corredor contiguo. Mi lámpara sólo sirvió de apoyo.
—Tú tócala, tú primero —me dijo Ángel.
—Yo… traigo la lámpara —le dije.

Cosío dijo que él lo haría. Quitó el cordón y cruzó el umbral de la pequeña habitación. Apenas había dado dos pasitos cuando se regresó.
—¡Me… me falta el aire! —nos dijo. Nos asustamos un poco. Camila se cubrió la boca para no gritar.
—No sean miedosos —dije yo envalentonándome, y caminé hacia adentro muy resuelto.
Yo creo que de nervios o por la penumbra tropecé y caí casi encima de la momia. ¡Se vino sobre mí! Traté de sostenerla, pesaba. Volví la cara para decirles que me ayudaran y sólo vi a mi hermana. Angel y Cosío habían huido.
Camila, a pesar de que estaba muy asustada, me ayudó a sostener aquella momia.
“¡Esa es mi hermana!”, pensé con alivio, “no me dejó solo”.
Entre los dos tratamos inútilmente de colocarla en su sitio, pues no se quedaba en pie.

—Oye, manito, mejor la dejamos en el piso —me dijo Camila en susurro.
A mí se me ocurrió una idea mejor. Ahí cerca estaba una banca y la acostamos en ella.
Luego nos salimos a toda prisa porque oímos pasos, de seguro del vigilante que iba a hacer su ronda.
Cosío y Ángel ya habían subido y nos ayudaron a trepar más rápido jalando la cuerda.
Estaban avergonzados de habernos dejado. Yo lo entendí, total, miedosos somos todos a veces.
Mi hermana y yo les contamos en dónde habíamos dejado a la momia y todos nos reímos bajito, luego platicamos en voz baja un rato y por fin nos venció el sueño.
Al día siguiente empezó a correr el rumor de que “la momia de la casa del conde se había cansado de estar parada y se acostó”.
—Pobrecita, se merecía un descanso, ¿no? —comentaba la gente y reían.
Hasta salió una nota en el periódico: “Unos chistosos entraron al museo de sitio para hacer la macabra broma”, decía el artículo.
No supieron quiénes fueron, qué bueno.
Después de unos días, Camila me dijo algo temerosa.
—¿Nos vamos a morir, manito?
—¡Claro que no! —le contesté—. Y en caso de que viniera la calaca por ti, no te preocupes, yo la acuesto a dormir para que no te lleve —le dije, y nos reímos.
Luego pensé que era muy padre tener una hermana tan solidaria, que no rajaba, una mamá tan amorosa y una maestra guapa que me sacaba de tantas dudas. ¡Qué bueno que hay en el mundo tantas señoras, muchachas, ancianas y niñas!