CAPÍTULO XXX
ESPAÑA DESDE CARLOS III HASTA FERNANDO VII
De 1788 a 1814
I
En nuestra ojeada crítica sobre el reinado de Carlos III, y hablando de la influencia que en sus últimos años había ejercido su política en todas las naciones de Europa, dijimos: «En el caso de que la Providencia hubiera querido diferir algún tiempo su muerte, no sabemos ni es fácil adivinar cuánto y en qué sentido hubiera podido influir en los grandes acontecimientos que en Francia y en Europa sobrevinieron a poco de descender Carlos III a la tumba».
Y ya en nuestro Discurso Preliminar habíamos dicho. «No sabemos como se hubiera desenvuelto Carlos III de los compromisos en que habría tenido que verse si le hubiera alcanzado la explosión que muy luego estalló del otro lado del Pirineo. Fortuna fue para aquel monarca, y fatalidad para España, el haber muerto en vísperas de aquel grande incendio».
De contado no es difícil pronosticar que Carlos III, con todas sus prendas y virtudes de rey, con todos los grandes hombres de Estado de que había tenido el acierto de rodearse, con toda aquella juiciosa y hábil política a que se debió que en los últimos años de su vida todas las naciones de Europa volvieran a él sus ojos como al único soberano que podía conjurar los conflictos que las amenazaban, no habría podido seguir ejerciendo aquel honroso ascendiente que le dio la atinada dirección de los negocios públicos, con la prudente aplicación de los principios que entonces servían de pauta y norma a los gobiernos para el régimen de las sociedades. Trastornados estos principios por la revolución francesa que estalló a poco de su fallecimiento, conmovidos con aquel sacudimiento todos los tronos, destruidos o cambiados en el vecino reino todos los elementos del orden social, abierto aquel inmenso cráter revolucionario cuya lava amenazó desde el principio derramarse por toda la haz de Europa y abrasarla, ¿habrían seguido, habrían podido seguir Carlos III y sus hombres de Estado aquella política sensata y firme, vigorosa y desapasionada, que les dio tanto realce a los ojos del mundo, y engrandeció tanto la nación que dirigían?
Señales evidentes dieron los dos eminentes varones que después de haber sido ministros de Carlos III, siguieron siéndolo de su hijo y sucesor Carlos IV, de haberles alcanzado la turbación que en los espíritus más fuertes y en los repúblicos más enteros y experimentados produjo aquel asombroso trastorno. Al primero de ellos, el conde de Floridablanca, el solo amago de la revolución le hizo receloso y tímido, el ímpetu con que comenzó a desarrollarse le estremeció, sus violentas sacudidas le encogieron y apocaron: el varón en otro tiempo imperturbable, el anciano experto, trocóse en asustadizo niño que se representaba tener siempre delante de sí la sombra de un gigante terrible asomado a la cresta del Pirineo, y amenazando ahogarlo todo entre sus colosales brazos. El iniciador de las reformas ea España retrocedió espantado de la exageración de las reformas en Francia. El libertador de las trabas del pensamiento en la península, proclamóse enemigo abierto de la libertad de ideas del vecino reino. El propagador de la moderna civilización en nuestra patria cambióse en perseguidor inexorable de toda doctrina o escrito contrario al antiguo régimen. La propaganda democrática de fuera le hizo absolutista intransigente dentro, y la demagogia francesa le convirtió en apasionado sostenedor del más exagerado monarquismo universal.
Haciendo a Carlos IV el más realista de todos los soberanos de Europa, el más interesado de todos por la suerte del infortunado Luis XVI, el más enemigo de la revolución francesa; dirigiéndose a la Asamblea legislativa con todo el desabrimiento de un viejo mal humorado, y con toda la imprevisión de un diplomático novel e inexperto; retando a una nación grande e impetuosa en los momentos de su mayor exaltación; faltándole en el ocaso de su vida la prudencia que le había distinguido en años juveniles; declarando que la guerra contra la Francia revolucionaria era tan justa como si se hiciese a piratas y malhechores, sus indiscretas notas, leídas en la Asamblea, fueron contestadas con una sarcástica sonrisa y con un desdeñoso acuerdo; su conducta comenzó por resentir a los nuevos gobernantes, indignó después a los partidos extremos, y acabó por irritar hasta a los constitucionales monárquicos y templados, y por herir el orgullo nacional de un gran pueblo en un período de excitación febril. Fue fortuna que Francia no nos declarara la guerra; quiso la suerte que no le conviniera por entonces; pero vino el enviado extraordinario Bourgoing a procurar la caída del ministro español que la estaba provocando. Floridablanca, el gran ministro de Carlos III, cayó sin gloria de la gracia de Carlos IV. Aquel esclarecido repúblico que tan eminentes servicios había hecho en otro tiempo a España, comprometía la suerte de España con la fascinación y ceguedad en que últimamente había incurrido, y merecía bien la exoneración del ministerio, pero no el destierro y la prisión que la acompañaron, y mucho menos la saña y el encono con que apasionados calumniadores le envolvieron en un proceso criminal, de que tardía y difícilmente con todo su grande ingenio y talento alcanzó a justificarse.
El anciano conde de Aranda que le reemplazó, el experto militar, el antiguo y resuelto diplomático, el desenfadado consejero del anterior monarca, el hombre reputado en España por su actividad, en Europa por su energía, en Francia por su amistad con los filósofos y por sus relaciones con los personajes de la revolución, que no participaba de la maniática preocupación de Floridablanca contra las nuevas ideas que se desenvolvían al otro del Pirineo, comenzó aflojando la tirantez y templando la acritud y la animosidad que la política de su antecesor había producido entre las dos naciones. Ambas fundaron en él esperanzas de buena armonía. Pero monárquico, aunque liberal; no enemigo de las reformas, pero más amigo del orden; libre y avanzado en ideas, pero hombre de gobierno; ante el espectáculo de los horribles desmanes de junio y agosto de 92 en Francia, ante las sangrientas catástrofes de las Tullerías, de los Campos Elíseos y de la Asamblea, ante el desenfreno salvaje de las turbas, ante el ministerio del terrible Dantón, ante las feroces venganzas de Marat y Robespierre, ante el desbordamiento arrasador del torrente revolucionario, el ministro impertérrito de otros tiempos se estremece y tiembla, teme por Francia y por España, teme por Luis XVI y por Carlos IV, teme por la monarquía y por la sociedad, quiere librar de los horrores de la anarquía y del crimen los dos soberanos, las dos monarquías, las dos naciones, las dos sociedades; comprende que no es posible, que no es digno vivir en amistad con la Francia demagógica, propone al soberano español unir nuestras armas a las de Austria, Prusia y Cerdeña para oprimirla, indica un plan de campaña, aconseja un proyecto de invasión, y para asegurar su éxito con el disimulo le hace vestir con la forma de medidas preventivas, y hace avanzar los ejércitos a las fronteras bajo la apariencia de mera y prudente precaución.
Pero las quejas del gobierno francés sobre estos armamentos y esta disfrazada hostilidad, las amenazas de los clubs, la actitud imponente de la Convención, el encarcelamiento y proceso de Luis XVI, las tremendas matanzas de las cárceles de París, el prodigioso alistamiento en masa de los franceses, los triunfos del ejército revolucionario sobre los aliados, la proclamación de la república, el predominio de los terroristas y demagogos con sus impetuosos arrebatos e irresistibles arranques, quebrantan de nuevo la entereza del de Aranda, le asustan y estremecen, teme las consecuencias que pueden traer a España los pasos a que le han conducido su celo monárquico y su horror al crimen, se afana por disipar a los ojos de los franceses toda idea de hostilidad, se esfuerza en persuadirles de sus pacíficas intenciones y proclama la neutralidad española. Afortunadamente no conviene todavía a la república francesa romper en guerra con España, y finge dejarse persuadir, pero exige ser reconocida por el gobierno español. ¡Violento compromiso y sacrificio grande para Carlos IV y su primer ministro haber de aprobar los crímenes revolucionarios, y el destronamiento, y acaso el suplicio de un monarca de la estirpe de Borbón! Y como a la proposición siga la amenaza, irrítase y se exalta el veterano diplomático, hiérenle en la fibra del patriotismo, se acuerda de que es soldado, siente rejuvenecer su corazón y hervir de nuevo la sangre en su pecho, y da una respuesta arrogante y altiva.
¿Quién podría calcular lo que convenía a España, ni lo que iba a ser de España, cuando tan cerca de ella rugía la espantosa tempestad de la más terrible de las revoluciones de los modernos siglos, que tenía ya estremecida y conturbada toda la Europa, y que así ofuscaba y hacia vacilar a los varones más imperturbables y enteros y a los políticos más experimentados e insignes del anterior reinado?
En tal situación sorprende a España la incomprensible y súbita caída del gran conde de Aranda, aunque más suave que la de Floridablanca. ¿A qué manos se confiará el timón de la nave del Estado en huracán tan desatado y deshecho? Asombro y escándalo causó al pueblo español ver al bondadoso Carlos IV encomendar la dirección de la zozobrosa nave al inexperto joven que estaba siendo blanco de la universal murmuración, sirviendo de pasto a todas las lenguas y de tema a la maledicencia pública, al que el dedo popular señalaba como el dueño del corazón y de los favores de la reina, y a cuya privanza, obtenida por la gracia y gallardía de su continente, se atribuía su rápida, y al parecer fabulosa elevación de simple guardia de corps a mariscal de campo, y caballero gran cruz de Carlos III y del Toisón de oro, y a grande de España, y duque de la Alcudia, y consejero de Estado, y a todo lo que puede ser encumbrado el que no ciñe corona.
Juzguemos al joven que sale a la escena del gran teatro político del mundo, en una de las crisis más violentas en que el mundo se ha visto, con la severa imparcialidad de historiadores, no con el criterio apasionado y candente de los que solo veían el origen repugnante e impuro de su loca fortuna y de su improvisada elevación. Si hubiéramos escrito en aquel tiempo o a la raíz de las catástrofes y desventuras que nuestros padres presenciaron, es probable que de nuestra pluma hubiera destilado sin advertirlo la misma acerbidad que las de la generalidad de los escritores ha derramado sobre aquel personaje. La generación que ha mediado entre él y nosotros nos coloca ya a la conveniente distancia para que ni nos abrase la proximidad, ni nos hiele el apartamiento del calor que trasmiten a los ánimos los sucesos desastrosos. Deber nuestro es ni fingir ni abultar merecimientos, ni inventar ni atenuar flaquezas o vicios. Lo hemos hecho con los soberanos; ¿no lo hemos de hacer con los súbditos?
Con el sorprendente nombramiento de don Manuel Godoy para el ministerio de Estado, coincidió la vista del proceso de Luis XVI en la Convención francesa. De un instante a otro se temía oír resonar en el salón de la Asamblea la sentencia de muerte, y la terrible guillotina amenazaba ya la garganta de aquel infortunado príncipe. El primer acto de gobierno, el primer esfuerzo del joven duque de la Alcudia se dirige a salvar la vida, ya que no pueda ser el trono, del monarca francés, deudo inmediato de su soberano. Para ello implora la intercesión de Inglaterra, escribe, suplica y ruega a la Convención, ofrece neutralidad, promete mediar con las potencias aliadas en favor de la paz con la república, se presta a dar rehenes, emplea hasta el oro para intentar el soborno de los montañeses y jacobinos. Hasta aquí, aparte del último medio, cuya inmoralidad atenuaba la buena intención, nada hay en las gestiones del ministro español que no sea plausible, que no sea conforme a los sentimientos de humanidad, al principio monárquico en general, a la conservación del trono de España, y a las afecciones de la amistad, del deudo y de la sangre. Si tan nobles aspiraciones fueron correspondidas con la furibunda gritería del bando sanguinario, si la Convención se mostró sorda a toda mediación humanitaria, si embotada su sensibilidad oyó con glacial indiferencia el ruego de la compasión, si estaba decretado aterrar la Europa con el sacrificio de una víctima ilustre, si se pronunció la terrible sentencia de muerte, y el verdugo enrojeció el cadalso con la sangre de un rey, ¿dejarían por esto de cumplir el monarca y el ministro español, el uno con sus deberes de príncipe, de pariente y de amigo, y el otro con sus deberes de consejero de la corona?
Consumado el sacrificio de Luis XVI, amagando a la reina igual suerte, aherrojada en una prisión la regía familia, entronizado el partido del terror y de la sangre, llevados cada día a centenares al patíbulo los hombres ilustres, no dándose vagar ni descanso la guillotina (¡pavoroso drama, en que el protagonista era el verdugo!), declarada la guerra a los tronos, proclamada la propaganda a los pueblos, inseguro en su solio Carlos IV, rebosando de indignación la España contra los crímenes de la nación francesa, y amenazado de guerra nuestro gobierno, como todos, si no los daba su aprobación categórica y explícita, ¿era posible conservar todavía la neutralidad, como lo pretendía el anciano conde de Aranda, y como aun la aceptaba el joven duque de la Alcudia, con tal que la república renunciara al sacrificio de los augustos presos y al sistema de propaganda y de subversión universal? La Convención se anticipó a resolver el problema; la declaración de guerra partió de la Convención, y la guerra fue aceptada por Carlos IV y por Godoy. Primer paso, hemos dicho en otra parte, en la carrera azarosa de los compromisos. Por eso, y por el estado nada lisonjero en que se hallaba nuestro ejército y nuestro tesoro, convenimos con los escritores que nos han precedido en considerarlo como una fatalidad. ¿Pero habremos de hacer, como ellos, un terrible y severo cargo al ministro que aceptó el rompimiento?
Lejos de pensar así la España de entonces, con dificultad en ninguna nación ni en tiempo alguno habrá sido más popular una guerra, ni aclamádose con más ardor y entusiasmo. Soldados, caballos, armamento, provisiones, dinero y recursos de toda especie, todo apareció en abundancia, y se improvisó como por encanto. Todos los hombres útiles se ofrecieron a empuñar las armas, todas las bolsas se abrieron, el altar de la patria no podía contener tantas ofrendas como en él se depositaban; las clases altas, las medianas y las humildes, todas rivalizaban y competían en desprendimiento: noble porfía se entabló entre ricos y pobres sobre quién se había de despojar primero de su pingüe fortuna o de su escasísimo haber; asombróse la Inglaterra y se sorprendió la Francia al ver que la decantada generosidad nacional de aquella en 1763 y el ponderado sacrificio patriótico de esta en 1790, habían quedado muy atrás del prodigioso desprendimiento de los españoles en 1793. Todo abundó donde parecía que faltaba todo, y la guerra contra la república se emprendió con ardor y con tres ejércitos y por tres puntos de la frontera del Pirineo.
¿Fue imprudente y temeraria esta guerra, como lo han afirmado algunos escritores nuestros? Pocas campañas han sido tan honrosas para los españoles como la de 1793, y sentimos haber de decir que las plumas francesas nos han hecho en esto más justicia que las de nuestros propios compatricios. La verdad es que mientras los ejércitos revolucionarios de la Francia batían a prusianos, austriacos y piamonteses, invadían la Holanda, y triunfaban en Wisenburgo, en Nerwinde y en Watignies, nuestro valiente y entendido general Ricardos franqueaba intrépidamente el Pirineo Oriental, se internaba en el Rosellón, ganaba plazas y conquistaba lauros en el Tech y en el Thuir, atemorizaba a Perpiñán, triunfaba en Truillas, frustraba los esfuerzos y gastaba sucesivamente el prestigio de cuatro acreditados generales que envió contra él la Convención; y en tanto que en todas las demás fronteras de la Francia iban en boga las armas de la república, solo en la del Pirineo cedían al arrojo de las tropas españolas, inclusa la parte occidental, donde el valeroso general Caro ganaba y mantenía puestos en territorio francés más allá del Bidasoa. Si nuestra escuadra fue arrojada, como la inglesa, del puerto de Tolón, merced al talento y habilidad del joven Bonaparte y a desaciertos y errores del almirante inglés, al menos los españoles acreditaron tal serenidad y fortaleza y dieron tal ejemplo de generosa piedad, que nuestros propios enemigos tributaron públicos elogios a su comportamiento y a sus virtudes.
En tal sazón, en la junta de generales que el rey quiso celebrar a su presencia y en el consejo de Estado para acordar el plan de la siguiente campaña, sucede el lamentable y ruidoso altercado de que hemos dado cuenta entre Aranda y Godoy, insistiendo aquel, como antes y con el mismo calor, en la conveniencia de la paz, abogando este por la continuación de la guerra. El viejo conde, el veterano general, el antiguo ministro y consejero, el honrado pero adusto patricio, el franco pero desabrido aragonés, no sufre verse contrariado por el joven duque, por el improvisado general, por el novel ministro, por el engreído privado, y le apostrofa con aspereza, y hace ademán de pasar contra él a vías de hecho delante del monarca. El ultraje al favorito ofende al favorecedor; el apacible Carlos IV muestra su enojo al que a la faz del rey agravia al valido; y Aranda, como Floridablanca, es desterrado de la corte, recluido en una prisión, y sujeto a un proceso criminal. La cuestión de conveniencia de la guerra o de la paz podía ser entonces problemática. El arranque de irritabilidad del viejo conde de Aranda contra el privado podría disculparse o atenuarse: su irrespetuoso porte ante el rey ni puede justificarse ni podía ser tolerado; pero la dureza en el castigo, la ruda inconsideración con que se ejecutó la pena, dureza e inconsideración que nadie atribuía sino a instigación y consejo del joven Godoy, excitó más contra él el ya harto prevenido espíritu popular, al ver como iban desapareciendo los astros que habían alumbrado la España y guiado su gobierno en el anterior reinado, al influjo del nuevo planeta que de improviso se había levantado en el regio alcázar.
Y si esto sucedía habiéndonos sido próspera la campaña de 1793, ¿qué podía esperarse en vista de los reveses e infortunios que en la de 1794 la mala suerte nos deparó? El pueblo español que veía su ejército del Rosellón, antes victorioso, repasar ahora derrotado el Pirineo Oriental, y al francés apoderado de nuestro castillo de Figueras; el pueblo español, que había visto el año anterior su ejército del Pirineo Occidental mantenerse firme más allá del Bidasoa, y ahora veía las armas de la república francesa enseñoreadas de San Marcial, de Fuenterrabía, de San Sebastián y de Tolosa; el pueblo que veía en 1795 de un lado ondear la bandera tricolor en Rosas, del otro hacerse el francés dueño de Bilbao, penetrar en Vitoria, y avanzar hasta Miranda; este pueblo no reflexionaba en las causas naturales de estos desastres, no se paraba a pensar en la inopinada y lamentable muerte del bravo y entendido general Ricardos, ni en el fallecimiento igualmente repentino y sensible de O’Reilly; ni en el refuerzo que los enemigos recibieron con la llegada de un ejército y un general victoriosos en Tolón; ni en la bravura con que pelearon nuestras tropas, muriendo en un mismo combate el general español conde de la Unión y el general francés Dugommier; ni tomaba en cuenta que por la parte de Occidente arrojó sobre nosotros el gobierno de la república una nueva masa de 60,000 soldados; ni consideraba que precisamente en aquel período de la más febril exaltación y de la más prodigiosa energía revolucionaria, mientras el interior de la Francia se anegaba en sangre, y cuando todavía la bandera española tremolaba en suelo francés, los soldados de la Convención arrollaban en todas partes los ejércitos de las naciones confederadas, triunfaban en Turcoing, en Fleurus, en Iprés, en Landrecy, en Quesnoy, en Utrech y en Amsterdam, pisaban con su planta de fuego la Bélgica, la Holanda y el Palatinado, y obligaban a Prusia y Austria a demandar la paz.
Nada consideraba y a nada atendía la generalidad del pueblo español sino al resultado desastroso de la guerra, a los peligros que amenazaban y a las calamidades que la podrían seguir; miraba como autor y causante de ella a Godoy, y predispuesto contra él el espíritu público por el origen y la manera de su encumbramiento, no creía necesario buscar en otra parte alguna el manantial de todas las desventuras de la patria. Recordábase el destierro que sufría el de Aranda por haber abogado con tesón por la paz, e imputábasele a Godoy como un crimen imperdonable.
Parecía que los que así opinaban deberían haber aceptado y recibido como un inmenso bien la paz de Basilea. Y sin embargo muchos, entonces y después, y hasta los presentes tiempos, han calificado aquella paz de vergonzosa, de ignominiosa y de funesta. Confesamos no haberlo podido comprender nunca, a pesar de haberlo visto estampado así por escritores de autoridad y de crédito. Reconocemos que habría podido ser más ventajosa después de los triunfos de la primera campaña. Tras los desastres de las dos siguientes, tras la paz de Prusia y de Holanda, con que quedaba rota la coalición del Norte, parécenos que no podía ser más beneficiosa la que ajustó España. Por la de Prusia quedaba la república francesa ocupando las provincias conquistadas a la orilla izquierda del Rhin, y el monarca prusiano se comprometía a ser mediador con el imperio germánico para la paz general. Por la de Holanda guardaba para sí la república toda la Flandes holandesa, completando su territorio por la parte del mar hasta las embocaduras de los ríos, y se obligaban las Provincias Unidas a poner a su disposición doce navíos de línea, diez y ocho fragatas y la mitad de su ejército de tierra, y a pagar en indemnización cien millones de florines. Por la de España nos restituía la república todas las plazas y países conquistados en territorio español, hasta con los cañones y pertrechos de guerra que en aquellas existían, cediendo nosotros en cambio la parte española de la isla de Santo Domingo, que entonces más que de provecho nos servía de carga. ¿Cabe paralelo entre la una y las otras?
Con alguna más razón y justicia provocó la crítica y la animadversión pública el título de Príncipe de la Paz otorgado al ministro favorito en premio de aquel tratado: lo primero, por creerse insigne anomalía galardonar así por un ajuste de paz al mismo por cuyo consejo se había hecho la guerra, mientras el consejero de la paz seguía relegado en un duro destierro: lo segundo, por lo inusitado de la merced; que fue materia de escándalo ver engalanado un súbdito con un título que nadie en Castilla había llevado nunca que no llevara también en sus venas sangre de regía estirpe. Así iba creciendo el odio popular contra el valido.
La paz dio en el interior sus benéficos frutos. ¡Ojalá no hubiera sido tan pasajera y efímera! O por mejor decir, ¡ojalá no se hubiera convertido tan pronto en indiscreta alianza ofensiva, que había de comprometernos y empeñarnos en largas guerras, y traernos abundante cosecha de amarguras y desdichas! Indicado tenemos nuestro juicio de haber sido el yerro capital del gobierno de Carlos IV el tratado de alianza de San Ildefonso entre el monarca español y la república francesa. Prescindiendo por un momento de los peligros políticos que se anidaran en el seno de tan monstruosa liga, y mirándola solamente por el lado de la dignidad y del decoro, ¡qué espectáculo el de un príncipe de la dinastía de Borbón unido en estrecha amistad con la nación que había llevado al cadalso al jefe de la estirpe Borbónica! ¡El de un rey y un ministro que habían hecho esfuerzos sobrehumanos y provocado una guerra por salvar la vida de Luis XVI y de su infortunada familia, fraternizando con la república que había decapitado a Luis XVI y a su augusta esposa! ¡El de la España católica y monárquica unida en íntimo consorcio a la Francia democrática y descreída! ¡El de la monarquía española convertida en auxiliar de la república revolucionaria para cuantas contiendas le ocurriesen, sin poder siquiera ni examinar la razón ni preguntar la causa de los sacrificios que se le exigieran!
No creemos pueda sostenerse que esta alianza fuese otro Pacto de Familia como el de Carlos III, que tan caro y tan costoso fue a España. Mas tampoco puede desconocerse que había entre los dos los suficiente puntos de analogía para recelar que produjese parecidas consecuencias. ¿Y a quién podrían ocultarse algunos de sus más inmediatos peligros? No era menester ser hombre de Estado para calcular que habiendo visto la Inglaterra con disgusto nuestra paz con Francia, no habría de perdonarnos nuestra alianza con la república. ¡Inglaterra, que aun siendo amiga no había respetado el pabellón español ni en las costas de la península ni en los mares de América, y que amenazaba con sus bajeles y tenía fijos sus codiciosos ojos en nuestras posesiones del Nuevo Mundo!
En los agravios de ella recibidos, y que tal vez por otros medios hubieran podido ser reparados, fundó el nuevo príncipe de la Paz su declaración de guerra a la Gran Bretaña: guerra que comenzó costándonos el descalabro naval del cabo de San Vicente, principio de los desastres y de la decadencia de nuestra marina, el bombardeo de Cádiz, la pérdida de la isla de la Trinidad, y los ataques de los ingleses a Puerto Rico y Tenerife. Verdad es que en estos últimos salieron ellos escarmentados, y triunfantes y con honra nuestras armas, llevando el célebre Nelson en su cuerpo y por toda su vida la señal de lo que le había costado su malogrado arrojo: pero también lo es que muy al principio de la lucha nos arrebataron ya una de nuestras más importantes posesiones trasatlánticas, y que no podíamos contar ni en Europa ni en la India con punto seguro de las acometidas de la poderosa marina inglesa.
¿Qué compensación recibíamos entretanto de nuestra reciento amiga la Francia? En una sola cosa pusieron empeño y tomaron el más vivo interés nuestros reyes; en la indemnización que había de darse a su hermano el duque de Parma por los estados que la revolución le había arrebatado. ¿Y cómo se condujo con ellos el Directorio francés? A cambio de aquella indemnización, que al fin no se había de realizar, les pedía la cesión de la Luisiana y la Florida. Dignamente, preciso es hacerle justicia, rechazó proposición semejante el príncipe de la Paz.—En las conferencias de Lille para la paz con Inglaterra, y en las de Udina para la paz con Austria, ninguna representación se dio a España a pesar de haber nombrado sus plenipotenciarios, so pretexto de arreglarlo solas entre sí las potencias contratantes. Y en todo este período desde la guerra contra la Gran Bretaña hasta la paz de Campo-Formio, ningún provecho sacó España de su alianza ofensiva y defensiva con la república, sino las pérdidas y desastres que hemos enumerado, desaires inmerecidos, y haber tenido que llevar nuestra escuadra a Brest a disposición y a las órdenes del gobierno francés.
La providencia pareció haber dispuesto que el príncipe de la Paz recibiera de la Francia misma la expiación del desacierto de su alianza con la república. El Directorio no le perdonó su guerra anterior, ni creyó nunca en la sinceridad de su reciente amistad. El Directorio tampoco podía perdonarle que Carlos IV y él mantuvieran una correspondencia íntima y afectuosa con los príncipes emigrados franceses: consecuencias naturales del monstruoso tratado de San Ildefonso, pelear unidas y en interés común las fuerzas de la monárquica España y las de la Francia republicana, mantener los monarcas españoles relaciones estrechas con los príncipes franceses que la revolución había expulsado, con esperanza de devolverles el trono que habían perdido.
Cierto que trabajaban ya por la caída del privado, la grandeza, el clero, todo el pueblo español; la primera no pudiendo tolerar ver remontado sobre todos los antiguos linajes y alcurnias, y próximo a entroncar con princesa de regia estirpe, a quien consideraba casi como plebeyo; el segundo ofendido de la tendencia que en él había observado a rebajar la influencia y preponderancia de la clase, y de cierta animadversión que en él advertía hacia el poder inquisitorial, al propio tiempo que de sus costumbres, que no eran ni ejemplo de moralidad ni modelo de recato; el pueblo, porque desde el origen y principio de su privanza se acostumbró a mirarle como al autor de todos los males, fuesen o no hechura suya. Cierto, también, que los dos ministros, Jovellanos y Saavedra, que él mismo había llevado al gobierno, creyeron acto patriótico preparar su caída, desconceptuándole mañosamente en el ánimo del monarca. Pero también lo es para nosotros que todos estos elementos interiores combinados no habrían bastado para derribar al valido sin el empuje y los esfuerzos del nuevo embajador de la república, Truguet, que traía esta misión especial del Directorio, y no descansó hasta lograr la caída del príncipe, que como un gran triunfo participó a su gobierno por despacho y correo extraordinario.
Por eso decimos que pareció providencial expiación la de Godoy, siendo su imprudente alianza con la república la hoya que él mismo se labró para hundirse en ella, si bien accidental y no definitivamente, y con todos los lenitivos con que puede endulzar un soberano el apartamiento de un ministro favorecido de quien siente a par del alma desprenderse (1798).
II
Hemos censurado a don Manuel Godoy por la indiscreta alianza que celebró con la república francesa, y no le relevamos de la responsabilidad de los compromisos, de los conflictos y calamidades que envolvía y había de traer a España el funesto tratado de San Ildefonso. Pero hemos de ser igualmente justos y severos con todos.
¿Cuál fue la política del ministerio que reemplazó al príncipe de la Paz? ¿Enmendó el desacierto de su antecesor? Desconsuela recordar la sumisa actitud, la afanosa complacencia del ministerio Saavedra con el Directorio francés. Las exigencias, las indicaciones, hasta los caprichos del embajador de la república en España eran apresuradamente ejecutados y cumplidos como si fuesen preceptos para el nuevo gobierno de Carlos IV: y el nuevo embajador español cerca de la república, escogido como el más agradable al Directorio, comenzó halagando aquel gobierno con tan lisonjeras frases y promesas, que nada le dejó que desear, y habría sido inmoderada codicia pedir más seguridades y prendas de adhesión.
¿De qué sirvió que el mismo embajador Azara procurase después con oportunos avisos y consejos a los directores librar a la Francia de la segunda coalición europea? Los directores le desoyeron, la guerra sobrevino, y España fue también víctima de esta lucha, tomándonos los ingleses a Menorca, pérdida más lamentable todavía que la de la Trinidad.—Durante el ministerio que reemplazó a Godoy vio Carlos IV a su hermano Fernando lanzado y desposeído del trono de Nápoles por las armas de la república francesa su aliada. Si arrebatado, desacordado y loco anduvo el rey de las Dos Sicilias en retar el poder gigantesco de la Francia, desacordado y ciego anduvo el rey de España en ver con fría indiferencia, si acaso no con fruición, sustituir la república Parthenópea al trono de un Borbón y de un hermano. ¡Fenómeno singular el de un monarca que había ido más allá que todos los soberanos de Europa en interés y en esfuerzos por salvar el trono y la vida de Luis XVI de Francia, y ahora estaba siendo el aliado sumiso, el amigo íntimo de aquella misma república que iba derrumbando los solios y acabando con todos los príncipes de su estirpe y linaje!
¿Sería la codicia? ¿sería la ambición la causa de esta ceguera de Carlos IV? Tentación daba a pensar así, aun a los que conocían su corazón bondadoso, el verle reclamar del Directorio el reconocimiento de sus derechos al trono vacante de Nápoles, y mostrar aspiraciones a sentar en él uno de sus hijos. Nueva y lastimosa ilusión, a que siguió un nuevo y lastimoso desengaño, una nueva y lastimosa expiación de aquella imprudente alianza: el Directorio solo respondió a su reclamación con una desdeñosa, ya que no digamos, con una sarcástica sonrisa. Y abusando de tan admirable sumisión y docilidad, atrevióse a lo que rara vez ha osado el más poderoso con el más débil gobierno; atrevióse a indicar al buen monarca español que cambiara el ministro de Estado, que no era de su gusto, por otro que le significaba y era más de su agrado.
Trabajaban todas las demás potencias por separarnos de Francia, y nos halagaban para que entrásemos con ellas en la coalición. Rusia nos ofrecía hombres, naves y dinero. Nosotros, cada vez más apegados a la Francia, como por un talismán misterioso, como por una fuerza de atracción irresistible, desairamos a todas las potencias, y predispusimos a Rusia a que nos declarara la guerra en vez de la amistad con que nos había estado brindando. Era la ocasión en que la fortuna parecía haber vuelto la espalda a la república francesa; en que la segunda coalición europea la abrumaba con sus triunfos, destrozaba sus ejércitos en Alemania y en Italia, y le arrebataba sus anteriores conquistas. Era la ocasión, en que con motivo de aquellas derrotas, de que se culpaba como siempre al gobierno, levantaba otra vez la anarquía su feroz cabeza en el seno del pueblo francés: era la ocasión en que los realistas y los patriotas, los terroristas y los reaccionarios, la imprenta, los Consejos, el Directorio, los clubs, los jacobinos, los constitucionales, todos irritados, luchaban y se destrozaban entre sí: era la ocasión en que vencida la república fuera, y desgarrada dentro, se andaba buscando quien pudiera salvar la Francia. ¿Quién la habría salvado si España se hubiera unido a la coalición? Empeñóse, no obstante, en ser su sola y única amiga. El agradecimiento a esta sola y única amiga era proponerse en algún club que se hiciera de la monarquía española una república hispánica. ¡Y aún continuaban cerrados los ojos de Carlos IV y de su gobierno!
La Francia, la afortunada Francia, que en las más desesperadas crisis, en los momentos de mayor conflicto, en los trances en que se ve más amenazada de disolución, encuentra siempre un genio que la salva y vivifica; ¡singular privilegio que parece haber otorgado la Providencia a esta inquieta nación, y causa quizá de su facilidad en entregarse a peligrosas inquietudes! encontró también ahora la cabeza y la espada que necesitaba y andaba buscando. Aparecióse de improviso en el suelo francés ese genio salvador, viniendo de incógnito de los abrasados arenales de Egipto, donde había dado a la Francia glorias que ignoraba y habían de asombrar al mundo, y donde él había ignorado que la Francia estaba a punto de perecer en Europa cuando la estaba engrandeciendo en Asia. Sorprende la aparición de Bonaparte en París, como la de un meteoro que la ciencia no ha pronosticado. El vencedor de las Pirámides encuentra la república en disolución; pregónase que ha parecido la cabeza y la espada; todos los elementos de acción se agrupan en torno de ella, cada cual con su esperanza y su designio: Bonaparte da el memorable golpe del 18 brumario, cambia el gobierno de la Francia, hácese cónsul y salva la república.
¿Cómo encontró Bonaparte las relaciones entre la monarquía española y la república francesa? Duele recordarlo, pero la severidad histórica obliga a decirlo. Monarca y ministros lo habían sacrificado todo a aquella alianza desdichada. Nuestras escuadras se movían según las órdenes de París, y nuestros navíos de guerra eran enviados a las costas de Europa o a las islas de América, al Océano o al Mediterráneo, donde el gobierno francés lo disponía; no importaba ignorar el objeto de la expedición con tal que lo supiera el Directorio, y una vez que Carlos IV reclamó el regreso de una de nuestras flotas a puerto español, enojóse tanto el gobierno de nuestra buena aliada, que para hacerle desarrugar el ceño escribió Carlos a sus grandes amigos (que así llamaba a los directores) aquella humilde y bochornosa carta en que les decía: «Contad siempre con mi amistad, y creed que las victorias vuestras, que miro como mías, no podrán aumentarla, como ni los reveses entibiarla… He mandado a cuantos agentes tengo en las diversas naciones que miren vuestros negocios con el mismo o mayor interés que si fueran míos… Sea desde hoy, pues, nuestra amistad, no solo sólida como hasta aquí, sino pura, franca y sin la menor reserva. Consigamos felices triunfos para obtener con ellos una ventajosa paz, y el universo conozca que ya no hay Pirineos que nos separen cuando se intente insultar a cualquiera de los dos». ¿Habría podido decir más a Luis XIV su nieto el primer Borbón de España?
En cambio Rusia nos declaró al fin la guerra, y Carlos IV dijo al mundo que los vínculos de amistad entre Francia y España, cimentados en sus mutuos intereses políticos, habían excitado los celos de las potencias de la coalición, que bajo el quimérico pretexto de restablecer el orden se proponían turbarle más, y despotizar las naciones que no se prestaban a sus ambiciosas miras. ¡Qué extraño lenguaje!
¿Podía suponerse que la corte de España fuese menos obsecuente con el gobierno consular que lo había sido con el Directorio? Como el primer cónsul se disgustase de cierta repugnancia que halló en el gabinete de Madrid a ejecutar una de sus primeras pretensiones, dióse prisa nuestro gobierno a desenojarle poniendo a su disposición naves y dinero, y enviando a Turquía un embajador con la misión expresa de persuadir al Sultán a que hiciese la paz con Francia.—Y si esto acontecía cuando comenzaba a ejercer su influjo el planeta venido de Oriente, ¿qué se podía esperar cuando Bonaparte, vencedor del Austria en Marengo, dueño de Italia, omnipotente en Francia, trocado de enemigo furioso en amigo apasionado el emperador de Rusia, convertidas por maña y artificio suyo las potencias del Norte de aliadas en enemigas de la Gran Bretaña, sujeto y humillado el imperio austriaco con la paz de Luneville, desplegaba aquella fuerza de poder que amagaba ser irresistible?
Y sin embargo, no emplea Bonaparte ni la fuerza ni el poder para tener sumisos a su voluntad a los monarcas españoles. Halaga primero el gusto, la vanidad o el capricho del rey, de la reina, y del príncipe de la Paz, que retirado en apariencia había vuelto a recobrar la privanza. Crúzanse entre unos y otros regalos y presentes, ya de vistosas joyas y elegantes y femeniles adornos, ya de brillantes armas, ricos palafrenes y rozagantes caballos, de que acá los reyes y el valido hacen ostentación pueril, allá el primer cónsul hace alarde político, mostrando al mundo cómo distingue y lisonjea un soberano de la estirpe de Borbón al primer magistrado de la república destructora de los tronos borbónicos.
Así fascinados nuestros reyes con este al parecer insignificante señuelo, explota Bonaparte con astucia uno de los flacos de la reina María Luisa, su pasión de familia: ofrécela para su hermano el infante duque de Parma un aumento de territorio en Italia, de aquel territorio que acababa de conquistar y le costaba poco ceder. Noble ofrecimiento, si fuese desinteresado. Pero en cambio pide, y el gobierno español le otorga la devolución de la Luisiana a la Francia, poner a su disposición en los puertos españoles seis navíos de guerra completamente armados y equipados, y hasta hacer la guerra al Portugal para obligar a este reino a ponerse en paz con la república y a romper con Inglaterra. El tratado de San Ildefonso de l.º de octubre 1800 en que esto se estipuló, no fue menos funesto y humillante para España que el tratado de San Ildefonso de 18 de agosto de 1796: iguales las protestas de adhesión, e iguales poco más o menos los compromisos; pero el segundo no escandalizó tanto como el primero, porque no le firmó el príncipe de la Paz.
Si se quería encontrar la escuadra española, había que buscarla en Brest, unida y como atada a la escuadra francesa, y a las órdenes del primer cónsul, pero costando a España caudales inmensos. Si el ministro Urquijo y el embajador y jefe de escuadra Mazarredo intentaban traerla a Cádiz, o al menos impedir que sirviera para los planes de Bonaparte sobre Malta o Egipto, Bonaparte reclamaba de Carlos IV la separación del ministro de Estado y la del célebre marino y embajador. Si el monarca español difería un poco el complacer al cónsul francés, venía su hermano Luciano, y presentándose con botas y espuelas en la regia cámara del real sitio del Escorial ante el rey de España y de las Indias, reclamaba el cumplimiento de la voluntad de su hermano: a poco de su brusca entrevista, el ministro Urquijo marchaba hacia el panteón de los ministros caídos, a la ciudadela de Pamplona, y el insigne Mazarredo era exonerado de sus dos cargos de embajador de París y de general en jefe de la escuadra de Brest, y se retiraba a Bilbao a devorar sus penas. Bonaparte era primer cónsul de la república francesa, y primer jefe y mandatario de la monarquía española.
El haber hecho Bonaparte a los infantes de España reyes de Etruria se pagó con los tratados de Aranjuez y de Madrid, el uno distribuyendo las fuerzas navales españolas en unión con las francesas para las expediciones del Brasil y de la India, de Irlanda, de Trinidad y Surinam, el otro para hacer la guerra el monarca español a sus propios hijos los príncipes regentes de Portugal, porque así convenía a la Francia. El ministro Cevallos que había sucedido a Urquijo se lamentaba de las pretensiones desmedidas de la república, y del partido que sacaba de nuestra debilidad y de nuestra sumisión, y sin embargo él fue quien firmó el tratado de Madrid. Quejábase de las debilidades de otros, y claudicaba como ellos. Tres ministros habían llevado el timón del Estado desde la caída del príncipe de la Paz en 1798 hasta el convenio de Madrid en 1801. Perplejo se vería el que hubiera de fallar quién de los cuatro había sido el más dócil, y en cuál de las cuatro épocas estuviese Carlos IV más sumiso y la España más humillada ante el gobierno de la vecina república. ¿Sería ya una nueva fatalidad ver a Godoy repuesto en la privanza de los reyes, nombrado generalísimo de los ejércitos españoles, y general en jefe de los que habían de operar en Portugal, inclusas las tropas auxiliares francesas?
La guerra de Portugal, llamada burlescamente la guerra de las naranjas, por una frase indiscreta dicha con pretensiones de galantería, de que se apoderó el vulgo, fue tan breve como era de esperar de la desigualdad de las naciones contendientes. Francia sacó del tratado de paz que los puertos de aquel reino se cerraran a los buques y al comercio de Inglaterra; España sacó la incorporación de Olivenza y su distrito a la corona de Castilla. Pero el primer cónsul francés, que aspiraba a más ventajosas condiciones, se enoja con Carlos IV y con los negociadores del tratado de Badajoz, y suelta amenazas contra nuestra nación si el ajuste no se revisa y mejora. La verdad exige que digamos, y complace el poder decirlo, que en esta ocasión, aunque tardíamente, se condujeron con dignidad y entereza el rey, el ministro Cevallos y el príncipe de la Paz, respondiendo a las arrogantes conminaciones del francés con valentía y altivez española.
¿Qué importa que al lado de esto tuvieran Carlos IV y Godoy, el uno la flaqueza de querer erigir a Olivenza y su territorio en ducado para premiar al valido, el otro la debilidad de aceptar dos banderas para vincularlas y añadirlas a los blasones de sus armas, y un sable guarnecido de brillantes y orlado de una inscripción pomposa, como recompensa de hazañas bélicas que no habían existido, a un general que no era guerrero, y por una campaña que a juicio del público solo había sido jugar por unos días a la guerra y a los soldados? Sobre no conducir tales miserias al objeto de nuestra revista, al fin eran más inocentes que la de obligar después Bonaparte a aquel pobre reino a pagar veinte y cinco millones de francos a la Francia, y la de entrar más de la tercera parte de esta suma en el bolsillo privado del cónsul, como entró en el del negociador el valor de los diamantes de la princesa del Brasil, si los escritores de su nación que lo estamparon dijeron verdad.
Pero sigamos el hilo de nuestras desdichas nacionales, no de las fragilidades de los individuos.
No perdonó Bonaparte al gobierno español aquella firmeza que no esperaba, como quien no estaba a ella acostumbrado. La venganza no se hizo aguardar mucho, y no correspondió ciertamente a la noble manera como suelen recibir los grandes hombres los arranques de dignidad, aun viniendo de adversarios, cuanto más de amigos, Llegada la época de las paces generales, ajustados en Londres los preliminares de la Francia e Inglaterra, la única potencia que en ellos quedó sacrificada fue la más fiel aliada y la más íntima amiga de la república, la España, pactándose en sus artículos que quedaba en poder de Inglaterra la isla española de la Trinidad. ¡Qué injustificable venganza la del primer cónsul! ¿Y qué sirvió a nuestro embajador Azara la enérgica y sentida nota que pasó al ministro Talleyrand demostrando la injusticia y la ingratitud de la Francia con la nación a que debía servicios tan señalados y sacrificios tan repetidos y costosos? ¡Estéril oferta la que le hicieron dé apoyar su justa reclamación en el congreso de Amiéns congregado para celebrar la paz definitiva! Allá fue el caballero Azara, confiado en este ofrecimiento. Cerrados encontró a su demanda los oídos del representante británico, y en el artículo 3.º de la paz de Amiéns (1802) quedó estipulado que la Gran Bretaña conservaría nuestra isla de la Trinidad. ¡Y todavía Bonaparte tuvo la dureza de obligar al gobierno español a enviar sus naves juntamente con las de Francia a someter y recobrar para esta nación la isla de Santo Domingo!
Así iba la desgraciada España sufriendo humillaciones, perdiendo territorios, consumiendo caudales, extenuándose en fuerzas, rebajándose en consideración, enemistándose con la Europa monárquica, gastando su vitalidad, debilitándose dentro y enflaqueciéndose fuera, aun en los períodos en que quiso dar alguna señal de firmeza y de intentar sacudir su postración. Esfuerzos impotentes, como los movimientos fugaces de vigor de un cuerpo por una larga y lenta fiebre consumido. Si desde el tratado de San Ildefonso hasta la paz de Campo-Formio no había sacado España de su alianza con la república sino descalabros, desastres y humillaciones, humillaciones, desastres y descalabros le valió solamente desde la paz de Campo-Formio hasta la de Amiéns su malhadada amistad con la república francesa. Las consecuencias del tratado de San Ildefonso iban siendo para Carlos IV como las del Pacto de Familia para Carlos III.
III
La elevación de Bonaparte a dictador de la Francia bajo el título de Cónsul perpetuo coincide con el segundo ministerio del príncipe de la Paz en España, restablecido, y más que nunca arraigado en la privanza de los reyes. Ídolo y jefe de una gran nación entonces el uno, asombro de la Europa, a la cual había logrado con sus grandes hechos tener en respeto y aun obligado a pedir reconciliación; malquisto en su propio país el otro, y al frente de una nación empobrecida y de un gobierno débil y entre sí mismo desavenido, cualesquiera que fuesen las relaciones entre estos dos desiguales poderes, íntimas o flojas, amistosas u hostiles, de todos modos habría sido temeridad esperar que fuesen propicias a España. No eran en verdad cordiales las que a la sazón mediaban entre Napoleón y Godoy. Aquel no perdonaba a este el tratado de Badajoz: los enlaces entre los príncipes y princesas españoles y napolitanos no habían sido del gusto de Bonaparte, en cuya cabeza había bullido otro muy diferente pensamiento, otro muy distinto proyecto personal: la incorporación de la orden de Malta a la corona tampoco había sido de su agrado; y el empeño de Bonaparte en introducir libremente las manufacturas francesas en España fue a su vez contrariado por Godoy. No era Napoleón de los poderosos que disimulan los desaires de los débiles, y ¡ay de los débiles si entra la venganza en el propósito de los poderosos!
No se trataba de rompimiento, ni le convenía a Bonaparte. Pero propúsose primero mortificar al rey y al ministro español o con desprecios o con inmoderadas y degradantes exigencias, para humillarlos después y humillar a la nación forzándolos a sucumbir a pactos bochornosos. Agregando a Francia el territorio de Parma, burlóse de las ofertas hechas a los reyes de España y a sus hijos los reyes de Etruria. Vendiendo la Luisiana a los Estados Unidos, faltó descaradamente a la palabra empeñada en un tratado con el gobierno español. Exigiendo de Carlos IV que aconsejase a sus parientes los Borbones de Francia la renuncia de sus derechos al trono de aquella nación, pretendía hacerle faltar a los sentimientos del corazón, a los afectos de la sangre y a la dignidad de rey. Queriendo prohibir en los diarios españoles la inserción de los debates del parlamento inglés y de toda noticia desfavorable a Francia, intentaba ejercer una tiranía inusitada e intolerable, a que no era fácil imaginar se atreviese nunca ningún poder extraño. Estableciendo un campamento en Bayona, amenazaba con próxima guerra a España si no accedía a todos sus deseos y antojos. Y escribiendo a Carlos IV una carta revelándole secretos deshonrosos a su trono y a su persona, y poniéndole en la forzosa alternativa, o de retirar su confianza al favorito, o de franquear el paso por su reino a un ejército francés destinado a invadir el Portugal, mostraba estar resuelto a llevar su encono hasta atropellar toda consideración y hasta violar el sagrado de la honra y del interior de la familia. ¿Qué se podía esperar de esta disposición de ánimo de Bonaparte?
Rota de nuevo, a poco de la paz de Amiéns, la guerra entre Francia y la Gran Bretaña, y cuando el gobierno español había tomado una vez siquiera el partido prudente de permanecer neutral, Napoleón explotando su inmenso poder y nuestra deplorable flaqueza, nos vende como un señalado favor la aceptación de esta neutralidad; ¿pero con qué condiciones? Obligándose el rey de España a destituir de sus empleos a los gobernadores de los departamentos marítimos de quienes aquel decía haber recibido agravios, a franquear los puertos españoles a las flotas de la república y cuidar de su reparación y armamento, y sobre todo a pagar a la Francia un subsidio de seis millones mensuales, con otras cláusulas no menos humillantes y vergonzosas (1803). Por escarnio parecía haberse puesto el nombre de neutralidad a este singular convenio, que sobre comprometernos a aprontar caudales que no teníamos, nos dejaba expuestos a todos los rencores de la Inglaterra.
Más o menos fundadas las quejas y reclamaciones de esta nación, veíaselas venir, y nadie las podía extrañar. Lo que no podía esperar, ni aun imaginar nadie, fue el acto horrible de ruda venganza, el atentado del Cabo de Santa María contra las fragatas españolas que venían de América, inicua alevosía que levantó un grito de indignación en Europa, escandalosa infracción del derecho de gentes consentida por su gobierno, y acremente anatematizada por la misma imprenta británica que no había abdicado los sentimientos de justicia y de pudor. La guerra era ya inevitable, y la guerra fue declarada (1804). Consecuencia de este nuevo compromiso fue echarse de nuevo España en brazos, de Napoleón, que a tal equivalía el humillante tratado de París (4 de enero, 1805), por el cual se comprometió España a tener armados y abastecidos por seis meses y a disposición del jefe de la Francia treinta navíos de línea en los puertos del Ferrol, Cádiz y Cartagena, con su correspondiente dotación de infantería y artillería, prontos a obrar en combinación con las escuadras francesas. ¿A dónde se los destinaba, y cuales iban a ser las operaciones? El gobierno español no lo sabía; el emperador se reservaba explicarse en el término de un mes. Lo único que sabía nuestro gobierno era que no podía hacer paz con Inglaterra separadamente de la Francia.
Otra vez la empobrecida España en guerra con una nación poderosa, y uncida con los ojos vendados a la coyunda de otra nación, si poderosa también, pero amenazada de la tercera coalición europea. Tras los pasados yerros, tras la larga serie de las anteriores debilidades, ¿podía la España en este nuevo conflicto desprenderse de las ligaduras que la tenían atada a la voluntad de un poder extraño? Si le había faltado valor para ello cuando este poder era una Convención semi anárquica, o un Directorio combatido y vacilante, o un Consulado temporal e inseguro, ¿cómo había de tenerle ahora que el poder era el gran genio de Napoleón, recién investido de la púrpura imperial por los votos de tres millones y medio de franceses, y rodeado de un prestigio que le hacia aparecer omnipotente?
Surca pues la escuadra franco-española los mares del Nuevo Mundo, porque así lo ha ordenado Napoleón, y cuando Napoleón lo ordena da la vuelta a Europa. ¿Cuál era el objeto de estas evoluciones? El general español, los ministros de Carlos IV, el soberano mismo, todos lo ignoraban. Solo sabían que estaban ayudando a los planes gigantescos del emperador de los franceses, cuyos planes tampoco conocían sino por el rumor público. ¿De qué servía que el ilustre Gravina combatiera con pericia y con bravura al frente de la escuadra española, y que el mismo Napoleón dijera que los españoles se habían batido en Finisterre como leones, si todo lo frustraba la ineptitud y la cobardía del almirante francés Villeneuve? Y tomando los acontecimientos en más ancha y general escala, ¿qué provecho sacaba España de que el nuevo emperador su amigo y aliado, suspendiendo unas y realizando otras de aquellas maravillosas concepciones con que dejaba atónito al mundo, sorprendiendo con su aparición y la de su grande ejército en el corazón de Europa, ganando el portentoso triunfo de Ulma, aterrando con la famosa batalla de Austerlitz, desmoronando imperios y humillando emperadores, convirtiera en quiméricos los grandiosos planes de las potencias por tercera vez confederadas, y las obligara a firmar la paz de Presburgo?
Mientras Napoleón orlaba así su frente con tantas y tan gloriosas coronas, la España, su aliada y amiga, sufría el gran desastre, la catástrofe sangrienta, deplorable y honrosa a la vez, que acabó con el poder naval de la nación española. La España de Felipe II y de la armada Invencible; la España de Lepanto y de don Juan de Austria, vio sucumbir su poder marítimo con Carlos IV en las aguas de Trafalgar (1805). El historiador español no puede pronunciar este nombre sin lágrimas en los ojos y sin orgullo en el corazón. Lágrimas para llorar el infortunio; orgullo para ensalzar la honra que de la batalla sacó el pabellón de Castilla, aunque ensangrentado. Nuestra fue la desgracia, pero también fue nuestra la honra: otros compartieron con nosotros honra y desgracia: pero no todos pudieron decir como los españoles: «Salimos ilesos de culpa». Que no pelearon con menos heroísmo en Trafalgar los insignes marinos Gravina, Álava, Escaño, Valdés, Cisneros, Galiano y Churruca, que habían peleado en Lepanto, con más propicia fortuna, don Juan de Austria, don Álvaro de Bazán, Cárdenas, Córdoba, Miranda, Ponce de León, y otros que entonces como ahora honraron los fastos de la marina española.
Y como el infortunio de Trafalgar fue una de tantas consecuencias del funesto tratado de alianza de San Ildefonso, por eso no puede leerse sin pena y sin rubor la felicitación que el mismo autor del tratado, el príncipe de la Paz, dirigió a la Majestad Imperial y Real de Napoleón por sus triunfos, ensalzando sus hazañas sobre las de Alejandro, César y Carlomagno. Ni esta gratulatoria estaba en consonancia con el apenado espíritu del pueblo español, ni tan exagerados parabienes honraban a quien pagaba con adulaciones recientes ofensas, ni con tales lisonjas logró el de la Paz desarmar el brazo del gigante a quien había irritado. Se arrodilló ante el ídolo, y no alcanzó su indulgencia.
El nuevo Carlomagno de la Francia (que a este más que a otro alguno de los héroes y emperadores de la antigüedad quería Napoleón asemejarse) propónese hacer como él un nuevo imperio de Occidente; derriba antiguos tronos, crea y organiza nuevos estados y monarquías, como antes creó nuevas repúblicas, reparte territorios y distribuye coronas entre sus hermanos, deudos y servidores, haciendo de ellos otros tantos feudos del imperio. Fomenta la disolución del antiguo cuerpo germánico, y forma y pone bajo su protectorado la Confederación del Rhin. Entre los monarcas destronados se cuentan Fernando de Nápoles y la imprudente reina Carolina, sentenciada hacia tiempo a pagar de este modo sus indiscretas provocaciones. El repartidor de tronos sienta en el de Nápoles a su hermano José, y al comunicarlo secamente a Carlos IV le insinúa que tal vez le obliguen las circunstancias a tomar igual resolución con la Etruria, donde reinaban los hijos del rey de España por la gracia de Dios y la voluntad de Napoleón. ¿Alzará este nuevo desengaño la venda que cubría los ojos de Carlos IV? ¿Podrá pensar ahora en reclamar sus derechos al trono de Nápoles, como cuando se formó de él la república Parthenópea, o tendrá que cuidar de que no corra el suyo propio la misma suerte? ¿Quién puede señalar los límites de los proyectos de Napoleón? ¿Quién conoce su pensamiento, y qué soberano puede decir: «Yo estoy seguro en mi solio»? De contado el que en el tratado de París de 4 de enero de 1805 garantizó a S. M. C. la integridad de su territorio de España (artículo 6.º), ofreció en 1806 a Rusia dar las Islas Baleares al príncipe real de Nápoles, y así se estipuló en el tratado de 20 de julio entre los dos imperios. ¿Qué era para él la fe de los tratados, qué los compromisos solemnes, qué la palabra imperial empeñada, y en qué código fundaba su derecho de regalar a otro el territorio de un soberano amigo, y cuya integridad había además garantido?
Algo abrieron con esto los ojos Carlos IV y el príncipe de la Paz. Pero en tanto que ellos discurren el dificilísimo medio de salir de este camino de perdición, Napoleón emprende la prodigiosa campaña de Prusia, y con la memorable batalla de Jena castiga duramente el inoportuno y loco entusiasmo patriótico de aquel reino, deshace la secular monarquía de Federico el Grande, ocupa a Berlín, y ebrio de ambición, de poder y de orgullo, da el terrible y monstruoso decreto del bloqueo continental. Encuentra estrecha y mezquina para la grandeza de su genio la dominación de Italia, de Holanda y de Alemania, y remontando su vuelo como el águila que ha tomado por emblema, avanza al Vístula y al Niemen, triunfa en los nevados campos de Eylau, gana a Dantzig, ahoga el ejército ruso en Friedland, y después de humillar a los dos soberanos Alejandro y Federico Guillermo los obliga a firmar la famosa paz de Tilsit (1807), en uno de cuyos artículos secretos se pactó que José, rey ya de Nápoles, lo sería de las Dos Sicilias, cuando los Borbones de Nápoles hubiesen sido indemnizados con las Islas Baleares o la de Gandía, después de lo cuál tornóse a Francia rodeado de brillo, y considerado como el dominador del continente.
De esta manera, si desde el tratado de San Ildefonso hasta la paz de Campo-Formio, y desde la de Campo-Formio hasta la de Amiéns, no había sacado España de su malhadada alianza y su leal amistad a la república francesa sino desaires, humillaciones y descalabros, desde la paz de Amiéns hasta la de Tilsit no recogió sino desdichas e infortunios. Y si funesta le fue la unión con la Francia republicana, en sus formas de Convención, de Directorio o de Consulado, íbale siendo todavía más funesta la unión con la Francia imperial.
Teniendo por aliado al grande emperador de los franceses, que todo lo subyugaba en Europa, tuvo España que defender ella sola, y con sus propias fuerzas sus colonias del Nuevo Mundo, contra las expediciones marítimas de la vengativa y codiciosa Inglaterra. Debido fue, no a auxilio alguno que recibiéramos de nuestro poderoso aliado, sino al heroico patriotismo del ilustre Liniers, al arrojo de nuestros marinos y a la lealtad y decisión de nuestros hermanos de América, que los ingleses fueran escarmentados y que se salvara Buenos-Aires. Napoleón felicitó por ello a Carlos IV; ¿pero dónde estaban las escuadras francesas que con arreglo al tratado de París debían obrar en combinación con nuestras fuerzas marítimas para mantener la integridad de los dominios españoles? El emperador felicitaba, pero no socorría; enviaba parabienes, pero no cumplía los tratados. ¡Ah! El que se obligó en París a mantener la integridad de nuestro territorio, disponía en Tilsit de nuestras Baleares como si fuesen propiedad suya de libre dominio.
IV
Si útil es la investigación e importante el conocimiento de los sucesos históricos, y este conocimiento puede servir y sirve de saludable enseñanza e los hombres, ¡de cuánta más enseñanza, y cuánto más importante y útil es la investigación y el conocimiento de las causas que los produjeron y de los móviles que impulsaron a los que en ellos fueron principales actores! ¡Ojalá fuera siempre posible descubrir los ocultos resortes que dan movimiento y acción a los hechos públicos, y sin cuyo conocimiento aparecen estos las más veces incomprensibles!.
Por eso, y por parecer incomprensible la desigual conducta, así del monarca español y de su ministro favorito como del emperador de los franceses, y sus recíprocas contradicciones en el período a que llegamos en nuestro examen, a no atribuirlo en unos y otros a veleidad de carácter que ni existía ni se debe sin motivo suponer, por eso hemos procurado en nuestra historia investigar, y creemos haber conseguido descubrir las causas de aquella alternativa de actos de debilidad y de arranques de fortaleza, de altivez y de sumisión, de humillación y de dignidad, de docilidad y de resistencia, de benevolencia y acritud, de amenazas y reconciliaciones, de amistad y enemistad que se observaba entre los mencionados personajes, y de cuyo juego salía siempre perdiendo, como más débil y menos mañosa, la desgraciada España.
Las prevenciones y la enemiga del pueblo español contra el príncipe de la Paz, fomentada por los que, o por verdadero patriotismo y amor a la dignidad y decoro del trono, o por especiales resentimientos, aborrecían su administración y su privanza; la aversión nuevamente producida por su enlace con princesa de regia familia, y aumentada con el escándalo de otras amorosas y simultáneas relaciones; los planes de loca ambición que con más o menos verosimilitud le eran atribuidos; los celos del príncipe de Asturias, y el partido que en palacio y en la corte a la sombra del heredero del trono se había ido formando; las acusaciones bochornosas para la majestad misma, de que sin miramiento a la honra ni al recato se le hacia objeto; los crímenes, acaso inventados por el odio femenil, y denunciados por la princesa de Asturias, a cuyo matrimonio con Fernando se había opuesto el de la Paz; todo esto movió al odiado favorito a buscar apoyo y protección en el soberano de aquella nación aliada, amigo cuando era cónsul, enemigo cuando vistió la púrpura imperial, enojado por el convenio de Badajoz, e irritado por ciertos rasgos de entereza de Carlos IV y de Godoy.
No venía mal a Napoleón este cambio de conducta del monarca y del valido español. Amenazábale una nueva coalición europea, y conveníale tener por amiga a España y que sirviese de distracción a Inglaterra: el matrimonio del príncipe Fernando con la princesa napolitana María Antonia se había hecho a disgusto suyo: era María Antonia hija de la reina de Nápoles, de la imprudente Carolina, la amiga de los ingleses y enemiga irreconciliable de la Francia, que tan inoportuna y locamente provocó las iras de Napoleón, expiando su locura con la pérdida de la corona; la madre y la hija se correspondían y conspiraban contra Napoleón y contra Godoy; el emperador francés interceptaba las cartas y las denunciaba al ministro español; el valido las confiaba a la reina María Luisa; en este horno de intrigas y de peligros, era de recíproca conveniencia de Bonaparte y de Godoy entenderse y aunarse deponiendo recientes desabrimientos. Esto explica el tratado de enero de 1805, en que, bajo la apariencia de iguales garantías para asegurar mutuos intereses, quedaba, como siempre, sacrificado el más débil. ¿Qué importaba a Godoy atar de pies y manos la España al carro de Napoleón, si en él encontraba un escudo para guarecer su persona de las conspiraciones de palacio?
Un vago ofrecimiento de Napoleón al príncipe de apoyarle y protegerle contra todos sus enemigos interiores y exteriores, si le ayuda con celo y eficacia en la lucha con Inglaterra, despierta en Godoy un pensamiento ambicioso, verdadero principio de aquel desvanecimiento que le perdió a él y puso a España al borde de su total pérdida y ruina. Su agente diplomático en París alimenta sus delirios y acalora más su fantasía. Ya se figura poder privar de la sucesión de España al príncipe Fernando de acuerdo con Napoleón; ya se considera con títulos a ser uno de los partícipes en el repartimiento de estados y coronas que aquel estaba haciendo. Esto explica la ciega sumisión de Godoy a Napoleón desde enero de 1805 a octubre de 1806; como aquel «cuyo reconocimiento hacia Su Majestad Imperial y Real era ilimitado»: como quien «estaba dispuesto a hacerse objeto de las bondades de Su Majestad Imperial y Real y la obra de su benevolencia». Entonces volvieron las finezas y presentes de cruces, bandas y toisones, como antes lo fueron de retratos y caballos. Entonces no se reparaba en sacrificar tesoros y armadas, con tal que el holocausto sirviera a mantener propicio el ídolo.
¿Pero eran acaso estas esperanzas sueños o ilusiones del príncipe de la Paz? ¿Podrían en último término quedar, como quedaron, en ello convertidas? Mas es lo cierto que entretanto eran objeto de serias y formales negociaciones entre uno y otro, en que intervenían también de una y otra parte ministros y agentes diplomáticos; negociaciones largo tiempo seguidas, y que comenzaron por un proyecto de regencia en Portugal o en España para el príncipe de la Paz, y acabaron por destinarle una soberanía y un estado independiente en aquel reino, cuya conquista había de hacerse por la armas francesas y españolas reunidas. El partido era tentador, halagüeño el incentivo, el aliciente grande, y más para quien estaba sosteniendo aquí incesante y fatigosa lucha con tantos y tan porfiados enemigos, trabajando sin tregua por derribarle.
Mas como Napoleón diera un corte a estos tratos, dejándolos, más que pendientes, abandonados al parecer, por atender con preferencia a lo que le importaba más, que era lo de Inglaterra, Alemania y Rusia, y para emprender aquellas prodigiosas campañas que le hicieron casi el árbitro de las naciones y casi dueño del continente europeo, túvose Godoy por burlado, vio escapársele de entre las manos la corona y soberanía de los Algarbes que ya creía tocar, enojóse con su mismo negociador Izquierdo a quien tachaba y reconvenía de descuidado y flojo, agrióse con el emperador, a quien acusaba de falaz y de embaidor, y todos los halagos, y todos los rendimientos, y toda la sumisión de antes se trocaron otra vez en odio y animosidad. Esto explica el nuevo cambio de política del favorito de los reyes españoles, y que entonces debió parecer incomprensible novedad; su conato de unir la España a las potencias coaligadas contra Napoleón, el envío de un comisionado especial a Londres para entablar tratos de paz con la Gran Bretaña, y la famosa proclama a los españoles (octubre, 1806); vergonzante grito de guerra, mezcla extraña de cobardía y de desesperada resolución, especie de logogrifo, que sorprendió a todos, y cuyo objeto sin darse a entender se dejaba traslucir.
De dos graves errores procedía este temerario paso del príncipe de la Paz: el 1.º de creer que los españoles habían de responder al llamamiento de una voz que no era simpática a sus oídos; el 2.º de calcular que la situación de Napoleón en el Norte iba a ser tan comprometida que de seguro era perdido tan pronto como España le volviera la espalda. Por un cálculo parecido habían dado antes un paso igual los reyes de Nápoles, y les costó el trono. Desde aquel día pudo preverse que igual sentencia había de ser pronunciada y se había de cumplir más o menos tarde o temprano sobre los monarcas españoles. Casi siempre decide del resultado de todas las resoluciones atrevidas la oportunidad o inoportunidad.
Todo sucede al revés de los cálculos de Godoy. Triunfa Napoleón en Jena, en Eylau y en Friedland, y vuelve a París cargado de lauros, de gloria y de poder. Esto explica el cuarto o quinto giro de la política del príncipe de la Paz; su empeño en explicar y en torcer ante los gabinetes de Europa el sentido de su malhadada proclama de octubre; el apresuramiento de Carlos IV y de su valido en felicitar a Napoleón por sus recientes victorias, hasta por medio de embajadores extraordinarios y especiales (diciembre, 1806); el reconocimiento de José, como rey de Nápoles, que tanto antes habían resistido; la adhesión al bloqueo continental; el envío de un ejército español a las márgenes del Elba, pedido por Napoleón para que le ayudara en sus ulteriores fines; y tantas otras complacencias cuantas el emperador exigía o indicaba, o cuantas nuestros reyes y su favorito sospechaban que podría desear.
En este nuevo período (1807), aunque acostumbrado Napoleón a humillar por la fuerza testas coronadas, debió sorprenderse al ver cómo los personajes españoles de los partidos más contrarios entre sí, rivalizaban y se disputaban quién había de prosternarse más ante él para alcanzar una mirada de benevolencia, al modo de una divinidad a quien rindieran culto y adoración los sectarios de las más opuestas creencias y doctrinas. Porque ya no era solo el príncipe de la Paz el que renovando la interrumpida negociación de la conquista de Portugal entre las dos naciones y la repartición de aquel reino, en que había de tocarle una soberanía, discurría cómo congraciar al emperador, buscando entre otros medios el de proponerle el enlace del príncipe Fernando con una princesa de Francia, la que fuera más del agrado de la majestad imperial. Eran también los enemigos de Godoy, eran los consejeros y los directores y los partidarios del príncipe de Asturias los que se afanaban por ganar la palma al valido en lo de atraerse el favor de Napoleón para derribar a aquel. Era el mismo príncipe Fernando el que, «lleno de respeto, estimación y afecto hacia el héroe mayor de cuantos le habían precedido, enviado por la Providencia para consolidar los tronos vacilantes», se ofrecía y entregaba a la magnanimidad de Napoleón como a la de un tierno padre. Era el mismo Fernando el que le rogaba encarecidamente «el honor de que le concediese por esposa una princesa de su augusta familia», que era «cuanto su corazón apetecía». Era el mismo Fernando el que «imploraba su protección paternal», y aspiraba a ser «su hijo más reconocido». ¡Y todavía no era esta la última miseria y la última degradación! ¡No era más que el principio de las degradaciones y miserias que habían de venir después!
Aunque fuese el más desinteresado y desnudo de ambición de todos los conquistadores, aunque fuese el más respetuoso a los tronos y a las nacionalidades, aunque no hubiese puesto antes sus ojos ni tuviese un pensamiento formado sobre España el hombre ante quien tales postraciones se hacían, ¿cómo no había de despertarse, viéndose de tal manera brindada y provocada, la codicia del más ambicioso de los conquistadores, del trastornador de los tronos, del conculcador de las nacionalidades, de quien ya tenía sobre España designios preconcebidos? Lo extraño es que los disimulara con el tratado de Fontainebleau (octubre, 1807); lo extraño es que disfrazara con el título de ejércitos de observación los de la Gironda, que habían de serlo de invasión y de conquista; lo extraño es que quien desembozadamente y sin disfraz había acometido y subyugado tantos pueblos y derribado tantos solios, quisiera aparecer cubierto con el manto de la amistad para enseñorear la España, con que la debilidad de monarcas, príncipes y favoritos le estaban convidando; lo extraño es que el poderoso creyera necesaria la hipocresía contra los débiles. Peor para él, porque en la felonía había de llevarla expiación.
De todos modos las suertes estaban echadas sobre la desgraciada España. Hemos compendiado una desdichada historia desde el tratado de San Ildefonso hasta el de Fontainebleau, y se iban a tocar sus consecuencias. Los autores de aquella cadena de miserias y de errores iban a desaparecer pronto; la nación habría desaparecido con ellos sin un arranque de heroico esfuerzo de sus buenos hijos. La España iba a lanzar largos y hondos gemidos de dolor, para acabar con un grito de júbilo y de gloria. Pero descansemos de la fatigosa reseña de la malhadada política exterior, y veamos cuál era su estado dentro de sí misma.
V
Aunque la marcha política de los gobiernos en sus relaciones con los de otros países, y los acontecimientos exteriores, que son resultado de aquella en una época dada, suelen influir poderosamente en el estado interior, político, económico e intelectual de un pueblo, y guardar entre sí analogía grande, ni siempre ni en todo hay la perfecta correspondencia que algunos pretenden encontrar. Sin salir de nuestra España, reinados y períodos hemos visto, en que la nación, al tiempo que estaba asombrando al mundo con sus conquistas, con su engrandecimiento exterior y su colosal poder, sufría dentro, o las consecuencias desastrosas de un errado sistema económico, o los efectos de una política estrecha y encogida, o el estancamiento intelectual producido por medidas de gobiernos fanáticos o asustadizos, o por la influencia de poderes apegados a todo lo antiguo y rancio y enemigos de toda innovación. Mientras hay períodos en que una nación, sin el aparato y sin el brillo de las glorias exteriores, crece y prospera dentro de sí misma con el acertado desarrollo de las fuerzas productoras bajo el amparo de una ilustrada y prudente administración.
No se encontraba exactamente y de lleno en ninguna de estas dos situaciones la España de Carlos IV; pero tampoco correspondía en todo la marcha y el espíritu de la política interior al sistema de perdición y de ruina que se había seguido en lo de fuera. La impresión de los desastres y desventuras que este último trajo sobre la infeliz España preocupó, y no lo extrañamos, a los escritores que nos han precedido para juzgar con cierta pasión y deprimir acaso más de lo justo aquel reinado. Flacos tuvo en verdad grandes y muy lastimosos, odiosos y abominables algunos, que ni disimularemos ni amenguaremos. Mas lo que de aceptable o bueno tuviese lo expondremos también con imperturbable imparcialidad.
Por afortunada que sea una nación en sus empresas exteriores, hay un ramo de la administración, el Tesoro público, que siempre se resiente de los dispendios que aquellas ocasionan, y más cuando no todas son coronadas por un éxito feliz. Con haber sido tan glorioso el reinado de Carlos III hasta el punto de haber hecho sentir en todas las potencias de Europa el peso de su influencia y de su poder, los desembolsos ocasionados por tantas guerras, los reveses del tenaz y malogrado sitio de Gibraltar, las pérdidas de la malaventurada expedición de Argel, los sacrificios de la indiscreta protección de los Estados Unidos, el costoso empeño de sostener intereses de familia en Italia, y otros semejantes (con gusto hemos visto en un juicioso escritor esta observación misma), dejaron en herencia a su hijo y sucesor las arcas del tesoro, más que exhaustas, empeñadas; en depreciación los juros y vales; en quiebra los gremios; amenazada de ella la compañía de Filipinas, y sin crédito en la opinión el Banco de San Carlos; y habiendo tenido que proponer las juntas de Medios, para cubrir el enorme déficit entre los ingresos y las obligaciones, recursos como el de la venta de cargos y empleos y de títulos de Castilla en América, empréstitos cuantiosos, y anticipos hasta del fondo de los bienes de difuntos y de los Santos Lugares.
Con esta herencia, y con estos elementos, y con los compromisos que a la raíz del nuevo reinado nos trajo la revolución francesa, y con no haber pasado la administración a más hábiles manos, no se veía cómo ni de dónde pudiera venir ni el desahogo de la hacienda ni el alivio de las cargas públicas. Que aquello de condonar contribuciones atrasadas, y de reconocer deudas antiguas, y de acudir el Estado al socorro de los pobres, y otras semejantes larguezas que a la proclamación del nuevo monarca siguieron, esfuerzos son que los gobiernos hacen para predisponer los ánimos en favor del príncipe, cuyo advenimiento se celebra. Seméjanse a las fiestas nupciales, en que a las veces, y no pocas, se sacrifican a la costumbre de solemnizarlas como suceso fausto dispendios y prodigalidades que en lo futuro y en la vida ordinaria ocasionan angustias y estrecheces. Pronto comenzaron estas a experimentarse; y no por falta de celo en los directores de la administración, menester es hacerles justicia; que ellos, en lo que alcanzaban, no dejaron de dictar medidas protectoras de la agricultura y de la industria; ya sobre pósitos, ya sobre aprovechamiento de dehesas y montes, ya contra el monopolio y acaparamiento de granos, ya en favor de la libertad fabril y contra las trabas de las ordenanzas gremiales, ya sobre fomento de la cría caballar, ya sobre libre introducción de primeras materias para la industria, ya sobre labores y beneficio de minas, ya también sobre escuelas profesionales y establecimientos de comercio y de náutica.
Pero las circunstancias y los acontecimientos se sobreponían a los buenos deseos de los gobernantes; y al estado angustioso en que se encontró el erario, y a la falta de un sistema económico regular y uniforme que aquellos hombres no conocían, se agregaron los gastos y las necesidades de la primera guerra de tres años, que hicieron subir gradualmente el déficit del tesoro hasta la enorme suma de mil millones de reales. De aquí la adopción de aquellos recursos ruinosos, el empréstito de Holanda, el subsidio extraordinario sobre las rentas eclesiásticas, la demanda a los obispos y cabildos de la plata y oro sobrantes de las iglesias, las tres creaciones de vales con intervalo de cortos períodos, los descuentos de los sueldos de los empleados, el recargo a los impuestos del papel sellado, del tabaco y de la sal, el producto de las vacantes por tiempo indefinido de las dignidades y beneficios eclesiásticos, y la supresión de varias piezas y prebendas de las órdenes militares, la imposición a las personas de ambos sexos que abrazaran el estado religioso, el importe de medio año de renta de los destinos eclesiásticos, militares y civiles, la contribución sobre los bienes raíces, caudales y alhajas que se heredaran por fallecimiento, sobre los bosques vedados de comunidades y particulares, sobre todos los objetos y artículos de lujo, y otros semejantes arbitrios.
Fue tan corto el respiro que dio la paz de Basilea, que cuando empezaban a sentirse sus beneficios, a reponerse un poco el crédito, y a pensarse en el fomento y desarrollo de las obras y de la riqueza pública, la guerra con la Gran Bretaña vino pronto a interrumpir este momentáneo alivio, a envolver a la nación en nuevos compromisos y graves empeños, y a ponerla en mayores conflictos y más apremiantes necesidades. Para subvenir a ellas, para llenar en lo posible el déficit ascendente del tesoro, luchaban los ministros de Hacienda entre el apremio de arbitrar cualesquiera recursos, y la voluntad del rey, más plausible que realizable, de no gravar a los pueblos ni con nuevos tributos ni con recargos en los ya establecidos, haciéndose la ilusión de que otros cualesquiera medios que se emplearan no influirían en ellos o no habían de serles sensibles.
De aquí aquellos arbitrios incoherentes que sucesivamente se iban rebuscando; la igualación de todas las clases para el pago del diezmo, con supresión de toda especie de privilegios y exenciones, dejando en compensación al clero la renta del excusado; la extensión a los eclesiásticos y militares de la obligación de ceder al Estado media anualidad de los destinos que se les confirieran, aunque fueran puramente honoríficos, computando la renta por lo que valdrían si fuesen remunerados; la cuarta parte del producto anual sobre todos los bienes raíces, y la tercera o mitad por una vez del alquiler de las casas; la rifa de algunos títulos de Castilla: y más adelante, para atenciones que se veían sobrevenir, el producto de las casas y sitios reales que el rey no habitaba o disfrutaba; la venta de las encomiendas de las cuatro órdenes militares; la de todas las fincas urbanas de propios; la creación de la Caja de Amortización, donde entraran todos los fondos destinados a la extinción de los vales, y otras medidas que en nuestra historia hemos enumerado. Y como quiera que con todos estos recursos, planteados unos, intentados solamente otros, se calculase que era preciso arbitrar ochocientos millones más para cubrir las más urgentes necesidades, una nueva junta de Hacienda apeló a un préstamo patriótico sin interés en España e Indias, a apurar y hacer venir de América cuanta plata se pudiese reunir, a otorgar gracias de nobleza y hábitos de las órdenes militares por el precio de dos o tres mil duros, y a proponer la venta desde luego de los bienes de la corona, y de las hermandades, hospitales, patronatos y obras pías.
Tal era el estado del tesoro y tales las medidas económico-administrativas, antes y en el tiempo y después del primer ministerio de Godoy, sucediéndose en el de Hacienda Gausa, Gardoqui, Varela y Saavedra, y auxiliándose estos de juntas llamadas, ya de Hacienda, ya de Medios, a cuyas luces, práctica y conocimientos acudían. Pero los gastos eran superiores a los esfuerzos de todos; la guerra seguía consumiendo las rentas públicas y los recursos extraordinarios, de los cuales unos no se realizaban por obstáculos insuperables, y otros no correspondían a las esperanzas y a los cálculos de sus autores, y lo único que progresaba era el déficit, y lo único que crecía eran los apuros. Por eso dijimos antes, que las circunstancias y los acontecimientos se sobreponían a los buenos deseos de los gobernantes. Los conflictos económicos nacían de los desaciertos políticos. Estos continuaban y aquellos seguían.
Y seguían con un nuevo encargado de la secretaría de Hacienda, y una nueva junta llamada Suprema de Amortización, y con una serie de reales cédulas autorizando nuevos arbitrios, entre los cuales se contaban hasta la venta de fincas vinculadas y amayorazgadas, los fondos y rentas de los colegios mayores, los de temporalidades de jesuitas, depósitos judiciales, y toda clase de fundaciones piadosas, hasta las capellanías colativas. Promoviéronse otra vez los donativos patrióticos, se levantaron otra vez empréstitos voluntarios sin interés, y otra vez se crearon vales, todo en cantidad de muchos millones de pesos. En medio del disgusto general que tan repetidos sacrificios producían, no solo no fue perdido el ejemplo de desprendimiento que dieron el rey y la reina renunciando a la mitad de lo que les estaba asignado para lo que se llamaba bolsillo secreto, y enviando a la casa de moneda no pocas alhajas de la real casa y capilla, sino que halló bastantes imitadores, ofreciendo algunos su propiedad inmueble a falta de metálico de que carecían. Mas así y todo, vióse que faltaba mucho para hacer frente a las más apremiantes atenciones, y no era extraño, puesto que al través de tantos apuros y de tanta pobreza proseguían las expediciones navales contra la Gran Bretaña, se tenía el valor de declarar guerra a la Rusia, y se abría un crédito ilimitado para socorrer al Santo Padre, expulsado de Roma y perseguido.
Recurrióse entonces, con tanta dosis de buena fe como de ignorancia, a la medida más desastrosa que hubiera podido inventarse; a la de dar forzosamente al papel el mismo valor que a la moneda, y no permitir que en las transacciones y contratos se hiciese distinción entre el oro, la plata y los vales, ofreciendo un premio al que denunciara una operación en que no se admitiese el papel como moneda metálica. Las consecuencias naturales de tan fatal medida fueron, el desaliento, la postración, la dificultad en las negociaciones, desconfianza por un lado, agio e inmoralidad por otro, abuso y mala fe. Las cajas de reducción que se establecieron en las principales plazas para recoger y amortizar los vales, contribuyeron ellas mismas a desacreditarlos por mal manejo, en términos de perder las tres cuartas partes de su valor en el mercado. Creció la deuda y acabó de venir al suelo el crédito. Hubo necesidad de activar la venta de los bienes vinculados, memorias y obras pías, de establecer rifas con variedad de suertes y de premios, y de echar una derrama de trescientos millones, dejando a los pueblos en libertad respecto a la forma y modo de repartirlos.
En tales apuros y angustias fue peregrina ocurrencia haber encomendado a una junta de canónigos la comisión de levantar el crédito y de ir amortizando los vales. No se llegó a esto en los tiempos desastrosos de Carlos II. Había en ella, es verdad, eclesiásticos doctos y probos, pero aun así no extrañamos que al solo rumor de que el rey aprobaba su plan, bajaran los vales un trece por ciento. El plan eclesiástico no se realizó. Lo que hubo de más favorable fue que el generoso comportamiento de Carlos IV con el atribulado pontífice Pio VI y sus liberalidades, en medio de las escaseces del tesoro y del pueblo español, predispusieron al papa a otorgar aquellos breves de que en su lugar hicimos mérito, ya aprobando la enajenación de los bienes de hospitales, cofradías, patronatos, memorias y obras pías, ya concediendo el subsidio de sesenta y seis millones de reales sobre el clero de España e Indias, ya facultando para aplicar al erario las rentas y aun el valor en venta de las encomiendas de las órdenes militares, que fueron grandes y poderosos auxilios.
Puede calcularse cuáles y cuántos habrían sido los gastos de la guerra en que desde 1796 nos habíamos empeñado con la Gran Bretaña, cuando con todos estos recursos, más o menos efectivos, pero cuantiosos casi todos, nos hallábamos a los principios del presente siglo con una deuda de más de cuatro mil millones en la Península, otra acaso igual en América, y un déficit de setecientos veinte millones en partidas corrientes. Los sacrificios los habían soportado principalmente las clases más influyentes, que eran o las privilegiadas, o las más acomodadas, o las que vivían de sueldo. ¿Mas cómo no había de trascender y refluir el malestar en los pueblos y en las clases más humildes, dependientes en lo general de aquellas? Y si a esta penuria agregamos los infortunios y calamidades con que Dios afligió por aquel tiempo la España, la peste, la escasez de cosechas y otros siniestros que se experimentaron, sobran motivos para compadecer y lamentar la situación en que se encontró el reino.
Imposible parecía salir de estado tan angustioso y aflictivo. Era por lo menos muy difícil; y por eso no hemos vacilado en reconocer celo y buena intención en los hombres de aquel gobierno (que todos antes de nosotros les habían negado), que todavía, tan pronto como las circunstancias daban algún respiro, dictaban medidas reparadoras, con que volvían en lo posible la esperanza y el aliento a la desolada patria. Por eso hemos sentado también que los quebrantos nacían más de la política exterior que de la que dentro del reino se seguía. Es lo cierto, que así como la nación se repuso algún tanto en el pasajero respiro que dejó la paz de Basilea en 1795, así a la paz de Amiéns en 1802 debióse que el gobierno pudiera ir cicatrizando en lo que cabía las hondas heridas que una guerra dispendiosa de seis años había abierto a la fortuna pública. Los resultados se tocaron pronto: al terminar aquel mismo año se habían amortizado ya vales por valor de doscientos millones, que subieron a doscientos cincuenta en el siguiente, merced al buen acuerdo del Consejo de suprimir las cajas de descuento. Activóse la venta, que estaba paralizada, de los bienes de capellanías y patronatos. Abiertas las comunicaciones de largo tiempo interrumpidas con nuestras posesiones de América, pudieron venir los caudales allá detenidos. Alentáronse el comercio y la industria con la declaración que se hizo de la libertad de tráfico para los productos y manufacturas de aquellos dominios. La agricultura se reanimó con providencias protectoras. Publicóse el censo de población, y se mandó formar por primera vez la estadística de frutos y artefactos, a que se dedicaron y para que fueron creadas las oficinas de Fomento.
Merced a estas y otras semejantes providencias, aunque algunas de ellas dictadas con mejor intención que tino, como las relativas a la importación y exportación de granos, a la tasación de comestibles, y otras semejantes, propias de los errores económicos del tiempo, renacía cierta confianza, notábase actividad comercial, el crédito se iba reponiendo, se advertían indicios de empezar a regenerarse moralmente el país, y de todos modos corrían para España días relativamente más halagüeños que los anteriores. Pero no fueron sino ráfagas pasajeras de bonanza. Era fatalidad que causas y fenómenos naturales cooperasen con las fallas políticas a poner a la nación en nuevos conflictos y apuros. La esterilidad de las cosechas trajo no solo miseria, sino hambre a los pueblos, que hasta de las calamidades que el cielo envía propenden a culpar a los gobernantes. Y cuando estos querían aplicar remedios, tales como la reducción del impuesto llamado Voto de Santiago, la retención de la quinta parte de todos los diezmos, y otros parecidos, incomodábanse y mostrábanse hostiles a los mismos gobernantes el clero y demás partícipes e interesados en la percepción de aquellos tributos. Y como coincidiese al mismo tiempo la dura obligación que Napoleón nos impuso de satisfacer aquel cuantioso subsidio de millones para mantener la mal llamada neutralidad entre Francia e Inglaterra, y como a la supuesta neutralidad siguiese pronto la nueva ruptura con la nación británica y los descalabros navales con que esta segunda guerra se inició, volvió para la hacienda española un período de penuria y de ahogo más angustioso que los que le habían precedido.
La escasez y carestía de granos y el monopolio insoportable que a favor de ella estaban ejerciendo los acaparadores, hizo necesario el célebre convenio con el famoso asentista Ouvrard para el surtido de cereales, que aumentó enormemente nuestra deuda con Francia que suministró los cargamentos, y dio pie al emperador para tenernos en continuo aprieto y alarma con sus exigencias e inconsiderados apremios. No fue poca suerte en tales apuros el haber alcanzado del pontífice la facultad de vender la séptima parte de las fincas de la Iglesia, dando en cambio al clero títulos o inscripciones con el interés de tres por ciento. Pero esto no pasaba de ser un remedio parcial, y hubo necesidad de imponer al pueblo nuevos tributos, aunque con harto sentimiento del rey, y de apelar de nuevo al recurso de las loterías, al de los donativos patrióticos, y al de los empréstitos, entre los cuales se contó el de treinta millones de florines con la casa de Hoppe y compañía de Holanda, cuya liquidación tanto ha dado que hacer hasta los tiempos que hemos alcanzado.
Con la sucinta exposición que acabamos de hacer de los enormes dispendios que costaron a España los compromisos en que la envolvió la imprudente y desacordada política exterior del gobierno de Carlos IV, no debe maravillarnos que entre la deuda que del reinado anterior venía pesando sobre el tesoro, y la que los errores, los infortunios y las necesidades hicieron contraer en este reinado, ascendiera la deuda de España a fines de 1807 a la enorme suma de más de siete mil millones de reales, y su rédito anual a más de doscientos, no habiendo podido extinguirse sino cuatrocientos millones de vales de los mil setecientos millones que se habían emitido, no obstante los esfuerzos constantes de los cinco ministros que sucesivamente estuvieron encargados de la gestión de la hacienda.
Pero si bien reconocemos los desaciertos de la política exterior como la causa principal de este triste resultado, y confesamos haber contribuido a él calamidades y desgracias naturales, de esas que la Providencia envía a los pueblos y no está en la mano ni en la posibilidad de los hombres evitar, tampoco justificamos ni eximimos de culpa los errores y vicios de la administración interior, la falta de un sistema económico, la incoherencia de las medidas, la impremeditación y ligereza en la adopción de algunas, la flojedad en el planteamiento de otras, la indiscreta indicación de las que, no habiendo de realizarse o habiendo de ser estériles, alarmaban y resentían a clases determinadas de las que más influían en el crédito o descrédito del gobierno; y sobre todo, las injustificables larguezas y prodigalidades que tanto contrastaban con la miseria pública, y que tanta ocasión daban a censuras, murmuraciones y animadversión contra los que estaban al frente de la gobernación del Estado.
¿Cómo había de verse con indiferencia ni aun con resignación, que en tanto que se hacían descuentos considerables a empleados de todas clases, módica o escasamente retribuidos, hubiera ministros y consejeros que entre sueldos, gajes y estipendios de otros cargos simultáneos disfrutaran a costa del tesoro rentas de quince, veinte y hasta de cuarenta mil pesos, en aquellos tiempos y cuando tanto era el valor de la moneda? ¿Cómo presenciarse con gusto, en medio de la pública escasez, la espléndida magnificencia desplegada en las bodas de los príncipes? ¿Cómo las abundosas remesas de numerario al extranjero para socorrer al pontífice en su peregrinación, cuando tan cuantiosos subsidios se pedían al clero y se vendían sus bienes para atender a las necesidades interiores del reino? ¿Cómo la prodigalidad de recompensas y pensiones a beneméritos combatientes, sobradamente dignos de ellas, pero dadas cuando el ejército que había de salvar la patria estaba descalzo y desnudo? ¿Cómo el inmenso gasto que producía el excesivo y desproporcionado personal de jefes de nuestra marina, cuando los buques se hallaban sin material, en la miseria los departamentos, y las escuadras a veces sin poder darse a la vela por falta de provisiones? ¿Cómo, en fin, ver enajenar las casas pertenecientes a establecimientos de beneficencia, y proponerse la venta de los edificios y fincas de la corona, cuando al príncipe de la Paz se le regalaban palacios suntuosos, en que vivía con el lujo de un sibarita y con el boato de un soberano?
De este modo, clero, nobleza, ejército, pueblo, las clases privilegiadas y las comunes, las productoras y consumidoras, las contribuyentes y las que de ellas o arrimadas a ellas viven, a todas alcanzaba el disgusto, todas sentían el malestar, a todas llegaban los efectos, o de la mala administración o de los infortunios de una época aciaga; y de todo indistintamente, así de lo que pudiera evitarse o corregirse, como de lo que no fuera susceptible de remedio, culpaban a los gobernantes, y entre ellos más y con más enojo al que se destacaba en primer término, y al que la prevención popular, irreflexiva y ciega unas veces, otras instintiva y atinada, venía mirando de mucho tiempo atrás como a quien todo lo podía con su influencia y como a quien todo lo corrompía con su aliento.
VI
Hasta ahora solo hemos mirado la administración económica del gobierno de Carlos IV por su lado adverso, por lo que tuvo de errada, de funesta y de ruinosa. Pero no sería justo, ni propio de críticos imparciales, copiar de un cuadro solamente lo que tuviese de defectuoso o de deforme. Harto ha durado la preocupación (nada extraña en su origen, por la impresión que producía la presencia de tantos males), de que todo fue desastroso y abominable en la marcha económica de aquel tiempo. No; medidas se dictaron, y no pocas, altamente favorables al desarrollo de los intereses materiales, encaminadas al fomento de la agricultura, al ensanche del comercio, a los adelantos de la industria y de las artes, a la protección de la propiedad territorial, y a remover, en cuanto las circunstancias lo permitían, los obstáculos que de antiguo venían poniendo al ejercicio y empleo de las fuerzas productoras las trabas impuestas a la inteligencia y al trabajo.
De contado no es exacto lo que se viene en coro repitiendo, que en los tiempos de Carlos IV y de Godoy se vendían descaradamente, y como en pública almoneda, los empleos y cargos del Estado. No fueron ciertamente aquellas administraciones modelos de moralidad y de justificación en la provisión de empleos. Mas si la publicidad es una garantía, ya que no de seguridad, por lo menos de atenuación del abuso, mucho dice la real orden, acaso de pocos conocida, de 11 de diciembre de 1798, en que por el ministerio de Estado se decía a todas las secretarías: «Ha resuelto el rey que de cuantos empleos, pequeños y grandes, y de cualquiera clase y condición que sean, que se provean por el ministerio de V. E., se envíe una lista a la Gaceta… para extinguir las patrañas que se suelen levantar por los mal intencionados en menoscabo del gobierno, suponiéndole autor de favores poco justos, o no conformes a la justicia con que procede». Y así se cumplió por mucho tiempo.
Viniendo ya a las medidas a que antes nos referíamos, y sin contar entre ellas la condonación de atrasos a los pueblos, la cual hemos ya juzgado, bien merecen citarse, entre otras, la suspensión del servicio extraordinario y su quince al millar, que era uno de los tributos que pesaban más sobre la agricultura; la apertura y habilitación de mayor número de puertos para el comercio con nuestras posesiones de Ultramar, y el aumento y mejora de los consulados; la exención de derechos de introducción en el reino a las máquinas, herramientas y otros útiles e instrumentos necesarios para la fabricación; la libertad concedida a la elaboración de tejidos y artefactos sin las trabas de cuenta, marca y peso, la libre admisión en el reino del algodón en rama procedente de América, de Asia, de Malta y de Turquía; la explotación del carbón de piedra en Asturias, y la libertad de su comercio; la abolición de la marca para los árboles reservados a la marina; las providencias para la reedificación de solares y casas yermas; la reorganización de los pósitos; la formación de bancos y montes píos para el socorro y fomento de agricultores, ganaderos e industriales; la repartición de terrenos incultos en algunas provincias; las disposiciones adoptadas para la igualación de pesas y medidas, y otras de que en nuestra historia hemos hecho mérito, tal como la creación e instalación de las oficinas de fomento, que si dejaron pendientes apreciables trabajos, ejecutaron y terminaron otros no menos útiles.
Resultado y fruto de este grupo de medidas y de su espíritu y aplicación eran las escuelas prácticas de agricultura, los jardines de aclimatación, el fomento del Botánico, del laboratorio de química y del gabinete de historia natural, el de instrumentos, máquinas y talleres del Buen Retiro, los establecimientos de grabado, relojería, papel pintado y otras industrias, las fábricas de paños, de algodones, de cristales y de china, las obras de caminos y canales, y la creación de un cuerpo de ingenieros, la estadística de población y de riqueza, los trabajos en pintura y arquitectura, la protección a la junta de comercio y moneda, los viajes marítimos de descubrimientos y de estudio, en cuyos objetos y otros semejantes se invertían sumas no pequeñas, y que tal vez parecerían excesivas, atendidas las estrecheces del tesoro[20]. Hoy se nos representará sin duda todo esto incompleto y mezquino, inferior a las necesidades de un pueblo, y no bastante a remediar los ahogos y los males que se padecían; pero habida consideración al estado del reino, entonces no era poco. Y de todos modos da idea de que no había de parte de los hombres del gobierno aquel abandono absoluto que se les ha atribuido, y aquella incuria que tanto se ha exagerado.
Pero hay otro grupo de medidas más dignas de reparo, porque eran al propio tiempo económicas y políticas, y porque reflejan el espíritu que prevalecía y dominaba en el gobierno de Carlos IV. El quince por ciento impuesto sobre todos los bienes raíces y derechos reales que adquirieran las manos muertas; la imposición de otro quince por ciento a favor de la caja de Amortización, y contra los bienes, derechos y acciones que se vincularan; la ejecución de la real cédula de 1770, no observada hasta entonces, que autorizaba la repartición de las tierras concejiles; la enajenación de los edificios pertenecientes al caudal de propios de los pueblos; las proposiciones para la venta de los bosques y sitios reales no habitados, y otras de esta índole, manifiestan el pensamiento y el sistema de promover la desamortización civil, y de poner en circulación la propiedad inmueble sacándola del poder de la mano muerta.
La abolición del privilegio en el pago del diezmo; el quince por ciento sobre los bienes que adquirieran las iglesias; la venta con autorización pontificia y con destino a la extinción de la deuda, de los bienes de maestrazgos, de las encomiendas de las órdenes militares, de las memorias, obras pías, cofradías y patronatos laicales; la enajenación, con la misma venía de la Santa Sede, de la séptima parte de los bienes del clero, de las catedrales y colegiatas, testifican la resolución con que se emprendió la desamortización eclesiástica, resolución que no habían tenido los hombres del gobierno de Carlos III, que abrió el camino al sistema desamortizador que en más ancha escala había de desarrollarse en nuestros días con intermedio de un reinado, pero que entonces se miró por muchos, y señaladamente por el clero, como un paso atrevido y como una agresión a los derechos de la Iglesia, y no puede desconocerse que fue una de las causas que le atrajeron más enemigos de parte de ciertas clases al príncipe de la Paz.
Una de las medidas en que resalta más aquel espíritu, fue la que permitió a todo artista o industrial extranjero, de cualquier creencia o religión que fuese, venir a España a ejercer o enseñar su industria, profesión u oficio, sin que pudiera impedírselo ni molestarle la Inquisición, con tal que él se sometiera a las leyes del país, y las obedeciera y guardara. Providencia que al propio tiempo que iba enderezada al fomento de la industria y de las artes, prueba hasta dónde rayaba la tolerancia civil y religiosa de los que la dictaron y autorizaron; providencia que no habría sido de extrañar en algunos de los ministros de Carlos III, los cuales, sin embargo, no llegaron tan allá en este punto, como tampoco en el de la desamortización; providencia, en fin, a la que en tiempos posteriores y de más libertad política tampoco se han atrevido a llegar oficialmente los poderes del Estado, y que por lo mismo, ya parezca a unos digna de reprobación, ya parezca a otros merecedora de alabanza, no deja de maravillar que se tomara en aquel reinado, y cuando tanto temor parece debería inspirar el contagio de las ideas y de la libertad religiosa de la Francia.
Guardaba, no obstante, consecuencia con otros actos político-religiosos (y de esta manera vamos natural e insensiblemente enlazando lo económico con lo político), tal como la disminución y reforma de las órdenes religiosas, para lo cual impetró y obtuvo el príncipe de la Paz bula pontificia, si bien las circunstancias que sobrevinieron, más todavía que los obstáculos que pudo poner el influjo de las ideas, impidieron su ejecución y cumplimiento.
En cuanto al influjo de las ideas, es muy de reparar, y ofrece materia de meditación al pensador y al filósofo, la lucha que se observaba entre las ideas modernas y las antiguas, entre la escuela tradicional sostenedora del sistema en que España había vivido en los últimos siglos, y la escuela reformadora del anterior reinado, reforzada con la revolución política del vecino reino; lucha que se dejaba percibir entre los diferentes ministros de Carlos IV, y a veces se reflejaba o en las vacilaciones o en las medidas contradictorias de un mismo ministro. En el principio del reinado vióse de un modo palpable esta lucha entre el sistema represivo y cauteloso del asustado Floridablanca, a quien todo se le antojaba o peligroso, o impío, o antimonárquico, y el sistema expansivo y abierto de Aranda, amigo de muchos de los actores y no fácil de asustarse de las teorías de la revolución. Vióse, después, entre el ilustre Jovellanos, reformando liberalmente los estudios, valiéndose para ello del sabio y virtuoso obispo Tavira, aunque denunciado al Santo Oficio por sospechoso en sus creencias, queriendo obligar a la Inquisición a sustanciar y fallar los procesos por las reglas comunes del derecho: el marqués Caballero, volviendo a los estudios toda su ranciedad antigua, dando a todos los actos ministeriales el tinte del fanatismo religioso y a la teocracia su añeja influencia, y pugnando por restituir su anterior rigorismo y prepotencia a la Inquisición; y Urquijo, enfrenando al tribunal de la Fe, y aspirando a su abolición completa, decretando el restablecimiento de la antigua disciplina de la Iglesia española, y llevando las innovaciones hasta el punto de darse por lastimada y ofendida y defraudada en su jurisdicción la corte romana. Es de advertir, que algunos de estos ministros de tan encontradas ideas y de tan opuestos pensamientos, lo estaban siendo simultáneamente.
Hemos apuntado que había quien experimentaba esta lucha dentro de sí mismo, y esto era lo que acontecía al príncipe de la Paz. Inclinado al principio liberal, pero temeroso de que lastimara la monarquía, con la cual estaba de todo punto identificado; amigo de reformas, pero asustado a veces o ante los obstáculos o ante el temor de la exageración; con el talento suficiente para conocer su utilidad, pero no con la bastante instrucción para formar una opinión fija y sostenerla con entereza; enemigo del privilegio y de la inmunidad, pero intimidado a veces ante la actitud de la nobleza y del clero, por una parte promovía la ilustración, daba ensanche a la enseñanza y a los estudios, dejaba circular las nuevas ideas, y permitía a la imprenta una libertad hasta entonces desconocida; y por otra repetía órdenes rigorosas, prohibiendo la introducción de libros franceses por temor a la propagación de doctrinas peligrosas. Abría las puertas de la patria y aun las de los conventos y las de las aulas de las universidades, a los jesuitas expulsos en tiempos de Carlos III, pero también las abría, y aun señalaba pingüe renta para vivir, a don Pablo Olavide, que desde el mismo reinado, condenado por la Inquisición, sufría en tierra extraña los rigores de una expatriación forzosa. De todos modos, aunque distante Godoy de las avanzadísimas ideas político-religiosas del ministro Urquijo, lo estaba infinitamente más de las reaccionarias y fanáticas del ministro Caballero, y se hubiera avenido mucho mejor con las ilustradas y templadas de Jovellanos, si miserias y flaquezas propias de la falsa posición de valido no le hubieran hecho enemigo y perseguidor, o consentidor de las persecuciones de quien en otro caso habría podido ser su amigo más útil, con gran provecho suyo e inmenso bien para la patria.
La conducta de Godoy con los obispos que le delataron a la Inquisición, y cuya suerte, con la comprobación auténtica del hecho, tuvo en su mano, fue no solo indulgente, sino generosa y noble (son palabras de sus propios enemigos). Adversario de aquel adusto tribunal, cuyos rigores se intentó hacerle sufrir, procuró, y logró templar su rigidez y su sombría fiereza, quebrantada no más en el anterior reinado. Desconcertó a los inquisidores y a los inquisitoriales la restitución de Olavide a la gracia del soberano, y su permiso de volver libremente a España. Los asustó la valerosa resolución de arrancar al tribunal el proceso de un profesor de Salamanca, y llevarle al Consejo de Castilla. Dejóles sin fuerza la orden de que no pudiera el Santo Oficio prender a nadie sin beneplácito y consentimiento del rey. Debilitábalos la tolerancia del gobierno con los escritores públicos, aun con aquellos que más ardientemente declamaban contra la hipocresía y contra el fanatismo político y religioso, y aun la protección a los que escribían contra la amortización eclesiástica y civil, contra el excesivo número y preponderancia de las órdenes religiosas, y otros asuntos de esta índole. Había trabajado Jovellanos en el propio sentido en su corto ministerio, y Urquijo no perdonaba medio ni ocasión de abatir aquella antigua institución y reducirla a la impotencia.
Ello es que el tribunal de la Fe en el reinado de Carlos IV se vio reducido a la conservación legal de sus formas; pero en cuanto al ejercicio, cesaron completamente los procesos tenebrosos y los castigos. No faltaban denuncias y delaciones, que tal era el hábito y tan arraigada estaba la costumbre, pero los denunciados ni siquiera solían ser ya requeridos. La Inquisición seguía inquiriendo e investigando secretamente, pero ya ni mataba ni hería. Hubo una prescripción para que ningún escritor público pudiese ser juzgado sin ser previamente oído, y en vista de aquella actitud del poder el mismo inquisidor general se mostraba tolerante, y no vacilaba muchas veces en transigir con las tendencias de la época.
Cuando recordamos la franca libertad con que Cabarrús escribía al mismo favorito, execrando las arbitrariedades de un poder supremo no contenido ni templado por otros poderes, y ensalzar casi abiertamente las formas de un gobierno representativo, sin que el valido se mostrara resentido ni quejoso de aquel lenguaje; cuando observamos, no solo la libertad y desembarazo con que se dejaba funcionar aquellas asociaciones populares que con el nombre de Sociedades Económicas había creado el gobierno de Carlos III, sino hacerlas eco de publicaciones de tan avanzadas doctrinas como el Informe sobre la Ley Agraria, fomentarlas y extenderlas hasta a poblaciones y localidades insignificantes; cuando advertimos que se imprimían y publicaban sin estorbo escritos como el Tratado de las Regalías de Amortización, el Ensayo sobre la antigua legislación de Castilla, la Memoria demostrando la falsedad del Voto de Santiago, y Semanarios y otros periódicos destinados a difundir las luces hasta por las clases industriales del pueblo; cuando un embajador extranjero noticiaba a su nación que después de la paz de Basilea se encontraban fácilmente en España diarios ingleses y franceses, lícito nos será inferir que no era el gobierno de Carlos IV de los que ahogaban el pensamiento, ni de los que cortaban el vuelo a las ideas.
Y aunque así no discurriésemos, diríalo mucho más elocuentemente que nosotros, y daría de ello testimonio irrecusable, aquella colección de ilustradísimos patricios que a la terminación de este reinado, y formados en él, proclamaron y sostuvieron y plantearon con tanta firmeza como copia de ciencia y de saber en la asamblea de Cádiz máximas y principios políticos de gobierno que trasformaron y reorganizaron la sociedad española, y que maravillaron a la Europa, que no creía se abrigara tanta ilustración en España.
Heredero este reinado del espíritu reformador del que le había precedido, tocóle en algunas materias solamente ejecutar, y no fue poco que lo hiciera, lo que en aquel había sido prescrito, pero que había encontrado en las tradiciones y costumbres obstáculos para su realización. Tal fue la construcción de cementerios a distancia de las poblaciones, para desarraigar la práctica, tan nociva a la salubridad pública, de inhumar los cadáveres dentro de los templos; pero práctica inmemorial, y que a los ojos del pueblo aparecía piadosa, y por lo mismo su reforma dio ocasión y pie a que unos de buena fe y por una preocupación harto disculpable, otros por interés y con malicia, tildaran y aun acusaran acremente a los ejecutores de la innovación de irreligiosos o malos cristianos, no faltando quien con este motivo recordara al pueblo que eran los mismos que sacaban a la venta pública los bienes del clero y de las cofradías.
Otra costumbre popular, de diferente índole, pero no menos encarnada en los hábitos del pueblo español, quiso también, no ya reformar sino abolir, el gobierno de Carlos IV, con laudable deseo, pero con falta de cordura, que la hay en atacar de frente y en querer arrancar de improviso lo que está hondamente arraigado. Hablamos de las fiestas y espectáculos de las corridas de toros, que el gobierno de Carlos IV prohibió por contrarias a la agricultura, a la ganadería y a la industria, por la pérdida lastimosa de tiempo que ocasionaban a los artesanos, y por contrarias a la cultura y a los sentimientos de humanidad. Por más que la necesidad y conveniencia de esta medida viniera ya de siglos atrás indicada por soberanos tan esclarecidos y dignos de respeto como la grande Isabel I de Castilla; por más que en favor de la abolición de tan feroz y sangriento espectáculo escribieran los hombres ilustrados y doctos del principio de este siglo[21]; por más que la providencia hubiera sido adoptada en consulta y con aprobación del Consejo pleno, no por eso dejó de atraer impopularidad grande a los autores de la reforma, y más especialmente, al que las masas miraban siempre con marcada y desfavorable prevención, achacándole todo lo que podía serles disgustoso o contrario a sus aficiones.
Ayudaba a esta impopularidad la circunstancia de ser el príncipe Fernando ardientemente afecto a las fiestas de toros. Ídolo Fernando del pueblo, y acordes pueblo y príncipe en esta afición; enemigos Fernando y Godoy, y prohibiendo este lo que constituía el entusiasmo de aquel, y el delirio de la gente popular que le aclamaba, la medida concitó más y más el odio de aquellas clases al favorito. Cuando más adelante, instalado ya Fernando en el trono de Castilla, le veamos cerrar las universidades y crear y dotar cátedras de tauromaquia, tendremos ocasión de cotejar el espíritu de los dos reinados, el de Carlos IV que ampliaba y fomentaba los establecimientos literarios y científicos, y prohibía las corridas de toros, y el de Fernando VII que mandaba cerrar las aulas literarias y hacia catedráticos a los toreros.
Prueba y testimonio dieron también los hombres del reinado que describimos de aficiones cultas y de fomentar las artes civilizadoras, en la protección que dispensaron al teatro, en siglos anteriores proscrito y anatematizado en España, tolerado y consentido después, considerado ya, favorecido y organizado en los reinados últimos, con empeño protegido y mejorado en el de Carlos IV, ya con premios a los mejores autores y a las mejores obras dramáticas de todos los géneros, originales, traducidas de otros idiomas, o refundidas del antiguo teatro español, ya estableciendo un censor regio, que lo fue un esclarecido poeta y distinguido político de la escuela liberal, que en nuestros días mereció la honra de ser solemnemente coronado por la mano augusta de la ilustre princesa que hoy ocupa el trono de San Fernando, ya prescribiendo para la escena reglas de buena policía, de decoro y compostura, tales como el público ilustrado tiene derecho a que se observen y guarden en estos espectáculos, en un reglamento que honra a su autor (1806 y 1807), y tal, que en la mayor parte de sus prescripciones apenas ha podido hacerse en tiempos posteriores sustancial enmienda y mejoramiento.
Muy poco se hizo en este reinado en el ramo importantísimo de la administración de justicia, si bien fue muy digna de aplauso, y así lo hemos consignado en otro lugar, la cédula en que se determinaban las condiciones y modo de proveer los cargos judiciales, y se daban reglas y establecían bases sobre duración del servicio, ascensos o remociones de los jueces. Parécenos muy extraña la falta de movimiento y de espíritu de reforma que se advierte en este ramo, siendo cabalmente la clase de jurisconsultos y letrados la que había brillado más en el reinado precedente, habiendo sido la magistratura, los Consejos y tribunales, objeto preferente de la atención y solicitud de Carlos III, y cuando vivían y estaban dando a luz aquellos ilustres varones tan luminosas obras y escritos sobre derecho y sobre materias de jurisprudencia. Por nuestra parte no hallamos otra explicación a este fenómeno, sino el estorbo que parecía encontrar el príncipe de la Paz para el ejercicio de su influencia y de su superior poderío en los hombres que vestían toga y desempeñaban el elevado sacerdocio de la justicia. No era posible que este se ejerciera con independencia y dignidad con un monarca que prevenía al Consejo de Castilla, que en adelante ninguna sentencia se ejecutase sin que antes se remitiese a la aprobación de su secretario de Estado y del Despacho, y que este declarase si estaba o no fundada en derecho. ¿No era esto trastornar enteramente los poderes, y crear una omnipotencia de favoritismo sobre el vilipendio del sagrado magisterio judicial? ¿Y cómo con esto no habíanle pronunciarse aquel antagonismo que se advirtió entre los Consejos y el valido?
Justos, no obstante, o imparciales, como debemos serlo, y es nuestra obligación más estrecha, cúmplenos decir, que si en materias de beneficencia pública no se siguió en este reinado aquel impulso enérgico, caritativo y general que distinguió y honró tanto, y constituye uno de los más gloriosos timbres de Carlos III, hízose algo en este camino, así como en el de amparar el verdadero desvalimiento, desterrar la vagancia y castigar la mendicidad fingida, especialmente en el principio del reinado. Pero el rasgo noble, grande, plausible, la providencia humanitaria y liberal del gobierno de Carlos IV en estas materias, y era ya primer ministro Godoy, fue la legitimación por la real autoridad de los desgraciados niños expósitos, prohibiendo los despreciativos apodos con que por mofa apellidaba el vulgo a aquellos seres inocentes, y declarando que quedaban en la clase de hombres buenos del estado llano general, gozando los propios honores y llevando las cargas de los demás vasallos honrados de la misma clase. Medida que en su espíritu, en su novedad y su trascendencia, puede compararse, y no es menos digna de elogio que aquella en que Carlos III declaró oficios honestos y honrados los que antes se tenían por infamantes y viles.
Dictáronse también ordenamientos, bandos y edictos, así para corregir los escándalos públicos y hasta las palabras obscenas, ofensivas al decoro social, como para la cultura, reforma y moralidad de las costumbres, ya con aplicación a los espectáculos, establecimientos y otros puntos de concurrencia, ya también hasta para las reuniones de carácter privado. Laudable era el propósito, y sonaban bien los preceptos escritos. Mas como la mejor y más eficaz lección de moralidad para los pueblos sea el ejemplo de los que le gobiernan y dirigen; como los que ocupan las alturas del poder, a semejanza de los astros, no pueden ocultar a las miradas del pueblo, siempre fijas en ellos, ni las buenas prendas y virtudes que los adornen, ni las flaquezas o vicios que los empañen; como el pueblo español acababa de ser testigo de la moral austera de la persona, del palacio y de la corte de Carlos III, y la comparaba con la falta de circunspección, de recato o de honestidad, que dentro y en torno a la regia morada de Carlos IV u observaba por sus ojos, o de oídas conocía; como de las causas de la intimidad entre la reina y el favorito se hablaba sin rebozo y sin misterio, porque ni siquiera la cautela las encubría, ni el disimulo las disfrazaba, ¡última fatalidad la de apoderarse el vulgo de los extravíos de los príncipes y de sus gobernantes! como aparte de aquellas intimidades que mancillaban el trono, sabíase de otras que el valido mantenía, no menos ofensivas a la moral, o auténticas, o verosímiles, o tal vez nacidas solo de presunciones a que desgraciadamente daban sobrado pie y ocasión; como el pueblo veía que los hombres del poder, del influjo y de la riqueza ni habían conquistado aquellos puestos ni los honraban después de conquistados, ni con la continencia, ni con el recato, ni con la moralidad y las virtudes que a otros recomendaban o prescribían, pagábase poco de edictos, de bandos y de ordenamientos, heríale más vivamente el ejemplo de lo que presenciaba, que los mandamientos que se le imponían.
Y siendo la desmoralización una epidemia que cunde y se propaga, y corre con la rapidez de un torrente cuando el manantial brota de la cumbre y se desliza al fondo de la sociedad, y siendo lamentable tendencia y condición de la humanidad ser más imitadora de ejemplos dañosos, que cumplidora de consejos sanos, la conducta de la reina, del valido y de la corte de Carlos IV causaron a la sociedad española en la parte moral heridas que habían de tardar mucho en cicatrizarse, y males de que le había de costar gran trabajo reponerse.
VII
Aunque es en muchos casos exacta aquella máxima de Jovellanos: «Ya no es un problema, es una verdad reconocida que la instrucción es la medida común de la prosperidad de las naciones, y que así son ellas poderosas o débiles, felices o desgraciadas, según son ilustradas o ignorantes», sin embargo, ni siempre marchan paralelas la ilustración y la prosperidad, ni siempre y en toda época la instrucción y el progreso intelectual son regla cierta y criterio seguro de la grandeza y del poder de un pueblo. Vióse esto muy bien en el reinado que describimos, puesto que en medio de los contratiempos e infortunios estertores y de la debilidad y abatimiento interior que hemos lamentado, la instrucción pública se fomentaba y desarrollaba de la manera que en nuestra historia hemos visto.
Y es que el vigor o la debilidad de un pueblo, su flaqueza o su poder material, penden a veces de uno o de muy pocos acontecimientos prósperos o desgraciados, que bastan a cambiar súbitamente sus condiciones de fuerza. A veces un genio guerrero o una especialidad económica robustece en pocos años una nación abatida; a veces una sola campaña desgraciada quebranta y debilita por mucho tiempo un pueblo vigoroso y robusto. Mientras que la semilla de la ilustración, base cierta y segura de futuro progreso, pero lenta en germinar y en fructificar, puede comenzar a florecer y a dar fruto en períodos de material enflaquecimiento. En las naciones como en los individuos no existen siempre a un tiempo la madurez del entendimiento y la virilidad de la juventud: por desgracia en las naciones como en los individuos el saber suele venir cuando ha pasado la edad del vigor.
Que se fomentaron los estudios y se protegieron y se cultivaron las ciencias y las letras con laudable solicitud en el reinado de Carlos IV, lo hemos visto en nuestra historia, y en la parte consagrada a la narración presentamos no pocos datos y pruebas de ello. Entonces dijimos que nos reservábamos dar en otro lugar mayor extensión a aquel examen; y casi nos arrepentimos del ofrecimiento, toda vez que, no siendo nuestra misión, ni debiendo ser nuestro propósito hacer una historia literaria, no nos cumple en este lugar sino agrupar y reunir las noticias que sobre esta materia dejamos atrás sembradas, y hacer sobre el origen, la índole, la tendencia, el espíritu, la extensión y las consecuencias precisas o probables de aquel movimiento intelectual las consideraciones que se nos alcancen y sean propias de este género de reseñas.
Si un juicioso escritor dijo con razón: «Las reformas literarias empezaron en el reinado de Felipe V, continuaron en el de Fernando VI, y produjeron la brillante época literaria del reinado de Carlos III», nosotros podemos y debemos añadir: «Y recibieron grande impulso y mejora en el de Carlos IV».
Es ciertamente el progresivo desarrollo del movimiento intelectual en España que hemos venido advirtiendo en los reinados de los cuatro primeros Borbones, un timbre glorioso que no puede negarse ni disputarse a los príncipes de esta dinastía, y un honroso blasón para ellos, y una compensación para nosotros de los errores políticos que especialmente en algunos de ellos hemos tenido que deplorar, y hasta que censurar amargamente. Acaso no se ha reparado todavía la diferencia en punto a instrucción y cultura entre los reinados de los cuatro últimos soberanos de la casa de Austria y las de los cuatro primeros monarcas de la estirpe Borbónica, ni su diversa índole, ni la marcha gradual que aquellas llevaron desde Felipe II hasta Carlos IV. Y sin embargo esta observación nos suministrará una nueva prueba de la verdad y exactitud de uno de nuestros principios históricos, y aun el más fundamental de ellos, a saber, la marcha progresiva de las sociedades, aun al través de aquellos periodos de abatimiento que parece hacerlas retrogradar.
Felipe II, el monarca español en cuyos dominios, según el dicho célebre, no se ponía nunca el sol, tuvo la pretensión peregrina de que el sol de la ilustración no penetrara en la península española, que a tal equivalía la famosa pragmática de 1559, incomunicando intelectualmente a España del resto del mundo, prohibiendo que de aquí saliera nadie a aprender en el extranjero, ni del extranjero viniera nadie a enseñar aquí; especie de bloqueo peninsular para las ideas, aun más extravagante que el bloqueo continental para las mercancías que otro genio inventó siglos después. El rey cenobita que tan a gusto se hallaba en una celda del Escorial, quiso hacer de España un inmenso monasterio, sujeto a clausura para las ideas. Dejaba, sí, a los ingenios españoles, que los hubo muchos y muy fecundos en su reinado, campear libremente en las creaciones de la imaginación, y en las obras de bella y amena literatura, hasta merecer con razón aquella época el nombre de siglo de oro de la literatura española, y permitíales esparcirse con la misma libertad por el campo neutral e inofensivo de aquellos ramos del saber humano, que no daban ocasión, ni de recelo al suspicaz y adusto monarca, ni de sospecha a los ceñudos y torvos inquisidores. ¡Pero ay de aquel que en materias teológicas, filosóficas o políticas, se atreviera a emitir un pensamiento nuevo que excitara la sombría cavilosidad de los supremos jueces del Santo Oficio!
Seguro podía estar de no librarse de las mortificaciones de un proceso, de las prisiones o las penitenciarías del severo tribunal, por sospechoso de herejía o por alumbrado, sin que le valiera ser teólogo doctísimo como Fr. Melchor Cano y Fr. Domingo de Soto, ni ilustradísimo religioso como Fr. Luis de León y el P. Juan de Mariana, ni esclarecido y virtuoso prelado como Fr. Bartolomé de Carranza, ni apóstol fervoroso de la fe como el venerable Juan de Ávila, ni siquiera tener fama y olor de santidad como Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.
Con Felipe III se levantaban muchos conventos, y se los dotaba pingüemente; pero ni se erigían colegios, ni cuidaba nadie de los estudios. No le importaba que en España no hubiese ni letras ni artes, y que desapareciesen las artes y las letras, con tal que hubiese muchos frailes y desapareciesen los moriscos.—Poco le importaba todo a Felipe IV, siempre que hubiese juegos, espectáculos y festines, y que no faltaran lujosas cuadrillas de justadores, músicos y escuderos. Aficionado sobre todo a comedias, con ínfulas él mismo de autor dramático, dado, más de lo que la dignidad y el decoro consentían, al trato íntimo con comediantas y comediantes, el genio y el arte escénico eran los que progresaban a impulsos de la protección y del ejemplo del rey. Brillaban y brotaban ingenios como Lope de Vega, Calderón, Tirso, Rojas y Moreto, y actores y actrices, como Morales, Figueroa, Castro y Juan Rana, y como la Calderona, María Riquelme y Bárbara Coronel. El pueblo se desahogaba contra el rey, los favoritos y el mal gobierno, con sátiras, pasquines y comedias burlescas y desvergonzadas. La poesía lírica tuvo también su período de brillo en este reinado, pero abandonada a sí misma y sin el auxilio de otros ramos del saber, extinguióse pronto, y cayó en el gongorismo y en la corrupción. Por raro caso se veía salir a luz tal cual producción de otro género y de algún fondo, como las Empresas políticas de Saavedra, y como la Conservación de Monarquías de Navarrete.
¿Qué ciencias ni qué letras podían florecer con Carlos II, guiado por confesores fanáticos, por privados disolutos y por camareras intrigantes? ¿Qué estudios habían de promover aquellos personajes influyentes de la Corte que el vulgo conocía con los apodos de la Perdiz, el Cojo y el Mulo? ¿Qué literatura había de cultivarse, como no fuese la sátira envenenada, sangrienta y grosera, con el monarca de los hechizos, de los duendes de palacio, de los familiares del Santo Oficio, de las monjas energúmenas, de las revelaciones de fingidos endemoniados, y de los conjuros de embaucadores exorcistas?
Pero viene el primer soberano de la casa de Borbón, y a su vigoroso impulso sacude su marasmo la monarquía, y salen de su lamentable abyección las letras. Trae la influencia política de la Francia, pero trae también la ilustración de la corte de Versalles. Nacen y se levantan en España las Academias de la Lengua y de la Historia, se funda la universidad de Cervera, se crea la Real Librería, la Tertulia Literaria Médica se convierte en Academia de Medicina y Cirugía, se publica el Diario de los Literatos, y se escriben el Teatro Crítico y las Cartas Eruditas. Se empiezan a dar a la estampa obras de filosofía y de jurisprudencia; la historia encuentra cultivadores; la poesía se avergüenza del estragado y corrompido gusto en que había caído, y no falta quien para volverle sus bellas formas la sujete a reglas de arte, fundando así una nueva escuela poética.
Continúa con el segundo Borbón el movimiento literario y académico. Bajo la protección regia se erigen en Madrid las Academias de Nobles Artes, de Historia Eclesiástica y de Lengua Latina. El impulso se comunica y extiende del centro a los extremos, y en Barcelona, y en Sevilla, y en Granada se crean Academias de Buenas Letras, alguna de ellas con aspiraciones a formar una Enciclopedia universal de todos los géneros de literatura. Hombres de ilustre cuna y de elevado ingenio alentaban esta regeneración literaria con su influjo y con su ejemplo; y al modo que en el reinado de Felipe V el ínclito marqués de Villena don Juan Manuel Fernández Pacheco franqueaba su casa a los literatos para celebrar en ella sus reuniones, y proponía después la fundación de la Academia Española, y era luego director de ella, así en el reinado de Fernando VI el esclarecido marqués de Valdeflores don Luis José Velázquez viajaba por España en busca e investigación de antigüedades y documentos históricos con arreglo a instrucción del marqués de la Ensenada, para hacer una colección general que sirviera para escribir la historia patria. Movíanse a su imitación los hombres eruditos de la clase media; y hasta las damas de la primera jerarquía social abrían sus tertulias y salones a los aficionados, convirtiéndose en instructivas reuniones literarias y en focos de ilustración y de cultura, las que comúnmente no suelen serlo sino de pasatiempo estéril y de frívolo recreo.
Reflexionando en estos dos reinados, considerando que el uno fue de agitación y de guerras intestinas y extrañas, el otro por el contrario, un período de paz y quietud, y que ambos lo fueron de regeneración para las ciencias y las letras, y que en ambos tuvieran estas desenvolvimiento, casi estamos tentados a creer, que ni el reposo es condición precisa o indeclinable, ni la agitación impedimento y estorbo invencible para el progreso científico; y sin negar ni desconocer cuánto la una y la otra tengan de favorables y adversas, acaso no es aventurado decir que más que otra causa alguna influye en provecho o en daño de la cultura intelectual, y más que otra alguna la vivifica o destruye, la alienta o amortigua la voluntad enérgica o la inercia indolente, la afición o el desapego, la ilustración o la ignorancia de los príncipes y de las personas que dirigen y gobiernan los estados.
Habiendo sido el sistema del tercer soberano de la casa de Borbón encomendar las riendas del gobierno a los hombres que más se distinguían por su ilustración y su saber, y dado, como hemos visto, en los dos reinados anteriores el impulso al movimiento científico y literario, ya no sorprende, aunque no deje de causar agradable admiración, verle desenvolverse con rapidez, a pesar de las guerras que agitaron aquel reinado. Con la feliz preparación que de atrás venía hecha, con la disposición propicia que mostró al llegar de Nápoles Carlos III, honrando y distinguiendo a las dos lumbreras de los reinados anteriores, Macanaz y Feijóo, con ministros y consejeros como Roda, Aranda, Floridablanca, Campomanes y otros que con admirable tacto supo escoger, ya no debe maravillar que el gobierno de Carlos III, el creador de las sociedades económicas, fuese el multiplicador de las escuelas de párvulos, el dotador de casas de educación de jóvenes, el fundador de los Seminarios conciliares, el reformador de los colegios mayores, el reorganizador de las universidades, el promovedor de un plan general de enseñanza, el fomentador de la ciencia de la legislación, el protector de los estudios de jurisprudencia, de medicina, de botánica, de náutica y de astronomía, de los gabinetes de física y de historia natural, de las cátedras y de las obras de matemáticas, de los viajes científicos, de los estudios históricos, de la literatura crítica, de la oratoria sagrada y profana, de las producciones dramáticas, de la poesía épica y lírica, de las publicaciones periódicas variadas y eruditas, de las nobles artes, y de los que en ellas sobresalían o las cultivaban con provecho.
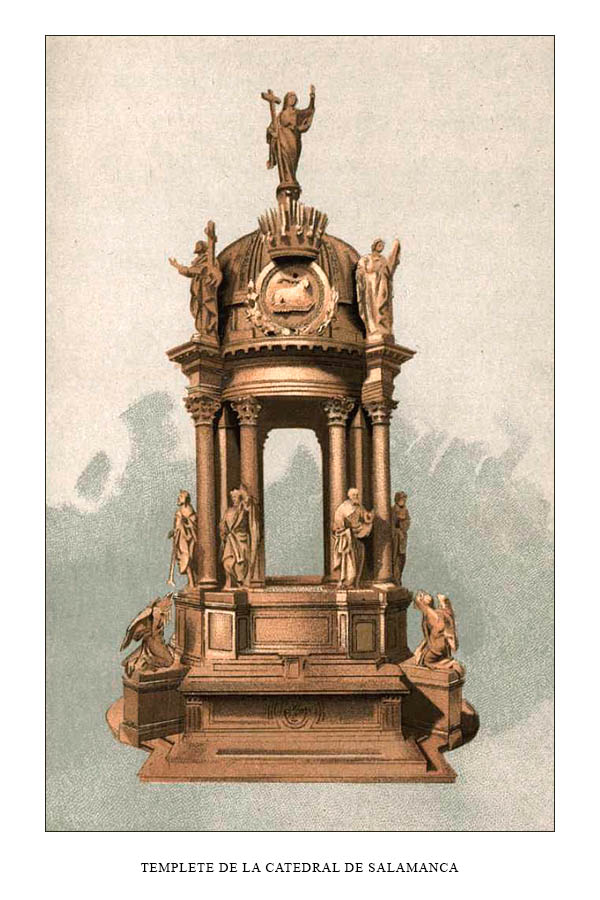
Si este movimiento intelectual se paralizó o continuó, si retrocedió o progresó en el reinado de Carlos IV, y cuál fuese su índole y su carácter, es lo que al presente nos cumple juzgar, o más bien tócanos solo determinar lo segundo; que en cuanto a lo primero, demostrado queda extensamente en varios lugares de nuestra historia, que lejos de suspenderse ni retrogradar en el reinado del cuarto Borbón aquel impulso literario, ensanchóse el círculo y se dilató la esfera de los humanos conocimientos, y se abrieron nuevas y fecundas fuentes de instrucción y de saber. Las Sociedades económicas se multiplicaron y extendieron; extendiéronse igualmente, y se multiplicaron las escuelas, y en unas y otras se dio latitud a la enseñanza teórica y práctica de las ciencias matemáticas, físicas y naturales, y de los conocimientos geográficos, industriales y mercantiles; dióse protección y otorgáronse privilegios y franquicias a los maestros; exigiéronse condiciones al profesorado, y se le elevó en consideración y en jerarquía; adoptáronse sistemas nuevos como el de Pestalozzi; fundáronse colegios como el de Medicina y el de Caballeros Pajes; creáronse establecimientos científicos como el Instituto Asturiano y el Museo hidrográfico; cuerpos facultativos como el de ingenieros cosmógrafos, y el de ingenieros de caminos, canales y puertos; escuelas especiales y profesionales, como la de Veterinaria, la de Sordomudos y la de Taquigrafía; talleres de maquinaria, y gabinetes de instrumentos físicos y astronómicos como el del Buen Retiro; suprimiéronse la mitad de las universidades, por inútiles y mal organizadas, y se dio para las restantes un plan uniforme y general de enseñanza; regularizáronse las carreras, y se designaron las asignaturas, duración y títulos de cada una; continuaron los viajes navales marítimos para descubrimientos y estudios científicos; sabios pensionados viajaban por el extranjero para traer a España los adelantos de otras partes; dióse latitud a la imprenta, y publicáronse obras de todos los ramos del saber; enriquecióse la Biblioteca Real, y se dotó anchurosamente a sus empleados; confirióse a la Academia de la Historia la inspección general de todas las antigüedades del reino; y el hombre poderoso de España, el privado de los reyes, hacía alarde de contar entre sus más honrosos títulos los de académico honorario de la de la Historia y protector de la de Nobles Artes de San Fernando.
El carácter, espíritu y fisonomía del movimiento literario y científico de este reinado, retratan la fisonomía, el espíritu y el carácter de la época, y el de su movimiento político, económico y social.
La cultura intelectual de últimos del siglo XVIII y principios del XIX no es la cultura intelectual de los siglos XVI y XVII. Ni las materias de estudio, ni su objeto y aplicación, ni el gusto literario se semejan y parecen; porque son otras las ideas, otras las necesidades, otros los intereses y otras las costumbres, de cada época. Aunque todavía no se había realizado en España una revolución, ni en la esfera de la ciencia ni en la esfera de la política y del gobierno, habíase consumado a la vecindad de nuestra patria, y en ella misma se advertían y dibujaban síntomas de no lejanas novedades, ya impulsadas por el soplo de fuera, ya por fruto de la preparación y la semilla que dentro se había venido sembrando en los reinados anteriores.
De contado no se limitan ya los ingenios, como en aquellos siglos generalmente acontecía, a escribir gruesos volúmenes sobre teología escolástica, sobre mística o sobre moral, o a hacer difusos e interminables comentarios recargados de citas y rebosando empalagosa erudición sobre un cuerpo de leyes, o a sostener fatigosas controversias sobre temas estériles e impertinentes, o a gastar la imaginación en sutiles agudezas, o a lucir el genio poético en poesías amatorias o de pura recreación: otros objetos, otras necesidades, otras atenciones ocupaban ahora a los entendimientos: la ciencia comienza a fijarse en el mundo físico, y a estudiar los medios de utilizar sus producciones, y el talento humano empieza a consagrarse, al menos de un modo antes muy poco común y usado, a fomentar la riqueza material. De aquí la aplicación de la ciencia a las profesiones industriales, al comercio, a la navegación, a las artes útiles. De aquí la novedad de hacer objeto de estudio y enseñanza en los establecimientos públicos, que tanta resistencia habían opuesto antes, materias y ciencias como las matemáticas, la física, la historia natural, la náutica y otras que con ellas tienen analogía. De aquí haberse visto plantear la enseñanza de la arquitectura hidráulica, y hacerse de ella una carrera; haberse levantado Institutos como el Asturiano para el estudio de las matemáticas, de la mineralogía, de la náutica y de las lenguas; haberse creado talleres y escuelas de construcción de maquinaria y de instrumentos de física y de astronomía; haberse fomentado los viajes marítimos, y erigido locales donde depositar las obras, los atlas, las cartas y derroteros más notables y célebres; haberse, en fin, establecido cátedras de ciencias exactas en multitud de poblaciones y en colegios de propósito creados para ello, ya que muchas universidades repugnaban todavía esta novedad.
Además de la diferencia de índole y de carácter que en el movimiento intelectual de otros siglos y el de la época que examinamos producían las diversas necesidades de los pueblos, las diversas vocaciones de los hombres, y por consecuencia las diversas materias de estudio y de enseñanza, había, y se nota, respecto a unas mismas ciencias, otro gusto, otro ensanche, otra libertad, nacido todo de la latitud que los gobiernos consentían al pensamiento y a la emisión de las ideas, habiendo ido desapareciendo en gran parte aquel recelo, aquel temor, aquella desconfianza asustadiza que tenía como comprimidos los talentos, y los ingenios como en tortura. Ya no solo los jóvenes estudiosos podían cultivar, y los hombres doctos publicar y propagar con cierto desembarazo aquellos estudios y conocimientos que antes o se tenían en poco, o se consideraban peligrosos, por rozarse con la legislación del país, o por chocar con añejas doctrinas y arraigadas tradiciones, o con errores que la oscuridad de los tiempos había sancionado como verdades intangibles so pena de profanación, sino que aquellos hombres recibieron ya premios y distinciones en lugar de persecuciones o desvíos, eran más de una vez preferidos para los primeros y más elevados puestos del Estado, y así acontecía a veces ir el gobierno delante de la opinión y de las doctrinas innovadoras.
Resultado y consecuencia de este sistema de expansión era que se leyesen y circulasen, y se diesen a la estampa, ya traducidas, ya comentadas, ya también originales, obras de economía política, de derecho público y de crítica filosófica, cuyas materias, si antes eran de algunos conocidas, estaban en estrechísimo círculo encerradas, y expuestos siempre sus autores o cultivadores al enojo o a las iras de un poder intolerante, o de los que más influencia cerca de él ejercían. Ahora, sobre correr sin inconveniente los escritos y doctrinas económico-políticas de Smith y de Turgot, las de derecho público y de gentes de Wátel y de Domat, las político-filosóficas de Filangieri, de Rumford, de Pastoret y de Raynal, y hasta las producciones de Montesquieu, de Condorcet y de Rousseau, escribían ya en España o se hacían notables por sus conocimientos de economía, de derecho y de política, hombres como Campomanes, Jovellanos, Asso, Manuel, Sempere, Salas, Mendoza, Cabarrús y otros cuyas obras y trabajos científicos hemos citado en nuestra historia, y ocupaban las sillas del poder ministerial hombres de ideas tan avanzadas como Roda, Aranda, Jovellanos, Saavedra, Cabarrús y Urquijo, con más o menos resabios de la escuela francesa, pero todos con otro espíritu y con miras más elevadas y filosóficas que en los tiempos anteriores.
La misma diferencia de carácter que hemos notado en el ramo de las ciencias, había, y es fácil de observar en las buenas letras y en la bella y amena literatura, entre las dos épocas que estamos comparando. No hay asimilación, por ejemplo, en el gusto y en el giro de las obras históricas del siglo XVI y las de fines del XVIII y principios del XIX. Otra es la erudición y otra la crítica que resalta en las de este último período, y otra también la expansión y la libertad con que movían la pluma los autores, si bien en algunas de ellas se conservan todavía los atavíos y maneras del gusto antiguo, y en otras, por el contrario, se llevan al extremo la independencia y la despreocupación de la nueva escuela, como acontece en los períodos de transición. Así se ve en la Historia crítica de Masdeu llevado el escepticismo, no ya a expurgar de las fábulas con que en lo antiguo habían sido desfiguradas nuestras historias y anales, sino hasta negar las verdades y los hechos más apoyados en datos y más confirmados por documentos auténticos. Pero aparte de estos exagerados alardes de despreocupación y de genio crítico, otro era el espíritu de investigación, otro el examen y otro el análisis que se advertía, ya en las Memorias de la Real Academia, ya en las producciones históricas de Capmany, de Asso, de Llorente, de Muñoz y otros, ya en los Memoriales y Semanarios eruditos y en los Viajes literarios que salían a luz y la daban a la historia.
No pretendemos, ni pretenderlo podríamos, cotejar el número de los buenos poetas que campearon en el reinado de Carlos IV con el inmensamente mayor de los que florecieron en el siglo XVI, ya por haber sido la poesía una de las formas literarias y una de las manifestaciones de la cultura intelectual que dieron más realce a aquel antiguo período y que contribuyeron más a que se le apellidara la edad dorada de las letras españolas, ya por que no podía producir un cuarto de siglo tantos ingenios como una centuria entera, y ya también porque entonces las trabas y estorbos que las inteligencias encontraban para consagrarse sin peligro a cierta clase de estudios y trabajos científicos, hacían que los talentos creadores se agruparan en derredor del inocente y florido campo de la amena literatura, en tanto que ahora se espaciaban y extendían por más ancho círculo, y los mismos que acreditaban aventajada aptitud para manejar el plectro le soltaban muchas veces para engolfarse en más graves tareas, y en el estudio de otros más áridos, aunque más útiles ramos del saber.
Mas no por eso faltaron en este período quienes volviesen a la poesía su belleza y sus encantos, su gracia y su armonía, habiendo quien sobresaliera en la tierna anacreóntica y en el gracioso y delicado idilio, en la juguetona letrilla y el sencillo romance, en la dulce y melancólica elegía; quien manejara con agudeza y buen gusto la sátira punzante y festiva; quien cultivara con agradable naturalidad la fábula; quien diera al arte escénico moralidad, verosimilitud, decoro y cultura; quien diera al pensamiento y a la dicción grandeza y nervio, sublimidad y robustez, elevación y brío. Si en algunos géneros la poesía de esta época guardaba semejanza de carácter y de estilo con la del siglo de oro, sin más diferencia que ser otro el atavío del lenguaje, en otros géneros, y es el objeto de nuestras actuales observaciones, se distinguía esencialmente por la novedad de los asuntos a que se consagraba, por el espíritu filosófico del siglo, por la idea política que preocupaba los ánimos, por el fuego patriótico que la inspiraba y enardecía.
Porque fuera en vano buscar en el siglo XVI argumentos para excitar los arranques del patriotismo indignado, o para inspirar la amarga censura del filósofo, o para arrancar el panegírico entusiasta de una innovación, como los que ahora servían de tema, y entonces habrían sido vedados, a genios e imaginaciones como las de Jovellanos, Cienfuegos, Gallego y Quintana; que ni se concebía en aquel siglo en España, ni en el supuesto de concebirse se tuviera ni por lícito ni por posible, que los vates se atrevieran, ni permitieran los gobiernos, como al principio del presente, a emitir pensamientos e ideas como las que se leen en las sublimes odas y vigorosos cantos al Panteón del Escorial, al Océano, al Combate de Trafalgar, a la Invención de la imprenta y al Alzamiento de la nación.
VIII
Una vez expuesta y reconocida esta diferencia esencial en índole y carácter entre la cultura intelectual y el movimiento científico y literario de unas y otras épocas; demostrada la gradación progresiva en que se le ha visto marchar desde el siglo XVI hasta el XIX, desde Felipe II hasta Carlos IV; siendo, como es, la marcha de la civilización de las sociedades y el examen de sus causas una de las enseñanzas más útiles y de los estudios más provechosos y más dignos del que escribe y del que lee la historia, justo será que busquemos estas causas, además de las indicaciones que de ellas ligeramente y de paso dejamos apuntadas.
No queremos imponer a otros nuestro juicio, ni nos consideramos con derecho a hacerlo. Vamos, por lo mismo, solamente a confrontar tiempos con tiempos y hechos con hechos, y después, así los que convengan con nuestro modo de ver como los que de otra manera piensen, podrán juzgar hasta qué punto favoreció o perjudicó al desarrollo o al estancamiento de la cultura y del progreso social el sistema que dominó en cada época, período o reinado.
Dudamos mucho que haya quien, discurriendo de buena fe, niegue o desconozca, ni menos atribuya a casualidad, el constante y encontrado paralelismo en que se observa ir marchando en los cuatro últimos siglos la libertad o la presión del pensamiento y la preponderancia o la decadencia del poder inquisitorial. En los siglos XVI y XVII, durante la dominación de la casa de Austria, el tribunal de la Fe se ostenta pujante y casi omnipotente, ya sea el brazo del gobierno con Felipe II, que no consentía otra cabeza que la suya, ya sea la cabeza con Carlos II, que carecía de ella, ya sea el alma del poder con los Felipes III y IV, que le resignaban gustosos a trueque de que les dejaran tiempo para orar y para gozar. Al compás de la influencia y del poderío de aquella institución hemos visto la idea filosófica y el pensamiento político, o esconderse asustados, o desaparecer entre las sombras del fanatismo, o asomar vergonzantes y temerosos de una severa expiación.
Felipe II, que se recreaba con los autos de fe, y proclamaba en público que si su hijo se contaminara de herejía, llevaría por su mano la leña para el sacrificio, levantaba un valladar y establecía un cordón sanitario para que no penetrara en España ni un destello, ni una ráfaga de la instrucción que alumbraba otras naciones. Felipe III, no pensando sino en poblar conventos y despoblar el reino de moriscos, dejando a cargo de la Inquisición acabar con los que quedaban, ni comprendía ni quería escuchar otras ideas que las que le inspiraba el fanático padre Rivera. Felipe IV nos incomunicó mercantilmente con Europa, y donde ya no se permitía entrar una idea de fuera, prohibió que se introdujese hasta un artefacto. Envuelto Carlos II entre hechiceros, energúmenos, exorcistas y saludadores, siendo en su tiempo los autos de fe y las hogueras el gran espectáculo, la solemnidad recreativa a que se convidaba, y a que asistían con placer monarca, clero, magnates, damas y pueblo; lo que privaba y prevalecía era la sátira grosera y maldiciente contra la imbecilidad del monarca, la corrupción de la corte, y la miseria de un reino que se veía casi desmoronado.
Sin embargo, la idea, que como el viento penetra y se abre paso por entre el más tupido velo, germinando en las cabezas de algunos claros ingenios, y de algunos talentos privilegiados, pugnaba por romper la presión en que se la tenía, y de cuando en cuando asomaba como el rayo de sol por entre espesa niebla, buscando y marcando la marcha natural del progreso a que está destinada la humanidad, emitida bajo una u otra forma por hombres doctos, como aconteció en el reinado de Felipe IV con el ilustrado Chumacero y Pimentel en su célebre Memorial, en el de Carlos II con la Junta de individuos de todos los Consejos en su memorable Informe sobre abusos y excesos del Santo Oficio en materias de jurisdicción.
Asomaba, pues, al horizonte español, al terminar la dominación de la dinastía austriaca, por la fuerza de los tiempos y del destino providencial de la sociedad humana, la aurora de otra ilustración, cuando vino el primer príncipe de la casa de Borbón a regir el reino. Aunque en el reinado de Felipe V ni disminuyen los autos de fe ni se suaviza de un modo sensible el rigor inquisitorial, sin embargo, ya el monarca no honra con su presencia aquellos terribles espectáculos, antes se niega a asistir al que se había preparado para festejarle; destierra a un inquisidor general, que se creía por su cargo invulnerable, y abre los corazones a la esperanza de ver quebrantada la omnipotencia del Santo Oficio.
Al compás de esta conducta cobran aliento los hombres de doctrina, el pensamiento se explaya con cierto desembarazo por el campo de las ciencias antes vedadas, se escribe con despreocupación sobre las atribuciones de los diferentes poderes, se proclaman principios de reforma sobre amortización eclesiástica y sobre órdenes religiosas, y si alguno de estos escritores sufre todavía molestias, vejaciones, y hasta el destierro por resultado de un proceso inquisitorial, el monarca no le retira su cariño y sigue pidiéndole consejos. Campean en fin los célebres escritos de Macanaz, de Feijóo, de Mayans y Ciscar; se inicia la buena crítica; se ensancha la esfera de las ciencias; la política y la filosofía encuentran cultivadores; se levanta el entredicho y la incomunicación literaria de Felipe II; se abre en fin una época de restauración intelectual. En cuanto afloja un poco la tirantez de cierta institución, respira el pensamiento oprimido, se dilata el círculo de las ideas.
Veamos si el desarrollo siempre creciente de las ciencias y de las letras en los reinados de Fernando VI y Carlos III, guardaron también el mismo paralelismo en opuesta marcha con aquella institución. Escuelas, colegios, universidades, academias, museos, bibliotecas, sociedades patrióticas, todo se multiplica y crece prodigiosamente en estos reinados. Rodéanse los monarcas y toman consejo de los hombres más ilustrados y doctos, siquiera profesen y difundan las ideas políticas y filosóficas más avanzadas. Enséñanse en las aulas públicas y prevalecen en la esfera del poder las doctrinas del regalismo. Celébranse con la Santa Sede concordatos, en que se consignan principios y se acuerdan de mutuo convenio estipulaciones que antes habrían movido escándalo y concitado anatemas. Se erigen cátedras de ciencias exactas, se ilustra la ciencia del derecho, se premia y galardona las artes liberales, y se emplea libremente y hasta se celebra la sátira festiva y la crítica amarga contra las rancias preocupaciones y contra la elocuencia del púlpito amanerada, abigarrada y corrompida.
¿Qué se observa al mismo tiempo respecto al tribunal de la Fe? Con Fernando VI sufre una visible modificación; se ve aflojar su tirantez; el sabio benedictino que con doctísima crítica y erudición asombrosa había combatido desembozadamente los falsos milagros, las profecías supuestas, la devoción hipócrita y las consejas vulgares del fanatismo, ya no era llevado a la hoguera, ni siquiera a las cárceles secretas del tribunal; el mismo Consejo de la Suprema reconocía su catolicismo, y el monarca imponía silencio a sus impugnadores. Y el chistoso acusador de los profanadores del púlpito, el docto y agudo jesuita que ridiculizó la plaga de sermoneros gerundistas, si bien fue delatado al Santo Oficio, y este vedó la lectura de su obra, cuando ya era de todo el mundo conocida, ni llevó sambenito, como en otro tiempo hubiera llevado, ni probó calabozos y prisiones, como otros muchos más santos que él tiempos atrás probaron y sufrieron. Con Carlos III recupera el poder real multitud de atribuciones jurisdiccionales que el tribunal de la Fe se había ido arrogando y usurpando, se someten a la revisión de la regia autoridad los procesos que se formen a determinadas clases, y se castiga a los inquisidores que se extralimitan; quebrántase así la antigua rigidez del Santo Oficio, y sus ministros y jueces se doblegan y humanizan. Prosiguen los enjuiciamientos y procesos por hábito y costumbre, y se ven encausados ministros de la corona y consejeros reales por impíos y por partidarios de la filosofía moderna, pero se reducen los procedimientos a audiencias de cargos, y se sobreseen las causas con una facilidad de que se sonríen los encausados. La Inquisición condena todavía, pero falla a puerta cerrada, y ni da espectáculos, ni quema, ni despide fulgores. ¿Se podrá desconocer la marcha opuesta que llevaban en las épocas que vamos examinando el vuelo intelectual y la decadencia del Santo Oficio, el progreso científico y el caimiento del poder inquisitorial?
Llega el reinado de Carlos IV, y el último desterrado por la Inquisición vuelve a España a vivir libremente y con pingüe pensión que se le asigna para su mantenimiento. Un ministro de la corona obtiene una real orden para que el Santo Oficio no pueda prender a nadie sin consentimiento y beneplácito del rey. Otro ministro está cerca de alcanzar de la Santa Sede la plenitud de la jurisdicción episcopal según la antigua disciplina de la Iglesia española. De todos modos, en la época en que una filosofía y una política nuevas, destructoras del régimen y de las doctrinas antiguas, hubieran podido ofrecer abundante pasto y copioso alimento a los suspicaces escudriñadores de opiniones sospechosas, la Inquisición enervada y sin fuerzas, esqueleto débil y extenuado de lo que en otro tiempo había sido gigante robusto y formidable, apenas da señales de vida, y resignada, ya que no contenta con el nombre y con la forma legal, finge amoldarse y acomodarse a las exigencias de las circunstancias y al espíritu del siglo.
Reciente debe estar en la memoria de nuestros lectores el gran desenvolvimiento que en este reinado recibieron las ciencias y las letras en España; la latitud que se dio al pensamiento y se empezó a dar a la imprenta; la propagación de los conocimientos; la incesante publicación de obras científicas, políticas y filosóficas, y la aparición continua de producciones críticas, artísticas y literarias, o consentidas, o fomentadas, o costeadas por el gobierno mismo; y por último, que bajo este reinado y al abrigo de cierta libertad, aunque incompleta, hasta entonces inusitada y desconocida, se formaran aquellos doctos e ilustres varones que, con más o menos acierto o error, consignaron sus principios, los unos en la Constitución de Bayona, los otros en la de Cádiz, las cuales, aunque inspiradas por diferentes móviles, y dictadas con muy distinto espíritu patrio, cambiaban ambas, la una menos, la otra más radicalmente el modo de ser de la sociedad y de la nación española.
Creemos haber demostrado de un modo inconcuso que desde el siglo XVI hasta principios del XIX, desde Felipe II hasta Carlos IV, el poder y la influencia inquisitorial, y el movimiento intelectual, político y filosófico de España, marcharon constantemente en dirección paralela y opuesta. Que semejantes a dos ríos que corren en encontradas direcciones, durante los cuatro reinados de la casa de Austria que hemos rápidamente recorrido, el poder de la Inquisición iba creciendo y absorbiendo otros poderes, al modo de los ríos que corriendo libre y desembarazadamente largo espacio van asumiendo en sí las aguas de los manantiales que a ellos afluyen, hasta formar un caudal formidable; y que entretanto y simultáneamente el poder real y civil, el pensamiento y la idea filosófica, el principio político y civilizador de las sociedades, iban decreciendo y secándose, a semejanza de aquellos ríos cuyas aguas van menguando hasta casi desaparecer sumidas e infiltradas en los áridos y abrasados campos que recorren. Que en los cuatro reinados de la dinastía Borbónica a que alcanza nuestro examen, por una de aquellas reacciones que el principio infalible del progreso social dispuesto por Dios hace necesarias, aquellas dos corrientes fueron cambiando sus condiciones, y la que antes había sido creciente y caudaloso río que absorbía todos los veneros que al paso o a los lados encontraba, trocóse en débil y escaso arroyuelo, y el que durante los cuatro reinados anteriores fue manantial imperceptible se fue haciendo en los últimos río copioso y fertilizador.
Sentado el hecho, incontrovertible a nuestro juicio, repetimos lo que arriba indicamos; juzgue cada cuál, discurriendo de buena fe, si este paralelismo encontrado en que se ha visto marchar constantemente la presión del pensamiento y el predominio del poder inquisitorial, el progreso de la idea y la decadencia del tribunal de la Fe, pueden ser atribuidos a casualidad, o hay que reconocer que fueron causa y afecto necesarios lo uno de lo otro.
El lector observará que ni consideramos ni juzgamos aquí la institución del Santo Oficio con relación a su necesidad o a su conveniencia para el mantenimiento de la pureza de la fe y la conservación de la unidad del principio católico en una o más épocas dadas de nuestra historia, sino exclusivamente con relación al movimiento intelectual y al desarrollo y progreso de las ciencias y de los conocimientos humanos propios para fomentar y extender la civilizaron y cultura de las naciones, y para la organización que más puede convenir a sus adelantos y a su prosperidad.
Si después vino otro reinado, en que se hicieron esfuerzos por restituirá aquella institución gran parte de su quebrantado poder, de su debilitada influencia, y de sus antiguos bríos, también veremos en ese reinado fatal sofocarse de nuevo la libertad del pensamiento, privar de la suya a los hombres de doctrina y de ciencia, retroceder el movimiento literario, y cerrarse los canales de la pública instrucción; especie de paréntesis del progreso social, semejante a las enfermedades que paralizan por algún tiempo el desarrollo de la vida. Pero no anticipemos nuestro juicio, llevándole más allá del período que ahora abarca nuestro examen.
Cúmplenos por último advertir, bien que pudiera también hacerlo innecesario la discreción y clara inteligencia de nuestros lectores, que cuando exponemos y aplaudimos el desenvolvimiento de los gérmenes de ilustración y cultura que hemos notado y hecho notar en el siglo XVIII y principios del XIX en nuestra España, ni queremos decir, ni podría ser tal nuestro intento, que aquella ilustración y cultura se hallara de tal modo difundida en la nación que pudiera esta llamarse entonces un pueblo ilustrado. Por desgracia faltábale mucho para ello todavía; que las luces que alumbran el humano entendimiento no son como los rayos del sol que se difunden instantáneamente por toda la haz del globo: la condición de aquellas es propagarse lentamente a las masas; la instrucción popular, como todo lo que está destinado a influir en la perfección del género humano, es obra de los tiempos y del trabajo asiduo y perseverante de los hombres a quienes la suerte y el talento colocan en posición de servir de guía a los demás y de transmitirles el fruto de sus concepciones. Harto era, y es lo que hemos aplaudido, que al abrigo de sistemas de gobierno cada vez más expansivos y templados, se viera crecer el número de estos ilustradores de la humanidad, y que si un siglo antes lucían como entre sombras el genio y el saber de muy escasas y contadas individualidades, se vieran después multiplicadas estas lumbreras, y resplandeciendo en la esfera del poder, en los altos consejos, en las academias, en las aulas y en los libros; semillas que habían de producir y generalizar la civilización en tiempos que hemos tenido la fortuna de alcanzar, y cuyo fruto y legado nunca podremos agradecer bastante a nuestros mayores.
IX
Tal era el estado social de España, y tal había sido la conducta de los hombres del gobierno, en lo político, en lo económico, en lo religioso y en lo intelectual, cuando las legiones de nuestra antigua aliada la Francia, cuando las huestes del poderoso emperador que se decía nuestro amigo, se derramaron por nuestra península, cándidos e incautos íberos nosotros, nuevos cartagineses ellos, que venían fingiéndose hermanos para ser señores. El gran dominador del continente europeo, el que como abierto enemigo y franco conquistador había subyugado tan vastas y potentes monarquías, solo para enseñorear la nuestra creyó necesario vestir el disfraz de la hipocresía. Sin quererlo ni intentarlo confesó una debilidad y nos dispensó un privilegio.
¿Habrían sido bastantes los desaciertos políticos de Carlos IV, del príncipe de la Paz y de los demás ministros de aquel monarca para inspirar a Napoleón el pensamiento de apoderarse del trono y de la nación española, o fueron necesarias las intrigas, las discordias y las miserias interiores para atraer sobre ella las miradas codiciosas del insaciable conquistador? Aun dado que aquellas no hubieran existido, no es de suponer que fueran los Pirineos más respetable barrera a su ambición que lo habían sido los Alpes y los Apeninos, y que se detuviera ante el Bidasoa quien no se había detenido ante el Rhin y el Danubio; no es de creer que quien había derribado los Borbones de la península itálica, dejara tranquilos en su solio a los Borbones de la península ibérica; no es de presumir que quien estaba acostumbrado a humillar tan poderosos soberanos y a derruir tan vastos y pujantes imperios, pensara en hacer excepción de un monarca débil y de un reino que tanto él mismo había enflaquecido. Lo único que habría podido servir de dique al torrente de su ambición, y de freno a su desmesurada codicia, hubiera sido la gratitud a una alianza tan constante y leal, tan útil al imperio como funesta a España, el reconocimiento a tan inmensos servicios, tan beneficiosos al emperador como costosos a los españoles. ¿Mas quién podía descansar en la confianza de un agradecimiento de que nunca se habían visto señales, ni cómo podía España prometerse que sus complacencias fueran más generosamente correspondidas que las de Parma y de Cerdeña?
Pero si es cierto que habría bastado la desastrosa política exterior de nuestros gobernantes para atraer sobre la nación la tempestad que del otro lado del Pirineo estaba siempre rugiendo y amenazando, no lo es menos que las miserias del palacio y de la corte fueron como aquellas materias que llaman hacia sí la nube cargada de electricidad y atraen el rayo. Si cuando este se desgaja, abrasara solo a los que provocan el estampido, casi no moverían a compasión las víctimas; pero Dios sabrá por qué los pueblos están destinados a expiar los crímenes o las flaquezas de sus príncipes y de sus gobernantes, y esto es lo que acrecienta el dolor del infortunio. La corte de Carlos II tan vituperada no ofrecía un cuadro tan aflictivo como la corte de Carlos IV. Allí eran cortesanos corrompidos y partidos políticos extranjeros los que abusaban de un monarca de flaco y perturbado entendimiento; aquí, además de cortesanos inmorales, eran reyes y príncipes los que dentro del regio alcázar, divididos entre sí en odiosos bandos y urdiendo abominables intrigas, daban escándalo a la nación, y comprometían el trono y el reino. Allí se disputaba la herencia de un soberano sin sucesión, y conspiraban las facciones en pro de cada aspirante a la corona. Aquí, habiendo sucesores legítimos, y antes de la época legal de la sucesión, hablábase de hijos que aspiraban a suplantar a los padres, de padres a quienes se atribuían intentos de desheredar a los hijos, de privados que soñaban en escalar tronos y sustituirse a las leyes de la naturaleza y del reino, de reinas que postergaban el fruto de sus entrañas al objeto de sus ilícitos favores. Allí se aborrecían los partidos contendientes, y nadie aborrecía al rey; aquí mostraban odiarse consanguíneos y afines del que ocupaba el trono, se achacaban recíprocamente designios criminales, temían o fingían temer cada cuál por su existencia, y todos ¡oh baldón! invocaban humildemente contra sus propios deudos el auxilio y protección de un potentado extraño. ¿Qué había de hacer este destructor de imperios, y este usurpador de coronas? Casi le disculparíamos si no se hubiera puesto máscara de amistad para encubrir y cometer una felonía.
Hay, sin embargo, en esta repugnante galería, un personaje, que se destaca por la apacibilidad de su carácter, por el fondo de probidad que se dibuja en los rasgos de su rostro, y hasta en los errores de su proceder. Este personaje es el rey. Honrado Carlos IV, como Luis XVI, amante como él de su pueblo, pero débil como él, no escaso de comprensión, pero indolente en demasía, y confiado hasta lo inverosímil, vivió y murió teniendo constantemente a su lado dos personas, y vivió y murió sin haberlas conocido, la reina y Godoy. No se comprende en quien ni era imbécil, ni careció de avisos imprudentes que le hicieran cauteloso. Solo puede explicarse por una dosis tal de fe, que le representara cosa imposible la infidelidad. No fue el mayor mal, aunque lo era muy grande, de esta obcecación, el haber fiado al valido la dirección de una política que se veía ser ruinosa, y la suerte de un reino que se veía caminar por sendas de perdición. Lo peor era la mancilla que caía sobre lo que debe servir de espejo en que se mire el pueblo, la herida que se abría a la moral pública, la ocasión que se daba a calificaciones propias para desprestigiar el trono, y sobre todo, el mal ejemplo para un hijo a quien sobraba ya malicia para conocer, y faltaba generosidad o prudencia para disimular. ¿Qué extraño es que Carlos IV, tan confiado en la reina y en Godoy, confiara también en Napoleón, y creyera de buena fe que venía a hacerle emperador?
No queremos recargar las sombras del retrato de la reina. Pero culpable de la elevación del favorito, causa y fuente de la animadversión popular, de los desaciertos políticos, de los disturbios domésticos, y de la cadena de desastrosas consecuencias que de ellos se derivaron; perseverante a tal extremo que si lo fuera en la virtud, como lo fue en la pasión, hubiera pocos tan recomendables modelos; nada cuidadosa de la cautela que tanto habría podido atenuar la fealdad del proceder; generosa en desprenderse de sus joyas para subvenir a las necesidades y peligros de la patria, y solo obstinada en no desprenderse de un afecto, que habría sido el sacrificio más acepto a Dios, a la patria, y a los hombres, nos es imposible, aunque lo desearíamos, relevarla de la responsabilidad de las calamidades que de su conducta emanaron.
Menos culpable aparece a nuestros ojos el príncipe de la Paz como ministro que como privado. Hémosle juzgado ya en el primer concepto. Funesta y vituperable como fue su política, podía nacer de error, y el error no es crimen; y hemos visto además que tuvo períodos de dignidad y entereza como diplomático, rasgos de acierto como gobernante, y arranques plausibles como administrador. Ni malvado en el fondo, ni de inclinación tirano, solo aparecía lo uno o lo otro, cuando alguno intentaba quebrantar y él pugnaba por mantener su valimiento. Cególe en la última época la ambición, y no queriendo ni pensando vender la patria, la iba entregando a un dominador, y por hacerse soberano de una parte de la península ibérica, perdía a todos los soberanos y a todos los príncipes de ella, y caía él mismo envuelto en la ruina general: prueba grande de la ceguedad que padecía. Y así y todo la privanza fue más funesta que el ministerio, más fatal el valimiento que el poder. Cabe consuelo y perdón para la pérdida de un trono por desgracia o error en el gobernar; no cabe resignación ni indulgencia para el desprestigio del solio por haberle a sabiendas mancillado. El mal ministro podía excitar el descontento y el disgusto del pueblo; el favorito provocaba su cólera y su enojo. Otros ministros que lo fueron con él, o cuando él no lo era, podían compartir con él los desaciertos de gobierno; en los escándalos de la privanza no había compartícipes, reflejábanse todos en él solo. Las faltas del gobernante no habrían producido las discordias de la real familia; los favores del privado concitaban los celos y el odio de príncipes y princesas; y estas discordias trajeron más males que aquellas faltas. Godoy ministro hubiera podido traer sobre España una guerra de invasión; pero Godoy favorito, príncipe, almirante, pariente del rey, y más íntimo amigo y confidente de la reina que su propio hijo, hizo que la invasión y la guerra encontraran flaco y quebrantado el trono, enemiga entre sí la real familia, desprestigiado y sin fuerza el gobierno, y todos anticipadamente sometidos al invasor.
Sobraban al príncipe Fernando motivos de justa animadversión hacia el valido de sus padres, y sobrábale razón y derecho para procurar su caída. Aspirara o no el de la Paz a representarle indigno de amor paternal, a privarle de la sucesión al trono, y aun a suplantarle en él; fueran o no exactos otros abominables propósitos que se le atribuían, no era menester tanto para atraerse la malquerencia del de Asturias, y bastaban los escándalos del valimiento para que este pugnara por alejarle del poder y por apartarle del lado de sus padres, y reducirle a la nulidad, y aun someterle a un juicio de cargos. Si a esto se hubieran concretado los conatos y esfuerzos de Fernando, habría procedido como príncipe pundonoroso, y obrado como príncipe celoso de la dignidad del trono, como heredero solícito de la integridad de sus derechos, y como hijo cuidadoso de la honra paterna. Pero poner de manifiesto las flaquezas de sus reyes y de sus padres por desacreditar al valido, como lo hizo en más de un documento célebre; pero sacar a plaza, más de lo que ya estuvieran, las miserias interiores de la regía cámara so pretexto o con el fin de hacer patente la criminalidad de las intimidades del privado; pero solicitar de un soberano extranjero como la suprema felicidad la honra de poder llamarse su hijo más obediente y sumiso; pero pedirle como la más señalada merced y el más insigne favor que le otorgara por esposa una princesa de su imperial familia, la que fuese más de su agrado, y poner en sus manos toda su suerte, que era como poner la del reino, y todo esto a espaldas y a escondidas de sus reyes y de sus padres, como lo hizo en las famosas cartas; pero tramar después o consentir en tramas y conjuraciones para escalar anticipadamente el solio en que se sentaba todavía el autor de sus días, como se vio por los papeles tristemente hallados en la celda de San Lorenzo, esto revelaba un príncipe cual no queremos definir, y un hijo cual queremos dispensarnos de calificar.
Tuvo Fernando la desgracia, en aquella edad juvenil, pero ya no de la imprevisión, de rodearse de consejeros imprudentes. Que su esposa María Antonia se adhiriera a su partido y a sus intereses, y cooperara activa y eficazmente con él a la caída del privado, nada más natural ni más razonable. Pero los medios que para ello empleó no podían ser ni más impolíticos ni más propios para atizar, cuanto más para apagar, el fuego de la discordia. Por derribar al valido atribuía proyectos criminales a los padres de su esposo, y a su vez era ella acusada de planes no más inocentes contra sus soberanos. Conspirando desde el palacio de Madrid en favor de los ingleses, enemigos entonces de España, y contra Napoleón, aliado entonces de los monarcas españoles, descubierta por el emperador su correspondencia secreta con su madre la reina de Nápoles en que esto constaba, hizo a Napoleón más enemigo de Fernando a quien quería salvar, y más amigo de Godoy a quien intentaba destruir. Murió la joven princesa de Asturias dejando en peor estado la causa de su marido.
El canónigo Escoiquiz, el ayo y maestro de Fernando, su consejero y confidente más íntimo, y el jefe y como caudillo de sus partidarios, con ínfulas de hombre de letras, porque tenía algunas más que otros de los de su bando, con pretensiones de político, y con la presunción de poder ser un Fenelón de príncipes, era una de esas presuntuosas medianías, de esos hombres seudo sabios que parecen destinados a convertir en malas las mejores causas, y a perder a los que por debilidad o por escasa penetración tienen la desgracia de tomarlos por Mentores. Por su consejo se trocó indiscreta y repentinamente la política de Fernando de inglesa en francesa; él fue el instigador de las inteligencias secretas del príncipe de Asturias con el embajador francés, el consejero de la petición de una princesa de Francia para esposa, el inspirador de las humillaciones, y el autor de las bochornosas cartas al emperador; él quien preparó y urdió la malhadada conjuración del Escorial; él quien dictó los mal pergeñados documentos que revelaban la conjura; y él en fin quien guio constantemente al príncipe por las enmarañadas y escabrosas sendas que le condujeron al precipicio, y le hubieran sepultado perpetuamente en el abismo, si no le sacara de él la atrevida resolución y el robusto brazo del pueblo. Hemos hallado pocos consejeros de príncipes tan pretenciosos como el arcediano Escoiquiz, y pocos de más pobre y desventurado aconsejar. Y era el que descollaba en ingenio y travesura entre los confidentes de Fernando: por esta medida podrá juzgarse la talla de los demás.
Mirárase pues a la corte de los reyes padres; volviéranse los ojos a la cámara del príncipe heredero, ni en una ni en otra se encontraba elemento sano: non erat in ea sanitas. Vióse esto de un modo tangible en el miserable y afrentoso drama del Escorial. Por desdicha no es un suceso nuevo ni en la historia del mundo ni en los fastos de la de España descubrirse la conspiración de un príncipe contra su propio padre y soberano, y en las mismas celdas de aquel severo monasterio se había realizado cerca de tres siglos hacía una tragedia misteriosa y horrible entre un padre y un hijo, entre un soberano y un príncipe heredero Celebramos de todo corazón que el drama del siglo XIX no tuviera el desenlace trágico que tuvo el del siglo XVI. Tampoco lo merecía: eran otros los personajes, otros los caracteres, otros los tiempos. Ni el príncipe Fernando de Borbón era el avieso príncipe Carlos de Austria, ni el rey Carlos IV era el inexorable e impasible Felipe II, ni al delito tardó ahora en seguir el arrepentimiento, ni era un criminal imperdonable el que sugerido por consejeros y maestros desacordados e hipócritas, a quienes tenía por virtuosos y sabios, acaso creyera legítimos los medios por la utilidad de los fines.
Pero lo que hubo de más miserable en el suceso del Escorial no fue la conspiración de súbditos más o menos allegados al trono, que pudo nacer, o de obcecación lamentable, o de disculpable desesperación, hija de malos tratos y de injustas e irritantes postergaciones, y hasta del deseo de remediar escándalos y evitar calamidades. Lo más miserable fue la pobreza de ingenio en la trama, las bajezas, las humillaciones, las inconsecuencias, y la falta de carácter y dignidad, así de parte de los reyes y sus ministros, como del príncipe y sus parciales. Por eso dijimos que no había ni en una ni en otra cámara elemento sano y de provecho. Los papeles cogidos al príncipe, obra de Escoiquiz, y programa ridículo de conspiración, más parecen producciones de dómine pedante que instrucciones de conspirador político, con ribetes de consejero áulico y director de príncipes, y miras de enderezador de monarquías; y mostraban lo que podía prometerse el reino cuando el canónigo fuera él primer ministro de su pupilo hecho soberano. El primer Manifiesto de Carlos IV a la nación anunciando el crimen y el arresto de su hijo fue una indiscreción insigne, y su carta a Napoleón denunciándole el hecho como un monstruoso atentado, una revelación imprudentísima y una humillación imperdonable. Las cartas de arrepentimiento y de perdón de Fernando a su padre y a su madre, fuesen concepción suya, o hiciéselas propias con su rúbrica y nombre, son dos pobrísimos documentos, no por la expresión del arrepentimiento, que esto era muy plausible, sino por la forma, que era lamentable. El segundo decreto del rey perdonando a su hijo y volviéndole a su gracia fue seguido de otra carta al emperador, como quien no se atrevía ni a castigar ni a perdonar a su propio hijo sin impetrar la anuencia imperial, o por lo menos sin ponerlo a guisa de inferior en su superior conocimiento para que no le hiciera un cargo de omisión. La reina, negándose a escuchar a su hijo que se lo rogaba, no se mostró ni madre amorosa, ni reina indulgente. El papel de Godoy presentándose como mediador entre el hijo delincuente y los padres ofendidos e irritados, fuese sinceridad, o fuese política, aparece el más noble en este triste drama.
Fernando, denunciando por sus nombres, después de obtenido su perdón personal, a los que llamaba sus pérfidos consejeros, entregándolos al fallo de un proceso y abandonándolos al rigor de la ley, daba un buen pago a los que habían comprometido sus cabezas por sacarle de lo que llamaban cautiverio y elevarle al trono. A bien que los jueces se encargaron de absolver como inocentes a los mismos que el príncipe denunciaba y las pruebas confirmaban como reos, y la ley condenaba como criminales. Verdad es que los jueces no hicieron sino seguir el ejemplo del ministro de Justicia Caballero, que después de declarar al príncipe merecedor de la pena capital,por siete capítulos, descartaba de la causa cuantos documentos pudieran comprometer al primogénito de los reyes y a cuantos interesaba sacar a salvo. Envuelto y complicado en la causa el embajador francés, mandó el emperador que no se le mentara siquiera, so pena de su imperial venganza, y bastó para que ni siquiera se mentara su nombre. Aquellos pérfidos consejeros que el príncipe delató como instigadores y autores de la conjuración, contra los que el fiscal pedía la pena de muerte que la ley de Partida impone a los traidores, absueltos después por los jueces, estaban destinados a ser ministros de Fernando cuando fuera rey, y lo fueron. Con dificultad en los fastos de los tribunales se habrá visto nunca un proceso como el del Escorial.
Hemos visto lo que era el rey y la gente que privaba en su regía cámara, y lo que era el príncipe de Asturias y la gente que le dirigía y gobernaba su cuarto. El infante don Antonio era un varón tan simple como sencillo, y los hermanos del príncipe revelaban ya, cada cual según su edad, lo que habían de ser después. En medio de todo, conservábase sano el pueblo. Semejábase el pueblo español de entonces a un joven lleno de vigor, pero que no ha tenido ocasión de experimentarle y ponerle en ejercicio: de instintos patrióticos que necesitaban ser excitados para ser conocidos; con un fondo de independencia, de que él mismo no se apercibía hasta que viera que se intentaba someterle a un yugo extraño; amante de la monarquía más que de los reyes, a quienes consideraba extraviados y dominados por un hombre que le era odioso. Por eso, y porque se persuadió de que de allí procedían todos los males presentes y futuros, y con vivo deseo de remediar los unos y prevenir los otros, puso toda su esperanza y con ella todo su cariño en el príncipe heredero. Cariño y esperanza muy naturales, siendo Fernando el llamado por la ley a suceder en la corona, viendo en él aficiones y costumbres populares, considerándole injustamente tratado, y por lo mismo justamente ofendido del valido a quien príncipe y pueblo por igual aborrecían, y suponiéndole dotado de las mejores prendas para ser un excelente rey.
Era, pues, Fernando para el pueblo un príncipe oprimido, victima de la malquerencia del privado. Ídolo Fernando del pueblo, era a sus ojos punto menos que impecable. Si de las pruebas del proceso del Escorial resultaba criminal y rebelde, era el príncipe de la Paz el que lo había inventado y urdido todo para perderle y que no sirviera de obstáculo a sus escándalos y sus locas ambiciones. Mientras el pueblo creyó que los ejércitos franceses venían a derribar a Godoy y a libertar y proteger a Fernando, era Fernando quien tenía el mérito de haberlos traído a España, merced a su secreta amistad con Napoleón. Cuando sospechó que las tropas imperiales venían con intenciones siniestras y hostiles a España y a la dinastía, era el pícaro Godoy el que las había llamado y el que vendía la patria, para hacerse él coronar, y privar del trono al pobre Fernando. Fue una gran fortuna que el pueblo en su ruda sencillez no conociera al ídolo que adoraba; fue una obcecación providencial, y una felicísima fascinación. Pues si al penetrar el objeto de la invasión francesa, si al abrir los ojos al desengaño y al descubrir la traición, no hubiera tenido un nombre augusto que invocar con fe, una bandera que levantar con ardor y entusiasmo, ¿cómo hubiera podido preparar la resistencia, expulsar a los agresores, y salvar la libertad e independencia del reino? ¿Y qué nombre más popular, y qué bandera más legítima pudiera enarbolar, para agruparse en torno de ella y dar unidad a los esfuerzos de todos, que el nombre del príncipe heredero, y la bandera del que era la esperanza de los españoles?
Pero si el cuadro que ofrecía la corte de los reyes de España era tan melancólico y triste como le hemos bosquejado, el de la corte imperial de Francia, o por mejor decir, el personaje que por su magnitud descollaba en él y asumía todo el interés del cuadro, aparece a los ojos del observador envuelto en tan sombríos tintes y oscuras nieblas que su aspecto no puede menos de inspirar repugnancia y aversión. No se dirá por cierto de nosotros que hemos escaseado en nuestra historia encomios y alabanzas a las altas y singularísimas cualidades y al mérito portentoso de Napoleón, como guerrero, como político, como administrador, admirando la magnitud de sus concepciones, y reconociendo la grandeza de su genio, no solo en sus legítimas empresas sino hasta en sus grandes injusticias. Mas hubo una época de su vida, en que el hombre de los elevados pensamientos, de los designios prodigiosos y de las insignes proezas, pareció haberse empeñado en empequeñecerse a sí mismo, y en trocar las prendas y hasta las locuras e impiedades del héroe, por las miserables condiciones y ruines procederes del hombre vulgar. Esta época fue desde que meditó apoderarse de España.
Si la historia dijera, sin revelar ni la época ni el nombre: «Hubo un conquistador, que después de dominar casi todo el continente europeo, teniendo por única aliada la España y por únicos y constantes amigos sus reyes, siguiendo llamándose amigo de la nación y de sus monarcas; que recibiendo incesantes pruebas de adhesión de los soberanos, y de los príncipes y de los ministros españoles, plagó la España de innumerables legiones como aliadas y amigas, con propósito de destronar y derribar reyes, príncipes y ministros, y hacerlos a todos esclavos y subyugar el reino; que negaba las cartas de sumisión recibidas del monarca reinante y del príncipe heredero; que resistía publicar los tratados solemnes en que había estampado su firma y comprometido su nombre; que instruía a sus generales sobre el modo de ocupar las plazas fuertes españolas, siempre con protestas de íntima amistad; que llevó sus huestes a la capital de la monarquía, siempre como aliadas y amigas, y como tales benévolamente recibidas y cordialmente agasajadas; y todo cuando los ejércitos españoles peleaban como aliados y auxiliares suyos, los unos en las heladas regiones del norte de Europa, los otros en el vecino reino lusitana», ¿quién habría podido adivinar por este proceder el nombre de Napoleón el Grande? Y sin embargo, aunque parezca fábula, esta fue la historia.
Que faltar el amigo y el aliado al aliado y al amigo; que aprovecharse los poderosos de las discordias y flaquezas de los débiles, y desangrar so color de auxilio al que se proyecta privar de la vida después de desangrado y exánime, cosas son desgraciadamente usadas entre potentados a quienes se decora todavía con el dictado de héroes y grandes hombres. Pero seguir vistiendo el blanco y puro manto de la amistad para encubrir la negra armadura de la traición; pero adormecer halagando para descargar golpe seguro sobre el que descansa tranquilo; pero vestir de flores, como Harmodio, el puñal que va a clavarse en el pecho del que se saluda amigo; pero sustituir a la franqueza la insidia, esto fue siempre de almas vulgares y de espíritus pequeños, no que de ánimos levantados y de corazones formados para ser ejemplo de grandeza al mundo.
Y todavía no acaban ni las miserias de nuestra corte, ni la honradez del pueblo español, ni la insidiosa conducta del emperador francés. Todavía se ignoraban sus misteriosos designios, y cada cuál los interpretaba y traducía en favor de sus deseos o de sus intereses, a excepción del príncipe de la Paz, que si no los trasluce, se muestra antes que nadie receloso de ellos, comprende o sospecha que van enderezados en su daño, y acaso en el de sus reyes, pero nadie le cree; propone el medio de conjurar la tormenta que está encima, y nadie le acepta; proyecta salvarse a sí mismo y salvar a la real familia retirándose a Andalucía y aun a América, y todos se oponen. El rey se opone, porque teme provocar con una resolución impremeditada el enojo de Napoleón, que sigue creyendo su amigo; el príncipe de Asturias, porque no quiero alejarse, no sea que pierda la ocasión de subir al trono que piensa obtener por la gracia de Napoleón, su protector; el pueblo, porque espera de la internación de las tropas francesas la caída del favorito y la elevación de su querido Fernando. ¡Admirable credulidad de todos! Al fin logra Godoy persuadir a los reyes de la necesidad y conveniencia del viaje de la real familia, y el anuncio de esta resolución provoca el motín de Aranjuez.
Difícil sería decidir dónde sé representaron más reales miserias, si en el drama del Escorial o en el tumulto de Aranjuez. Carlos IV desempeña un papel muy igual en uno y otro episodio. Teme que el pueblo se alborote, y da una proclama para tranquilizar al pueblo. «Las tropas de mi caro aliado, le dice, atraviesan mi reino con ideas de paz y de amistad». Si aun lo creía así, era una prodigiosa inocencia: si no lo creía, y lo decía por adormecer al pueblo y a la nación, era una insigne perfidia en un rey. Para nosotros era indudable lo primero, porque era así Carlos IV. Pero siguen los preparativos de viaje, y el pueblo se alborota, y arremete furioso la vivienda de Godoy, y atropella y destruye cuanto encuentra, y no destruye la persona porque no la encuentra. Porque Godoy, que en el Escorial se había conducido al parecer decente y noblemente, en Aranjuez se ha escondido como un delincuente vulgar, y el que ha contratado con el emperador Napoleón una soberanía y un trono para sí, se ha envuelto en un desván en un rollo de estera para no ser despedazado. El rey exonera por un decreto al favorito, a quien de hecho ha exonerado al pueblo, y el pueblo agradecido grita: «¡Viva el rey!». Carlos IV, en Aranjuez como en el Escorial pone cuanto ha hecho en noticia de Napoleón su amigo. ¿Porqué había de ignorar Napoleón todas nuestras adversidades y flaquezas? Si él se había ya propuesto consumar una gran iniquidad, ¡cómo le allanaban entre todos el camino! Si no lo había meditado ¡qué conducta tan propia para inspirarla, y que tentación para cometerla!
Godoy es hallado, maltratado, encerrado en un cuartel y sujeto a un proceso. El príncipe Fernando se da con él aires de rey, y arrogándose una prerrogativa que no le pertenece, hace alarde de perdonarle la vida. El pueblo, pronto a tumultuarse, encuentra fácil pretexto para alborotarse de nuevo; el rey se intimida; oye la palabra y consejo de abdicación, y Carlos IV que el día antes había dicho a la nación que quería mandar en persona el ejército y marina, al día siguiente le dijo que sus achaques no le permitían soportar el peso del gobierno, y abdicó la corona en el príncipe de Asturias su hijo. Gran alborozo, regocijo inmenso para el pueblo español, que veía colmado su ardentísimo deseo de ver entronizado a su idolatrado Fernando. ¿Qué le importaba que la abdicación fuese o no hecha con las solemnidades legales, que fuese espontánea y libre, o arrancada por la violencia o por el miedo a un tumulto? Fernando era rey de España, y esto y no más era lo que le importaba al pueblo español.
En la capital, en las provincias, en todas las poblaciones del reino se hacen aclamaciones, y se celebran a porfía fiestas y regocijos públicos, no ya con entusiasmo, sino con delirio y frenesí. Por todas parles se pasea, y se expone luego como a la adoración pública el retrato de Fernando, mientras con el mismo placer y fruición se destruyen y despedazan todas las obras buenas y malas de Godoy. El día de la entrada solemne y triunfal de Fernando en Madrid fue un día de verdadera embriaguez y locura popular. Monarca y pueblo parecía rebosar de dicha. ¿Quién que lo hubiera presenciado pensaría en infortunios pasados, ni auguraría desdichas futuras?
¿Pero de dónde son esas extrañas y brillantes tropas que maniobran al paso del rey? ¿Quién las acaudilla, y a qué han venido a la capital de nuestro reino? Una proclama del nuevo gobierno lo explica. Esos estimables huéspedes son tropas de nuestro íntimo y augusto aliado el emperador de los franceses, las manda su cuñado el príncipe Murat, y han venido, no con el menor propósito hostil, sino a ejecutar los planes convenidos con S. M. contra al enemigo común. ¡Desgraciado el español que los ofenda de hecho o de palabra! Y en prueba de cordial intimidad y del grande aprecio en que se los tiene se manda entregar con solemnísimo aparato al príncipe Murat, gran duque de Berg, la espada del rey de Francia Francisco I que como un trofeo insigne de nuestras glorias nacionales se conservaba desde el siglo XVI con orgullo en nuestra Armería real. Y todo esto se decía y hacía cuando se habían realizado ya las traiciones de Barcelona, Figueras, Pamplona y San Sebastián. Increíble parece tanta degradación en unos, tanta ceguedad en todos.
El episodio de Aranjuez es más triste y más repugnante que el del Escorial. Las cartas de Carlos IV y de su hija la reina de Etruria al príncipe Murat para que intercediese por la vida, por la libertad y por la suerte de su querido Godoy, causan aquella compasión casi desdeñosa que inspira la insensatez. Las de la reina María Luisa, clave de esta afrentosa correspondencia, producen hastío, bochorno y horror. ¿Y qué sensación han de producir, cuando no se ve en ellas, ni la dignidad de reina, ni el sentimiento de madre, ni siquiera el recato y pudor de señora? Si alguno dijera de Fernando que había sido el jefe de la conjuración de Aranjuez, diría lo mismo que decía de él en aquellas cartas su madre: si dijera que había conspirado por destronar a su padre, repetiría lo que su madre decía en las cartas: si añadiera que era un príncipe desalmado y cruel, sin amor a sus padres, y rodeado de gente malvada, no añadiría cada a lo que del hijo decía la madre.
Y entretanto Carlos IV da otro brillante testimonio de su real consecuencia, declarando nula su abdicación, protestando haber sido arrancada por la violencia y el miedo de la muerte, de cuyo acto se apresura a dar conocimiento a Napoleón, entregándose confiadamente en brazos del grande hombre, su íntimo aliado, hermano y amigo, y conformándose con lo que ese mismo grande hombre quiera disponer de él, de la reina y del príncipe de la Paz, cuya suerte pone enteramente a su disposición. Se engañó Carlos IV si creyó ser solo en someterse de lleno a la voluntad imperial: su hijo Fernando, rey de España por el pueblo, príncipe de Asturias solamente a los ojos de Murat y a juicio de Napoleón, espera que el emperador, su íntimo aliado y amigo, venga a Madrid a hacer la felicidad de la nación española, y manda que todas las clases del Estado le festejen y proporcionen cuanto pueda hacer agradable su estancia; y noticioso de que ha llegado a Bayona, e impaciente por verle en España, le envía una diputación de tres magnates con cartas reales y encargo de acompañarle y obsequiarle en su viaje a la capital de la monarquía española. Lo extraño no es que Napoleón viniera; lo sorprendente es que con tales llamamientos tardara lo que tardó en venir.
Aun no han acabado las miserias de la real familia española, ni las mezquinas arterías del grande hombre de la Francia. Los sucesos de Aranjuez se tocan con los de Bayona, tercero y más lastimoso acto del drama lamentable a que estamos asistiendo. Si Napoleón luego que supo el desenlace del motín de Aranjuez resolvió acabar con la dinastía borbónica de España, y ofreció el trono español a su hermano Luis, que no lo aceptó, y dudó luego si tomarle para sí, y le había de adjudicar después a su hermano José, ¿a qué el insidioso ardid, indigno de su grandeza, de atraer a Bayona bajo falaces pretextos, y socolor, y bajo la garantía de amigo, a los reyes y príncipes españoles, para devorarlos como la serpiente que atrae con su hálito ponzoñoso los inocentes pajarillos? ¿Qué se ha hecho del gigante, y de la franca ostentación de su poder, y de la confianza en sus fuerzas, cuando así emplea las rateras estratagemas del hombre ruin? ¿Necesitaba todavía más el coloso que los cien mil brazos armados que había fraudulenta y arteramente introducido en España? ¿Y qué venda tan tupida y tan impenetrable cubría aún los ojos de los reyes, y de los príncipes, y de los ministros, y de los consejeros, y de todo el pueblo español, para consentir que el nuevo monarca saliera a esperar y recibir a su imperial huésped, y de jornada en jornada, no encontrándole en el reino, y sin oír los consejos y advertencias de algunos, o más maliciosos o más previsores, se alargara hasta Bayona en busca de su cordial amigo y generoso protector, y se entregara personalmente en sus manos, como su padre Carlos IV se había entregado ya oficialmente y por escrito?
Bayona es el punto en que llegan a su colmo las flaquezas y las perfidias, aunque término no habían de tenerle hasta que le tuviera la vida de cada uno de los actores. Sucesivamente van llegando a aquel teatro todos los personajes de este triste y complicado drama, reyes, príncipes, infantes, privados de aquellos, y consejeros de estos, todos obedeciendo a la voluntad omnipotente del gran protagonista, el protector y amigo íntimo de todos, y el que había de sacrificarlos a todos. No es fácil juzgar en cuál de las muchas escenas que allí se representaron hubo más miserable debilidad y más pérfida alevosía. La corona de España que en Aranjuez había pasado forzadamente de las sienes del padre a las del hijo, vuelve forzadamente en Bayona de la cabeza del hijo a la del padre: y este padre que decía al hijo: «Yo soy rey por derecho paterno; mi abdicación ha sido el resultado de la violencia; nada tengo que recibir de vos»: traspasa voluntariamente aquellos derechos y aquella corona… al emperador Napoleón. ¿Quién ha dado, ni al padre ni al hijo, el derecho de hacer estos traspasos, ni espontáneos ni violentos, de la corona, sin contar con la nación? Los consejeros de Fernando alcanzaron esta dificultad, que hubiera podido servirles de escudo; pero una sola vez que fueron discretos, se hicieron más criminales por lo mismo que la debilidad del consentimiento no era ya pecado de ignorancia. España, que hacia pocos días contaba con dos reyes problemáticos en Madrid, se encontró en Bayona sin ningún monarca español. Ambos habían cedido en un extraño el cetro que se disputaban. Godoy autorizó con su firma la renuncia de Carlos IV: Escoiquiz puso la suya al pie de la de Fernando VII: ¡dignos consejeros de padre e hijo, cortados para perder a España y perder a sus patronos!
Las escenas doméstico-políticas que pasaron entre reyes y príncipes, padres e hijos, y que precedieron y acompañaron a las renuncias y con motivo de ellas, y las duras palabras, y los rudos ademanes, y los arrebatos de cólera con que recíprocamente se trataron, más que para referidas ni recordadas, son para lamentadas y sentidas, no con el sentimiento de la ternura y de la compasión, sino con el sentimiento de la amargura que inspiran los actos y procederes impropios de personas a quienes Dios y el nacimiento colocaron a tan elevada altura social.
Todavía no cansados, ni el emperador de humillar, ni nuestros príncipes de sucumbir a humillaciones, aun no satisfechos, ni Napoleón con la renuncia de la corona de España, ni Fernando con haber renunciado el trono español, el uno exige y el otro accede ¡mengua inconcebible! a desprenderse de sus derechos de príncipe de Asturias por una pensión y un pedazo de terreno en Francia. Y este tratado le suscriben los infantes don Antonio y don Carlos: y todos juntos, al ser internados en el imperio, se apresuran a hablar desde Burdeos a la nación española para persuadirla de que todo lo que han hecho ha sido por hacerla dichosa, y exhortándola a que permanezca tranquila esperando su felicidad de Napoleón, además de que todo esfuerzo a favor de sus derechos de rey o de príncipe sería funesto. ¡Por Dios que no se concibe tanta degradación ni tanta imbecilidad!
A bien que la nación, aunque tardía en despertar, al menos no tan desacordada como sus reyes y sus príncipes, y nunca como ellos degradada ni sufridora de afrentas y humillaciones, herida en su altivez y ultrajada en su dignidad, había dado ya aquel grito de independencia que al principio pudo parecer temeridad insensata y después llenó de asombro y espanto al mundo; y volviendo por sus fueros, y por los de aquellos príncipes de que ellos mismos se habían indignamente despojado, se alzaba majestuosa é imponente para rescatar ella sola con su propia sangre la libertad y dignidad que no habían sabido sostener sus soberanos. Gracias a Dios que salimos del período de las miserias, de las perfidias, y de las indignidades, y entramos en el de los grandes sentimientos y en el de los hechos heroicos y nobles. Tiempo era.
X
La escena cambia. ¡Cuán diferente es el espectáculo que se presenta a nuestros ojos! Es doloroso y sangriento, pero glorioso y sublime. La nación se ha apercibido de las flaquezas de sus príncipes y de su corte, y de las alevosías del usurpador; la nación sacude su marasmo, y se levanta rebosando de santa indignación, resuelta a reparar las unas y a vengar las otras. La nación despierta para volver por su independencia y por su dignidad. La nación española se ha sentido ultrajada, y se alza a protestar que la nación española no sufre ultrajes. No importa que se halle sin ejércitos, llevados engañosamente sus mejores soldados a extrañas regiones para pelear allí como auxiliares del que ahora se descubre usurpador; la nación sabrá crearse ejércitos y soldados. No importa que se encuentre huérfana de reyes, llevados también con engaño al vecino imperio: la nación se hará reina de sí misma, y guardará a su rey la corona que él no ha sabido conservar. La nación prorrumpe en un grito de ira, que se convertirá a su tiempo en grito de triunfo. Empieza quejándose, para acabar sonriéndose. Hoy se lamenta con dolor y enojo, para gozar mañana con alarde y orgullo.
No hay que rebajar el mérito de España en haber salido triunfante en esta lucha gigantesca. No basta decir que un pueblo que quiere ser libre se hace inconquistable. También Prusia, no hacía aún dos años (1806), considerándose humillada, y sospechando traición de parte del emperador francés, pasando de improviso del adormecimiento al furor, difundiéndose repentinamente el entusiasmo patriótico en todas las clases del pueblo, participando el ejército del mismo delirio, resonando en ciudades, aldeas y campos himnos guerreros, se levantó en masa a defender su independencia amenazada por Napoleón. Y Napoleón respondió al reto arrogante del pueblo prusiano enviando contra él el ejército grande, que en un día y en dos batallas, Jena y Awerstaed, destruyó un ejército que pasaba por invencible, y en contados días se apoderó Napoleón del reino, y entrando en la iglesia de Potsdam, recogió la espada y el cinturón de Federico el Grande para que sirviesen de trofeo en los Inválidos de París. Y era ya Prusia entonces una potencia más militar que España, y no tenía sus ejércitos distraídos fuera como los tenía España, y no ocupaban el territorio prusiano las huestes mismas del invasor como ocupaban el suelo de España, ni carecía de sus reyes y de sus príncipes, como a España le acontecía, ni estaba Prusia en ninguna de las desventajosas condiciones en que España se encontraba. Y sin embargo, Napoleón subyugó en un mes aquel reino alzado en masa, y Napoleón salió de España vencido, después de una lucha de seis años. Merece observaciones este sangriento y glorioso episodio de nuestra historia.
El memorable Dos de Mayo de 1808 es la primera señal del desengaño y del despertamiento del pueblo español, es la primera protesta y la primera explosión de la ira contra la traición y la iniquidad, es el primer rugido del león que tras mentidas caricias siente haberle sido clavado un dardo, es el primer arranque de la dignidad vengadora del insulto, es la primera chispa de la electricidad que atesoraba un cuerpo que se había creído aletargado e inerte, es el principio de ese período de maravillosos hechos que habían de ser admiración y asombro de las naciones, escarmiento de usurpadores y tiranos, lección y ejemplo de pueblos libres. Dios permite que estos primeros movimientos sean ciegos, y el pueblo de Madrid no vio, o no quiso reparar en la desigualdad de la lucha, y en que habría sido menester un milagro para que no sucumbiera, pobre muchedumbre, sin armamento ni disciplina, sin dirección y sin jefe, oprimida por los cañones y los fusiles y las lanzas y los sables de las veteranas y brillantes y prevenidas legiones imperiales, acaudilladas por uno de los más famosos y estratégicos generales y el más acreditado jinete y vigoroso brazo del imperio. Pero no importaba; su grito sería el grito de alarma de toda la nación, su esfuerzo sería imitado, y la sangre de las víctimas sería la sangre fertilizadora de los mártires. Lo que aconteció era de esperar; lo que no debía esperar ningún pecho generoso fue el abuso que hizo Murat de su fácil victoria, arcabuceando gente rendida, y cebándose en sangre de hombres inocentes. Proceder bárbaro, que deben lamentar y maldecir, no los españoles, sino sus compatricios, que tienen que sufrir tiempo tras tiempo la vista de ese monumento que la patria levantó para gloria nuestra y afrenta suya.
¿Qué importa ya que la Junta suprema de Gobierno, que el Consejo, que otras autoridades de Madrid se muestren escandalosamente tímidas, o criminalmente débiles? ¿Qué importa que Carlos IV, rey en Bayona, ex rey en España, tenga la insensatez de nombrar lugarteniente general del reino al jefe de las tropas francesas alevosamente apoderadas de la capital, al verdugo del pueblo de Madrid? ¿Qué importa que Fernando VII, rey también en Bayona, habiendo dejado de ser rey de España, expida desde allí decretos contradictorios a la Junta y al Consejo, y que la Junta y el Consejo, más desacordados, si en lo posible cupiera, que los reyes, ejecuten las órdenes de Carlos IV, que para ellos no era ya rey, y desatiendan las de Fernando VII, de quien, como rey, habían recibido su nombramiento y en cuyo nombre ejercían sus cargos? ¿Qué importa que Napoleón, descartándose de aquellos dos reyes españoles, regale la corona de España a su hermano José, y que la Junta, y el Consejo, y el Municipio de Madrid le digan que era la elección más acertada que podía hacer? ¿Qué importa que Napoleón, sin ser, ni llamarse él mismo siquiera rey de España, convoque Cortes españolas en Bayona, ¡singular e inconcebible derecho político! para dar, más que para hacer allí una Constitución que haga la felicidad de España? ¿Qué importa que la Junta de Gobierno de Madrid nombrada por Fernando VII, publique el decreto de convocatoria de Su Majestad Imperial y Real, que no era Majestad ni Imperial ni Real en España, y que en su cumplimiento nombre los sujetos que han de representar a España en la asamblea de Bayona? ¿Qué importa que haya españoles, o tímidos, u obcecados, o indignos, que concurran a una ciudad extraña a suscribir y autorizar una ley constitucional formada para España por un dictador extranjero que no es en España ni emperador ni rey? ¿Qué importa todo esto, si el grito santo del Dos de Mayo resuena ya por todo el ámbito de la península hispana, y el fuego sacro del patriotismo inflama los pechos españoles? Aquellas no son más que adiciones al catálogo de las flaquezas y de las iniquidades que la nación española se levanta a vengar.
En efecto, el eco del Dos de Mayo había resonado casi simultáneamente en Occidente, en Mediodía y en Oriente, en las breñas de Asturias y en los llanos de León, cunas de nuestra antigua monarquía, en los puertos de la costa cantábrica y en las ciudades interiores de la Vieja Castilla, en las reinas del Guadalquivir y del Guadalaviar, en la ciudad de las Columnas de Hércules y en la de la Alhambra, en la que hace frontera al reino lusitano, y en la que en su arsenal famoso abriga las naves de Levante, en la corte del antiguo reino de Aragón, y hasta en las islas que separan el Océano y el Mediterráneo. No ha habido entre ellas acuerdo, no han tenido tiempo para concertarse y entenderse, y sin embargo el grito es uniforme en todas partes. Y es que la causa que las impulsa es idéntica, uno mismo el sentimiento, una la voz del patriotismo, uno el fuego que enardece los corazones, y uno también el fin. Aunque se alzaban en defensa de su independencia y de su libertad, la fórmula del grito era: «¡Viva Fernando VII!». Este precedía siempre al de: «¡Muera Napoleón!» o al de: «¡Guerra a los franceses!». Admirable pasión la de este pueblo a un rey que le abandonaba, y que le exhortaba a recibir con los brazos abiertos a ese Napoleón que le iba a hacer feliz. ¡Dichosa y feliz obcecación la de este pueblo! Parecía habérsele dicho en profecía: In hoc signo vinces.
Uniforme el grito, casi uniformes eran también los alzamientos. Rara vez se ha visto tanta unidad en la variedad. Desaparecieron al pronto, y pareció haber borrado como por encanto las jerarquías sociales; y es que la patria que se iba a defender no es de nobles ni de plebeyos, no es solo de los ensalzados, ni solo de los humildes; la patria es de todos, es la madre de todos. Sin pensarlo, y casi sin advertirlo, todos instintivamente se confundieron y aunaron. Si en una parte se ponía al frente del movimiento un magnate de representación e influjo, en otra conmovía y acaudillaba la muchedumbre un artesano modesto, pero fogoso; aquí levantaba las masas un militar de graduación, allí sublevaba el pueblo un eclesiástico de prestigio: acá llevaba la voz un anciano retirado del servicio militar, allá capitaneaba un alcalde hasta entonces pacífico vecino, o guiaba y arengaba a los amotinados un fraile que gozaba fama de virtuoso y de orador. Y la voz del sillero Sinforiano López en La Coruña, y la del tío Jorge en Zaragoza, y la del vendedor de pajuelas en Valencia, que declaró la guerra a Napoleón, enarbolando por bandera un jirón de su faja y por asta una caña de las de su oficio, era seguida y arrastraba la muchedumbre, como la del padre Rico en la misma Valencia, como la del padre Puebla en Granada, como la del marqués de Santa Cruz de Marcenado en Oviedo, como la del conde de Tilly en Sevilla, como la del conde de Teba en Cádiz; y en las juntas de defensa y de gobierno que en cada población instantáneamente se formaban y establecían, se sentaban modestos artesanos y oscuros concejales alternando con prelados de la Iglesia, como el obispo Menéndez de Luarca en Santander, con ex ministros como el bailío don Antonio Valdés en León, con generales como Alcedo en La Coruña, con personas ilustres en fama y en ciencia, como Calatrava en Badajoz, como en Cartagena don Gabriel Ciscar, como en Villena el anciano y respetable conde de Floridablanca.
Objeto y materia grande de estudio ofrecen al hombre pensador estos movimientos, ni combinados, ni regulares, ni anárquicos, ni desemejantes, ni uniformes, pero unánimes en el sentimiento, en la tendencia y en el fin. En cada población que se levanta se nombra, más o menos ordenada o tumultuariamente, una junta, que cuide de reunir y armar los hombres útiles para la defensa de la patria, una junta que gobierne la población, la comarca o la provincia, y cuyos miembros se eligen por aclamación y sin distinción de clases, entre los que pasan por más fogosos y resueltos, o gozan de más popularidad. Nadie pone límites a las facultades de estas juntas; serán independientes y soberanas en cada localidad: colección de pequeñas repúblicas improvisadas en el corazón de una monarquía, que todas instintivamente dan la presidencia de honor a un rey dimisionario y ausente, en cuyo nombre obran, no por delegación, sino por propia voluntad. Todas se consideran igualmente independientes e igualmente soberanas; y si alguna se arroga el título de Suprema, como la de Sevilla, y aspira a ser el centro de dirección, tómanlo por desmedida presunción las otras, y se dan por ofendidas y agraviadas. La necesidad prevalecerá sobre esta altivez del genio español, y las hará irse entendiendo, concertando y aun subordinando.
Las juntas arbitran recursos, hacen alistamientos, reclutan y arman las masas; a su voz afluyen de todas partes voluntarios; los labriegos dejan la azada y la esteva para empuñar el fusil o la espada; de las fábricas y talleres salen en grupo los jóvenes, y de las aulas de las universidades y colegios se desprenden colectivamente los escolares, y se forman batallones literarios; se improvisan y organizan ejércitos y a su frente se coloca un general de confianza, o se eleva a un subalterno de prestigio, o se inviste de un grado superior en la milicia a un ciudadano de influencia en la comarca. En algunos puntos inician las tropas el movimiento, o se adhieren al alzamiento nacional, porque los soldados son también españoles, y aborrecen como tales el yugo extranjero; y la fortuna hace que en otros puntos, como en Andalucía, proclame noblemente la causa de la independencia un general de crédito que está mandando un cuerpo respetable de tropas regladas, como el comandante general del campo de San Roque, don Francisco Javier Castaños, y como Morla y Apodaca en Cádiz que se ensayaron rindiendo una flota francesa, y como en las Baleares el general Vives que se alzó con un cuerpo de diez mil soldados que mandaba. Así, y solo así podía suceder, se formaron de un día a otro como por encanto ejércitos numerosos, que parecían brotados de la tierra como los guerreros de Cadmo, si bien los más de ellos irregulares y sin instrucción ni disciplina, como gente la mayor parte allegadiza, y voluntaria y de rebato.
Producto este sacudimiento e hijas estas conmociones del ardimiento popular y del fervor patriótico sobreexcitado por la idea de la traición y la alevosía, rotos los diques de la ira y suelto el freno de la subordinación, desencadenada y ciega como siempre en sus primeros ímpetus la muchedumbre, si bien estos arrebatos de españolismo y de independencia se ejecutaron en algunas partes más ordenada y pacíficamente de lo que fuera de esperar, en otras se mancharon con excesos y demasías, con actos abominables de injustas y sangrientas venganzas, con asesinatos y ejecuciones repugnantes. Los deploramos, pero no los extrañamos; nos afligen, pero no nos sorprenden; los condenamos, pero reconocemos que son por desgracia inherentes a estos desbordamientos. Afortunadamente pasó pronto este triste período. A veces también daban ocasión a estas lamentables tropelías las mismas autoridades a quienes incumbía reprimirlas, mostrándose ya tibias e irresolutas, ya vacilantes y sospechosas, ya temerariamente contrarias al movimiento, siendo ellas las primeras víctimas de su imprudente resistencia, o de su desconfianza en la fuerza de la insurrección nacional. Algunos distinguidos generales, algunos ilustres ciudadanos fueron horriblemente inmolados por un error, que en la lógica común parecía ser el mejor y más acertado discurrir. Mas para el pueblo en aquellos momentos la tibieza era deslealtad, la perplejidad traición, la desconfianza alevosía, y la resistencia crimen capital que reclamaba una expiación pronta y terrible.
¡Qué contraste el de estos arranques populares de frenético ardor patrio que se propagaban y cundían por toda España, con lo que entretanto estaba aconteciendo en Bayona! Allí un pequeño grupo de obcecados españoles, aristócratas, clérigos, magistrados y militares, apresurábanse a reconocer y felicitar y doblar la rodilla a José Bonaparte como rey de España; y desde allí exhortaban a sus compatriotas a que desistieran de su temeraria insurrección, y obedecieran sumisos al nuevo soberano que los iba a hacer felices; y aceptaban, y suscribían, y juraban, llamándose diputados españoles, la Constitución que Napoleón les había presentado; y de entre aquellos desacordados españoles nombraba el nuevo rey su ministerio y sus empleados de palacio. Mas no está en esto ni lo grande, ni lo escandaloso del contraste. Mientras acá se alzaban los pueblos, y se preparaban a perder y sacrificar, en desigual y desesperada lucha, reposo, haciendas y vidas a la voz de: «¡Viva Fernando VII y muera Napoleón!» allá ese mismo Fernando VII escribía desde Valençey a aquel mismo Napoleón y a aquel mismo José, al uno felicitándole «por la satisfacción de ver a su querido hermano instalado en el trono de España, que no podía ser un monarca más digno por sus virtudes para asegurar la felicidad de la nación», al otro dándole el parabién, y tomando parte en sus satisfacciones. Y los personajes que constituían su comitiva escribían también al rey José, «considerándose dichosos con ser sus fieles vasallos, prontos a obedecer ciegamente la voluntad de S. M.». Y hasta el cardenal infante de Borbón arzobispo de Toledo, decía a Napoleón que «Dios le había impuesto la dulce obligación de poner a los pies de S. M. I. y R. los homenajes de su amor, fidelidad y respeto». ¡Qué abismo entre la altivez independiente y digna del pueblo español, y la degradación bochornosa de los príncipes y de su corte! ¡Y sin embargo aquel pueblo se alzaba colérico en vindicación de los derechos de sus príncipes y de sus reyes!
Resuelve al fin José hacer su entrada en España, y se dirige a la capital de la monarquía, y entra en ella, y es proclamado, y se instala en el regio alcázar. Sin inconveniente ni tropiezo ha cruzado desde el Bidasoa hasta el Manzanares, porque desde el Bidasoa hasta el Manzanares fue pasando por entre tropas francesas escalonadas para su seguridad y resguardo. ¿Pero qué ha visto José en los pueblos del tránsito y en la corte de lo que llaman su reino? José ha visto lo que no ha visto el emperador su hermano, lo que no ha visto la Junta suprema de Madrid, lo que no han visto los mismos españoles que le acompañaban. Ha visto José el verdadero espíritu del pueblo español, y le ha visto mejor que todos ellos, y no se ha engañado como ellos. Ha visto en los pueblos y en la corte más que tibieza, frialdad, más que retraimiento, desvío y desamor a su persona y a todo lo que fuese francés. Con su claro talento lo ha reconocido así, lo confiesa con laudable despreocupación, y con franqueza recomendable le dice a su hermano: «No encuentro un español que se me muestre adicto, a excepción de los que viajan conmigo y de los pocos que asistieron a la junta… Tengo por enemiga una nación de doce millones de habitantes, bravos y exasperados hasta el extremo… Nadie os ha dicho hasta ahora la verdad: estáis en un error: vuestra gloria se hundirá en España».
Un rey que tan pronto y con tanta claridad comprendió su posición y el espíritu del pueblo que venía a mandar, y que así lo confesaba, no era un rey apasionado ni de escaso entendimiento. Estas y otras recomendables prendas comenzó a mostrar pronto José Bonaparte, y con la afabilidad de su carácter y con la suavidad de ciertas medidas se esforzaba por atraer, y acaso esperó captarse la voluntad de los españoles. Pero era esfuerzo vano: los españoles no veían en él ni condición buena de alma, ni cualidad buena de cuerpo; representábanselo vicioso y tirano, porque era hermano de Napoleón; feo y deforme, porque era francés. Para ellos Fernando de Borbón, con su historia del Escorial, de Aranjuez, de Bayona y de Valencey, era un príncipe acabado y completo; José Bonaparte, con su historia de Roma, de París, de Amiéns y de Nápoles, era un príncipe detestable y monstruoso, porque aquel era español y legítimo, este francés e intruso. Con estos elementos, José conoció que tenía que ser aborrecido en España, José conoció que iba a ser sacrificado en España. Así sucedió.
XI
Cuando José llegó a la capital de la monarquía, habíase encendido ya la guerra, casi tan instantánea y universalmente como había sido la insurrección. Que en los primeros reencuentros y choques entre las veteranas y aguerridas legiones francesas, y los informes pelotones más o menos numerosos, ya de solos paisanos, ya mezclados con algunas tropas regulares, salieran aquellas victoriosas, y fueran estos fácilmente derrotados, muriendo unos en el campo, y huyendo otros despavoridos, ciertamente no era un suceso de que pudieran envanecerse los vencedores. ¿Qué mérito tuvieron Merle y Lassalle en dispersar los grupos y forzar los pasos de Torquemada, Cabezón y Lantueno, ni qué gloria pudo ganar Lefebvre por que batiera a los hermanos Palafox en Mallén y en Alagón? Y aun la misma batalla de Rioseco, tan desastrosa para nosotros, perdida por imprudencias de un viejo general español temerario y terco, fue algún portentoso triunfo de Bessieres, y merecía la pena de que Napoleón hiciera resonar por él las trompas de la fama en Europa, y se volviera de Bayona a París rebosando de satisfacción y diciendo: «Dejo asegurada mi dominación en España».
Lo extraño, y lo sorprendente, y lo que debió empezar a causarle rubor, fue que sus generales Schwartz y Chabrán fueran por dos veces rechazados y escarmentados por los somatenes catalanes en las asperezas del Bruch; fue que Duhesme tuviera que retirarse de noche y con pérdida grande delante de los muros de Gerona; fue que Lefebvre se detuviera ante las tapias de Zaragoza; fue que Moncey, con su gran fama y con su lucida hueste, después de un reñido combate y de perder dos mil hombres, tuviera que retroceder de las puertas de Valencia. Y lo que debía ruborizarle más era que sus generales y soldados, vencedores o vencidos, se entregaran a excesos, demasías, asesinatos, incendios, saqueos, profanaciones y liviandades, como los de Duhesme en Mataró, como los de Caulaincourt en Cuenca, como los de Bessieres en Rioseco, como los de Dupont en Córdoba y Jaén, no perdonando en su pillaje y brutal desenfreno, ni casa, ni templo, ni sexo, ni edad, incendiando poblaciones, destruyendo y robando altares y vasos sagrados, atormentando y degollando sacerdotes ancianos y enfermos, despojando pobres y ricos, violando hijas y esposas en las casas, vírgenes hasta paralíticas dentro de los claustros, y cometiendo todo género de sacrilegios y repugnantes iniquidades. Sus mismos historiadores las consignan avergonzados.
¿Qué había de suceder? Los españoles a su vez tomaban venganzas sangrientas y represalias terribles, como las de Esparraguera, Valdepeñas, Lebrija y Puerto de Santa María. Ni aplaudimos, ni justificamos estas venganzas y represalias; pero había la diferencia de que estas crueldades eran provocadas por aquellas abominaciones; de que las unas eran cometidas por tropas regulares y que debían suponerse disciplinadas, las otras por gente suelta y no organizada ni dirigida; las unas por la injustificable embriaguez de fáciles triunfos, las otras por la justa irritación de una conducta innoble; las unas por los invasores de nuestro suelo, los expoliadores de nuestra hacienda y los profanadores de nuestra religión, las otras por los que defendían su religión, su suelo, su hacienda, sus hogares, sus esposas y sus hijas. Tal comenzó a ser el comportamiento de aquellos ejércitos que se habían llamado amigos, que se decían civilizadores de una nación ignorante y ruda.
La Providencia quiso castigar a Napoleón en aquello en que cifraba más su orgullo, en lo de creer sus legiones invencibles, y le deparó la gran catástrofe y la gran humillación de Bailén, primer triunfo formal, pero inmenso, de las armas españolas contra los ejércitos imperiales; de estos proletarios insurrectos, que él decía, sobre aquellas soberbias águilas acostumbradas a cernerse victoriosas en todo el continente. A nadie afecta tanto un infortunio como al que ha marchado siempre en prosperidad, y así no extrañamos que Napoleón derramara lágrimas de sangre sobre sus águilas humilladas. El triunfo de Bailén reveló a España su propia fuerza, y avisó a la Europa desesperanzada que el coloso no era invencible, que Aquiles no era invulnerable. La Europa miró a España, y esperó; y no esperó en vano. ¿Quién puede asegurar que sin Bailén hubiera habido un Moscú y un Waterloo? Aunque no hubieran hecho ya más Reding y Castaños, sobraba para que sus nombres pasaran con gloria a la posteridad.
Reprobamos los malos tratamientos que se dieron a los prisioneros franceses, merecedores, antes de ser prisioneros, de la más ruda venganza y escarmiento por sus iniquidades y estragos; dignos, después de rendidos, de lástima y consideración; y duélenos que algunos jefes y autoridades españolas empañaran el lustre de la brillante jornada de Bailén, faltando, so pretextos ni nobles ni admisibles, al cumplimiento de la capitulación. Por lo mismo que la nación es, y se precia de ser hidalga, sentimos estos lunares, que no son del carácter nacional, sino producto de exagerada irritación de algunas individualidades.
Napoleón, que había dicho poco tiempo hacia: «La jornada de Rioseco ha colocado en el trono de España a mi hermano José», pudo juzgar de la estabilidad de aquella colocación al ver a su hermano José, tras el desastre de Bailén, abandonar asustado la capital, y seguido solo de cinco de sus siete ministros, únicos españoles que se prestaron a acompañarle, retirarse aturdido a las márgenes del Ebro, donde no se contempló seguro hasta que se hizo rodear de sesenta mil franceses, teniendo delante el río, y detrás la Francia, en que por entonces pensaba ya más que en el trono de Madrid.