Estocolmo – 3 de enero
El profesor Nils Bergman dio cuerda al lujoso reloj de bolsillo y se lo acercó al oído. Sonrió al oír el tic-tac rítmico. Hacía un año que tenía la pequeña máquina, de todos modos estaba seguro de que continuaría funcionando, exactamente como el reloj gigantesco que es el universo, incluso aunque nadie escuchara su sonido. No era que se propusiera utilizar el reloj. Bergman lo tenía más como un complemento de su atuendo que con una finalidad práctica. En su bienamada especialidad que era la física el tiempo se medía en milenios. Excepto cuando uno controlaba la velocidad de los rápidos neutrones que él había explorado, y en ese caso contaba en milmillonésimas de segundo. Su reloj no servía en ninguno de los dos aspectos.
Lo deslizó en el interior del bolsillo del chaleco de su traje de grueso tweed, alisó la chaqueta, y después retrocedió un paso para mirarse en el espejo de cuerpo entero. El traje, usado por él sólo una vez anteriormente, se adaptaba bien a su talle alto y era cómodo para sus anchos hombros. Pero le apretaba el estómago. Hundió el vientre, y admiró un físico que era juvenil para sus cuarenta y seis años. Después, exhaló y vio cómo los botones del chaleco se ponían tensos.
–Ridículo -reconoció, dejando caer los hombros en un gesto de desesperación-. ¿Por qué me estoy vistiendo para impresionar a los alemanes? Herr Diebner es quien deberá vestirse para impresionarme. ¿Quién demonios oyó hablar jamás de Kurt Diebner?
–Todos los científicos alemanes estarán allí -le recordó Magda. Se acercó por detrás, de modo que él pudo verla reflejada en el espejo, y le arregló el cuello de la camisa-. Son personas muy formales. De veras, deberías llevar un traje oscuro.
–O un uniforme -se burló Bergman-. Entiendo que en los tiempos que corren en Alemania todos usan uniforme. Con botas de montar. ¿Qué aspecto tendría de uniforme?
Se volvió lentamente y advirtió que ella inclinaba la cara porque no quería que Bergman viese las lágrimas que le habían empañado los ojos desde que él recibiera por primera vez la invitación de Alemania.
–Quizá no debería ir -propuso Bergman, abrazando a Magda. Pero ella le apartó y se volvió hacia la cama, donde la maleta de Bergman ya estaba medio llena.
–Tienen mi trabajo. Mis escritos -insistió-. ¿Qué más necesitan?
–Es lo que tú necesitas -le recordó ella por centésima vez en la última semana-. Necesitas la oportunidad de demostrar tus teorías. Mereces esa oportunidad. – Tomó el grueso suéter de lana de la pila de ropa depositada sobre la mesa y lo introdujo en la maleta-. Este es todo el uniforme que necesitas.
El suéter era su bata de laboratorio. Cuando trabajaba en el laboratorio se lo ponía sobre un par de gruesos pantalones de pana. Cuando trabajaba en casa -que era la mayoría de las veces- generalmente lo usaba sobre el pantalón del pijama. Muchos cuadernos. Unos pocos lápices afilados. Y su suéter. Ese era todo el equipo de laboratorio que él había necesitado siempre. Pero con esos pocos instrumentos había formulado una teoría de la fisión nuclear en los metales pesados -una teoría demostrada matemáticamente por Lise Meitner antes de que ella huyera de Alemania. Con seis páginas de ecuaciones garabateadas había calculado la velocidad de un neutrón y demostrado la imposibilidad de que los neutrones chocasen con un número suficiente de núcleos como para provocar una reacción en cadena. Y después, había teorizado las características de los materiales moderadores ideales, que aminorarían la velocidad de los neutrones y aumentarían las posibilidades de una reacción en cadena.
Nominalmente era profesor de física teórica de la Universidad de Estocolmo. Pero no se había acercado a la facultad en casi cinco años. En cambio, trabajaba en el "laboratorio", una pequeña oficina que la universidad le había asignado en un edificio próximo a su residencia, con la ayuda de una secretaria cuyo sueldo pagaba la propia universidad.
Desde el punto de vista profesional era miembro de una comunidad internacional de matemáticos y físicos que comenzaban a develar los secretos de la materia. Pero jamás había visto a la mayoría de sus miembros. Como los demás, trabajaba solo, publicaba sus ideas en oscuros periódicos que eran inteligibles sólo para una reducida fraternidad, y leía las críticas de sus teorías en las ediciones de los meses siguientes. Los científicos eran todos colegas en la búsqueda de la verdad. Pero al mismo tiempo eran ásperos rivales por el prestigio profesional.
Había oído decir que los alemanes estaban avanzando más allá de la teoría. Cuando invadieron Bélgica, se habían apoderado de la mitad del suministro mundial de uranio, recién llegado de la colonia belga en el Congo. Y cuando Noruega se rindió, había caído en sus manos la única fuente mundial de agua pesada. En consecuencia, disponían del material fisionable, y contaban con una importante sustancia moderadora. De acuerdo con los físicos
judíos que habían huido del país, los alemanes en efecto ahora se proponían construir el reactor que demostraría las teorías que Bergman había elaborado con lápiz y papel. Nils Bergman se sentía rezagado.
Y entonces, apenas un mes antes, había recibido una carta de Kurt Diebner invitándolo a colaborar en el esfuerzo. Bergman nunca había oído hablar de Diebner. Ciertamente, el nuevo ministro nazi de Ciencias no era miembro de la fraternidad. La carta había mencionado la participación de Werner Heisenberg en el equipo alemán, y Bergman conocía a Heisenberg. Nunca se había encontrado con el genio alemán; aunque había leído sus trabajos y admirado sus percepciones. Si alguien podía demostrar una reacción en cadena, era precisamente él. Pero, ¿por qué Bergman debía permitir que otro -aunque fuese tan brillante como Heisenberg- cosechase el mérito correspondiente a la demostración de sus teorías? Los alemanes estaban ofreciéndole la oportunidad de demostrarlas él mismo.
–¿Qué hora es? – preguntó, olvidando que acababa de poner en hora su reloj.
Magda rió mientras ajustaba las correas de la maleta.
–Dispones de mucho tiempo. Birgit no llegará antes de quince minutos. Incluso si se retrasa, como de costumbre, alcanzarás tu tren.
Bergman tomó la maleta y siguió a Magda escaleras abajo, en dirección a la salila cuyo mueble principal era el escritorio de tapa corrediza. No tenía sentido excusar el retraso de Birgit. Magda criticaba a todas las mujeres que se acercaban a Nils, y como Birgit era su secretaria, se había convertido también en la acompañante permanente de Nils.
–Tal vez debieras acompañarme en este viaje -propuso Bergman. Era un gesto amable. El y Magda habían hablado del asunto muchas veces y convenido en que, cuando él creyera que había llegado el momento de reunirse en Alemania, mandaría buscarla. Pero ahora se separarían por primera vez en los cuatro años desde que ella había ido a compartir el hogar del científico. Era un momento triste para Magda, y él pensó que su ofrecimiento facilitaría la separación.
–Iré cuando lo creas conveniente -contestó Magda. Después, trató de sonreír y abrió los brazos para recibir a Nils. El sonido de la bocina del Volvo en el sendero interrumpió el beso de despedida.
Birgit metió la maleta en el portaequipaje mientras Magda y Nils hablaban en la escalera del frente. Ella mantuvo abierta la puerta mientras el profesor ascendía al asiento delantero, e hizo un gesto a Magda mientras el auto comenzaba a avanzar por el sendero. Después, Birgit se volvió hacia Nils y comenzó a hablar de los arreglos.
–El tren sale a mediodía -dijo, mientras le entregaba los billetes que descansaban sobre el panel-. Llega a Halsingborg a las nueve. Un automóvil le recibirá en la estación y le llevará al trasbordador. Herr Diebner se encontrará con usted cuando desembarque del trasbordador en Dinamarca.
Sin apartar los ojos del camino, Birgit metió una mano en su bolso, que estaba entre los dos asientos.
–Aquí tiene las reservas del trasbordador. – De nuevo metió la mano en el bolso.– Y estas son las reservas del hotel en Berlín. Se alojará allí unas pocas noches mientras Diebner le muestra algunas de las casas disponibles cerca del Instituto Kaiser Guillermo. Ahora, con respecto a su cuenta bancaria…
–Birgit, si no reduce la velocidad, no viviré lo suficiente para llegar al tren, y mucho menos a Berlín.
La joven vio que la aguja del velocímetro rozaba los 120 kilómetros, una velocidad excesiva para un camino rural salpicado de hielo. Rió, y retiró el pie del acelerador.
Bergman apenas prestó atención a los detalles de las cuentas bancarias personales que ella le había abierto en Berlín. En cambio, se preguntó cómo se las arreglaría sin su secretaria. Atendía todos los detalles profesionales de su vida. Tenía tanta energía, y la administraba tan eficazmente. Parecía que las cosas se resolvían antes siquiera de que él hubiese decidido considerarlas. Si hubiera podido llevarlas a ambas. Birgit no se habría opuesto. Parecía aceptar su papel de ayudante y secretaria sin contemplar la posibilidad de una relación más personal. Pero Magda nunca lo toleraría. Consideraba que Birgit era su rival en la disputa por el tiempo y la atención de Bergman. El había concebido la posibilidad de una relación romántica con Birgit. Era una fantasía que Bergman podía alimentar fácilmente. Birgit era varios años más joven que Magda, probablemente no tenía más de treinta y cinco años, y poseía una sorprendente belleza, por lo menos para el gusto de Bergman. Los largos cabellos rubios y los ojos muy azules atestiguaban su linaje nórdico. Tenía la figura esbelta y atléti-ca, que irradiaba esa energía tan evidente en su trabajo. Y su boca pequeña y graciosa parecía invitar al beso.
También era inteligente, una matemática diplomada que podía comprender la mayor parte del trabajo de Bergman. Sin duda, podía ocupar partes de la vida de Bergman que estaban fuera del alcance del Magda, quien no tenía la más mínima idea de lo que podía significar el lenguaje de los símbolos y los números. Birgit había viajado. Varios años en Alemania, un año en Estados Unidos, y después dos años en Inglaterra. Había visitado la Universidad de Columbia, donde Fermi había trasladado su trabajo después de salir de Italia. Y también había asistido a una serie de conferencias de Lindemann en la Universidad de Londres. Podía compartir el entusiasmo de Bergman por ideas que nadie más lograba siquiera comenzar a entender.
A veces Bergman se había preguntado por qué él mismo vacilaba. Era un soltero que tenía todo el derecho del mundo a cambiar de amantes en función del cambio de sus propias necesidades y deseos. Pero la respuesta se manifestaba con claridad casi en el mismo momento de formular el interrogante. Amaba a Magda. Y ella le amaba, como lo demostraba en cada una de sus actitudes, en los cuidados que dispensaba a Bergman y a su hogar. La belleza y el brillo de Birgit carecía de importancia. Era una excelente ayudante. Pero nunca podría ser Magda.
Percibió que el automóvil aminoraba la marcha y miró a través del parabrisas sucio. Un automóvil -parecía un Mercedes estaba incruzado en el camino, la parte delantera aprisionada contra un árbol. Dos hombres protegidos por gruesos abrigos hacían señales.
–Maldición -dijo Birgit, apretando el freno-. No disponemos de tiempo para detenernos.
Nils Bergman se encogió de hombros. No tenían alternativa. Había que ayudar a mover el coche de manera que ellos pudieran pasar.
Descendió el cristal de la ventanilla mientras el automóvil se detenía cerca de los dos hombres. Pero antes de que pudiese decir una palabra, una mano enguantada se deslizó en el interior del coche y soltó la cerradura de la puerta, y esta se abrió completamente. Se volvió desconcertado hacia Birgit y vio que otra mano entraba por la ventanilla de la joven y apagaba el encendido. Cuando volvió a mirar hacia su costado vio el cañón de una pistola.
Todo sucedió sin que nadie dijese una palabra. Birgit fue retirada del automóvil y llevada hacia el Mercedes que estaba cruzado en el camino. Su lugar fue ocupado por un tercer hombre que se puso detrás del volante del Volvo y encendió el motor. La puerta del lado de Bergman fue cerrada con un fuerte golpe y el pistolero que le había amenazado se instaló de prisa en el asiento trasero. El Volvo se desvió hacia un lado, ejecutó una maniobra en U y aceleró en la dirección por la cual había venido.
Bergman se volvió y miró más allá del hombre que estaba en el asiento trasero, sin hacer caso de la pistola que aún le apuntaba la cara. Vio cómo el Mercedes se apartaba del árbol y después viraba para seguirlos.
–Me llamo Thomas Haller, y soy mayor de la Primera Brigada Británica Aerotransportada. Nuestro chófer es el sargento Towers, que también pertenece al cuerpo de los Demonios Rojos.
El conductor asintió como reconociendo la presentación.
–¿Ingleses? – preguntó Bergman, con evidente confusión. ¿Cómo sabían que él hablaba inglés?
Haller hizo un gesto con la pistola.
–Estos malditos artefactos me ponen nervioso. De buena gana lo guardaré si usted promete… me da su palabra…
Sus ojos se volvieron hacia la portezuela.
Bergman miró hacia el camino, que pasaba veloz a más de 100 kilómetros por hora.
–No me propongo saltar, si se refiere a eso.
–Bien -dijo Haller con sincero alivio. Abrió la chaqueta y deslizó la pistola en una cartuchera que tenía bajo la prenda.
–Sé que todo esto es inquietante para usted. Trataremos de que no sea demasiado desagradable. – Vio que los ojos de Bergman se volvían hacia la ventanilla trasera y se fijaban en el automóvil que los seguía.– No tiene nada que temer -dijo-. Su ayudanta está en buenas manos. Estoy seguro de que mi gente hace todo lo posible para evitar que se atemorice.
Bergman aún estaba demasiado asombrado para protestar, y se sentía intimidado por la corpulencia física del hombre que se había acomodado despreocupadamente en el asiento que estaba detrás. El mayor hacía todos los esfuerzos posibles para mostrarse cortés. Pero tenía las manos fuertes y duras, e incluso el fragmento de antebrazo que aparecía bajo sus mangas era grueso y musculoso. Los ojos tenían una expresión cordial y la sonrisa era completamente sincera. Las arrugas de las comisuras de los ojos sugerían la costumbre de mirar el sol más que el comienzo de la vejez, y su cuello formaba una línea recta hacia abajo y ocupaba todo el ancho de la mandíbula. Era un hombre agradable, probablemente simpático en el curso de la conversación. Pero era también un hombre poderoso, que ciertamente podía mostrarse brutal cuando quería imponer su voluntad.
–No entiendo. ¿De qué se trata?
Haller extrajo un arrugado paquete de cigarrillos del bolsillo de su chaqueta y ofreció uno a Bergman. El profesor meneó la cabeza.
–No quiero entrar en los detalles -dijo Haller mientras buscaba un fósforo en sus bolsillos-. Algunos de los nuestros quieren hablar con usted antes de que vaya a Berlín. Me pidieron que lo llevase.
–¿Soldados ingleses? ¿Aquí en Suecia? ¿Dónde?
El mayor encontró sus fósforos y con uno encendió su cigarrillo.
–No, no aquí en Suecia. Están en Inglaterra. Sospecho que en Londres.
–¿En Inglaterra? – Bergman sabía que parecía tonto al limitarse a repetir las palabras de Haller. Pero estaba demasiado confundido para extraer conclusiones lógicas.
–Vamos hasta el lugar donde hay un avión -explicó Haller, mientras miraba con aire distraído hacia la campiña-. Esta noche se encontrará en Londres.
Bergman organizó los fragmentos que ahora comenzaba a entender. Había sido detenido por agentes británicos, secuestrado, y lo llevaban a un avión que lo trasladaría a Inglaterra. Y todo esto lo hacía un oficial británico cuya actitud parecía sugerir que era cosa rutinaria.
–No -balbuceó finalmente tratando de dominar la cólera que comenzaba a acentuarse-. No, no voy a Inglaterra. Soy ciudadano sueco y somos un país neutral. No tienen derecho a detenerme. No tienen derecho a llevarme a dónde no deseo ir. Y no quiero ir a Inglaterra.
–Por supuesto, tiene razón -coincidió Haller.
–Entonces, ordene que este automóvil dé la vuelta y lléveme de regreso. Necesito estar en Estocolmo antes de una hora. – Trató de controlarse y de ponerse en el mismo nivel que la arrogante calma de su secuestrador.– Quizás otra vez. Pero en este momento no puedo intercalar un viaje a Inglaterra.
–Profesor Bergman -contestó Haller, inclinándose hacia adelante en su asiento y clavando los ojos en su interlocutor-, a pesar de su neutralidad, está librándose una gran guerra. Soy soldado, y en tiempo de guerra no discuto las órdenes. Las obedezco. Me ordenaron llevarle a un avión, y es exactamente lo que haré. Estoy seguro de que nuestros gobiernos tendrán mucho qué decirse acerca de esta insultante violación de sus derechos. Pero en este momento no me importan en absoluto sus privilegios como neutral. Lo que me importa es llevarle a Inglaterra. Ojalá que cómodamente. Pero a puntapiés en el trasero si eso es necesario.
Bergman se encogió, intimidado por el cambio que veía en Haller, cuyo tono súbitamente amenazador era más apremiante que la pistola que había esgrimido antes. No tenía más alternativa que obedecer. Tenía un hombre armado detrás y un soldado veterano al costado, de modo que no había esperanza de huir del automóvil. Y aunque hubiera podido hacerlo, ciertamente no estaba dispuesto a abandonar a Birgit. Estaba reducido a la impotencia, un prisionero de los británicos transportado hacia el oeste, al lugar de la cita con un avión inglés.
"¿Cómo lo habían capturado? ¿Cómo sabían el camino que seguirían y la hora exacta a la cual debía pasar? Y para el caso, ¿cómo sabían lo de Berlín?" No había hablado de sus planes ni siquiera con la gente de la universidad; sólo había dicho que se tomaría un breve descanso. Sabía que el mundo estaba dividido en dos bandos en guerra. Personalmente, la guerra le importaba un comino. La ciencia no tomaba partido y el desarrollo de sus teorías nada sabía de la política. Pero comprendía que la universidad tenía que ser parte de la neutralidad de su país. De modo que nunca les había informado del lugar al que se dirigía. O de sus motivos.
Sin embargo, los ingleses lo sabían. Y al parecer, para ellos era importante que los alemanes no fuesen los primeros en realizar la fisión de los metales pesados. ¿Por qué? ¿Por qué, en nombre de Dios, su rivalidad con los restantes físicos se relacionaba con la guerra absurda que los ingleses y los alemanes estaban librando?
–¿Pueden darme ese cigarrillo? – preguntó, volviéndose sumisamente hacia el oficial británico.
–Por supuesto -contestó Haller, y su actitud amable se restableció. Le ofreció el paquete, y encendió un fósforo. Bergman apenas pudo sostener el cigarrillo con la firmeza necesaria para acercarlo a la llama.
Esperaron en una pequeña finca que estaba sobre el borde de un campo helado, Bergman y Birgit solos frente a una mesa de cocina cubierta de linóleo, mientras los británicos se paseaban nerviosamente en la sala. El científico repasó todos sus interrogantes, y el silencio de Birgit confirmó su sensación de desconcierto. Al parecer, ella no sabía de qué modo los ingleses habían conocido los planes de Bergman, o por qué les preocupaba la invitación que él había recibido para ir a Berlín.
–A menos que crean esa tontería acerca de la bomba de uranio -dijo finalmente Bergman. Meneó la cabeza, desesperado. Algunos de sus colegas habían expresado la posibilidad de que la rápida fisión del uranio pudiera producir una explosión de enorme energía. Pero se necesitarían miles de toneladas del material.
Albert Einstein había calculado que el transporte de una bomba de uranio exigía por lo menos un acorazado.
–Dios mío -comprendió de pronto, y de un salto se puso de pie-. Si eso es lo que creen, jamás me permitirán ir a Alemania. Ni siquiera me permitirán regresar a Suecia. Me mantendrán escondido toda la guerra.
Birgit no dijo palabra.
–Y a usted -razonó, paseándose en un estrecho círculo alrededor de la mesa-. Tampoco le permitirán volver. Querrán que mi desaparición se mantenga en secreto. No la dejarán en libertad para que diga a nuestra gente dónde estuve y lo que me sucedió.
Continuó caminando, imaginando posibilidades cada vez peores, a medida que la penumbra del anochecer ensombrecía la habitación.
–Seguramente quieren algo de nosotros. Si solamente deseaban evitar que trabajase con los alemanes, podrían haberme matado cuando detuvieron el automóvil. Si me llevan a Inglaterra, es porque quieren que trabaje en ese país. ¿Usted cree que los ingleses están tratando de construir una bomba de uranio?
Pero Birgit no agregó nada a esa búsqueda de explicaciones. Permaneció sentada, inmóvil, frente a la mesa, la cara hundida en las manos.
Se irguió bruscamente cuando oyó por primera vez el sonido de los motores, y se volvió para mirar a Bergman, que había corrido hacia la ventana. Los ingleses habían instalado unas pequeñas luces, marcando las esquinas del campo, y los motores del avión parecían describir círculos, y zumbar más ruidosamente a medida que se acercaban al lugar de aterrizaje. Bergman vio la forma del avión que relucía sobre las copas de los árboles.
–Mire -gritó, tratando de atraer la atención de Birgit. Pero ella volvió la cabeza, y de nuevo la hundió en sus manos.
–Tenemos que huir -exclamó Bergman, corriendo hacia la puerta. Pero esta se abrió en su cara y en la abertura apareció el mayor Haller.
–Hora de salir, profesor -dijo amablemente. Deslizó el brazo bajo el de Bergman, y el sargento se puso al otro lado del científico.
Bergman se volvió y vio a Birgit sentada frente a la mesa, la cara todavía oculta. Y entonces comprendió.
–Usted es uno de ellos -dijo Bergman, con una voz que era apenas un murmullo. Pero Birgit lo oyó como si hubiese estado esperando esas palabras. Le miró, y tenía la cara cubierta de lágrimas. Asintió una sola vez.
Bergman desprendió su brazo del apretón del sargento y se acercó a ella.
–Usted ha planeado esto. Usted les dijo dónde iba y dónde encontrarme. – Aún no había encontrado su propia cólera. Todavía se debatía para creer en sus propias palabras.– ¿Por qué? ¿Por qué me ha hecho esto?
Birgit se levantó de un salto, como si quisiera correr hacia los brazos de Bergman. Pero se detuvo cerca de la mesa.
–Tuve que hacerlo -rogó-. No tuve alternativa.
–¿Por qué? – preguntó Bergman.
Ella meneó lentamente la cabeza, en un gesto de impotencia.
–Querido, querido amigo. Usted todavía no entiende. Todavía no sabe lo que ellos quieren, ¿verdad?
–¿Por qué? – gritó él, tratando de desprenderse del apretón de Haller.
–Porque los alemanes quieren que usted les fabrique su bomba -gritó Birgit, y ahora emergía su propia cólera contenida-. Porque no les importa nada de sus teorías atómicas. Lo que desean es la bomba atómica, y usted va a ayudarles a fabricarla.
Bergman retrocedió como si lo hubiesen abofeteado.
–No… no -comenzó a explicar. Miró a Haller, y después de nuevo a Birgit-. No tengo nada que ver con esta guerra. La odio. Jamás construiría una bomba.
–Usted cree que son científicos, como usted mismo -dijo Birgit con simpatía-. Pero no los conoce. Son asesinos. Asesinos enloquecidos. Necesitan que les construyan su bomba para continuar matando.
Bergman meneó la cabeza, incrédulo. ¿De dónde extraía ella tales ideas? El jamás intervendría en la matanza. Era un hombre de ciencia.
Ella extendió los dedos hacia la mejilla de Bergman.
–Usted no comprende lo que es el mal, ¿verdad? Ni siquiera puede creer que existe.
Bergman le apartó bruscamente la mano.
–No me toque -siseó.
–Por favor -rogó Birgit-. Por favor, comprenda. No tenía alternativa.
Se abalanzó sobre ella, y la habría golpeado si el sargento no le aferra del brazo y se lo retuerce sobre la espalda.
–Por favor -murmuró Birgit.
–Usted me traicionó -gritó Bergman, apartándose de ella. Desprendió sus brazos de sus captores, y comenzó a caminar por propia voluntad entre ellos.

Los tres hombres avanzaron rápidamente hacia el avión, un pequeño bombardero Blenheim de dos motores, con sus hélices que aún giraban y el depósito de bombas ya abierto.
–Disculpe las comodidades -bromeó Haller mientras ayudaba a Bergman a meterse en el depósito, y le empujaba hacia el vientre del avión. Había un pequeño asiento fijado al extremo delantero del depósito de bombas. El sargento sujetó las correas de seguridad, y después entregó al científico un casco de cuero con una máscara de oxígeno.
–Póngasela cuando el piloto se lo diga -explicó Haller-. Si tiene que elevarse mucho, usted necesitará el oxígeno.
Bergman vio que el mayor y el sargento inclinaban la cabeza y desaparecían detrás de una de las puertas del depósito de bombas. Un segundo después oyó el movimiento del motor y vio cómo las puertas se cerraban bajo sus pies.
La voz del piloto llegó por los auriculares, para decirle que se pusiese el casco y asegurase la máscara. Después, los motores rugieron y el avión comenzó a temblar.
El Blenheim rodó hasta el extremo del campo, aceleró los motores y se lanzó hacia adelante. La cola se elevó y la máquina cobró velocidad al abalanzarse hacia los árboles. En el último instante se elevó en el aire y planeó sobre las copas de los árboles. Birgit observó desde la ventana mientras la máquina viraba hacia el oeste.
El piloto ascendió a 1.400 metros, después niveló el curso y puso los motores a la velocidad máxima. El curso trazado sobre el mapa que el navegante sostenía sobre sus rodillas era una línea recta a través de Suecia, y después sobre el Skagerrak, a media distancia entre los aeródromos alemanes de la costa meridional de Noruega y el extremo norte de Dinamarca. El Blenheim sin lastre podía alcanzar una velocidad de casi 500 kilómetros por hora, mucho más que los hidroaviones y los anticuados Stukas asignados por la Luftwaffe a las patrullas de los sectores marinos septentrionales.
Llegaron a la línea de la costa. Había un dosel alto de nubes dispersas, y se filtraba luz lunar en la medida suficiente para que la situación fuese peligrosa. El piloto sabía que era fácil verles. Pero dada la velocidad del Blenheim, sería imposible alcanzarles.
El cabo Skagen pasó frente al extremo del ala izquierda, y a gran distancia, hacia el norte, sobre el extremo del ala derecha, pudieron ver el perfil oscuro de la línea costera de Kristiansand.
En pocos minutos más la tierra firme cedería el lugar al Mar del Norte, y desde allí tendrían paso seguro hasta el aeródromo de Blyth, cerca de la frontera con Escocia. El navegante manipuló los controles de la radio, y comenzó a buscar la frecuencia de Blyth.
De pronto, hubo un relámpago a la izquierda. Antes de que el piloto pudiese volver la cabeza, sintió el golpe contra el fuselaje. Un instante después, una forma alada pasó frente a la cabina, con el escape del motor claramente visible.
–Santo Dios. – El navegante se agachó instintivamente. Hubo un segundo relámpago, y otra forma pasó rugiendo, a pocos metros sobre el Blenheim.– ¿Qué demonios son?
–Uno-noventa -contestó el piloto, que ya estaba manipulando los reguladores y accionando el control.
Bergman había estado debatiéndose para encontrar una posición cómoda en el asiento cuando un martillo gigante golpeó la pared metálica que había detrás. La explosión pareció conmover el mundo entero, y el chasquido cayó sobre su cuerpo como un latigazo. Ahora se vio empujado hacia atrás, hacia la cola del avión, colgando de las correas de seguridad, mientras la máquina comenzaba a ascender. Llamó por el micrófono que estaba unido a su casco de cuero. Pero no hubo respuesta; ni siquiera el sonido de su propia voz recorriendo la línea.
–¡Qué hacen aquí, malditos sean, los uno-noventa! – gritó el navegante, moviendo la cabeza para seguir al par de cazas alemanes que hacían un viraje cerrado para descargar otro ataque.
–Sospecho que están buscándonos -dijo con voz neutra el piloto-. Seguramente nos vieron llegar, y llamaron a los uno-noventa para que nos encontrasen en el camino de regreso. Será mejor que entremos en esa nube antes de que ellos ganen su Cruz de Hierro.
El navegante casi había abandonado su asiento, y observaba a los dos aviones que se ponían en línea detrás.
–¿Podemos trepar más alto que ellos? – preguntó.
–Es poco probable -contestó el piloto, moviendo los controles de las hélices para alcanzar la máxima potencia. El Focke-Wulf 190 había sido una desagradable sorpresa para los británicos cuando apareció sobre el Canal. El caza alemán, pequeño y rechoncho, era sobrado rival para los Spitfire de la RAF, y para los Thunderbolt y los Lightning norteamericanos. El Blenheim de dos motores no tenía la más mínima posibilidad.
–Aquí vienen -advirtió el navegante.
–Compruebe que nuestro amigo tiene oxígeno -contestó el piloto.
El navegante pronunció el nombre de Bergman.
–La condenada línea está muerta -informó.
Los Focke-Wulf alcanzaron rápidamente al Blenheim, que trataba de cobrar altura, y comenzaron a disparar. Las salvas de cañón alcanzaron el costado de la máquina. Varios pedazos del ala izquierda explotaron y desaparecieron en la noche. La cubierta de vidrio sobre la cabina de pronto quedó destrozada, y envió agujas de vidrio sobre la asustada tripulación, y al mismo tiempo permitió la entrada del frío aire nocturno. Los dos cazas pasaron rugiendo, y después iniciaron un ascenso, preparándose para el próximo ataque.
–Esos bastardos realmente están gozando -gritó el piloto.
–¿Dónde demonios están esas nubes? – preguntó el navegante.
Bergman no advirtió siquiera el segundo ataque hasta que las granadas explotaron contra el costado de su cárcel. El ruido era ensordecedor, y de pronto la luz relampagueó todo alrededor. Cerró con fuerza los ojos, esperando el sufrimiento que le recorrería el cuerpo. En cambio, recibió un fuerte golpe de aire frío. Miró, y lo sobresaltó ver la forma del ala. Había dos grandes orificios en el costado del fuselaje. El depósito de bombas estaba lleno de humo, pero el movimiento del aire estaba disipándolo rápidamente. Se revisó el pecho y las largas piernas, extendidas hacia adelante. Casi se echó a reír cuando comprobó que no había sufrido un solo rasguño.
Estaban alcanzando los 3.400 metros, pero no parecía que la cubierta de nubes estuviese más cerca. Y los cazas alemanes estaban preparándose para descargar otro ataque. Cuando ya se acercaban por la izquierda, el piloto viró el Blenheim en un giro brusco, en dirección a los alemanes, y bajó la nariz de la máquina para aumentar su velocidad. Los cañones relampaguearon en las alas de los cazas, pero la súbita maniobra del Blenheim los había sorprendido. Los proyectiles pasaron a ambos lados del avión británico sin tocarlo. Inmediatamente el Blenheim reinició el ascenso, buscando de nuevo la protección de las nubes.
La súbita maniobra golpeó la espalda de Bergman contra el mamparo.
–¡Qué está sucediendo! – gritó al micrófono, y después comprendió que la conexión había sido destruida. Se apretó contra la estructura del avión y esperó, tratando de recuperar el aliento, aterrorizado ante lo desconocido.
Habían llegado a los 4.200 metros cuando los primeros rastros de nubes cubrieron las alas. El piloto aminoró la velocidad.
Era una débil protección, y tenía que poner cuidado para evitar la intensa luz de la luna sobre la capa superior de nubes.
–¿Los hemos perdido?
El piloto meneó la cabeza.
–Todavía están ahí. Y el motor izquierdo está perdiendo fuerza. Creo que lo han alcanzado.
Los dos aviadores vieron caer la aguja que indicaba la presión de aceite del motor izquierdo, mientras la temperatura comenzaba a elevarse. El piloto manipuló los controles para detener el motor. Ahora que funcionaba un solo motor, la velocidad del bombardero disminuyó, y el altímetro comenzó a bajar.
–Si salimos de estas nubes estamos acabados -dijo el piloto, tratando de mantener alta la nariz de la máquina sin sacrificar la velocidad que el avión necesitaba para volar.
Bergman no podía respirar. Tragaba con todas sus fuerzas, tratando de extraer oxígeno de la máscara, pero el dolor agudo en el pecho no se le aliviaba. Encontró el tubo, comprobó que estaba conectado a la máscara, y siguió su recorrido hasta el tanque de oxígeno que colgaba arriba. Pero su mente de pronto comenzó a enturbiarse. No podía mover bien los ojos. Parpadeaba torpemente, tratando de concentrar la vista en el tubo. Y entonces descubrió lo que sucedía. El tubo estaba atrapado en una estructura de hierros retorcidos, sobre su cabeza. El depósito de oxígeno había sido destrozado por los disparos.
Durante varios minutos el Blenheim saltó y se balanceó, dentro de la envoltura turbulenta formada por las nubes. Pero después salió de nuevo a cielo abierto, a la débil luz de la luna.
–¿Dónde están? – gritó el navegante, su cabeza girando hacia todas las direcciones del compás-. No puedo verlos.
–Quizás encima de las nubes, buscándonos -gritó el piloto. Pero no estaba buscando a los alemanes. Concentraba su atención en los controles, mientras trataba de adaptar el avión al vuelo con un solo motor.
Bergman se arrancó la máscara de la cara, y trató de acercar la cabeza a la corriente de aire que entraba con fuerza. Absorbió el aire, obligando a su pecho a realizar la mecánica de la respiración. Pero el ardor en los pulmones se agravó, y el aturdimiento era más y más intenso. Se aferró a las estructuras de la máquina, y trató de acercarse al techo del depósito de bombas. Gritó al muro que lo separaba del piloto. Pero su voz carecía de fuerza. Estaba rogando por su vida en un murmullo.
–No los veo -repitió el navegante. El piloto no contestó. Había nivelado el Blenheim a 3.900 metros de altura, pero el avión desarrollaba sólo la mitad de su velocidad. Estaban a cielo abierto, y la máquina carecía de fuerza suficiente para ascender o maniobrar.
–Ruegue a Dios que no les vea. Si usted puede verles, seguro que ellos también nos ven. Y esto será como un tiro al blanco.
Bergman descargó puñetazos sobre el mamparo. Pero su puño ya no tenía fuerza. Gritó pidiendo ayuda. Pero no emitió ningún sonido. Tenía las piernas pesadas, y parecía que su cabeza caía hacia atrás. El torbellino de su cerebro le impedía pensar. Sintió que se debilitaba su propia mano. Cuando dirigió la mano libre hacia el mamparo, no alcanzó a llegar. Empezaba a deslizarse, y trató de hundir las uñas en el metal. Pero era inútil. Caía hacia atrás.
Dejó en blanco su mente. Era el único modo de suavizar el dolor que se difundía por su pecho.
Exploraron los cielos con la mirada, pero los alemanes parecían haberse alejado. La costa noruega había desaparecido al mismo tiempo.
–Abra la escotilla -ordenó el piloto al navegante-. Será mejor ver qué sucede con nuestro pasajero.
El navegante dirigió otra mirada cautelosa al cielo, y después aflojó el cinturón de seguridad y abandonó su asiento. Abrió la tapa que separaba el compartimiento de la tripulación del reducido espacio que había sobre el depósito de bombas. Después, se inclinó hacia la abertura.
Abajo, vio a Nils Bergman balanceándose suavemente en el espacio, el cuerpo colgando de la correa de seguridad. La mente más grande del mundo en el dominio de la física de los metales pesados había muerto por falta de oxígeno.
Londres -12 de enero
Por encima de sus anteojos el primer ministro miró hacia el reloj de pared con su péndulo que se balanceaba, y después desvió su atención hacia los papeles que esperaban bajo su pluma. Los tres visitantes comprendieron. Era el modo de decirles que su tiempo era valioso, y que disponían apenas de unos pocos segundos para atraer su interés.
–Gracias, primer, ministro -dijo el mariscal del aire Peter Ward-. Por supuesto, usted conoce a Lord Cherwell. – Hizo un gesto hacia Fredertck Lindemann, el principal físico nuclear del imperio, que había permanecido de pie a pesar del título que su trabajo le había conferido.– Y le presento a la capitana Emma Lloyd, que dirige nuestra sección de reconocimiento fotográfico.
Churchill hizo un gesto de asentimiento hacia Lindemann, y dirigió una mirada a la mujer regordeta de rasgos de querube que vestía el uniforme de la RAF. Parecía más una criada que la jefa del servicio de reconocimiento fotográfico de la RAF. Volvió los ojos hacia sus papeles.
–Me temo que tenemos información inquietante acerca del desarrollo alemán de un arma de uranio. Creí que usted debía ser informada inmediatamente.
El primer ministro se demoró cerrando su estilográfica. Con ese gesto les autorizaba para que continuaran. Pero nada hizo para modificar la mueca de desagrado que se dibujaba en las comisuras de sus labios. Cuando el mariscal del aire Ward había llevado a Lindemann a su oficina pocos días antes, lo hizo para explicar el fracasado rescate de un físico nuclear sueco. El rescate se había convertido en un secuestro con consecuencias diplomáticas posiblemente desastrosas.
La capitana Lloyd había desplegado una fotografía aérea de varias partes sobre un caballete, y al lado del artefacto tenía la postura de una profesora.
–Estas son fotografías tomadas desde dos mil ochocientos metros sobre un aeródromo alemán de la costa norte -dijo el mariscal del aire. Hizo un gesto de asentimiento a Emma Lloyd, que señaló con un lápiz mientras hablaba.
–Desde dos mil ochocientos metros pudimos distinguir dos formas que al principio parecían los carritos de un parque de atracciones, con las vías sostenidas por un andamio. Ampliando diez veces la foto descubrimos esto:- Retiró la primera foto, y reveló otro ensamble de tomas. Mostraba dos rampas, que comenzaban a nivel del suelo y después se elevaban en graciosas curvas, para terminar bruscamente.– Sin duda, son rampas de lanzamiento, destinadas a guiar cierto tipo de proyectil, en el momento de lanzarlo al aire, en un ángulo de treinta y cinco grados. Y aquí-dijo, señalando con el lápiz un rincón oscuro de la fotografía- vimos lo que parecían ser pequeños aviones. Pero como usted puede advertir, sin detalles. Con nuevas ampliaciones, la imagen se desintegró, de modo que no pudimos saber nada.
–Fueron tomadas hace dos semanas -interrumpió Ward. Miró a Emma Lloyd, que asintió.
–Queríamos saber si las máquinas aéreas tenían cierta relación con las rampas de lanzamiento -continuó diciendo la mujer-de modo que ordenamos un reconocimiento fotográfico a mil metros de altura. Conseguimos esta imagen precisamente ayer.
Mostró la segunda fotografía, que era una toma descolorida y granulosa de dos artefactos aéreos, estacionados uno al lado del otro. Tres ñguras pequeñas rodeaban uno de los aparatos, y tiraban de cuerdas que parecían perderse en el follaje circundante. Churchill miró la foto, su expresión inmutable.
–Usted advertirá ciertas características inusuales en estas máquinas -continuó diciendo Emma Lloyd-. Primero, no tienen hélice. Parecería tratarse de planeadores. Pero además, aquí, en el extremo superior, verá lo que parece el tubo de una estufa. Hemos analizado la forma de este tubo y llegamos a la conclusión de que es un motor de turbina, un tipo muy sencillo de instalación productora de energía con la cual nuestros propios ingenieros están experimentando. Utiliza como compresor el flujo de aire que ingresa. Por eso mismo, tiene que desplazarse a más de setecientos kilómetros para operar.
El primer ministro asintió. Sin duda, la señora Lloyd no era una criada.
–Y usted advertirá también que no tiene cabina. No hay lugar para el piloto o la tripulación. Lo que estamos viendo es un avión de reacción sin piloto, que puede ser disparado desde una de estas rampas de lanzamiento hasta que se eleva en el aire, y después avanza, guiado por control remoto o por un sistema interno de guía, hacia un blanco a una velocidad superior a los setecientos kilómetros.
–¿Por qué? – interrumpió el primer ministro.
–Para transportar una carga explosiva -respondió inmediatamente la capitana Lloyd-. Hemos realizado un análisis completo del artefacto sobre la base de objetos de dimensiones conocidas. Por ejemplo, estamos suponiendo que los hombres que intentan desplegar una red de camuflaje sobre el artefacto tienen mediana estatura. Esto nos permite contar con una guía muy exacta acerca del tamaño de la máquina. También podemos medir la longitud de las sombras, y ese dato, unido al ángulo del sol a determinada hora del día, indica la magnitud de los objetos que proyectan las sombras. De modo que conocemos las dimensiones y la capacidad volumétrica de la nave. Esa información nos dice cuánto combustible puede llevar, y con el coeficiente de consumo conocido de este tipo de motor, podemos calcular el alcance del avión. Hemos llegado a la conclusión de que esta nave puede llevar una tonelada métrica de explosivos desde una rampa de lanzamiento en Francia occidental hasta un blanco cualquiera de Inglaterra o de Escocia meridional. Se desplazaría a más de tres mil metros de altura y a una velocidad superior a los setecientos kilómetros.
Churchill volvió los ojos hacia el mariscal del aire.
–Parece mucho ruido y pocas nueces -sugirió.
–Precisamente, primer ministro -dijo el mariscal del aire Ward-. Nosotros nos formulamos el mismo interrogante. Qué necesidad tenían de realizar el esfuerzo que demanda un aparato de esta clase… la construcción de rampas de lanzamiento… sólo para dejar caer una bomba. Estoy seguro de que nuestro amigo Goering no se siente repentinamente preocupado por la vida de sus pilotos. Todo esto no tuvo sentido, hasta que…
Miró inquieto a Lindemann.
El científico se aclaró la voz.
–Sucede que mi gente estuvo reuniendo información acerca de los científicos familiarizados con los principales físicos alemanes. Varios factores provocaron nuestra curiosidad.
–Uno fue el interés de los alemanes por un físico sueco. Usted recordará el infortunado incidente cuando nosotros…
El primer ministro alzó la mano.
–Sí, por supuesto -reconoció Lindemann-. Bien, sucede que la especialidad del hombre estaba en las reacciones en cadena. Había trabajado mucho en los subproductos de las reacciones en cadena y postulado la posibilidad de utilizar un reactor para producir tipos de uranio menos estables… más fisionables. Pensamos que si estas variantes del uranio podían ser separadas del material básico, se llegaría a un factor explosivo mucho más volátil. Después, comprobamos que los alemanes estaban construyendo una planta de difusión de gases bastante importante. Creemos que los trabajos se realizan bajo tierra en las proximidades de Celle. Por supuesto, podría usarse la planta de difusión para separar los isótopos más fisionables del uranio.
Churchil comenzó a desenroscar la tapa de su pluma. Lindemann ya no atraía toda su atención.
–Los científicos llegaron a la conclusión -interrumpió el mariscal del aire-, de que utilizando estas variantes del uranio sería posible construir una bomba de enorme poder de proporciones mucho menores que lo que se había pensado antes. Me informaron que sería posible construir una bomba de uranio de las proporciones de nuestras actuales bombas de 500 kilogramos.
–Ayer mismo entregamos un documento al mariscal del aire Ward -agregó Lindemann- formulando conjeturas acerca del posible efecto de bombas de diferentes tamaños. Uno de los tamaños que habíamos contemplado era un arma que pesaba una tonelada métrica.
–La coincidencia es pavorosa -dijo el mariscal del aire, reanudando la explicación-. Mientras estábamos preguntándonos por qué los alemanes estaban consagrando tanto esfuerzo a un avión sin piloto que podía transportar una tonelada métrica, Cherwell descubre, a partir de fuentes completamente distintas, que es posible construir una bomba de uranio de una tonelada métrica. Un arma de esa potencia ciertamente justificaría la construcción de un avión especializado. Con un explosivo de uranio, uno de esos minúsculos aviones valdría lo mismo que todos los bombarderos que nosotros podríamos construir en un año.
–¿Cuánto? – preguntó el primer ministro. Advirtió que no entendían la pregunta-. ¿Qué poder tendría esa bomba?
–No estamos seguros -comenzó a decir lord Cherwell, como introducción a una de sus interminables disertaciones.
–De diez mil a cincuenta mil toneladas -respondió sin ambages el mariscal del aire-. Afirmaron que tendría una fuerza equivalente a entre diez mil y cincuenta mil toneladas de dinamita. Lo cual significa que este avión solo sería el equivalente de una incursión aérea de cuatro mil bombarderos Lancaster. Cada uno de esos pequeños aviones sin piloto sería más letal que todos los aparatos de comando de bombardeo.
Churchill depositó sobre la mesa la pluma estilográfica.
–¿Cuándo? ¿Cuándo estaría lista ese arma?
–No tenemos idea -respondió Cherwell.
El primer ministro clavó los ojos en el mariscal del aire.
–Nuestra única pista -dijo Ward- es el avión sin piloto. Al parecer, se trata de modelos de prueba, de modo que es perfectamente posible que la máquina definitiva tenga distinta forma o diferentes dimensiones. Pero si están cerca del producto definitivo, sería lógico que lo hubiesen diseñado teniendo en cuenta determinada arma. No cabe duda de que los dos programas -el avión y el explosivo- están íntimamente coordinados. De modo que debemos suponer que las armas de uranio estarán listas aproximadamente al mismo tiempo que el artefacto aéreo esté listo para el lanzamiento.
–¿Y cuándo será eso? – preguntó Churchill, comenzando a manifestar su impaciencia ante las interminables conjeturas.
–Dado el estado actual del avión y las instalaciones de lanzamiento, calculamos aproximadamente un año.
–¿No tenemos nada más preciso? ¿No hay fuentes en el marco del programa alemán?
–Me temo que no, primer ministro -reconoció el mariscal del aire.
Abrigábamos la esperanza de recibir cierta ayuda del físico sueco pero… -Hizo una pausa, como deferencia a sus dolorosos recuerdos del incidente.– Me temo que hasta ahora no hemos considerado la posibilidad de un arma de uranio con la gravedad que merecía.
–La comunidad científica todavía está muy dividida acerca de la posibilidad real de un arma de uranio -agregó Lindemann-. Los cálculos que presentamos al mariscal del aire todavía tienen un carácter muy teórico.
Churchill miró las tres caras que tenía enfrente. No expresaban nada teórico. Estaban realmente atemorizadas.
–Propongo que comiencen a tomar muy en serio este asunto -dijo al mariscal del aire-. Para empezar, podemos realizar esfuerzos adicionales con el fin de infiltrar el programa alemán. Sería conveniente saber dónde están las instalaciones de investigación y producción, para informar al comando de bombardeo. O quizá, con los agentes apropiados, incluso podríamos sabotear el esfuerzo alemán.
–Ya hemos estado buscando agentes -dijo Ward-. De hecho, hemos identificado a un hombre que parece muy capacitado.
Con un gesto indicó a la capitana Lloyd que recogiera sus fotografías.
–Bien -dijo el primer ministro, mientras retomaba su pluma estilográfica-. Manténganme informado.
Churchill observó los torpes esfuerzos de sus tres visitantes para abrir la puerta de la oficina. Emma Lloyd llevaba las fotografías de gran tamaño, de modo que no podía llegar al picaporte. Ward y Lindemann estaban acostumbrados a que otros les abriesen la puerta, y por eso se mantenían pasivos. El científico fue quien finalmente analizó el problema, abrió la puerta y después retrocedió y pisó a Ward mientras trataba de dejar espacio libre a la capitana Lloyd con sus fotografías.
El primer ministro los miró irritado, hasta que la experta en reconocimiento fotográfico y Lindemann salieron de la habitación.
–Mariscal del aire -ordenó, y Ward regresó al escritorio-.
Asigne a esto un grupo pequeño y de mucha confianza. Desearía mantener el número de personas en un mínimo absoluto. – El mariscal del aire se mostró desconcertado.– No conviene que todo el personal superior comience a preocuparse por una superarma que los alemanes quizá ni siquiera están fabricando -dijo Churchill. Volvió la cara hacia los papeles que tenía sobre el escritorio.
Trató de reanudar su trabajo, pero unos momentos después el primer ministro apartó los documentos. Diez mil, veinte mil, incluso cincuenta mil toneladas de dinamita en una sola bomba. Una bomba que los alemanes quizá podrían lanzar al cabo de un año. Lindemann se sentía avergonzado porque no estaba en condiciones de ser más preciso. Pero Churchill podía. Sabía que los norteamericanos abrigaban la esperanza de obtener una bomba de uranio en dos años, y sus ministros estaban sugiriendo que tal vez los alemanes llegasen primero. Estaban diciéndole que, con un solo golpe de conocimiento científico, los nazis lograrían arruinar la victoria que Churchill sólo ahora comenzaba a entrever.
Los largos años de retiradas dolorosas y humillantes finalmente habían cesado. Por primera vez, la victoria parecía más una posibilidad que un mero lema patriótico. Pero ninguna alianza de naciones podría afrontar el arma que acababan de mencionarle. Sería imposible detener a un pequeño bombardero muy veloz enviado en una misión sin retorno. Y una carga explosiva con el poder de 20.000 toneladas de dinamita, destruiría todo el West End, matando quizás a un millón de ingleses en un solo microsegundo de infierno. Media docena de estos aviones pondrían de rodillas a Inglaterra.
Madison – 20 de enero
Mientras remontaba la colina que se levantaba frente a su casita, Karl Anders vio el sedán negro enmarcado por los bancos de nieve que se levantaban a ambos lados del sendero. Apretó el freno y detuvo el viejo Ford. Durante un instante jugó con la idea de virar en redondo y volver a su oficina de la Universidad de Wisconsin, o lo que era todavía mejor, podía limitarse a seguir por el camino, pasar frente a su casa, y recorrer la región de los lagos que se extendía al norte. Probablemente lograría recorrer centenares de kilómetros antes de que comprendiesen que había escapado. Pero sabía que era inútil. Se había negado anteriormente, pero los sedanes negros insistían en volver. El ejército norteamericano necesitaba su cooperación en un proyecto extremadamente secreto, y no podían entender que un norteamericano patriota se negase.
–La bomba atómica puede salvar a decenas de miles de nuestros muchachos -habían dicho-. Puede acortar la guerra un año entero.
–También puede darnos el poder necesario para destruir el planeta -había respondido Karl Anders-. No creo que sepamos convivir con un poder semejante.
Habían apelado a su vanidad. El Proyecto Manhattan era la iniciativa cientíñca más importante desde la construcción de las pirámides. Si se marginaba, quedaría irremediablemente rezagado respecto de sus colegas. Anders respondió que no deseaba estar a la vanguardia de una comunidad que construía armas de asesinato masivo. Después, habían recurrido a las amenazas. Podían reclutarlo y enviarlo directamente a la primera línea.
–¿De veras? – había respondido tranquilamente Anders-.
Dos veces me he presentado voluntario, y me dicen que soy dema-
siado viejo.
Para los militares la bomba era sencillamente un explosivo más poderoso y eficaz. Pero Anders la concebía como el límite de una nueva era que estaría dominada por la amenaza de la destrucción total. Y era una frontera que en repetidas ocasiones él se había negado a traspasar.
Y ahora volvían. El coronel Hamilton le había llamado a la universidad para pedirle una entrevista. Anders había replicado que esa reunión no tenía sentido. El coronel se mostró dispuesto a pasar por su oficina para mantener una charla muy breve. Anders contestó que su programa de actividades estaba sobrecargado. Pero el ejército no aceptaba negativas. El sedán negro había regresado.
Puso el cambio y dirigió el automóvil por el sendero, pasando al lado del vehículo estacionado. Un súbito movimiento en una de las cortinas de la sala le indicó que sus huéspedes sabían que había llegado.
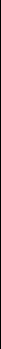
–Abrigo la esperanza de que no le haya molestado que entrásemos -se disculpó el coronel-. Pero hacía mucho frío en el automóvil, con el motor apagado. Y nuestra gasolina también está racionada.
–¿Han preparado café? – preguntó Anders. Parecieron avergonzados ante la sugerencia de que hubieran podido tomarse esas libertades en casa ajena, de modo que Anders entró en la cocina y puso una cafetera a calentar. Cuando regresó, el coronel estaba de nuevo en su lugar del sofá. El ayudante estaba de pie junto a la ventana.
–Le presentaré al doctor Simón Roth. Salvo que ya se conozcan.
Anders sonrió, y cruzó la habitación para ofrecer la mano al civil.
–No, no nos conocemos. Pero leí sus trabajos, profesor Roth. Es un honor.
–Gracias -dijo Roth, con una sonrisa rápida y tímida.
–Lamento que el cuerpo de ingenieros lo haya traído aquí para persuadirme -continuó Anders-. Ojalá no haya tenido que afrontar demasiadas molestias, porque el coronel Hamilton y el general Groves y todo el resto del grupo Manhattan ya conocen mi respuesta. – Se volvió hacia el coronel.– ¿Cuántas veces hemos sostenido esta conversación?
–Es una conversación distinta -dijo Hamilton-. Se ha suscitado un problema durante las últimas semanas, y creemos que usted está en una posición que le permite ayudarnos.
–¿Un problema? – Anders miró a Roth y después de nuevo al coronel-. Ahora que Fermi y Roth trabajan para ustedes, ¿me necesitan? Lo que el profesor Roth ha olvidado en relación con la física nuclear es más de lo que yo jamás sabré. Si él no puede resolver el problema, seguramente yo tampoco.
Estaba sonriendo ante la idea de que Enrico Fermi y Simón Roth necesitaban su ayuda cuando oyó el silbido de la cafetera.
Anders vertió el agua sobre el café, y se detuvo en el vestíbulo para colgar su chaqueta en una percha. Cuando regresó a la sala, tenía puesta una camisa a cuadros, separada de los pantalones marrones por un grueso cinturón de cuero. Parecía más un agricultor que un físico nuclear, y eso era parcialmente cierto. Se había criado en una finca rural. Las manos fuertes y los músculos largos y tensos de los brazos y los hombros eran producto del intenso trabajo físico. La piel pecosa de las mejillas y la frente eran el resultado de los días pasados al aire libre. Aún continuaría siendo agricultor, de no haber sido por su afición a las máquinas y su capacidad para reparar el equipo de la finca de su familia o de los vecinos. Esa capacidad le había llevado a estudiar ciencias, y esto a su vez le había permitido conquistar un lugar en el cuadro de honor de física de la universidad. Había pasado los últimos veinte años de su vida en colegios y universidades, estudiando fenómenos tan complejos que su conocimiento pertinente se limitaba a pocos centenares de personas en todo el mundo. Pero incluso ahora, su concepto del ocio era ir a la finca de su hermano y desarmar el motor diesel del tractor.
–Profesor Anders. – Era la voz tranquila de Roth.– ¿Ha visto alguna vez al profesor Nils Bergman… de Estocolmo?
–No -dijo Anders, después de hacer una pausa, extrañado ante la falta de pertinencia de la pregunta-. Leí sus trabajos… o por lo menos comentarios acerca de su trabajo. Pero creo que no le he visto nunca. Por lo menos, no lo recuerdo.
–Debería recordarlo -dijo Roth, parpadeando como si de pronto estuviera pensando en algo divertido-. No le olvidaría nunca, porque creería que está viéndose usted mismo en un espejo.
Anders no pudo entender el sesgo de la conversación.
–Ambos son altos… tienen los mismos cabellos claros… los ojos grises… la misma coloración nórdica… todo… los pómulos acentuados… los labios finos… incluso el modo de mostrar los dientes cuando sonríen. Son idénticos. – Paseó la mirada por la habitación.– Incluso viven en el mismo tipo de casa. Y la campiña. Es como el campo alrededor de Estocolmo.
–Bergman es mayor que yo -recordó Anders al profesor-. Tengo cuarenta años.
Roth se encogió de hombros.
–Yo lo vi hace varios años. Entonces tenía cuarenta años.
Karl Anders rió ante el absurdo de esa lógica, y Roth le acompañó con una sonrisa. Pero un instante después la cara morena de Roth se mostró solemne.
–¿Usted entiende el trabajo de Bergman?
–Bien, creo que sí. No lo he estudiado. Y seguramente no he leído sus últimos trabajos. Pero entendí lo que he leído.
Vio que el coronel lo examinaba atentamente.
–Vea coronel, si necesita un experto sobre una teoría de Bergman, ciertamente no soy su hombre. Leí algunos de sus escritos, pero estoy seguro de que hay otras personas que están exactamente al tanto de sus ideas. Quizá sus colaboradores en Estocolmo. O el propio Bergman.
–Por supuesto -dijo el coronel Hamilton-. Pero el problema que afrontamos es un poco distinto. Se trata de algo más complicado que comprender la obra de Bergman.
Anders reaccionó a tiempo para evitar que su propia curiosidad le dominase.
–Bien, para ser sincero, no deseo conocer cuál es su problema. Ya hemos hablado antes de este asunto, y creo que ustedes saben exactamente lo que pienso acerca del Proyecto Manhattan. No soy experto en Bergman. Pero aunque lo fuese, no me uniría a su equipo. – Se volvió a Roth.– Con todo respeto por sus propias opiniones, profesor Roth, no puedo ayudar en este proyecto. No creo ni por un momento que yo posea un sentido ético más elevado que usted o cualquiera de sus colegas. Pero esto es algo en lo que no deseo comprometerme.
–Nadie desea comprometerse en una guerra -convino el coronel Hamilton.
–Esto significa muchísimo más que comprometerse en una guerra -le corrigió Anders. De pronto atrajo su atención el sonido de la cafetera sobre el fuego, cuando el café comenzó a hervir-. ¿Café? – preguntó a sus huéspedes.
–Por supuesto -contestó el coronel. Roth rechazó el ofrecimiento con un movimiento del sombrero. El capitán se limitó a menear la cabeza.
Anders retomó el hilo de sus pensamientos cuando regresó con dos tazas de café y depositó una frente a Hamilton.
–La guerra ya es bastante horrible. Pero por lo menos llegará el día en que concluya. Lo que ustedes están haciendo no tiene fin. Están iniciando una reacción de locura en cadena, y no tienen idea del modo de controlarla.
Hamilton clavó los ojos en su café.
–No soy combatiente. Jamás disparé ni siquiera un arma. Pero estuve en Pearl Harbor, reconstruyendo algunas defensas. He visto el daño que las bombas comunes pueden infligir a los edificios… y los barcos… y la gente. No sé muy bien si lo que podemos producir realmente es mucho peor.
–Puede ser muchísimo peor -replicó Anders-. Crea en mi palabra. Usted no tiene idea de cuánto peor puede ser.
–Peor será si los nazis la tienen antes que nosotros -intervino Roth.
Anders meneó la cabeza.
–Peor quienquiera que la tenga. No importa quién la tenga, puede destruirnos a todos.
Bebió su café, y después trató de poner fin a la conversación.
–Lo siento, caballeros. No cuestiono los principios que ustedes afirman. Pero no puedo ceder en los míos. No quiero oír hablar de su problema. Sencillamente porque no quiero tener nada que ver con su trabajo. Nada de lo que ustedes puedan decirme logrará que yo les ayude a construir la bomba.
Hamilton depositó sobre la mesa la taza de café.
–Profesor Anders, no deseamos que usted nos ayude a construir la bomba atómica.
–Entonces, ¿qué quieren? – preguntó Karl Anders.
–Queremos que nos ayude a destruirla.
Oxford – 25 de enero
Se reunieron en un apartamento de la universidad, un lugar apropiado para un profesor norteamericano visitante, y un destino verosímil para una ayudanta de la Universidad de Estocolmo. Haller vestía una gruesa chaqueta de tweed, con parches en los codos, sobre una corbata rayada; era un académico, excepto los fuertes brazos y los anchos hombros que sin duda no se habían desarrollado entre los estantes de una biblioteca. Birgit tenía un raído suéter sobre una informe falda de lana, y Anders vestía una camisa deportiva de cuello abierto, que era un toque específico del Nuevo Mundo. Reunidos alrededor de un servicio de té, en un cuarto cuyas paredes estaban revestidas con libros encuadernados, el encuentro era invisible en el conjunto de las actividades universitarias normales de la ciudad.
Las presentaciones, realizadas por Haller, fueron breves. Identificó a Birgit como una "científica muy familiarizada con el trabajo de Nils Bergman", y dijo que el título de Anders era el de profesor de física teórica de la Universidad de Wisconsin. Su propia presentación fue sencilla:- Mayor, de la primera brigada aerotransportada, en misión especial una fórmula discreta que provocó una rápida sonrisa en Birgit.
Pero incluso antes de finalizar las presentaciones, Haller sabía que había posibilidades. Apenas Birgit entró en la habitación, clavó los ojos en Anders, y todavía ahora le miraba con asombro.
–Podrían ser hermanos, casi mellizos -dijo a Anders-. Hay cierta diferencia de edad -reconoció, dirigiéndose a Haller-, pero podría ser Nils hace cinco años. Es asombroso.
Anders se encogió de hombros ante el cumplido. La única de sus credenciales que parecía interesar a alguien era su asombrosa semejanza física con una persona a quien nunca había visto.
Haller sirvió el té, pasó la crema y el azúcar, y se instaló en su silla, de modo que él y Birgit estaban frente al invitado. Perdió apenas unos segundos en comentarios intrascendentes acerca del peculiar viaje de Anders como pasajero de un bombardero enviado a Inglaterra, y después pasó a su tema -la lucha entre Alemania y los aliados para conseguir la ayuda del profesor Bergman.
–¿Se reunirá con nosotros? – interrumpió Anders durante una pausa en el monólogo de Haller-. Me agradaría conocer a este hermano mellizo de quien todos me hablan.
La mirada fija de Haller vaciló, y revolvió innecesariamente su té.
–Nils Bergman está muerto -reconoció finalmente-, una tragedia de la guerra por la cual me temo soy totalmente responsable.
No hubo una reacción conmovida de Anders, que conocía a Bergman sólo a través de los libros y los trabajos propios del científico. En cambio, miró con curiosidad a Haller y después a Birgit, como preguntando de qué modo la muerte del hombre podía interesarle.
–Ambos somos responsables -agregó Birgit en voz baja.
Haller contradijo la confesión de Birgit ofreciendo una versión detallada del secuestro, y la inverosímil casualidad de una bala que había perforado un tubo de oxígeno.
–Sencillamente, no podíamos permitir que se incorporase al programa alemán de la fisión del átomo -concluyó-. En realidad, si no hubiera aceptado trabajar en Estados Unidos, lo habríamos mantenido bajo arresto domiciliario por el resto de la guerra. – Se volvió hacia Birgit. Ese era un aspecto del plan británico que nunca había compartido con ella. Le habían dicho únicamente que intentarían convencer a Bergman para que trabajase para ellos.– No teníamos alternativa -le dijo, y aceptó la cólera que vio relampaguear en los ojos de la mujer-. Bergman habría ahorrado un año de tiempo a los alemanes.
Volvió los ojos hacia Anders.
–Es absolutamente esencial que introduzcamos un hombre en el programa alemán. Necesitamos saber exactamente hasta dónde llegaron. También, dónde están sus instalaciones, y si es posible, tenemos que frustrar sus esfuerzos. – Terminó su té, y se inclinó hacia adelante para servirse otra taza.– Por supuesto, el problema es que no hay agentes a quienes podamos infiltrar en el programa. Se necesitan credenciales impecables en física nuclear nada más que para franquear la puerta. Y después, incluso si pudiéramos introducir a alguien, no hay agentes que puedan siquiera empezar a entender lo que allí se hace. Estoy seguro de que usted entiende el problema. Quiero decir que para nosotros es fácil introducir un hombre en una fábrica de municiones o en un centro ferroviario. Cualquiera puede parecer auténtico en un papel semejante. Pero, ¿en física nuclear? ¿En el mundo cuántas personas hay que por lo menos entiendan el vocabulario? ¿Quizás unas pocas docenas?
Anders comenzaba a comprender.
–¿Ustedes desean que entrene a uno de sus agentes? – propuso.
Haller contempló la sugerencia.
–Eso podría ser útil -admitió-. Pero en realidad, tenemos una oportunidad mucho más ventajosa. Vea, los alemanes no tienen idea de que Nils Bergman está muerto. Saben que, por alguna razón, en el último momento decidió suspender el viaje a Alemania. Pero parecen haber aceptado la información, suministrada por la Universidad de Estocolmo, en el sentido de que tuvo que viajar apresuradamente para asistir a una conferencia en Londres. Una información que Birgit suministró a la universidad. Esperan que regrese a Suecia en un mes o cosa así.
La expresión de Anders reveló a Haller que aún no sabía adonde llevaba la conversación.
–Los alemanes quieren atraerlo. En realidad, lo necesitan. Es el único científico que comprende el funcionamiento de los reactores de grafito que no se ha incorporado a los aliados. El programa de agua pesada de los alemanes está retrasándose porque no disponen de suficiente agua pesada. Y el programa del grafito necesita un director. Por eso todos sus agentes londinenses están buscando a Nils Bergman.
–Ustedes desean que yo personifique a Bergman -dijo Anders, sonriendo ante la trama que comenzaba a entender.
–Sí -reconoció Haller.
–Me trajeron aquí para que yo sea visto con las personas apropiadas que están en Londres. Quieren que los alemanes crean que Bergman está vivo. Y que puede ir a ayudarles.
–Sí, al menos provisionalmente -convino Haller-. Preferimos que esperen a Bergman y no que busquen a otra persona, alguien que los saque del aprieto.
Anders asintió.
–Y después, cuando usted esté preparado -continuó Haller como de pasada-, deseamos que acepte la invitación y vaya a Alemania para dirigir el programa del grafito.
La taza de Anders se detuvo un centímetro antes de llegar a los labios.
–Vea, usted es el agente absolutamente perfecto. Se parece a Bergman. Es físico. Habla sueco, alemán e inglés, es decir, los idiomas de Bergman.
–Es imposible -comenzó a protestar Anders. Pero Haller no estaba dispuesto a permitir que se interrumpiese su propuesta.
–Lo que hace viable la idea es que en Alemania nadie ha visto jamás a Bergman. Oh, quizás hace varios años, unas pocas horas durante una convención científica. Pero Bergman era en cierto modo un recluso. Ni siquiera trabajaba en la universidad que le pagaba el sueldo. Fuera de unas pocas personas en Suecia, no mantenía relaciones estrechas con nadie.
–Pero su trabajo. Su correspondencia. Seguramente docenas de personas intercambiaron cartas con él. Y sin duda hay centenares de detalles personales de los que nada sé. Dos minutos de conversación es todo lo que se necesita para fracasar. Yo diría algo que Bergman jamás habría dicho. U omitiría algo que Bergman sin duda sabría.
Haller asentía mientras Anders desarrollaba su argumento.
–Por supuesto, pero Birgit ha pasado dos años trabajando con ese hombre. Tiene todas sus cartas y documentos. Sabe lo que dijo a todas las personas con las cuales mantuvo contacto, y lo que ellas le dijeron. Sabe cómo piensa Bergman, cómo habla. Incluso lo que le agrada comer. Con su ayuda, usted podría saber de Nils Bergman más que ninguna otra persona viviente. En todo caso, lo suficiente para convencer a la gente que jamás lo conoció.
Anders depositó la taza sobre la mesita, se puso de pie y caminó hacia la ventana. Durante un minuto entero miró a través de las cortinas de encaje, los ojos fijos en la actividad desordenada de la calle.
–No será posible -fue su conclusión. Se volvió para mirar a Birgit y a Haller-. Un científico… sobre todo un científico teórico… tiene conceptos e intuiciones que son únicos. Un modo de abordar los problemas. Casi una personalidad. – Vio el gesto de asentimiento de Haller.– Todo lo que sé acerca de Bergman es lo que escribió en un libro y en una docena de artículos y trabajos.
–Eso es lo que todos saben -agregó Haller.
–Los alemanes esperan al principal pensador mundial en la tecnología del grafito. Ciertamente, ese no soy yo. ¿Cuánto tiempo necesitarán sus hombres de ciencia para comprender que no sé del tema ni siquiera lo que ellos saben?
–Pueden advertirlo inmediatamente. O puede llevarles un año. Cuanto más comprenda usted la obra de Bergman, más tiempo necesitarán para llegar a eso. Pero incluso en un breve lapso, puede conocer cosas que nosotros necesitamos saber. Y si usted puede encaminarlos en una dirección equivocada, aunque sea sólo unos pocos meses, serían los pocos meses que necesitamos desesperadamente.
Anders miró en silencio a Haller. Después desvió los ojos hacia Birgit, que tenía una expresión vacía en el rostro, como si se hubiese apartado de la conversación. Al parecer, ella no quería intervenir en la decisión de Anders.
–Señorita Zorn, ¿usted cree que yo podría convencerla de que soy Nils Bergman?
Ella meneó lentamente la cabeza.
–No.
–Entonces, ¿usted no está de acuerdo con este plan?
–Usted no podría engañarme, porque yo convivía diariamente con el profesor Bergman. Tal vez usted pudiera engañar a un grupo de científicos que se han limitado a leer sus trabajos. No lo sé. – Levantó los ojos y los clavó directamente en los de Anders.– No soy espía, profesor Anders. Lo único que yo acepté fue vigilar de cerca a un oscuro científico que según creían los aliados podía llegar a ser importante. Ese era supuestamente mi aporte a la derrota de los nazis.
La atención de Birgit se volvió hacia Haller.
–Por ciertas razones importantes acepté colaborar en la trampa que puso a Nils Bergman en manos de los británicos. Al actuar así, ayudé a asesinar a un hombre totalmente inocente que no tenía el más mínimo interés en la guerra.
Volvió a mirar a Anders.

Anders asintió.
–Gracias -dijo Birgit.
–No negaré el peligro -dijo Haller-. Pero no creo que deba explicarle lo que está en juego. Acerca del poder de esta bomba, usted sabe más que yo. Nada podría ser más peligroso que permitir que los nazis llegasen primero.
Anders volvió a sentarse, pero esta vez en el borde mismo de su silla.
–¿Los alemanes me invitarán a ir a Alemania y dirigir uno de sus programas de investigación? – preguntó.
–Invitarán al profesor Bergman. Ya lo han invitado.
–De ese modo entro. Y bien, ¿cómo salgo?
–En el momento apropiado lo secuestraremos -contestó Haller. Se sonrojó al comprender lo que acababa de decir-. En general, no echamos a perder las cosas como hicimos con Bergman -se disculpó-. Pero convendremos con usted el envío de una carta. Algo completamente inocente. Será la carta en que usted nos pida que organicemos la salida. Si usted la envía, actuaremos para sacarlo de allí.
–¿Y mientras esté en Alemania?
–Necesitamos saber dónde se construyen los reactores. Y también su cálculo más exacto acerca del momento en que los reactores entrarán en la fase crítica. Le enseñaremos un sencillo código de sustitución de letras, de modo que usted pueda enviarnos información básica con la correspondencia que remitirá a su oficina de Estocolmo.
–¿Me permitirán enviar cartas fuera del país?
Haller asintió.
–Suecia es un país neutral. Mantiene relaciones normales con Alemania. La gente va y viene constantemente. Pero leerán su correspondencia. Y mantendrán sobre usted vigilancia las veinticuatro horas. De modo que no debe exagerar. Lo único que podrá hacer es enviarnos información básica acerca de los lugares y las fechas.
–Y hacer todo lo que pueda para orientar mal su programa de construcción de reactores -agregó Anders.
–Exactamente. Todo lo que pueda hacer sin correr riesgos. Sus ideas y directrices tendrán que ser perfectamente creíbles. Tendrán que parecer lógicas a los individuos más inteligentes del grupo alemán. Y esa gente es muy buena. Pero quizá puedan exigir pruebas suplementarias. O insistir en que se alcancen niveles muy altos. Eso los retrasará. O tal vez pueda inducirles a seguir un camino equivocado y logre que pierdan tiempo aplicando enfoques poco probables. Usted sabrá mejor que yo lo que puede hacer. Pero no queremos que se dedique a destruir fórmulas o quemar laboratorios. Nadie pide que usted sea un saboteador. Si pierden la fe en usted, le expulsarán. Pero si sospechan de usted…
Anders no necesitaba que le explicasen las consecuencias. Comenzó a servirse otra taza de té, pero después devolvió la tetera a la bandeja.
–Por casualidad, ¿no tienen un poco de whisky? – preguntó.
Haller se acercó a uno de los estantes de libros.
–Me han dicho que está detrás de la Biblia del rey Jacobo -recordó. Retiró el libro del estante y extrajo una botella de escocés. Buscó un vaso, y después decidió servir una porción generosa en una de las tazas de té.
Anders brindó con la taza y después bebió un sorbo.
–¿Cómo se pondrán en contacto conmigo?
Haller meneó la cabeza.
–No lo haremos. Profesor Anders, no deseamos que usted represente el papel de agente secreto. Probablemente no sería bueno. De modo que no habrá envío de mensajes, ni nada por el estilo. Se limitará a informarnos dónde y cuándo con un código sencillo. Y por lo demás, será un físico que quizá se muestra un poco demasiado prudente o un poco demasiado descuidado.
–¿Estaré completamente abandonado a mis propios recursos? – preguntó Anders.
–Tiene que ser así -dijo Haller-. Si usted se pusiera en contacto con una persona de quien ellos sospecharan que está de nuestro lado, o si nosotros nos comunicamos con usted, podría encontrarse en dificultades muy graves.
Anders bebió otro sorbo de whisky.
–¿Cuándo necesitan recibir la información? – preguntó.
–Cuando usted lo crea conveniente. Por supuesto, el tiempo es el enemigo. Cuanto antes llegue a Alemania, mayores son nuestras posibilidades.
–Un día o dos -propuso Anders.
–Ciertamente -dijo Haller. Sirvió un poco de whisky en su propia taza y ofreció la botella a Birgit, que meneó la cabeza. Después, Haller alzó su taza.
–Por Siegfried.
–¿Siegfried? – preguntó Anders.
–Así hemos denominado a nuestra operación. Un personaje de la mitología alemana.
Anders sonrió al percibir el simbolismo.
–Aquel que fue criado por los dioses para evitar que el poder del anillo cayese en manos del enano perverso.
–Salvo que la bomba de uranio es mucho más poderosa que el anillo -le corrigió Haller-, y cuando se trata de perversidad, Hitler no cede el primer lugar a ningún enano.
Birgit observó mientras los dos hombres brindaban.
Londres – 28 de enero
–Siegfried respondió afirmativamente.
Era la voz de Haller por el teléfono, tres días después del encuentro, y era evidente que él estaba complacido con la noticia.
–Lo necesitaremos aquí, en Inglaterra, durante una semana o cosa así. Un poco de cosmética, y algunos arreglos. Y varias clases con nuestros especialistas en idiomas y en códigos.
Esperó la respuesta de Birgit, pero no hubo ninguna.
–Parece muy entusiasmado. Creo que lo hará perfectamente.
–Le prepararé -dijo Birgit, con una voz fatigada que de ningún modo reflejaba el entusiasmo de Haller.
–Sabía que podía contar con usted -dijo Haller, interpretando muy mal el tono de las palabras de Birgit. Había interpretado la respuesta de la mujer como una promesa de cooperación total. Pero ella quería decir que limitaba su compromiso exclusivamente a la ayuda que podía prestar con el fin de que Anders se convirtiese en Bergman. Haller cortó la comunicación antes de que ella pudiese corregir esa impresión.
–Bastardo -dijo Birgit a la línea muerta antes de devolver el auricular a su lugar.
Fue a su cuarto de baño y abrió totalmente los grifos de la bañera, después se quitó el suéter y lo arrojó a través de la puerta, sobre el suelo del dormitorio. Siguió su falda, y después la ropa interior. Se estremeció al sentir el calor y se hundió en la bañera, y después se estiró para permitir que el agua caliente envolviese su cuerpo. Los baños se habían convertido en su depuración emocional. Había pasado noche tras noche en la pequeña bañera de su apartamento de Estocolmo después de saber que había enviado a su muerte a Nils Bergman. Y años antes había pasado la última semana en Berlín entre la cama y el cuarto de baño, después de ver lo que le había sucedido a Gunther.
Ella y Gunther se habían conocido en Berlín, cuando todavía era un centro intelectual que atraía a estudiantes de Europa entera, y a artistas de todos los rincones del mundo. Hitler había conquistado el poder, pero aún parecía el payaso convertido en canciller gracias a los absurdos de la democracia de Weimar. Sus únicos partidarios reales eran los matones de las cervecerías que afirmaban su lamentable identidad usando uniformes ridículos y llevando banderines romanos. La política de las calles aún no había llegado a las universidades, donde las clases de filosofía y ciencias perseguían una ciencia pura que estaba muy por encima de los desvarios lunáticos de los generales y los políticos.
Gunther, que era un berlinés nativo, estudiaba filosofía y se especializaba en los realistas, un tema que parecía contradecirse con sus cualidades musicales y su infalible sentido del humor. Birgit pasaba su tiempo encerrada en los laboratorios de ciencias, un ambiente desusado para una mujer en una época en que la mayoría se dedicaba a la poesía y las letras. Se habían conocido en una fiesta estudiantil, donde Gunther tocaba el piano y entonaba canciones atrevidas. Birgit se había reído cuando supuestamente hubiera debido sentirse escandalizada, y esa reacción la convirtió provisionalmente en la favorita de los hombres. Gunther la había acompañado a su casa al fin de la velada y cuando Birgit abrió la puerta por la mañana, él cayó en el interior de la habitación, todavía dormido, al mismo tiempo que las dos botellas dejadas por el lechero. Permaneció en la casa el día entero, y por la noche salió sólo el tiempo necesario para reunir sus ropas y sus libros.
Durante casi un año estuvieron siempre juntos, de modo que los amigos nunca se referían a Birgit, o a Gunther, sino siempre a Birgit y Gunther. El se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo, frente a los laboratorios de la universidad, y leía sus materiales mientras ella concluía los experimentos. Comían juntos, generalmente salchichas con bollos, en los cafés con mesas en la vereda que había alrededor de la universidad. Y dormían juntos, y comenzaban a hacer el amor apenas uno de ellos cerraba un libro de texto sobre las tareas del día, y a menudo continuaban hasta que el primer atisbo de luz grisácea agitaba a los pájaros que estaban dormidos en los árboles. Estaban consagrados tan totalmente a su trabajo y uno al otro que no veían las riñas nocturnas que estallaban en los portales y los callejones de Berlín central. Ni siquiera se alarmaron cuando uno de los profesores fue interceptado a la entrada de su aula y llevado a responder acusaciones en el sentido de que estaba haciendo propaganda contra el gobierno. Después, llegó la aprobación de las leyes raciales.
Comenzaron a advertir lo que sucedía cuando un condiscípulo que fue a sentarse con ellos frente a la mesa de un café, les anunció que se retiraba de la universidad.
–Nos marchamos -murmuró, volviendo la cabeza para inspeccionar las calles-. Mi familia se va a Holanda… con los colaboradores comerciales de mi padre.
–¿Por qué? – preguntó Gunther, sinceramente desconcertado.
–Somos judíos -dijo el estudiante.
Gunther y Birgit se miraron como si nada hubiera podido ser más absurdo.
Pero las pruebas comenzaron a acumularse rápidamente. Más estudiantes se fueron, y la mayoría simplemente desaparecía de la ciudad durante una noche o un fin de semana. La población estudiantil de polacos, eslavos y judíos disminuyó de manera dramática. Algunos profesores desaparecieron. La mayoría sencillamente fue destituida, pero un profesor de filosofía que intentó volver a su aula fue golpeado severamente por la policía llamada para expulsarlo.
El cuerpo de estudiantes, antes unido en una fraternidad contra el claustro y los administradores, contra los taberneros y los recaudadores de impuestos, de pronto se dividió violentamente. De la noche a la mañana, o por lo menos eso parecía, la mitad de los estudiantes comenzó a repetir los absurdos que los camisas pardas cantaban a la luz de sus antorchas. "Las razas superiores… el derecho a los territorios para permitir la expansión nacional… la traición del frente interior que había derrotado a los ejércitos alemanes." Incluso un condiscípulo aseguró a Gunther que su relación con Birgit era patriótica, porque también ella pertenecía a la raza aria.
–Creo que tenemos que salir de aquí -le dijo Birgit una noche, mientras yacía en los brazos de su amante. Pero él era berlinés. Le faltaba un año para diplomarse, y nadie lo amenazaba.
–Todo esto es pura tontería -afirmó Gunther-. En Alemania, las ideas absurdas vienen y van como las estaciones.
El había deseado permanecer neutral, lo cual probablemente le habría salvado la vida. Pero Birgit intentó ayudar a una frágil y joven estudiante de música que se había convertido en víctima de una broma de los nazis, y ese sencillo acto de consideración significó la muerte para Gunther.
Sara era una violinista de talento no muy destacado, que soportaba la carga de un cuerpo menudo y sin forma, y carecía de amigos a causa de la timidez que le paralizaba. Había llegado de Holanda para estudiar en un conservatorio berlinés donde su tío era miembro del cuerpo de profesores. A causa del arresto de ese pariente ella descubrió la parte judía de su familia, y con sus visitas reveló que era medio judía. Los camisas pardas que estaban juzgando a su tío le dijeron que saliese del país, y ella se preparaba para abandonar Alemania al fin del semestre.
Birgit la conocía gracias a un encuentro casual en una oficina de la Universidad y una mesa compartida en una cafetería pública. Se sorprendió cuando Sara le regaló dos billetes para su recital y afirmó que la consideraba una buena amiga. Birgit fue con Gunther, que halló de su agrado el recital, y ambos asistieron a la recepción, después del concierto. Era la única vez que Gunther había hablado con Sara.
Pero recordó a la joven cuando Birgit le dijo que los estudiantes nazis planeaban expulsarla de la universidad. Había oído hablar a tres de los patriotas más ruidosos proclamando a los cuatro vientos sus planes que contemplaban la humillación de la muchacha la noche siguiente, y después había conocido los detalles por un condiscípulo que la invitó a participar de la diversión.
–Consiguieron un bonete de burro y una túnica blanca con la estrella de David delante y atrás. La sacarán de su cuarto, la vestirán con esa túnica, y la pasearán por los cafés. Incluso han concedido a dos de los jefes nazis del distrito el honor de encabezar el desfile.
Gunther había meneado la cabeza, en un gesto desesperado, y convino en que los estudiantes estaban yendo demasiado lejos.
–Tenemos que ayudarla -había insistido Birgit. Tocó la cara de Gunther, y le obligó a apartar la mirada de las páginas que él estaba leyendo-. Es necesario detenerlos. Podrían matarla.
–No le lastimarán -la consoló Gunther-. No es más que otro de esos estúpidos juegos.
–Pero ella se sentirá aterrorizada. Los bastardos se proponen encerrarla en un círculo hasta que toque el violín para ellos. Sara se derrumbará. Es tan tímida que ni siquiera le mira a uno a!os ojos cuando habla.
Gunther suspiró y apartó su libro.
–¿Qué deseas que haga?



La buscaron en el conservatorio, las residencias estudiantiles y el apartamento de Sara, tratando de hallarla. Podrían haber simplificado la búsqueda dejando mensajes, pero temían despertar sospechas. Bien entrada la tarde la vieron, ascendiendo los peldaños que conducían a la puerta principal de su casa.
Al principio, ella no les creyó. No era ciudadana alemana, y jamás había pronunciado una palabra acerca de la política alemana. Sabía que los nazis odiaban a los judíos, pero en realidad ella no era judía; no tenía ninguna religión. Incluso jamás había estado en una sinagoga. Además, abandonaba el país al final del semestre. Y jamás había hecho nada ^ue ofendiera a sus condiscípulos. Ni siquiera conocía a la mayoría.
Birgit trató de que entendiese que su lógica no correspondía a la locura que parecía crecer en el suelo alemán. Los estudiantes se habían incorporado al juego nacional de persecución de judíos, sin advertir que no era un juego para los camisas pardas a quienes invitaban a engrosar sus filas. Y no permitirían que el hecho de que ella no era judía les echase a perder la diversión. Y los camisas pardas no permitirían que su disposición a abandonar el país les impidiese cumplir con su deber.
Pero no hubo tiempo para discutir. Gunther retiró del desván la maleta de Sara, y Birgit comenzó a empacar a pesar de las protestas de Sara. Gunther cerró la maleta y bajó con ella a la calle para conseguir un taxi. Sara apretó su violín contra el pecho y Birgit casi la empujó, peldaño por peldaño, escaleras abajo.
Los estudiantes ya estaban reuniéndose enfrente cuando Gunther llegó a la puerta principal. El taxi le ocultó momentáneamente de la vista de la turba, y le dio tiempo para introducir la maleta, pero se levantó un clamor cuando apareció Sara. Gunther empujó a Birgit y a Sara al interior del coche y arrancó la portezuela del taxi de las garras de los estudiantes que se acercaban. Ni siquiera tuvo tiempo de recoger el violín que Sara había perdido en el desorden, y apenas tuvieron tiempo de despedirse cuando la pusieron en el tren.
Privados de su víctima, los estudiantes se consolaron destrozando el violín y empalándolo sobre el extremo superior de una bomba de incendios. Después, irrumpieron en la habitación de Sara y arrojaron sus hojas de música, por la ventana del apartamento, a la calle. Pero estos gestos no satisficieron a los dos camisas pardas sedientos de sangre. Si la judía había escapado, dijeron incitando a los estudiantes, estaban obligados a encontrar a los amantes de los judíos que habían ayudado en la fuga, para enseñarles una lección. Hacia el fin de la noche, el puñado de estudiantes que continuaba bebiendo en la cervecería coincidió con ellos en que realmente era una obligación.
Birgit y Gunther estaban durmiendo cuando una pesada bota abrió bruscamente la puerta y una turba aullante irrumpió en el cuarto. Fueron arrancados desnudos de su cama y empujados hacia adelante y hacia atrás en el centro de un círculo de estudiantes, mientras los esbirros nazis rompían los libros, destrozaban los muebles y pintaban una rezumante estrella judía en la pared, sobre la cama. Después, les inmovilizaron, y la pintura restante fue usada para dibujar esvásticas sobre el pecho de Gunther y, con alaridos de placer, sobre las curvas de los pechos de Birgit.
Rodeados por una docena de estudiantes, nada pudieron hacer para resistir. Pero incluso mientras soportaban la humillación, pudieron ver que no corrían grave peligro. Sus capturadores atiborrados de cerveza estaban cansándose de la travesura en el momento de ejecutarla.
Ya casi había terminado todo cuando uno de los camisas pardas decidió que se necesitaba una crueldad más. Entró en el círculo, se apoderó de Birgit, y la puso sobre sus rodillas. Después, levantó su bastón y lo descargó sobre las nalgas. El grito de dolor de Birgit provocó el atónito silencio de los estudiantes. Los únicos sonidos eran la áspera risa del nazi y el silbido del bastón en el aire cuando él descargó otro golpe.
Gunther se liberó del flojo apretón de sus condiscípulos, y avanzó rápidamente dos pasos hacia el camisa parda, descargando el puño en el mismo momento de adelantarse, con toda la fuerza que le daba el impulso de su cuerpo. Alcanzó de lleno el costado de la cara del hombre, y le envió al suelo a los pies de los estudiantes. Gunther se arrojó encima del individuo, y sus manos se cerraron sobre el cuello sudoroso. Comenzó a estrangular al ombre, gritándole a la cara, que ya estaba sangrando por un ancho corte en el pómulo. Los estudiantes gritaron, pero nadie intentó detenerle.
Entonces intervino el otro camisa parda. Aferrando la pata rota de una silla, apartó a los estudiantes hasta que quedó directamente sobre Gunther. Después, levantó la pata de la silla como el mango de un hacha y la descargó en el centro del cráneo de Gun-ther. Durante un instante pareció que Gunther se incorporaba, y sus ojos recorrieron las caras horrorizadas que le rodeaban, hasta que giraron en sus órbitas. Cayó hacia adelante, un peso muerto tendido sobre la cara del nazi.
Hubo una exclamación ahogada, y después los estudiantes retrocedieron lentamente. Algunos ya habían pasado la puerta y estaban en el vestíbulo cuando el camisa parda apartó a Gunther de su camarada y ayudó a incorporarse al hombre ensangrentado. Después, los dos nazis se alejaron de su víctima, se volvieron y se unieron a la fuga escaleras abajo hacia la calle.
Birgit tomó su bata y corrió al vestíbulo pidiendo a gritos ayuda. Algunos vecinos vacilaron, al ver la estrella de David en la pared, temerosos de comprometerse en la ayuda a un judío. Finalmente, uno usó su teléfono para llamar a una ambulancia, y desapareció en el interior de su apartamento cuando llegó la policía.
Gunther vivió esa noche. Birgit estuvo a su lado hasta que llegaron los padres, pero después se vio apartada a un segundo plano. Los padres parecían creer que ella, una extranjera, era más responsable de la muerte de Gunther que los nazis que lo habían destruido. Caminó por los corredores hasta que un médico le dijo que Gunther había muerto. Después, volvió a su casa a la pálida luz de la madrugada, llenó su bañera, y trató de limpiar la roña que sentía sobre el cuerpo. Durante la semana que pasó antes de que ella saliese de Alemania, estuvo horas en esa bañera, cepillando la esvástica que ya no era visible.
Había sentido la misma terrible culpa cuando supo que Nils Bergman había muerto asfixiado antes de llegar a Inglaterra. Había ayudado a planear su secuestro, e incluso le había entregado a sus verdugos.
Ahora, el hedor de la culpa la acompañaba nuevamente. Pero se prometió que esta vez no permitiría que la comprometiese. Nada haría para enviar a Karl Anders al encuentro del peligro. Sencillamente le enseñaría todo lo que sabía acerca de Nils Bergman. Pero no se implicaría en la vida de ambos.
Berlín -14 de febrero
Los científicos de bata blanca trataban a ese tambor de acero como si hubiera sido el Arca de la Alianza, como si casi temieran tocarlo no fuese que contaminase la preciosa agua pesada que el artefacto contenía.
–Inclínelo un poco más -ordenó Werner Heisenberg. Estaba vigilando el extremo de una manguera de goma que llegaba del tambor a una gran esfera de metal que dominaba el centro del laboratorio-. Muy bien -fue su sarcástico elogio, la cara larga y el mechón de cabellos rubios, asintiendo en un gesto de aprobación cuando el líquido incoloro e inodoro comenzó a fluir otra vez-. Unos segundos más, caballeros. Casi está bien.
El gorgoteo se acentuó, hasta que de pronto el agua pesada se desbordó y salió por la abertura. Heisenberg cerró la manguera y la retiró de la esfera. Después, atornilló una tapa sobre la abertura de su reactor experimental.
La esfera tenía sólo un metro de diámetro, y su carga de combustible era apenas de unos pocos gramos de uranio enriquecido, dividido en un centenar de minúsculas esferas suspendidas en todo el interior. Pero ese laboratorio en miniatura incluía todos los elementos del reactor gigante que Heisenberg ya estaba construyendo en el sur de Alemania. Un reactor que convertiría varias toneladas de uranio en unos pocos kilogramos de plutonio, el material destinado a la bomba atómica alemana.
Estaba el recipiente esférico, cuya forma determinaba que los neutrones que volaban en direcciones al azar, partiendo de las bolitas de uranio del centro, tuvieran la máxima oportunidad de chocar contra otras bolitas de uranio.
Estaba el combustible propiamente dicho. El uranio, como otros metales pesados, tenía un núcleo complejo con una distribución inestable de protones y neutrones. Cuando lo golpeaba una partícula subatómica, el núcleo tendía a desintegrarse, liberando neutrones que atravesaban el campo de electrones del átomo. En las teorías que habían sido demostradas matemáticamente, cada neutrón podía chocar contra otro núcleo, determinando la liberación de más neutrones. La consiguiente reacción en cadena debía liberar una energía tremenda en forma de calor.
Estaba la varilla de control de cadmio, que se proyectaba Por una envoltura de goma, cerca del extremo superior de la esfera de cadmio absorbía neutrones, lo cual sugería que una reacción en cadena podía suspenderse introduciéndose la barra de cadmio en el centro de la actividad.
Finalmente, estaba la sustancia moderadora: el agua pesada que acababa de ser introducida en la esfera. Las posibilidades de que un neutrón chocase contra otro núcleo aumentaban cuando se reducía la velocidad del neutrón. Los neutrones que se desplazaban a través del agua pesada disminuían su velocidad sin ser absorbidos, y por lo tanto aumentaban las probabilidades de su propia participación en una reacción en cadena.
La esfera sellada descansaba en el centro de una ancha artesa revestida con láminas de plomo batido. Werner Heisenberg abrió el grifo y dejó llegar agua común a la artesa. Observó mientras el agua rodeaba rápidamente la esfera y se cerraba sobre el extremo superior. La inmersión de la esfera era la última medida de seguridad. Había una docena de válvulas de presión incorporadas a la superficie del recipiente. Si la varilla de cadmio no controlaba la reacción, el agua pesada herviría, elevándose la presión. La presión determinaría que las válvulas de seguridad saltaran, dejando escapar el vapor y permitiendo que la artesa entrase en la esfera y enfriase el uranio.
Heisenberg se acercó con movimientos rápidos a los instrumentos que registrarían la actividad de los neutrones en el interior de la esfera. Los restantes científicos se agruparon inmediatamente detrás de él, rodeando a Kurt Diebner, que llegó de su oficina, con su traje oscuro y el brazalete rojo tan pronto se completaron los preparativos. Los científicos no necesitaban explicaciones acerca de los pasos siguientes o de las lecturas que debían buscar en los medidores. Lo único que todos tenían en común era su confianza en la posibilidad de una reacción en cadena.
Esa confianza era lo que les permitía cooperar. Sin el reactor, Heisenberg, que consideraba locos a los nazis, no podría haber compartido el mismo laboratorio con Diebner, que creía que Hitler y sus secuaces eran los salvadores del mundo. Lauderba'ch, que había encabezado la depuración de profesores judíos de un claustro universitario, no habría podido hablar con Fichter, que había obtenido cargos en facultades extranjeras para varios profesores judíos.
Para algunos de estos hombres, el reactor había sido el modo de salvarse de los campos de concentración. El propio Heisenberg había sido denunciado. En el curso de una gira mundial, había ridiculizado la teoría nazi de la física aria, que sostenía que era necesario ignorar a todos los autores especializados que no eran arios. Nada menos que Himmler había llegado finalmente a la conclusión de que el genio de Heisenberg era esencial, y había aceptado sus disculpas.
Fichter había sido rescatado de un camión que debía llevarlo a los vagones de carga. Había intentado proteger a un tendero del vecindario que estaba siendo golpeado por los matones nazis. El propio Fichter fue agredido, y arrojado a la misma celda que el tendero. Sólo su conocimiento de la fisión del uranio le había salvado. El tendero no tenía ninguna capacidad similar que ofrecer al Estado.
Para otros, el reactor había significado la conquista de un poder instantáneo. Diebner se había elevado a los más altos círculos del partido, porque prometió poner la espada atómica en manos del superhombre que era su jefe. El ascenso de Lauderbach había sido meteórico tan pronto se posesionó de la obra de los científicos no arios a quienes había depurado.
Pero para todos el reactor había creado un lenguaje común. Los símbolos y las formas que predecían sus operaciones eran un puente que salvaba las distancias políticas y religiosas, y la diferencia social. No se entendían unos a otros. Pero todos comprendían la teoría del reactor.
Heisenberg movió la llave, enviando energía al emisor de neutrones que estaba en el centro de la esfera. Los instrumentos detectaron inmediatamente la actividad neutrónica, y las agujas se movieron en los medidores. Pero se estabilizaron rápidamente, y mostraron sólo la producción de la fuente emisora. No hubo neutrones que se desprendiesen de los átomos de uranio incluidos en las minúsculas bolitas de combustible.
Aumentó la potencia del emisor, y observó el movimiento lento de las agujas indicadoras. Los neutrones golpeaban la pared interior de la esfera, pero no suscitaban ningún efecto en el combustible de uranio.
Hubo murmullos detrás cuando los científicos expresaron su decepción. Todos ansiaban probar su teoría. Sin embargo, Heisenberg sabía que algunos de los suspiros eran falsos. Muchos de sus colegas no tenían la confianza de Heisenberg en el agua pesada como moderador que permitía una reacción en cadena sostenida. Se sentirían complacidos si esa parte de su labor quedaba desacreditada. Otros, sencillamente, envidiaban su posición de liderazgo en la comunidad internacional de físicos. No se sentirían apesadumbrados si Werner Heisenberg descendía un peldaño o dos en la escala. Incluso Kurt Diebner tenía sentimientos contradictorios. Necesitaba el éxito de Heisenberg y deseaba entregar el reactor que había prometido al Reichsführer Himmler. Pero Heisenberg ridiculizaba públicamente la capacidad y la actitud política de Diebner. Diebner ciertamente prefería que el mérito del resultado correspondiese a un miembro del partido que hubiese aprendido a manifestar un poco de respeto.
Las agujas saltaron. En un lugar del interior de la esfera, los censores habían detectado un flujo de neutrones que provenían de una fuente distinta. Volvieron a saltar, y después oscilaron de ün lado a otro, indicando súbitas variaciones en el nivel de la actividad neutrónica.
–Miren -dijo una voz, y un dedo que asomó sobre el hombro de Heisenberg apuntó a los medidores-. Están subiendo.
Las oscilaciones comenzaban a atenuarse. Las agujas ascendían constantemente.
–El maíz frito comienza a reventar -dijo riéndose Heisenberg. Advirtió que las flechas cobraban velocidad en su movimiento hacia la derecha. Aquí, Heisenberg comenzó a disminuir la energía aplicada al emisor de neutrones. Las agujas inmediatamente comenzaron a estabilizarse, con lo cual indicaban que la reacción en la esfera aún dependía de una fuente artificial de energía neutrónica. Aún no se mantenía por sí misma.
Heisenberg advirtió que el grupo contenía la respiración cuando él continuó disminuyendo la energía trasmitida al emisor. Los anteriores experimentos de laboratorio en media docena de países habían llegado hasta aquí, y demostrado que el uranio disparaba neutrones de su propio núcleo cuando soportaba el bombardeo de otros neutrones. Pero se utilizaba más energía en mantener la reacción que la que esta podía producir. La energía teóricamente ilimitada que unía las partes de los elementos permanecía encerrada en el núcleo de uranio.
Las agujas se estabilizaron, lo cual indicaba un nivel constante de actividad neutrónica. Heisenberg continuó reduciendo la energía suministrada al emisor.
–Se mantiene por sí misma -murmuró Diebner.
Heisenberg asintió enérgicamente, y los cabellos le cayeron sobre los ojos.
–El emisor está apagado -dijo-. La reacción se mantiene por sí misma.
El anuncio fue saludado con un momento de asombrado silencio mientras los científicos trataban de abarcar el milagro que estaban presenciando. Millones de años atrás, en los primeros microsegundos del universo, la energía de la Gran Explosión había sido absorbida por el núcleo de los elementos que estaban siendo creados. Ahora, se liberaba esa energía.
Uno de los físicos comenzó a aplaudir, y después se le unió otro. Diebner emitió una risita espontánea, y después rugió de placer. En el instante siguiente, hombres que tenían motivos para odiarse comenzaron a estrecharse las manos y después a caer unos en los brazos de otros. Durante un momento la alegría de la realización fue compartida por todos. Se desecharon los resentimientos y los celos.
–Está subiendo -advirtió uno de los científicos. Heisenberg examinó sus medidores y confirmó que las agujas se desplazaban lentamente. Calculó el ritmo de incremento, y lo comparó instantáneamente con las conclusiones de las fórmulas que llenaban su cuaderno.
–Demasiado rápido -dijo-. Mucho más rápido.
Movió una llave que accionó un sencillo motor aplicado a un tornillo sin fin, y que determinó que la barra de cadmio se introdujese en la esfera. El resultado fue que las agujas vacilaron, descendieron un momento y después volvieron a elevarse. Heisenberg de nuevo accionó el motor, enviando la barra de control más hacia el centro de la reacción. De nuevo los medidores indicaron una disminución, pero después de unos pocos segundos reanudaron su movimiento acelerado de ascenso.
–No puedo controlarlo -dijo Heisenberg.
–¿Qué sucede? – preguntó Diebner con algo más que un atisbo de temor. Señaló los medidores de temperatura. El agua pesada que había dentro de la esfera estaba aproximándose al punto de ebullición. Un instante después, la aguja del medidor de presión comenzó a desplazarse.
–Hay exceso de energía. Exceso de calor. ¡Mucho más que lo que calculamos! – gritó Diebner. Heisenberg registró las lecturas en su cuaderno-. Tal vez convenga que todos salgan. Puede escaparse un poco de calor. Quizá sea peligroso.
Diebner y los científicos salieron de prisa, pero Heisenberg se retrasó un poco. Pensó: Menos combustible. O quizá varias barras de cadmio. Era evidente que había sobreestimado mucho la capacidad del cadmio para absorber neutrones. Esa era el área a la que en adelante debía dirigir su atención.
Alcanzó a ver una capa de burbujas que comenzaba a formarse en la superficie externa de la esfera. El agua de la artesa comenzaba a calentarse, y de pronto Heisenberg sintió miedo. La -nergía liberada dentro de la esfera era enorme, excesiva para los toscos recipientes que él había ideado. ¿Qué sucedería si el flujo hacia adentro del agua fría de la artesa no tenía fuerza suficiente para dispersar las partículas de combustible? ¿Qué sucedería si la

Un tapón de seguridad voló, y un chorro de vapor calentó el agua de la artesa. Heisenberg pegó un salto hacia atrás, pasó por la puerta y la cerró detrás de sí. A través de la ventana cruzada con alambres vio cómo otro chorro de vapor irrumpía en la superficie, y enviaba un surtidor de agua fuera de la artesa. Y después, pareció que toda la habitación desaparecía envuelta en vapor.
–¿Se detendrá? – preguntó Diebner, expresando el temor que Heisenberg trataba de controlar.
–Por supuesto, se detendrá -replicó ásperamente, con voz mucho más segura que sus verdaderos sentimientos. Sus cálculos ya habían sido desbordados por la furiosa energía del minúsculo reactor. ¿Qué sucedería si también había calculado mal los límites de esa energía?
El vapor comenzó a disiparse, y cuando el agua de la artesa fue visible, su superficie estaba completamente serena. Aparecieron los medidores, y las flechas habían descendido al límite inferior. Al parecer, la temperatura y la presión habían disminuido. No había signos de actividad neutrónica. Pero quizá los sensores que estaban en la esfera habían sido fundidos por el calor intenso. O tal vez la avalancha de vapor había destruido los medidores.
Heisenberg abrió la puerta y entró cautelosamente en la habitación, acercándose al reactor como si fuese un dragón dormido al que temía despertar. Volvió los ojos hacia el agua turbia y descubridlos restos de la esfera destruida. La presión había abierto las costuras del extremo superior, y las bolitas de combustible caliente habían perforado el fondo.
–Santo Dios -murmuró. El calor había sido tan intenso que el uranio se había quemado como astillas de madera. Se sintió desconcertado por la realidad del metal ardiendo a pesar de que estaba sumergido en agua-. Dios nos ampare.
–Un desastre -dijo la voz de Kurt Diebner en el umbral-. ¿Qué diré al Reichsführer Himmler? ¿Cómo le explico esto?
–Dígale que usted acaba de presenciar la primera reacción nuclear sostenida en la historia del mundo -sugirió Heisenberg-. Dígale que la energía liberada fue por lo menos el doble de la que los científicos habían calculado. Dígale que se desarrolló calor suficiente para lograr que el acero ardiese como papel.
Diebner dirigió una larga mirada a Heisenberg, y comprendió que hablaba completamente en serio. Volvió los ojos hacia las ruinas del reactor.
–Entonces, ¿fue un éxito? – preguntó.
–Un éxito total, Herr Director. Un éxito que supera todo lo que podríamos haber imaginado. Y dígale a Himmler que cuando examinemos esas bolitas de combustible descubriremos metales que nunca existieron antes. Metales mucho más volátiles que el uranio con que comenzamos. Metales que se fisionarán con una rapidez mucho mayor, desprendiendo energía superior en una docena de magnitudes.
Diebner tomó la mano de Heisenberg entre las suyas y la estrechó enérgicamente.
–Felicitaciones, profesor Heisenberg. Una realización monumental. Sé que el Führer enviará su agradecimiento personal así como la gratitud de toda la nación.
Heisenberg retiró la mano.
–Quizás el Führer envíe otros cien galones de agua pesada junto con su gratitud, y así podremos construir un nuevo reactor experimental.
Diebner ya se dirigía a la puerta, en busca de un teléfono para informar la buena noticia.
–Y para el reactor en gran escala -continuó diciendo Heisenberg-, quizás otros diez mil galones de agua pesada. De manera que podamos procesar unas pocas toneladas de uranio y no unos pocos kilos.
–Estoy seguro de que no habrá problemas -dijo Diebner desde el umbral-. El Reichsführer Himmler se sentirá complacido.
Desapareció alejándose por el corredor.
–No lo dudo -comentó Heisenberg-. No tiene cerebro suficiente para asustarse.
Permaneció unos pocos segundos, la mirada fija en el hueco vacío de la puerta. Después se volvió hacia sus colegas. Algunos se alejaban en dirección a sus oficinas, para no comprometerse con esos comentarios que ridiculizaban a Himmler. Otros compartían las bromas de Heisenberg. El vínculo común creado por el trabajo estaba destruido tanto como el reactor.
–Esos idiotas que calzan botas nunca entenderán lo que hemos obtenido -dijo Heisenberg al reducido círculo de amigos que permanecía allí-, Pero nosotros lo sabemos. Y un día podremos compartir nuestro éxito con los físicos de todo el mundo. Comprenderán, y sus felicitaciones significarán algo. Algo más impor-ante que todo lo que probablemente recibiremos de nuestro burocrático Führer.
Los científicos se unieron a las risas hasta que vieron la expresión sombría en la cara redonda de Otto Hahn.
–Quizá nadie vea eso -dijo Hahn, tratando de explicar el terror que de pronto le dominaba-. Quizás esa basura burocrática nos destruya a todos.
Estocolmo – 27 de febrero
–Doctor Bergman, cuando usted propuso el grafito como moderador, se mostró muy impreciso acerca del efecto de las impurezas. ¿No tienen importancia?
El apartó los ojos del arenque frío que había estado cortando con el borde de su tenedor.
¿Cuándo? ¿Cuándo escribió por primera vez acerca del grafito? ¿Con destino a la asamblea de Bruselas? No, fue en París, un año antes. Y aún no había estudiado el efecto de las impurezas.
–Al principio no -contestó, imprimiendo a las palabras suecas una cadencia canturreada que aún era extraña a su dicción-. Por esa época apenas comenzábamos a pensar en los moderadores. Estábamos explorándolo todo. Pero en Bruselas cuando presenté mi análisis del comportamiento de los neutrones, sobre la base de la teoría de los juegos…
–París -le interrumpió Birgit.
–No, Bruselas -dijo él.
Birgit meneó la cabeza.
–Bruselas fue antes que París. Su trabajo basado en la teoría de los juegos fue presentado en la asamblea de París.
–¿Está segura? ¿Acaso el trabajo llevado a París…? – De pronto se detuvo y la miró, horrorizado, pues advirtió que había respondido en inglés.
–Cristo -maldijo, dejando caer el tenedor sobre el plato-. Esto no puede funcionar.
–Está haciéndolo muy bien -dijo Birgit-. Estuvo hablando de este trabajo durante media hora. Hubo momentos en que incluso creí que usted era Nils Bergman.
–Momentos -se burló Karl Anders-. No puedo sostener la presión media hora, y presuntamente conviviré con esos condenados nazis un par de meses. Es absurdo. No hay la más mínima posibilidad de engañarles.
–Ahora no -replicó Birgit-. Todavía no está preparado. Aún tenemos mucho que hacer.
Anders se levantó de un salto y aferró su chaqueta colgada del perchero que estaba cerca de la puerta de salida.
–Nos llevará una vida entera -dijo a Birgit-. Eso es lo que se necesita para convertirse en otra persona. Una vida entera.
Cerró con fuerte golpe la puerta tras de sí y caminó irritado entre los árboles cubiertos de nieve, en dirección a los lagos. Las caminatas irritadas a merced de los vientos helados se habían convertido en su técnica de fuga. Eran los únicos momentos en que podía preservar su propia identidad de la persona en la cual supuestamente tenía que convertirse.
¿Cómo podía convertirse en otra persona, aunque fuese un individuo cuya apariencia era casi idéntica a la suya propia? En Inglaterra los médicos se habían ocupado de la diferencia de edad, raleando sus cabellos y formando arruguitas en las esquinas de los ojos. Los sastres le habían confeccionado trajes apretados en la cintura y cerrados en los hombros, para aliviar todo lo posible su físico atlético, y un director de teatro le había obligado a ensayar su postura con el cuerpo un poco encorvado y el mentón avanzado, hasta que el parecido con Bergman fue sobrecogedor.
Después, un profesor de dicción había comenzado a trabajar sobre la lengua sueca que Anders hablaba fluidamente, ensayando la cadencia que era típica de Estocolmo, y eliminando las equivocaciones propias de los inmigrantes de Estados Unidos, hasta que en efecto habló como Bergman.
Ahora, en una casa de campo que se levantaba a orillas de los lagos de Estocolmo, la secretaria de Bergman le estaba ejercitando página por página en toda la obra del físico, para conseguir que él incluso pensara como Bergman. Las dos personalidades estaban reuniéndose en un mismo cuerpo. Pero, a semejanza del aceite y el agua, a cada momento trataban de separarse.
Había millones de características, incorporadas en el curso de una vida, que definían a una persona. Las ironías que provocaban una sonrisa y las incongruencias que originaban rechazo. Los sentimientos que podían ser compartidos y los que no se expresaban nunca. Las reacciones frente a los colores y los aromas. El placer experimentado por las armonías sonoras. Las reacciones frente al frío y el calor. El goce ante la perspectiva de la comida; incluso el movimiento de los dedos que sostenían el cuchillo o alzaban una copa de vino. Cada característica de Bergman asimilada por Anders sugería otras
miles que eran completamente desconocidas. Cuanto más se excitaban sus maestros ante cada uno de los ademanes que acercaban a los dos hombres, más desalentado se sentía An-ders en vista de los ademanes que los separaban.
Cuando Haller sugirió por primera vez la posibilidad de que él sustituyera al renombrado científico, Anders había sentido curiosidad. Y después de una semana en Inglaterra, al mirarse en el espejo y comprobar cómo desaparecían las diferencias de aspecto, se había sentido excitado. Incluso en Suecia, cuando comenzó a trabajar con Birgit y a revisar la obra de Bergman en su propio idioma, la personificación había parecido completamente posible. Pero ahora, a medida que se acercaba más y más al hombre en quien debía convertirse, las diferencias se magnificaban y desembocaban en un abismo infranqueable. Estaba desalentado, y a medida que se aproximaba el día de su viaje a Alemania incluso atemorizado.
Había comenzado a cuestionar todos los aspectos del plan.
–¿Cómo puede estar tan condenadamente segura de que Bergman no tenía un solo amigo íntimo en Alemania que sepa que yo no soy Bergman?
–Fui su secretaria -le recordó ella-. Escribía sus cartas. Me ocupaba de sus llamadas telefónicas. He revisado todos sus archivos. No existe esa persona que mantuviese con él una relación íntima.
–¿Y la gente que yo conozco? – había preguntado Anders en otro momento de desesperación-. Mis alumnos. He trabajado con centenares de personas que pueden aparecer aquí o allá. Gente que sabría en un instante quién soy exactamente.
–Hemos cubierto ese aspecto -contestó fríamente Birgit-. Cuatro de sus alumnos estuvieron con las fuerzas armadas norteamericanas en el teatro europeo. Todos fueron remitidos nuevamente a Estados Unidos. Sólo resta un profesor que trabajó con usted y que vive en Europa, y está en Italia. Ambos jamás se acercarán a menos de mil kilómetros uno del otro.
Estaban todos tan seguros de que el asunto funcionaría, de que él podía remplazar a otra persona y de que nadie cuestionaría su nueva identidad. Sin embargo, cada vez que se convertía en Bergman, cometía errores garrafales al cabo de pocos minutos. Como esa mañana, en que había confundido dos de los trabajos enviados a la fraternidad científica. Incluso las personas que nunca habían visto a Nils Bergman debían saber cuándo había propuesto por primera vez el problema de los moderadores de grafito. Y después, en su confusión, la recaída momentánea en el inglés. ¿Cómo habría sonado eso durante una cena con sus anfitriones alemanes?
–Es absurdo -gritó al viento que le golpeaba la cara-. ¡No puede funcionar!
Pero en el mismo instante en que proclamaba a voz en grito sus temores, sabía que debía arreglárselas para que funcionara. Sabía mejor que cualquiera de los profesionales que estaban entrenándole, cuáles serían exactamente las consecuencias si la cosa no marchaba bien.
–Sabemos que están construyendo una planta de difusión para separar el plutonio del combustible del reactor -habían sido las palabras del profesor Lindemann mientras bebía una taza de té, durante una de las sesiones en Inglaterra-. La construyen en un lugar subterráneo, en algún rincón de Alemania septentrional. Y creemos haber identificado el vehículo que transportará la bomba.
Lindemann le había mostrado las fotos de la pequeña aeronave sin piloto tomadas en el campo alemán de pruebas en Peenemünde.
–Este artefacto no puede tener otro propósito que transportar un explosivo muy poderoso. De modo que si pueden construir el reactor para producir el plutonio…
Anders sabía que si lo lograba la guerra estaba terminada. Que Inglaterra realizara la experiencia de la energía obtenida con la fisión atómica instantánea, y pediría de rodillas la paz. Fermi había calculado que una tonelada de uranio fisionado sería más poderosa que todos los explosivos químicos detonados en el curso de la historia. Teller había formulado la conjetura que aún podía provocar la explosión de la atmósfera.
Pero los alemanes no perdían tiempo en conjeturas científicas. Heisenberg ya estaba trabajando de firme en un reactor de agua pesada. O eso suponían los británicos, juzgando por la guardia militar que los alemanes habían apostado alrededor de su planta de agua pesada en Noruega. Y sólo para asegurar el resultado, habían estado a un paso de inducir a Nils Bergman a viajar a Alemania, con el propósito de que comenzara su trabajo en un reactor de grafito. Si los alemanes tenían el firme propósito de construir una bomba de plutonio, los aliados debían mostrarse seriamente dispuestos a impedirlo. Si los alemanes estaban dispuestos a correr riesgos con el peligro de una reacción en cadena, los aliados debían hacer lo mismo. La personificación de Bergman podía ser un tiro en la oscuridad. Pero era una de las pocas oportunidades que se les ofrecía.

–Lo siento -dijo Anders en su mejor sueco. Ella lo ignoró, mientras continuaba metiendo las carpetas en su portafolios-. Irritarme fue una actitud infantil. Discúlpeme.
–Tiene razón -contestó finalmente Birgit, utilizando el idioma de Anders por primera vez desde que él había llegado a Suecia-. Esta no es su línea de trabajo. Y Dios sabe que no es la mía.
Birgit echó a andar hacia la puerta, pero él le cerró el paso.
–Vamos a intentarlo otra vez -propuso Anders. Pero cuando ella se volvió para mirarle, Anders vio otra persona. Ya no era la profesora amable y alentadora con quien había estado trabajando antes.
–¿Qué cree que es esto? ¿Uno de sus cursos para graduados? – preguntó Birgit-. ¿Tiene idea de lo que está en juego?
–Por supuesto, tengo idea -replicó ásperamente Anders-. Sucede sencillamente que toda la idea es muy arriesgada. Las probabilidades son tan escasas…
–¿Arriesgada? – replicó ella-. Permítame decirle lo que es arriesgado. En los próximos días un equipo de comandos británicos saltará de un avión y se enfrentará con un regimiento entero de alemanes con el propósito de llegar a la planta de agua pesada. Eso es arriesgado. ¿Y las probabilidades? Incluso si consiguen sobrevivir a los alemanes, no tienen muchas posibilidades, pues los ingleses no están en condiciones de recogerlos y traerlos de vuelta a Inglaterra. De modo que si sobreviven a la batalla, tendrán que abrirse paso hasta la Resistencia noruega y abrigar la esperanza de que ella pueda acercarlos a un puerto noruego. Esa sí es una empresa con muy pocas posibilidades.
–¿De qué está hablando? – preguntó Anders.
–De cosas que yo no debería mencionar. De cosas que ni siquiera deseo saber. Ya he visto morir a mucha gente, Dios mío, incluso ayudé a matarlos.
–¿Bergman? – preguntó Anders, que deseaba recordar a Birgit que ella no podía atribuirse la culpa de su inverosímil muerte.
–Sí, Bergman. Y otro antes que él.
Anders pensó que Birgit estaba al borde de las lágrimas. Extendió una mano para reconfortarla, pero ella la apartó.
–Pero nunca más -dijo Birgit, mirándole con gesto desafiante-. No volveré a jugar con la vida de otra gente. Haller conoce los riesgos del intento de acercarse a la planta de agua pesada de Noruega. Es su tarea.
–¿Haller? – Anders estaba asombrado. Sabía que el atuendo académico era un disfraz, pero había imaginado que Haller era un oficial de escritorio.
–Y usted conoce los riesgos de su intento de convencer a los alemanes de que es Nils Bergman. Es su decisión, y no intentaré convencerle. No deseo saber si algo le sucede a Haller. Y no deseo sentirme culpable si a usted le sucede algo.
Pasó frente a Anders y abrió la puerta. Pero él cruzó el brazo para impedirle salir.
–Iré a Alemania -dijo con voz neutra-. Iré porque debo hacerlo. Porque tengo más motivos para ir que Haller y sus soldados. Sé algo que ninguno de esos comandos puede saber.
Ella se detuvo en el umbral y se volvió para mirarle.
–Sé cómo será si alguien detona una bomba de fisión. He calculado la posible fuerza del impacto. Y el calor. Esos comandos ni siquiera podrían imaginar lo que significan los números. No puedo permitir que suceda eso, por mucho que me afecte. Y no creo que usted pueda permitirlo, no importa lo que ya le haya costado.
Birgit entrecerró los ojos en un gesto de sospecha. Después volvió a la habitación y cerró la puerta.
–Y yo sé algo que usted no puede saber. Conozco a los nazis. Conozco el horror que pueden infligir nada más que con un garrote y un cubo de pintura, de modo que puedo imaginar lo que harían con la bomba. Sé cuánto les agradaría arrojarla sobre el centro de Londres. De modo que tal vez somos un equipo perfecto.
Anders se quitó la chaqueta y la depositó sobre una silla.
–Vamos a trabajar -dijo, volviendo a su mejor sueco.
–Sus probabilidades no son mejores que antes -le recordó Birgit, hablando todavía en inglés y vacilando junto a la puerta.
–Tampoco las suyas -contestó Anders con un gesto de picardía-. Tendrá que correr el riesgo de ayudarme a buscar mi propia muerte.
Ella le miró fijamente durante un momento, y después volvió al comedor y depositó otra vez las carpetas sobre la mesa. Se quitó el gorro de lana y la chaqueta y los colgó del perchero que estaba junto a la puerta.
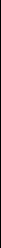
Birgit percibió el interrogante en los ojos de Anders.
–Le reuniré con alguien que conoció a Nils Bergman. Alguien que le conoció mejor que cualquiera de los alemanes con quienes usted se reunirá.
El la miró con los ojos muy abiertos.
–Si usted no pasa por Bergman, anularé todo el asunto.
El la miró reflexivamente, y después asintió.
–Esa prueba podría salvarme la vida -reconoció.
–También la mía -dijo ella. Después, pasó al sueco-. Doctor Bergman, cuando usted propuso al grafito como moderador…-Reanudaron el entrenamiento en el lugar en que el error de Anders lo había interrumpido.
Rjukan – 2 de marzo
El Halifax de cuatro motores que los remolcaba, fácilmente hubiera podido evitar la turbulencia del tiempo elevándose a mayor altura. Pero el planeador Horsa no estaba equipado con oxígeno. Si ascendía todavía más, los Demonios Rojos que estaban apretados a lo largo del cuerpo del planeador, sobre los improvisados asientos, pronto se sentirían desorientados, a causa de la falta de oxígeno en el cerebro. Y necesitarían toda su lucidez y su astucia para la misión que comenzaba pocos minutos después.
Los hombres habían salido de la pista de tierra de Escocia casi tres horas antes, empujados hacia delante con un movimiento brusco cuando el Halifax extendió toda la longitud de la cuerda de remolque. Casi inmediatamente estuvieron en el aire, y el liviano planeador de madera se elevó incluso antes de que la máquina que los remolcaba abandonase el suelo. Y casi inmediatamente sintieron un frío intenso, cuando el aire invernal penetró en la atestada cabina.
Les transportaron en un suave arco sobre el Mar del Norte, encerrados en una tumba sin luz, donde el crujido de las alas y la fuerza de su propia respiración eran los únicos sonidos. Después, subieron hacia el norte, sin apuntar a su blanco en la cadena montañosa de Noruega meridional, sino al mar barrido por los vientos en la costa occidental del país.
No podían acercarse en línea recta a la planta hidroeléctrica de Rjukan. Eso los hubiera obligado a pasar sobre el Skagerrak, donde las patrullas aéreas alemanas surcaban el cielo, y tierra adentro sobre la costa meridional de Noruega, donde los alemanes habían emplazado cañones antiaéreos. En cambio, permanecerían sobre las aguas del Mar del Norte, y virarían hacia tierra al norte de Bergen. Seguirían un fiordo hasta el corazón de las montañas centrales, y después se desviarían hacia el sur. Un río de aguas torrenciales les guiaría hacia la empinada pendiente de la montaña que descendía hasta la estación hidroeléctrica.
Pero cuando llegaron a la costa, encontraron espesas nubes que originaban una ventisca de nieve lanzada contra las montañas. Ahora, la fuerza del vendaval les sacudía implacablemente. El mayor Haller observó las dos líneas de caras inquietas, y comprendió que su misión afrontaba dificultades. Había previsto la tormenta de nieve apenas vio los pronósticos meteorológicos de la jornada, pero había pensado que los problemas que esa turbulencia podía provocar se compensaban con la protección del cielo sin luna -una ventaja a la que tendrían que renunciar si retrasaban la incursión. Ahora, no estaba seguro de que el canje fuera beneficioso. No había previsto los efectos del frío entumecedor que convertía el aliento de sus soldados en hielo que se adhería a la cara. No había contado con los efectos del mareo, que llenaba el aire con el hedor del vómito. Y ciertamente, había subestimado el maltrato físico que soportaban cuando los movimientos propios del vuelo en esas condiciones les golpeaba contra los costados del planeador. Ya estaban casi agotados.
Y todavía faltaba el aterrizaje, que en terreno carente depreparación, se parecía más a una caída. En los ejercicios de entrenamiento, los peñascos del suelo atravesaban el vientre de losplaneadores Horsa, y las ramas de los árboles perforaban los costados como lanzas. ¿Cuántos de sus dos docenas de hombres saldrían más o menos ilesos del desastre?
Y después, tendrían que abrirse paso a través de un regimiento de defensores alemanes para llegar a la planta. Necesitaban retener los edificios el tiempo que permitiera a los zapadores aplicar las cargas explosivas a los electrodos que reunían las moléculas de agua pesada, y a los tanques de almacenamiento que guardaban el producto.
Finalmente, una vez hecho todo eso, necesitaban abrirse paso luchando, en busca de la salvación.
Era una misión que exigía tropas selectas en las mejores condiciones posibles. En cambio, los hombres ya estaban muy golpeados. Probablemente un poco de luz de luna habría sido menos peligroso que el tiempo.
–Ahora estamos cruzando la cumbre. – Era la voz del piloto del planeador que llegaba por el teléfono. Haller acusó recibo, se inclinó hacia adelante y apoyó las manos en el piso.
–Lo logramos -dijo a sus hombres-. Cinco minutos para tocar tierra. Prepárense.
Hubo sonrisas de alivio. Nada de lo que los alemanes podían presentar sería tan malo como el vuelo que acababa de terminar. Aseguraron las correas del equipo a los cinturones y las mochilas.
El piloto se inclinó hacia adelante, limpiando el hielo que cubría el parabrisas con la palma de su guante, y clavando los ojos en el cielo oscuro para ver la tenue luz de cola del Halifax, en línea recta. El avión remolcador estaba virando hacia el sur, y el piloto no podía permitir que el planeador derivase por propia cuenta y se alineara llevado por la tracción de la máquina que lo remolcaba. Tenía que describir su propio giro, siguiendo exactamente el arco dibujado por el Halifax. El remolcador también comenzaba a descender, y el piloto tenía que responder a la maniobra, utilizando los toscos frenos de aire de madera para mantener tensa la línea.
–¡Dios mío! – exclamó Haller cuando la cabina se elevó bruscamente. El planeador había recibido un golpe de viento y casi perdió el equilibrio, y durante un instante se sostuvo sobre el extremo del ala. En lugar de mirar de frente a su sargento, le veía debajo. Los cascos se desprendieron de la cabeza de los hombres de un lado del planeador, y golpearon la cara de los que estaban del lado opuesto.
–¡Aterrice este condenado artefacto! – gritó Haller por el teléfono.
–En eso estamos, amigo -dijo la voz del piloto-. Un minuto más.
El Halifax encendió una sola luz blanca. El piloto movió la mano hacia el costado de su asiento y accionó un anillo de metal. La cuerda de remolque se soltó, y el planeador comenzó a descender silenciosamente hacia la ladera cubierta de nieve.
Podían volar un largo trecho. Con la nariz inclinada apenas unos grados, la velocidad del aire superaba los 160 kilómetros por hora. A esa velocidad, podían recorrer varios kilómetros antes de salvar los mil seiscientos metros que los separaban del suelo. Pero el tiempo apremiaba. A lo sumo, podían permanecer en el aire cinco o seis minutos. Era todo el tiempo utilizable para encontrar el río.
Si el punto de separación era exacto, debían volar hacia el sur, que era el rumbo que el piloto trataba de mantener en su compás. Debían llegar al río en tres minutos, a una altura aproximada de 600 metros, y después seguir el curso hacia el sureste, en dirección a la planta hidroeléctrica. Descenderían sin ruido, aterrizando a orillas del río, a unos tres kilómetros de la planta, fuera de las pantallas que los alemanes mantenían constantemente sobre el perímetro.
El piloto se acercó más al parabrisas. El cielo oscuro que impedía verlo también imposibilitaba que él viese el terreno. Contó los segundos que habían pasado desde el momento de la separación, comparó el tiempo con la altura y después viró a ciegas, suponiendo que había llegado al río.
El altímetro descendió: quinientos metros, después trescientos. Aún no había signos del suelo.
–La línea de los árboles -dijo el copiloto, señalando hacia la derecha. El piloto miró en esa dirección, e instantáneamente inició un viraje. Estaban sobre una espesa arboleda que podía destrozar el frágil planeador. El límite del bosque, que según creían era el lecho del río, estaba mucho más a la derecha.
–Demasiado bajo -contestó el piloto. Elevó la nariz, tratando de usar la velocidad del planeador para ganar un poco de altura. Cuando la velocidad disminuyó, empujó la palanca de la nariz, tratando de extraer unos pocos centímetros suplementarios del impulso del planeador.
–¡Asegúrense! – gritó por el teléfono para avisar a los soldados-. ¡Vamos a tocar tierra!
Podía sentir las puntas de las ramas castigando el vientre del planeador. El Horsa se elevó sobre la copa de un árbol, y durante un instante pareció que ascendía. Después, comenzó a caer.









El piloto descendió la nariz, y cuando el avión aumentó su velocidad las alas comenzaron a elevarse. Desvió el planeador bruscamente hacia la izquierda, en un giro destinado a evitar el río helado. Después, con el extremo del ala izquierda que casi tocaba el suelo, viró bruscamente a la derecha. El planeador se estabilizó, disminuyó su velocidad y vaciló un momento hasta detenerse. Descendió bruscamente, y sus apoyos de madera golpearon contra el hielo.
Brotaron gritos de la cabina cuando el planeador rebotó hacia el aire. Pero pronto golpeó otra vez, ahora más suavemente. Y después se deslizó con suavidad sobre el río helado, y su vientre avanzó como un trineo.
El piloto trató de reducir la velocidad con los frenos de aire, y usó los pedales del timón para mantener el artefacto en una línea recta. Poco a poco, la velocidad disminuyó y el Horsa se detuvo suavemente.
Los ojos que se habían cerrado con fuerza, como consecuencia del terror, se abrieron lentamente. Los comandos se miraron, comprendieron que habían aterrizado y ahora los labios helados esbozaron sonrisas.
–En marcha -ordenó Haller, desprendiéndose del cinturón de seguridad y manipulando la puerta de la cabina. Los soldados bajaron al hielo.
–Depositen el equipo a orillas del río -indicó el mayor. Los comandos formaron una fila entre el avión y el borde del río, y trasladaron el equipo a lugar seguro.
Haller sostuvo su mapa frente al piloto. No sabían muy bien si habían sobrepasado el área de aterrizaje, o si se habían quedado cortos. Pero no importaba. Lo único que tenían que hacer era seguir el curso del río hacia el sureste, y así llegarían a las válvulas de entrada de la planta hidroeléctrica de Rjukan.
Los hombres no tenían idea de la naturaleza del objetivo. Ciertamente, sabían que era una planta de energía, pero había millares de plantas iguales en los territorios ocupados por los alemanes, y ninguna había merecido una visita personal de los Diablos Rojos. Durante el entrenamiento, Haller había respondido a las preguntas diciéndoles que la planta producía sustancias químicas especiales que los alemanes necesitaban desesperadamente, y que esos productos eran procesados a gran profundidad bajo tierra, en los viaductos que alimentaban las turbinas, de modo que estaban protegidos de los bombardeos aéreos. Sabía que su respuesta era sólo una verdad a medias. Pero era imposible pedir a los hombres que arriesgaran la vida sólo para derramar unos pocos miles de galones de agua en el río. A menos que lograra hacerles entender la importancia del agua, y eso era imposible.
¿Cómo podía explicar el papel de una extraña molécula de agua que tenía un neutrón suplementario caprichosamente agregado a cada uno de los átomos de hidrógeno? Una molécula cuyo único valor era su extraña capacidad de aminorar la velocidad de desplazamiento de una partícula atómica que, en sí misma, no tenía más función que aumentar el peso de un núcleo. Y todo esto sucedía en el corazón de un metal tan raro que ciertamente nunca lo habían sostenido en sus manos, o para el caso jamás lo habían visto.
Sin embargo, si el agua pesada llegaba a Alemania, la guerra estaba perdida. Con ella, podían crear una bomba que vaporizaría a Londres en una sola explosión. Una segunda bomba arrasaría a Liverpool un instante más tarde. A la hora de lanzar la décima bomba, habrían destruido a la mitad de la población inglesa.
–¿A partir del agua?
Jamás podrían entenderlo.
Era mejor mentir. El mayor Haller sabía que sus hombres de buena gana arriesgarían la vida para privar a los alemanes aunque fuese de una ventaja momentánea, para destruir un producto químico que podía aportar energía a unos pocos aviones. Pero, ¿morir por el agua? Eso era pedir demasiado.
Llegaron a una ladera larga y suave, y probaron los esquíes, y se deslizaron en silencio a lo largo de varios centenares de metros. Pero uno por uno se hundieron en la oscuridad, y la línea cerrada comenzó a alargarse. Haller ordenó que abandonasen los esquíes.
Al frente, oyeron el estrépito de un rápido que les advirtió la presencia de un desnivel empinado y rocoso. Descendieron lentamente, pisando con mucho cuidado la cara congelada de las rocas, y después pasando de mano en mano los rollos de cable y las cajas de dinamita. Estaban agotados cuando llegaron al fondo, pero Haller ya estaba retrasado, de modo que ordenó que avanzaran inmediatamente, ingresando en un bosque denso que se extendía a la derecha del peñasco que estaba en el borde del río. Ahora, la oscuridad protectora aportó un nuevo riesgo, mientras tropezaban en la maraña del suelo, y las ramas invisibles les castigaban las manos y las caras. Cada metro que avanzaban era doloroso, y el frío y la fatiga estaban cobrándose su precio. Haller los obligó a avanzar más de prisa, temeroso de que el bosque pudiera tragarse su fuerza de ataque antes de que hubiese llegado a la meta.
Estaban a pocos centenares de metros de la planta cuando la vieron: un edificio de ladrillo grande y cuadrado, con varias construcciones anexas de menores proporciones, construidas sobre una ladera, a cierta altura sobre el río. Al lado del complejo había una central eléctrica, y los primeros sostenes de la línea de energía que llevaba electricidad hacia el este, a Drammen y después a Oslo. La empalizada de alambre que protegía la propiedad estaba a pocos centenares de metros. Los soldados alemanes se paseaban del lado interior de la empalizada.
Al ver al enemigo, la fatiga de los hombres se disipó. Se prepararon instantáneamente para iniciar el ataque que habían ensayado muchísimas veces con una maqueta de madera que representaba el edificio. Los tres zapadores, con seis fusileros, descendieron sigilosamente por la ladera en dirección al río. Cuatro comandos comenzaron a instalar dos morteros sobre el borde del bosque. Los fusileros restantes, mandados por el sargento, describieron un círculo a cierta altura sobre el edificio. Haller observó el despliegue, y después descendió de prisa a la orilla del río para unirse a los zapadores.
El grupo de Haller llegó a la isla de hormigón construida al borde del agua. Las compuertas de acero de la isla desviaban la corriente hacia el viaducto que alimentaba las turbinas. Siguieron la dirección del canal hasta que desapareció en los cimientos del edificio. Después, ascendieron los peldaños que llevaban a las puertas de acero, el acceso a la sala del generador. Uno de los zapadores aplicó una carga de dinamita a los grandes goznes. Después, se agazaparon y esperaron.
Unos segundos más tarde oyeron el lejano "pop" cuando el primer disparo de mortero inició su empinada trayectoria. Un instante después, disparó el otro mortero.
Oyeron gritos, órdenes en alemán cuando los guardias se volvieron hacia el ruido. Después, la noche quieta y nevada se vio conmovida por una explosión ensordecedora; era el primer disparo de mortero que había estallado cerca de la central eléctrica.
El zapador encendió la mecha de la carga de dinamita.
Haller alcanzó a oír los gritos de los guardias que estaban más arriba, y después los disparos de sus armas, apuntadas ciegamente a la noche.
La segunda granada de mortero explotó, y un instante después otra. Imaginó a los guardias corriendo enloquecidos en círculo, tratando de protegerse de las granadas y del fuego de fusilería que llegaba de la oscuridad vacía. Sabía que sus hombres tenían todas las ventajas posibles, pues disparaban sobre blancos fijos desde la protección de un amplio vacío. Pero la ventaja duraría poco. En unos segundos más los soldados alemanes de la guarnición acudirían. Verían los relámpagos que brotaban del cañón de las armas británicas, y comenzarían a devolver el fuego. Bastarían unos minutos, y su superioridad numérica desbordaría a la pequeña fuerza atacante.
La carga explotó, y la puerta de acero cayó hacia el interior del edificio. Haller se incorporó de un salto y entró por la abertura con su pequeña fuerza. Atravesaron la sala del generador, intensamente iluminada, y rodearon las bóvedas macizas de los generadores eléctricos, accionados por las turbinas subterráneas.
Un solo guardia apostado a la puerta de edificio de procesamiento del agua reaccionó a tiempo después del resplandor de la explosión, y vio entrar a los comandos y alzó su fusil. Pero cuando vio las armas de los ingleses vueltas hacia él, huyó a través de la puerta. Estaba apenas a mitad de camino hacia la puerta siguiente que llevaba al exterior cuando una andanada de fuego de uno de los invasores le derribó. Cayó hacia adelante, boca abajo, sobre el inmaculado piso de mosaico, manchando todo alrededor con su propia sangre.
Haller ignoró los estertores del herido.
–Allí -dijo, indicando a los zapadores la hilera de altos tanques de metal que hubieran podido ser parte del equipo de una bodega-. Después, esos electrodos.
Los enormes electrodos, de una altura de casi dos pisos, emergían del extremo superior de un tanque de procesamiento, donde la corriente que ellos creaban dividía el agua común en sus correspondientes gases. Varios conductos galvanizados retiraban el hidrógeno y el oxígeno, dejando agua que tenía más elevada concentración de los caprichosos átomos de hidrógeno. Mediante un proceso lento y paciente de reducción del agua a un cienmilésimo de su volumen original, se separaba el agua pesada.
Haller apostó a sus fusileros en las dos puertas de la sala, una que llevaba al salón del generador que acababa de cruzar, la otra que se abría sobre un tramo de peldaños de concreto y comunicaba con el exterior. Ahora, el combate se había invertido. En lugar de ser los atacantes, los comandos se habían convertido en los defensores. Su tarea era mantener a los alemanes fuera de la zona hasta que los zapadores hubiesen ejecutado su trabajo.
Al principio, la dispersión del fuego de morteros atrajo a los alemanes hacia el campo abierto. Pero los oficiales comprendieron enseguida qué era lo que debían proteger. Detuvieron a una compañía de soldados que se abalanzaba sobre la empalizada del perímetro, y la condujeron escaleras abajo, hacia la sala de procesamiento del agua pesada.
Los hombres de Haller les dispararon cuando llegaron al final de la escalera, y eliminaron a la primera con fuego de armas automáticas. La segunda fila de alemanes se protegió y comenzó a disparar hacia la puerta, obligando a los comandos a refugiarse en la sala de procesamiento. Haller comprendió que disponía de pocos segundos. Volvió los ojos hacia los expertos en explosivos.
Habían aplicado cargas a cada uno de los tanques de almacenamiento. Uno de los hombres desenrollaba los cables, avanzando hacia la puerta por donde habían entrado. Los otros dos fijaban paquetes de dinamita del extremo superior del tanque de electrólisis. Haller quiso gritarles. Se les acababa el tiempo. Pero nunca tendrían otra oportunidad en la planta de Rjukan. Necesitaba concederles todo el tiempo que fuera posible.
Llegó una ráfaga de disparos del exterior. Los alemanes habían apostado una ametralladora en la escalera. El fuego sostenido destrozó los bordes de la puerta, de modo que los comandos no podían devolver el fuego. Dos soldados británicos fueron alcanzados, y uno se volvió hacia Haller y tenía sólo la mitad de la cara. Los otros comandos fueron expulsados de los lugares que los protegían a nuevas posiciones detrás de los tanques de procesamiento.
Los alemanes tenían que atacar pasando por una puerta estrecha, y la pequeña fuerza británica incluso podía cubrir esa vía de acceso. Cuando el primero de los guardias apareció en el hueco, fue derribado por una serie de balas, y girando sobre sí mismo desapareció de la vista. Apareció otro soldado, pero una lluvia de fuego proveniente del interior le obligó a cubrirse. Los soldados británicos tenían la impresión de que podían retener indefinidamente la sala. Pero Haller sabía que los alemanes necesitarían a lo sumo un minuto para trasladar la ametralladora, de manera que disparase directamente hacia el interior de la sala de procesamiento. Sabía también que el comandante alemán no necesitaría mucho tiempo para enviar tropas alrededor del edificio y cortarles la retirada.
–Vamos -ordenó Haller. Los zapadores dejaron caer las cargas restantes sobre el extremo superior del tanque de procesamiento y comenzaron a retirarse, desenrollando al mismo tiempo los cables.
Oyeron disparos que venían de atrás. Los soldados alemanes habían entrado en la sala del generador y ahora tenían cubiertas las dos puertas.
–¡Salgan! – gritó Haller. Tomó el detonador con su clavija de madera, sostenida por el zapador-. Por ahí-dijo a los soldados, señalando la puerta de la sala del generador. Los hombres atacaron nuevamente el interior de la sala, disparando a los alemanes que habían conseguido entrar. Ahora, Haller comenzó a retroceder en la misma dirección, el detonador bajo un brazo, el fusil automático bajo el otro. Disparó constantemente hacia la puerta que estaba al fondo, evitando el avance de los atacantes alemanes. Cuando llegó a la puerta por donde quería fugar, se arrodilló y accionó el detonador.
Hubo un relámpago, un estallido ensordecedor, y después un golpe de aire que le arrojó hacia atrás, a través de la puerta, y le golpeó contra el suelo de la sala del generador.
Las luces se amortiguaron, sumiéndolo en la oscuridad. El único sonido que alcanzaba a oír era la resonancia en su cabeza provocada por el estrépito de la explosión. Hubo relámpagos cuando los comandos y los soldados alemanes se disparaban unos a otros. Después, cuando volvieron a parpadear las luces, vio la cascada de agua que caía sobre la puerta, y fluía como una marea cubriendo el piso de la sala del generador. Trató de incorporarse, y avanzó vacilante hacia la abertura que habían practicado inicialmente en la pared exterior. Pero su vía de salida estaba bloqueada por alemanes de uniformes oscuros. Los británicos que querían fugar se veían atrapados a campo abierto y masacrados por los disparos. Varios alemanes habían apuntado al mismo comando, y el cuerpo del inglés se sacudía como una marioneta cuando un disparo tras otro se le hundía en el cuerpo.
Una luz intensa relampagueó detrás de Haller, seguida por una lluvia de chispas. Hubo un chisporroteo cuando el agua derramada cayó sobre uno de los generadores. Un instante después, las luces del techo se apagaron, y así los británicos que huían tuvieron una momentánea ayuda.
Después, la ola golpeó las piernas de Haller, y le arrojó al suelo. Le llevó más allá de los cañones de las armas alemanas, que disparaban ciegamente hacia la oscuridad. Pero cuando el agua avanzó todavía más, los alemanes se volvieron y trataron de esquivarla. La ola les golpeó y les empujó hacia la pendiente, y después hacia el río mismo.
Haller se golpeó contra sus propios hombres que se deslizaban hacia adelante. Aferró el borde de la puerta, pero la fuerza del agua le obligó a soltarse. Se unió a la corriente de cuerpos, algunos vivos y otros muertos, que descendían hacia la orilla.
Los hombres que salvaron toda la distancia hasta el río desaparecieron en el hielo delgado que no se consolidaba a causa del movimiento del agua que entraba por el viaducto. Un hombre -Haller no pudo saber si era inglés o alemán- cayó en el viaducto, trató de aferrarse un instante al borde, y después se hundió gritando en la corriente furiosa que le llevó bajo tierra, hacia las hojas móviles de las turbinas. El mayor Haller se deslizó sobre un peñasco que estaba a poca altura sobre el viaducto, y se sostuvo mientras el agua corría alrededor. Sintió que los dedos se le deslizaban sobre la roca húmeda, y se sostuvo desesperadamente, pues sabía el destino que le esperaba abajo. No había modo de fuga si uno caía en los rápidos del viaducto. Si tenía suerte, se ahogaría antes de ser chupado por las gigantescas paletas de acero que giraban bajo el orificio, y que lo destrozarían en mil pedazos.
La cascada se detuvo milagrosamente. Escupió el agua que tenía en la boca y sacudió la cabeza para aclararse la visión. Después, con mucho cuidado, trató de hacer pie, y comenzó a retroceder hacia el borde del peñasco afilado, dejando huellas sangrientas que marcaban su doloroso avance.
Consiguió salir del agua, y con paso lento caminó por el borde del canal, hasta que llegó al punto de reunión, en la isla de concreto. Le esperaban dos de sus comandos, y uno sangraba de una herida en el pecho que burbujeaba y silbaba cada vez que el hombre respiraba. Se acurrucaron en la oscuridad hasta que se les reunió uno de los zapadores, la cara cortada a causa de la caída.
–Era agua… nada más que agua -gimió el zapador con gesto extraviado-. Equivocamos los tanques.
–Eran los tanques verdaderos -replicó Haller-. Para eso vinimos.
–¿A buscar agua? – exclamó el zapador-. ¿Todos nuestros compañeros muertos por un par de tanques de asquerosa agua?
Iniciaron la retirada a lo largo de la orilla del río, de regreso al punto en que habían abandonado el planeador. Allí se reunirían con lo que pudiera restar de la otra mitad de la fuerza, e iniciarían la marcha a través de las montañas heladas, con la esperanza de encontrar a los agentes de la Resistencia noruega.
Pero, basándose en su propio agotamiento y en el estado de deterioro de los tres hombres que lo acompañaban, Haller comprendió que no tenían muchas esperanzas, sobre todo porque ya podía sentir sus ropas, empapadas en el precioso líquido, congelándose contra la piel.
Estocolmo – 21 de marzo
–Los ingleses no tienen programa -explicó Anders hablando en sueco, una lengua que ahora le parecía absolutamente natural-. Hablan, pero no hay nada serio. ¿Cómo pueden abrigar la esperanza de demostrar la fisión del uranio si no tienen uranio?
–Pero usted pasó varios meses en Inglaterra -insistió Birgit, que representaba el papel de un interrogador alemán.
–Londres es una ciudad interesante, incluso en tiempo de guerra -contestó Anders-. Y allí trabajan algunos hombres excelentes. ¿Usted sabe que Otto Frisch está en Londres? Y Samuel Goudsmit.
–Judíos -siseó Birgit.
–Pensadores brillantes -replicó Anders-. Aunque yo soy ario, me veo en graves dificultades para entender la física aria que ustedes proponen. ¿Cómo pueden desentenderse del trabajo de los físicos judíos? Tuve varias discusiones interesantes con Goudsmit. Discusiones que serán muy útiles en mi trabajo.
–Pero usted no quiso quedarse allí. ¿Tal vez se siente más cómodo con la causa alemana?
–Me siento cómodo con el progreso -contestó Anders-. Los científicos deben buscar la verdad, no las causas nacionales. Si queremos llegar a comprender el átomo, necesitamos reactores que modifiquen las estructuras atómicas y aislen las partículas atómicas. Los británicos nunca tendrán un reactor. ¿Sabe que enviaron todo el material de sus investigaciones a los norteamericanos? Han encargado a los norteamericanos la construcción de su reactor.
–¿Los norteamericanos? – Birgit trató de mostrarse sorprendida, aunque estaba segura de que los alemanes sabían de los esfuerzos de los Aliados en Estados Unidos. Pero ambos habían convenido contar a los científicos alemanes y los funcionarios nazis todo lo que probablemente ya sabían, aunque fuera sólo para fortalecer la credibilidad de Anders.
–Sí. Con uranio canadiense. Los ingleses creen que están trabajando con grafito. Enrico Fermi está allí, y él y yo nos hemos escrito cartas acerca del grafito. Comprende sus posibilidades. ¿Qué les parece? Un italiano que dirige un programa inglés en Estados Unidos.
–¿No le ofrecieron la oportunidad de trabajar en Estados Unidos?