Cuando lo pruebes, te gustará (desinformación alimentaria)
El desayuno es la comida más importante del día
O eso decía mi madre cuando nos obligaba a ingerir un «desayuno caliente» todas las mañanas, antes de ir al colegio, porque, al parecer, al calentar cualquier cosa se opera en ella una transformación química trascendental en sus moléculas que hace que mejoren sus propiedades saludables. Tomada literalmente, esa máxima pronunciada por padres y madres es una tontería. No conozco ninguna sociedad en el mundo en que la comida de la mañana sea la más importante del día. Sea por la razón que sea, los seres humanos modernos hemos desplazado el centro de nuestra ingestión de alimentos al almuerzo de mediodía o a la cena. Y, en la Europa Oriental, Asia y África existen numerosas culturas que la limitan a dos comidas y que se saltan del todo el desayuno, o que lo reducen a su mínima expresión.
Aunque, bien mirado, tal vez esa hipérbole resulte disculpable. El tópico de «la comida más importante», que se remonta al siglo XIX, es un intento de compensar su estatus de eterno perdedor. ¡A la cena no le hace falta agente de prensa! Todo el mundo cenará siempre. Pero son muchos los que se saltan el desayuno, por falta de tiempo, por falta de apetito o por ambas cosas a la vez. Un estudio realizado en 2011 concluyó que el 11 por ciento de los adolescentes no desayunaba. La cifra se eleva al 18 por ciento en la franja de edad de los adultos jóvenes, en el caso de las mujeres, y es del 28 por ciento en el de los hombres. Así que, al menos sí puede decirse que el desayuno es la comida más importante del día en relación con la percepción de su importancia.
La importancia del desayuno la cuestionan, a veces, los autores de dietas de moda que potencian el ayuno, o los defensores del sueño, a los que preocupa que despertar más temprano a los niños para darles el desayuno desequilibre su ritmo circadiano. Pero, salvo esas excepciones, existe un amplio consenso científico sobre los beneficios específicos y únicos de desayunar. La mayoría de los estudios sobre desayuno y aumento de peso, por ejemplo, han determinado que, en contra de lo que podría pensarse, quienes se saltan el desayuno son más gordos que quienes lo toman, tal vez porque saltarse la comida matutina lleva a controlar menos el apetito y a tomar malas decisiones dietéticas a lo largo del día. Un estudio de la Universidad de Minnesota realizado en 2011 halló un posible mecanismo para explicarlo: los sujetos del experimento que desayunaban tenían unos niveles de glucosa más saludables hasta transcurridas cinco horas, lo que reduciría su riesgo de padecer obesidad y diabetes.
Los beneficios para la salud del desayuno, sobre todo en el caso de los niños, no se limitan al índice de masa corporal. También se ha comprobado que los efectos reguladores de azúcar en la sangre que garantiza el desayuno reducen el riesgo de diabetes y enfermedades coronarias. Y diversas investigaciones llevadas a cabo con estudiantes en todo el mundo, desde alumnos de medicina japoneses hasta estudiantes de secundaria estadounidenses, han detectado un incremento de la fatiga diurna en los individuos que se saltan el desayuno, lo que se traduce en una disminución de la función cognitiva. Un estudio de 2002 sobre niños con bajo rendimiento académico en escuelas públicas de la ciudad de Boston concluyó que introduciendo un programa de desayunos gratuitos en los colegios se conseguía una mejora notable en los resultados de matemáticas, así como en comportamiento y asistencia.
Yo, por mi parte, soy un caso especialmente trágico: me encantan los productos que suelen consumirse en el desayuno, desde el pomelo al beicon, desde los gofres hasta los cereales crujientes con sabor a canela, pero por la mañana no tengo hambre. Si en ese sentido eres como yo, he descubierto que la mejor solución es un enfoque doble: primero, conseguir un trabajo que te permita pasar esas mañanas de ojos borrosos navegando por internet, en lugar de dedicado a cualquier tarea que requiera unos niveles normales de azúcar en sangre. (Ser escritor por cuenta propia va muy bien para eso). Segundo, encontrar algún local en el que se sirvan desayunos todo el día y en el que no juzguen a la gente que pida, pongamos por caso, un croissant a las dos de la tarde o unos cereales a medianoche. Y… voilà, con esos dos elementos ya podríamos llevar casi una vida funcional. A pesar de todo lo dicho, yo obligo a mis hijos a desayunar.

VERDADERO
Cómete todo lo que te pongan en el plato. Hay niños en África que pasan hambre
Técnicamente es cierto: hay niños en África que pasan hambre. Incluso si tus padres usaran China o India para exponer sus técnicas de culpabilización mientras cenáis, seguiría siendo, tristemente, un dato cierto, porque también hay muchos niños que pasan hambre en esos dos países. En 2009, UNICEF calculaba que, había 195 millones de niños que pasaban hambre en todo el mundo. Incluso en Estados Unidos existen tres millones de niños que pasan hambre. Podría decirse que «hay niños que pasan hambre en casi todo el mundo», y sería verdad. (Bueno, no en la Antártida).
Sin embargo, el sentimiento que subyace a ese tópico destinado a despertar conciencias es algo más específico, y está pensado para que los niños se sientan culpables por no terminarse la comida, como si su falta de apetito estuviera contribuyendo de algún modo a los problemas de distribución global de alimentos. La idea se remonta a la campaña del «Club del Plato Limpio» ideada por la Administración Estadounidense del Alimento (a la sazón dirigida por el que sería presidente del país, Herbert Hoover) en 1917 con la finalidad de optimizar los escasos recursos durante la Primera Guerra Mundial y reducir, de ese modo, las importaciones de otros países. Más o menos en la misma época, el genocidio de la minoría armenia por parte del Imperio Otomano empezaba a ser causa célebre entre los círculos humanitarios de Estados Unidos, y toda madre que hubiera leído la revista Life empezó a sermonear a sus hijos para que se terminaran el brócoli en nombre de «los pobres armenios que se morían de hambre». Las generaciones futuras cambiarían la formulación para incorporar lugares como Biafra, Etiopía o la zona a la que en ese momento estuviera golpeando la hambruna.
El problema del sentimiento de culpa por los «niños que se mueren de hambre, o que pasan hambre» es que ha creado una o dos generaciones de menores que sienten que dejarse algo en el plato es inmoral. A menos que trabajes en el sector de los pantalones vaqueros con cintura elástica, seguramente coincidirás conmigo en que la obesidad juvenil es hoy en día un problema grave causado, en parte, por el tamaño de las raciones. En 1955, la hamburguesa más grande de McDonalds pesaba 45 gramos; hoy, su equivalente lleva cinco veces más carne. En Estados Unidos, los consumidores de cereales se sirven raciones que son el 20 por ciento más grandes y las mezclan con un 30 por ciento más de leche de lo que hacían hace sólo dos décadas. Incluso los platos de cena tuvieron que crecer a principios de la de 1990 para dar cabida a nuestros mayores apetitos, y pasaron, de media, de los 25 a los 30 centímetros de diámetro. Un estudio llevado a cabo en 2008 en la Universidad de Cornell dio como resultado que los alumnos de preescolar a los que se presionaba para terminarse la comida en casa pedían que se les sirvieran más tentempiés azucarados en los centros de día. Los autores del estudio sugerían que los niños que «dejan comida en el plato» aprenden a hacer caso de su cuerpo y de los avisos que éste les envía cuando ya están llenos, mientras que los miembros del «club del plato limpio» comen en exceso porque han aprendido que deben seguir comiendo mientras haya comida al alcance de sus rechonchos deditos.
Peor aún, los niños no tienen que crecer mucho para darse cuenta de que la respuesta correcta a la frase «¡Hay niños que pasan hambre en China!» es decir: «¿Y por qué no les envías a ellos mi comida?», a poder ser con vocecilla redicha que los envía directamente castigados a sus habitaciones, y que hace que sus pobres madres necesiten otra copa de vino —o dos— antes de acostarse. En lugar en insistir en que hay que dejar el plato limpio, es mucho mejor empezar con raciones más pequeñas y dejar que los niños decidan si quieren repetir o no. Y, paralelamente, realizar donaciones a algún banco de alimentos, o extender un cheque al Proyecto Hambre, en lugar de torturar a la familia con las hambrunas y su solución.

FALSO
Cómete la costra del pan: ahí es donde están todas las vitaminas
Durante decenios, los padres han recurrido a esa campaña de desinformación para que los niños se terminaran el pan. (En ocasiones también se decía que la costra tenía poderes mágicos y que hacía que el pelo saliera más rizado, un atributo físico muy deseado en la época, al parecer). Las razones del mito no están claras: tal vez padres y madres que querían que sus hijos se comieran todo el pan, o que estaban hartos de cortar los bordes del pan de molde… Aunque quizá se tratara de una confusión genuina por el hecho de que muchas frutas y verduras resultan, ellas sí, más saludables si se comen con sus respectivas pieles. En algunos casos, como en el de las patatas, por ejemplo, cocerlas con piel impide que las vitaminas pasen al agua que las rodea. En otros, la parte externa de la fruta puede ser más rica en fibra o nutrientes que la interior. Las pieles de manzana, por ejemplo, contienen cinco veces más antioxidantes polifenoles que el resto de la fruta. Las pieles de uva son la mejor fuente de resveratrol, un anticancerígeno. Los gurús de los alimentos saludables defienden incluso las bondades de las pieles duras de frutas como la del peludo kiwi (llena de flavonoides y ácido fólico) y la del plátano (que contiene serotonina, un buen antidepresivo, y luteína, que previene la aparición de cataratas).
Pero como tal vez sepas, el pan no es una fruta. La costra del pan no es otra forma de tejido de una planta que le haya salido al exterior de una barra, como si fuera una piel de uva o de plátano. El pan entero, con su miga y su costra, ha salido de la misma porción de masa, y todas sus partes contienen exactamente los mismos ingredientes. Lo que ocurre es que una parte se ha tostado algo más en el horno que el resto. Las vitaminas no se trasladan a la parte externa de la barra mientras ésta se cuece, por lo que la costra no contiene nada especial.
Bien, para ser exactos, casi nada especial. En 2002, unos científicos del Centro Alemán de Investigaciones sobre Química Alimentaria descubrieron por primera vez que la miga de pan puede tener una ventaja nutricional sobre la miga. La reacción de Maillard —el mismo cambio químico que hace que la comida que, al cocinarse y adquirir un tono marrón, sepa mejor— también crea un antioxidante llamado pronil-lisina, que podría tener propiedades anticancerígenas. Si el pan se ha cocido y tostado convenientemente, la costra será ocho veces más rica en dicha sustancia que lo que no es costra. Así pues, tus padres tenían razón. (Bueno… más o menos, y por casualidad). Aun así, Thomas Hofmann, el director del estudio, advierte de que tostar demasiado la costra lleva a una reducción de los niveles de antioxidante, y de que quemarlo puede llevar a la introducción de elementos cancerígenos. Por la costra vivimos y por la costra morimos.
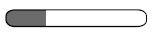
MAYORMENTE FALSO
No piques entre horas. Después no cenarás
Yo, de niño, era de los que picaba entre horas y comía porquerías, por lo que, desde el punto de vista kármico, tiene sentido que ahora me toque recoger los envoltorios de galletas saladas y bombones que aparecen misteriosamente en el dormitorio de mi hijo cada vez que pasamos el aspirador o cambiamos las sábanas. De ahí viene, seguramente, la oposición de los padres a que sus hijos coman esos tentempiés: muchos niños se dan atracones muy poco saludables si las galletas no están muy bien escondidas. Bueno, y también de la descorazonadora experiencia de pasarse horas preparando la cena para que luego los niños la miren con desconfianza porque, un rato antes, se han zampado una bolsa entera de Doritos.
Aun así, no hay nada intrínsecamente poco saludable en el hecho de picar entre horas. Muchos nutricionistas, en la actualidad, recomiendan tomar seis comidas poco copiosas al día en lugar de las tres más copiosas tradicionales. La ingesta calórica, claro está, es lo que más importa, pero a mucha gente le resulta más fácil evitar los excesos en las comidas si mantienen elevados sus niveles de azúcar en la sangre durante todo el día, lo que se consigue ingiriendo alimentos con mayor frecuencia y en menores cantidades. Es cuestión de gustos.
Un estudio de la Universidad de Carolina del Norte culpa al picoteo del reciente aumento de peso de los niños estadounidenses. En ese país, los niños, de promedio, ingieren 168 calorías más en los llamados snacks que los niños de 1977, una cantidad de patatas fritas y barras de cereales suficientes para añadir tres kilos y medio de grasa corporal al año. La industria de los tentempiés, que factura 68.000 millones de dólares al año, está encantada con dicha evolución, pero los dietistas no lo están tanto. Una vez más conviene aclarar que no siempre picar entre horas es mala idea. Comer sólo bollería industrial porque sabe mejor que la cena es mala idea. Comer un tentempié saludable está bien. La respuesta correcta a «necesito picar algo» no es «¡Luego no cenarás!», sino, seguramente: «Claro, ¿qué prefieres, una manzana o un plátano?». (Asumámoslo: cuando las opciones son tan espantosas, los niños seguramente se reservarán para la cena y no comerán nada entre horas).
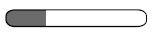
MAYORMENTE FALSO
Hay que comer despacio. Mastica cada bocado treinta veces
Si no tienes ni idea de cuántas veces mastican tus hijos cada bocado de comida que se meten en la boca, sin duda eres el peor padre o madre del mundo. Yo acabo de observar a mi hija discretamente mientras comía y acabo de convertirme en todo un experto. Lo digo por si queréis preguntarme algo. A mí me parece que su nivel de masticación se encuentra en un saludable término medio entre el Monstruo de las Galletas y una vaca: doce veces más o menos antes de tragarse algo blando, como unos macarrones con queso, y tal vez el doble para algo que le plantee un desafío algo mayor, como un pollo frío con brócoli que haya sobrado del chino de anoche.
La digestión empieza en la boca, gracias tanto al poder desmenuzador de los dientes como a las enzimas que se encuentran en la saliva. Así pues, masticar poco puede dificultarle las cosas a tu aparato digestivo. Pero a menos que los niños engullan la comida entera, echando hacia atrás la cabeza, como una gaviota devorando una patata frita, seguramente ya mastican lo suficiente como para evitar el malestar estomacal. En cualquier caso, ¿mejorarían las cosas si masticaran más? Probablemente sí.
El deporte de la masticación extrema se remonta al siglo XIX, concretamente a una tendencia inventada por el americano Horace Fletcher, que se pasaba horas «fletcherizando» su comida, lo que suena horrible pero que en realidad no es más que masticar cien veces cada bocado. Sus conferencias por todo el país sobre buenos hábitos de masticación lo hicieron millonario, y entre sus seguidores se encontraban Henry James, John D. Rockefeller y Franz Kafka. Llegó a ser conocido en Estados Unidos como «El Gran Masticador», apodo que estoy seguro que, incluso en aquellos tiempos victorianos, los adolescentes debían de encontrar divertido.
Yo, seguramente, dispongo de menos tiempo libre que Franz Kafka, porque masticar cien veces cada bocado me parece algo excesivo. Lo intenté una vez con una manzana, y después de cuarenta o cincuenta masticaciones, reprimir el reflejo de tragar me costó horrores. Pero un fletcherismo menos radical sigue vivito y coleando en los círculos saludables de hoy. Para reducir la obesidad, el gobierno japonés recomendó recientemente que los niños masticaran treinta veces cada bocado, y existen numerosas pruebas de que hacerlo así resulta beneficioso. El consejo, en realidad, se basa en el hecho de que es bueno comer más despacio. La señal de nuestro estómago que nos dice «¡Ya estoy lleno!» puede tardar hasta veinte minutos en llegar al cerebro, por lo que si comemos lo bastante despacio para que las comidas duren ese tiempo, seguramente comeremos menos. Un estudio de 2011 llevado a cabo en China determinó que el acto de masticar crea una sensación de saciedad al inhibir la producción de las hormonas que estimulan el apetito y al liberar otras que lo inhiben. El grupo de individuos que masticó cuarenta veces ingirió el 12 por ciento menos de calorías que el grupo de individuos que masticó quince veces.
No me gusta nada sonar como Yoda, pero más masticar lleva a una mayor consciencia y atención: si lo haces, disfrutarás más de tu comida y probablemente comerás más sano. El doctor Fletcher sabía de qué hablaba. Claro que él también abogaba por estudiarse las caquitas para asegurar que el olor y el color fueran aceptables. Personalmente, creo que eso es llevar la consciencia demasiado lejos.

MAYORMENTE VERDADERO
No te comas la masa cruda de las galletas. Pillarás parásitos
¿Parásitos? ¿En la masa de las galletas? No cabe duda de que esta vieja creencia partió, no de algún laboratorio de investigación, sino de alguna madre cansada de que sus hijos metieran sus deditos sucios en el cuenco de la masa cruda de las galletas. Hay alimentos que sí pueden transmitir parásitos intestinales, pero los sospechosos habituales son el cerdo y el marisco crudo. A menos que eches muchos trozos de langosta o de tripa de cerdo en tus galletas de chocolate, es prácticamente seguro que la masa de tus galletas estará libre de lombrices.
De bacterias ya es otra cosa, claro está. Se sabe desde hace tiempo que en las cáscaras de huevo puede alojarse la salmonela, pero en 1985 la histeria de la intoxicación aumentó de grado cuando unos investigadores del Centro de Control de Enfermedades hallaron, para su sorpresa, salmonela agazapada en la membrana de la yema; resultó que una gallina aparentemente sana tenía un ovario infestado de salmonela. La FDA calcula que aproximadamente uno de cada veinte mil huevos estadounidenses está contaminado. Existen unos trescientos millones de gallinas ponedoras en el país actualmente, es decir, una gallina per cápita, más o menos. Hay que tener muy mala suerte para dar con las pocas que están infectadas.
Así pues, desde 1985, la FDA recomienda no consumir nunca huevo crudo. Aun así, el 53 por ciento de los universitarios estadounidenses admite haber metido el dedo alguna vez en la masa cruda. En un reportaje sobre seguridad alimentaria llevado a cabo en 2008, a una investigadora de esa agencia se le preguntó sobre dicha práctica: «Es realmente peligroso en el caso de niños (y en el de adultos) ingerir la masa cruda de las galletas, o lamer espátulas con las que se haya batido masa que contenga huevo crudo», declaró.
¿Realmente peligroso? Pues… no. Esa cifra de veinte mil huevos contaminados implica que el consumidor medio se tropezará con uno una vez cada ochenta y cuatro años. Cierto: si en tu camino se cruza ese excepcional huevo en mal estado, y si resulta que éste se encuentra en medio del palé —de modo que sus bacterias tengan tiempo de multiplicarse antes de que sea refrigerado—, y si resulta que ése es el huevo que usas para la masa de la galleta que te comes cruda (o para hacerte un huevo frito poco hecho, o una mayonesa casera, o lo que sea), te intoxicarás. He aquí las cifras: aproximadamente un millón de estadounidenses se contagian de salmonela todos los años, y veinte mil casos son lo bastante graves como para requerir hospitalización. Unas cuatrocientas personas mueren, de las cuales una cuarta parte son niños. Los menores de un año son los que corren un mayor riesgo.
Pero la salmonela de los huevos supone sólo el 18 por ciento de todos los casos —la de las aves, por ejemplo, es mucho más peligrosa—. Las bacterias de salmonela se encuentran en todas partes: en la comida rápida, en los estropajos de las cocinas, en el exterior de frutas y verduras que han sido cuidadosamente lavadas. En 2009, la revista Clinical Infectious Diseases publicó pruebas, por primera vez, de un brote de intoxicación que se había originado en una masa cruda de galletas. Treinta y cinco personas fueron hospitalizadas en treinta estados distintos tras comer una masa que se comercializa cruda. Pero aquí está la «gracia»: ¡El culpable no era el huevo! «En aquel preparado para galletas, el único producto agrícola crudo era la harina», dictaminó el epidemiólogo encargado del estudio. La encargada de fulminar a los «ladrones de masa» fue la E. coli de la harina y no la salmonela de los huevos. ¿Qué vamos a hacer, pues? ¿Dejar de espolvorear las cosas con harina?
Supongo que la moraleja es que todo en la vida es un riesgo. Los rayos matan todos los años a tantas personas como los huevos con salmonela, y existen ciertas precauciones contra los rayos que consideramos sensatas (no levantar un palo de golf mientras suena un trueno en un campo) y otras que no (no salir nunca a la calle si está nublado). En mi opinión, lamer la espátula o el cuenco que las madres o los padres usan para elaborar la masa de las galletas es una de las alegrías más puras de la infancia, y por mantenerla tal vez merezca la pena pasar por un caso de intoxicación cada ochenta y cuatro años. Lo mismo puede decirse de los huevos fritos con la yema poco hecha, y del alioli casero, puestos a decir. Así que lo siento, FDA.
Si eres muy purista con los huevos crudos y no odias a tus hijos lo suficiente como para retirarles la masa, recuerda que existen alternativas más seguras a la masa de galleta, aptas para las bocas de los más pequeños. En las tiendas de alimentación se venden huevos pasteurizados, y también pueden usarse sustitutos sin huevo para hornear. Hay numerosas personas que, en ese sentido, defienden el consumo de las semillas de lino. Así que, papás y mamás, no hay motivo para traumatizar a los niños: que chupen ese cuenco. Si lo hacen, no acabarán odiándoos de mayores y no se convertirán en asesinos en serie.

FALSO
Deja de abrir el horno para ver lo que hay dentro. ¡El calor se escapa!
A mí, de niño, me lo decían cada vez que abría el horno para ver si las galletas ya estaban hechas. (Preparar una bandeja de galletas es la mejor manera de hacer que el tiempo pase más lento para los niños, con la posible excepción de enfriar unas galletas recién hechas sobre una rejilla). Las empresas de electrodomésticos y las comisiones energéticas dan la razón a los padres: abrir la puerta del horno no ayuda en absoluto a ahorrar calor; eso es casi tan malo como enrollar al cuello de una preciosa tortuga un plástico de esos que se usan para mantener unidas seis latas. La alarmante estadística que suele citarse es la del 25 por ciento: un horno puede perder hasta la cuarta parte de su calor por el hecho de abrirlo para mirar lo que se cuece en su interior.
En su obra The Curious Cook [El cocinero curioso], publicada en 1992, el autor de superventas Harold McGee se propuso verificar ese dato. Consiguió hacer descender la temperatura de un horno una cuarta parte —de 230 a 180 grados—, pero sólo tras dejar la puerta abierta un minuto entero. No es imposible pasar tanto tiempo con la puerta abierta si lo que hay que controlar es la cocción de un pavo o alguna carne rustida, pero aun así es mucho más de lo que tarda un niño en echar un vistazo. Es más, a McGee le sorprendió constatar que la temperatura… ¡volvía al punto anterior en menos de un minuto! Él usaba un horno de gas, y descubrió que el calor perdido se recuperaba sin necesidad siquiera de que el quemador se encendiera de nuevo. ¿Cómo es posible? Porque la mayor parte del calor de un horno irradia desde las paredes. El aire que rodea el recipiente se enfría ligeramente cuando se abre la puerta, pero las paredes no, y almacenan suficiente calor como para compensar la pérdida. «Los hornos, según de qué clase sean, reaccionan de manera distinta —comenta McGee—. Pero estoy seguro de que la mayoría de los cocineros no tiene de qué preocuparse».
Hay algunos platos delicados, como los suflés, que son muy susceptibles a los cambios de temperatura. Pero, más allá de esos casos, al resto de los alimentos no les pasará nada por más impacientes que se muestren los niños. No por observar un cazo, el líquido que contiene deja de hervir. Y no por observar unas galletas, éstas dejan de cocerse.

FALSO
El azúcar pudre los dientes
La vieja máxima de que el azúcar pudre los dientes parece claramente cierta. Pero si la analizamos con algo más de detenimiento nos daremos cuenta de que, técnicamente, resulta falsa. Sin embargo, si aprendemos algo más sobre las reacciones químicas que intervienen en la operación, la afirmación vuelve a resultarnos cierta una vez más. Pero si atendemos al resultado de las investigaciones, nos parece más falsa. Es algo así como la paradoja dental del gato de Schrodinger.
¿Qué dice la ciencia al respecto? Que el azúcar, en sí mismo, no causa ningún daño en el esmalte dental. El problema es que nuestra boca está llena de bacterias que prosperan gracias a los hidratos de carbono, incluidos los azúcares. Cuando obtienen carbohidratos, los descomponen en productos derivados, entre ellos los ácidos, y son esos ácidos resultantes, no el azúcar propiamente dicho, lo que corroe los dientes. De modo que el azúcar no pudre los dientes. Pero se trata de una distinción técnica, del tipo «las armas no matan a la gente». En la práctica sí los pudren, pues alimentan a las bacterias.
Pero, un momento, si los microbios de nuestra boca pueden convertir en ácido las bacterias, ¿tiene algo de especial el azúcar? La respuesta es no. El pan, el arroz, muchas frutas y verduras, todos tienen suficiente almidón para mantener las bacterias en los dientes, cavando oquedades durante horas. Podríamos ingerir una dieta estricta sin azúcar, y si no nos cepilláramos los dientes ni nos aplicáramos hilo dental, seguiríamos teniendo la boca de un huérfano de Dickens. Supongo que es plausible que los azúcares sean peores que otros carbohidratos, porque resultan más pegajosos, pero resulta que eso tampoco es cierto. En la década de 1990, un investigador dental de la Universidad de Nueva York llamado Harold Linke llevó a cabo una serie de pruebas sobre la fuerza de fijación de distintos tipos de placa dental, y resultó que los almidones cocinados eran mucho peores que los azúcares. A la saliva se le da bastante bien eliminar los restos de caramelo, pero no tanto cuando se trata de llevarse esos trozos de patata frita que se quedan entre los molares.
Así pues, ¿por qué los dentistas odian tanto el azúcar? En parte por sus otras características perjudiciales, entre ellas su relación con la obesidad infantil. (Aunque, en ese campo, los tentempiés a base de almidones tampoco es que resulten mucho mejores). En cualquier caso, se trata, sobre todo, de una cuestión de tiempos. Comemos la mayor parte de nuestros hidratos de carbono durante las comidas, y con suerte nos acordamos de cepillarnos los dientes después. Pero tendemos a sucumbir a las tentaciones azucaradas entre comidas: un refresco aquí, unos caramelos allí… Pueden pasar horas antes de que un cepillado de dientes interrumpa la hermosa relación entre nuestro tentempié de la tarde y nuestra sonrisa. Las caries no son tanto el resultado de lo que comemos como de lo mucho que tardamos en retirar sus restos.

MAYORMENTE FALSO