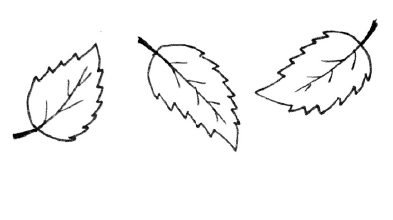—¿Me das un kínex?
Sentada en un equipal en la casa-estudio de Altavista, Lupe Marín observa a Diego acostado en su cama. Decir kínex en vez de kleenex es una broma entre ambos y Diego empuja la caja de kleenex sobre la cobija y le dice con voz casi inaudible: «No puedo mover la mano. Tómalo tú». Lupe se suena y explica: «¡Ay, este catarro!». Se despide porque la ahogan los sollozos. ¡Que Diego muera es la peor tragedia de su vida! En el pasillo, la enfermera la amonesta: «El maestro se queja de que usted solo viene a llorar. Por más que alegue tener catarro, sabe que llora por él».
—Creí que no se daba cuenta —se resiente Lupe.
—Se da cuenta de todo y ya no tiene fuerzas para protestar.
Diego sabe que el cáncer lo ha vencido, Lupe lo observa palmo a palmo y murmura: «Parece un santo». Dulce y ennoblecido, la enfermedad ha alejado de su persona «toda la atmósfera sexual y pornográfica de la que siempre estuvo rodeado», según Lupe. Ya solo queda la figura de un hombre amortajado en su pintura.
—Tengo mucho pendiente por él —insiste Lupe frente a la enfermera.
—A las únicas que recibe es a usted, a sus hijas y a la señora María Félix, pero esa viene poco.
—¿No ha venido el licenciado Vasconcelos? Porque Diego me preguntó por él.
—Nadie ha venido, solo el general Cárdenas mandó un propio.
Cada visita es igual, Lupe se acerca a la cama, besa la frente de Diego, toma su mano y la besa también y lo llama Pelelico como también le dicen sus hijas. A Emma Hurtado, de pelo rojo, Lupe le dice Garrapiñita, dizque para ser amable. En realidad la detesta casi tanto como a Lola Olmedo, que cuenta con más de veinte Riveras en su colección. Diego sonríe cuando escucha a la Marín despedirse en la escalera: «Adiós, Garrapiñita».
—¿Por qué llamas Garrapiñita a Emma?
—¿Qué no has visto su tamañito? Es una cosa así de nada.
—¡Ay, Lupe, nunca vas a cambiar! —ríe Diego.
—¿No ha venido María Félix? —pregunta Lupe a la enfermera.
—Sí, ayer en la tarde, y el maestro pidió que le acomodáramos sus almohadas y lo sentáramos para verla mejor. Venía muy chula, de pantalones negros con una blusa finísima, nos contó que era de París. Taconeó por toda la pieza…
Lupe le cuenta a Ruth:
—Tu papá me preguntó: «¿Por qué no escribes un libro sobre mí?», y le contesté: «Espérate, todavía me chocas mucho».
—No creo que mi papá quiera que escribas sobre él, porque nos dijo que tus dos libros eran peor que pésimos —se irrita Lupe chica.
—Pues tú, así de ojerosa, te ves horrorosa —se venga Lupe Marín.
Diego no consintió gran cosa a sus hijas, al contrario, se encelaba de ellas, alegaba que Lupe lo desatendía por culpa de las mocosas. Se volvió paternal cuando crecieron y Ruth se dedicó en cuerpo y alma a él y dejó todo con tal de acompañarlo a las reuniones del Partido Comunista, «solo para oír todas las idioteces que dicen los camaradas» según su hermana mayor, que al igual que su madre detesta a «esos mamarrachos».
Lupe visita a Diego el 23 de noviembre de 1957 y en la madrugada del 24 muere el muralista. «Estaba sufriendo demasiado», responde Emma Hurtado a los gritos de Lupe Marín mientras que Ruth, pasmada, ni siquiera puede llorar.
Durante el velorio los discípulos de Frida, «los Fridos», Fanny Rabel, Arturo García Bustos, Rina Lazo, dibujan su rostro. Federico Canessi saca su máscara mortuoria e Ignacio Asúnsolo hace un molde de sus pequeñas manos ya inútiles y vuelve a colocarlas sobre su vientre ya inexistente porque la enfermedad lo adelgazó.
Lupe y Ruth Rivera Marín, enlutadas, solo permiten que se acerquen los escogidos; el Dr. Atl se sostiene en sus muletas apoyado en Teresita Proenza, su leal secretaria. De pie, al lado del cuerpo, hacen guardia el general Lázaro Cárdenas, Carlos Pellicer, Elenita Vázquez Gómez, Rina Lazo y Arturo García Bustos.
—Van a entrar los fotógrafos —avisa Emma Hurtado y se detiene, pequeñísima, su pelo rojo electrizado, al lado de Lupe Marín, quien ordena que le impidan el paso al tropel de fotógrafos y reporteros que aguarda en la calle. «Cálmate, que aquí la que manda soy yo, es un recuerdo para el pueblo de México», se enoja Emma Hurtado.
—Mira nomás, la Garrapiñita mostró las uñas —replica Lupe.
La Hurtado decide que Lupe y los empleados de Gayosso la ayuden a vestirlo con un traje azul oscuro y una camisa roja. Diego ha adelgazado tan considerablemente que su flacura estremece a Lupe.
—Mejor no lo veas —la compadece Emma.
Al día siguiente, la caja de caoba ocupa la entrada de Bellas Artes. Después de las consabidas guardias políticas, diputados, pintores, actores y obreros, los campesinos de Xochimilco y de San Pablo Tepetlapa se forman para asomarse al féretro. «Queremos despedirlo». Muchas mujeres de rebozo llevan alcatraces y las coronas y los ramos también son de alcatraces. En la primera guardia, Lázaro Cárdenas hace mancuerna con el Dr. Atl, quien llora apoyado en su única pierna.
Vasconcelos se sienta al lado de Lupe Marín y ella le reclama: «Diego pidió que fuera a verlo y no lo hizo», y lo deja hablando solo. Se conmueve al oír a una mujer decirle a su hijo: «El que tanto pintó alcatraces, ahora se marchitó».
No solo el féretro, todo el piso de Bellas Artes se cubre de alcatraces y muchos dolientes llevan ramos en las manos. Los comunistas pretenden cubrir el ataúd con la bandera roja y negra, como lo hicieron con Frida Kahlo, pero Lupe Rivera se avienta sobre el féretro, el rostro descompuesto por la furia:
—¡Eso no! ¡No voy a tolerarlo! ¡A mi papá no lo tocan! Durante toda su vida le chuparon la sangre, ahora déjenlo en paz.
Ante su rabia, los compañeros se hacen para atrás no sin antes buscar la complicidad de Ruth, desarmada, el rostro destrozado. «No, compañeros, ahora no…».
Ruth, que los escuchó hablar durante demasiadas horas, que los acompañó de pie en tantos mítines, que participó en todas sus tétricas marchas, que se solidarizó con todas sus propuestas y sus múltiples desgracias, ahora también quiere estar sola con su papá.
Los mismos actores que protagonizaron tres años antes la escena de la bandera con la hoz y el martillo sobre el féretro de Frida, el 13 de julio de 1954, aguardan bajo el sol. Sin saberlo, estos camaradas causaron la destitución del escritor Andrés Iduarte, director de Bellas Artes, quien ese mismo día tuvo que salir del país.
—¡Déjenlo en paz! —grita Lupe Rivera histérica—. ¿Van a utilizarlo hasta en la hora de su muerte? ¿Qué no les ha dado suficiente? ¡Chacales, muertos de hambre!
Los ojos de Ruth se agrandan. Hasta en el momento de la muerte de su padre tienen que encajarle a ella, la más joven, la amorosa, la leal, la que nunca se queja, la puñalada del escándalo. Ahora su altura y su oscura belleza le impiden desaparecer. Carlos Pellicer se pone frente a ella y no la suelta. La multitud, cada vez más densa, se apretuja en torno al féretro, muchos curiosos se protegen del sol con el periódico que da la noticia: «Murió Diego, murió Diego, murió Diego». Resguardada del sol, Lupe Marín es ahora la viuda, porque ya sin Frida ella es la única, la madre de las dos únicas hijas del maestro, la del principio y el fin, la modelo de Chapingo; sí, única, única, única, ¿o habrá un retrato por ahí de la mugre Garrapiñita? Es a ella a quien le dan el pésame, la abrazan y, magnánima, consuela a los más acongojados. Vasconcelos a su lado, Marte R. Gómez, Lázaro Cárdenas son sus guardianes. La Garrapiñita no es nadie. ¿Quién la toma en cuenta, a ver? Nunca fue de la estatura de la vida de Diego, como dice la canción, solo una caquita con tantito rojo en la cabeza. Lupe constata con enorme satisfacción que es a ella, a la única, la gran Lupe Marín, a quien le rinden.
—¿Por qué huele tan feo? —pregunta Judith van Beuren.
—Es el olor del pueblo —responde la Marín.
Los periodistas consultan a Emma Hurtado, según ellos viuda de Rivera, sobre la herencia del maestro. La Garrapiñita calcula en voz alta que los cuadros y dibujos ascienden a más de veinte millones de pesos, sus colecciones de arte prehispánico a catorce millones, el terreno en San Pedro Tepetlapa en el que se yergue el Anahuacalli a medio construir, la casa de Coyoacán y las dos de Altavista representan más de cuarenta millones.
—Está loca —replica Lupe Marín—, Diego solo tenía ocho mil pesos en el banco.
A la semana de la muerte de Diego, Lupe Marín invita a comer a sus nietos. Lupe y Ruth piensan que verlos la sacará de su tristeza y no imaginan la influencia que ejerce sobre ellos. El mayor, Juan Pablo, es su favorito; le encanta que la tome del brazo y camine a su lado por el Paseo de la Reforma porque la detienen para preguntarle quién es su escolta. «¡Oye, qué alto y qué distinguido!». A los catorce años, Juan Pablo ya mide 1.80 y Lupe lo respeta porque desde pequeño cuida su apariencia y los calcetines azules combinan con la camisa. «¡Qué buena facha la de tu nieto, a leguas se ve que es gente decente!». Su hermano menor, Diego Julián, es todo lo contrario y Lupe lo rechaza: «Mira nomás cómo vienes». Después de Juan Pablo, su debilidad es Ruth María, la única mujer, alta y espigada como ella y como su hija Ruth, un maniquí de medidas perfectas a quien Lupe corta y cose vestidos y boleros que le quedan pintados. Sentirse reflejada en su nieta la halaga. ¡Qué bueno que todos aprecien su hermosura, qué bueno que su herencia y su buena cepa salten a la vista! Es una Marín como ella, sangre de su sangre, hueso de sus huesos.
Cuando Pedro Diego quiere darle un beso, Lupe se limita a estirar el cuello y ofrecer su mejilla pero lo deja con los brazos extendidos. Tampoco pierde una sola oportunidad de humillar a Lupe, su hija.
Más que crítico, su ojo es despiadado, trátese de quien se trate. A su hermana Isabel, que ahora sale con Wolfgang Paalen, le reprocha: «Ese austriaco no te conviene, se casa con la que se le pone enfrente. Diego me lo presentó una vez. Es neurasténico a morir».
Además de museógrafa, Isabel es una estudiosa de la antropología y la etnología. Comparte el entusiasmo de Paalen por lo prehispánico y organiza sus excursiones a Taxco, Oaxaca, Michoacán, regatea con los artesanos. Para Lupe Marín, Paalen es un contrabandista aunque admite: «Puede que se lleven bien, a los dos les fascina pueblear».
Sus amigas tienen mucho que agradecerle, sobre todo Carmen del Pozo: «Ese color sí te queda, ese corte te engorda, voy a quitarte ese olán». También le da consejos a Lola Álvarez Bravo. «Te estiras demasiado el pelo».
—¿Y Concha Michel y Lola Álvarez Bravo? —pregunta Lupe Rivera por las dos grandes amigas de su madre.
—Ya no veo a esas brujas horrorosas.
—¡Ay, mamá, te peleas con todos!
Basta con que Lupe no encuentre un anillo o un collar para que acuse a «las visitas» de habérselo robado. «Son unas ladronas», dice de Lola y Concha.
En el aeropuerto regaña a grandes voces a Juan Soriano. «¿Cómo te atreves a ir a Europa en esas fachas? ¡Estás horroroso! ¿Tu impermeable es de la Lagunilla? Eres demasiado chaparro para llevarlo así de largo. ¡Lo arrastras! Nunca te he visto tan de la patada. Los impermeables se compran en Burberry, ¿no lo sabes? Imposible presentarte así, vas a ser el hazmerreír de toda Roma. ¿No te has dado cuenta de que los italianos visten como príncipes? ¡Ni te me acerques! ¡No te conozco!».
A la Pipis la previene contra las fibras sintéticas. ¡Nada de calzones de nailon, toda la ropa interior tiene que ser de algodón, ninguna tela de infame acetato! «Te voy a cortar unos pantalones de lino». «¡Ay, Guagua, se arrugan mucho!». «Te los quitas y los planchas. En mi familia solo se usan telas nobles».
Enfundada en un vestido de seda italiana de cuello Mao y una gargantilla de oro, sus collares de grandes cuentas muy a la vista, el qué dirán ocupa un primerísimo lugar en su vida.
Incapaz de darse cuenta de que lastima a su hija mayor o a Juan Soriano, reparte sus dardos sin prever que muchos se alejan cuando la ven llegar. «Vous avez un chic fou», sentenciaron Dior, Fath y Lanvin, y desde entonces Lupe entra a cualquier sitio partiendo plaza.
También Lupe Rivera se aficiona a los elogios. En la Cámara, en el Senado, la costumbre es rendirse ante el poder. Premios como el de Economía justifican todos los maltratos del pasado. Al darle México su lugar, Lupe entra al mundo de los desayunos políticos en Sanborns, las reuniones con diputados, las prebendas, las cenas y los cocteles en los que la reconocen y festejan la más nimia de sus palabras. Imposible permanecer ajena a las reverencias o los halagos. De niña, su madre la humilló tanto que ahora los premios la compensan. Ya no son suficientes los vestidos que le cose su madre, ahora en su clóset se acumulan los trajes para cada ocasión. Si el traje es azul, los zapatos son azules, la bolsa azul, las joyas de lapislázuli, la mascada en torno al cuello hace juego con el resto del atuendo. La uniformidad es la regla en la Cámara; todos dicen sí al unísono y las prebendas se acumulan en bonos, prestaciones; hay un Cadillac en el futuro de cada uno, la casa en las Lomas, la de los fines de semana en Cuernavaca o en Tepoztlán, el club de golf, el de Industriales, la mesa reservada en el Ambassadeurs. La Cámara es una madre más amorosa de lo que fue jamás Lupe Marín. Lupita se arrellana en su curul, tres veces diputada, el gabinete le es tan familiar como su propia casa. «Lupita, dichosos los ojos». Los presidentes de la República la abrazan, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz la invitan a Los Pinos; ahora la valora su antiguo pretendiente, Luis Echeverría, así como los jefazos del Ejército cuajados de medallas y condecoraciones. El general Corona le pide consejos.
El embajador de Italia echa la casa por la ventana para recibirla: «Tu sei la regina!». Cuando el presidente le ofrece ser senadora —seis años en la cúspide del poder—, la que antes fue Pico o Piquitos siente que ha llegado lejos por mérito propio. Vale por sí misma, no por ser hija de Diego Rivera. Embajadora en la FAO, logra que se instaure en Roma la Oficina de la Mujer. ¿Qué diría Diego si la viera en su curul?
Lupe, su madre, se cuida ahora de exclamar que qué panzona y mal vestida. Al contrario, procura hablarle con el mayor cuidado. Juan Pablo descansa, se acabaron los pleitos. Además, Lupe Rivera le ordena a sus secretarias: «No me pasen las llamadas de mi madre». Cuando Ruth se angustia: «Ya no aguanto a mi mamá», le aconseja hacer lo mismo.
Por más que la diputada Rivera insiste en que una nueva generación de políticos va a cambiar al país —¡qué bella época la de Vasconcelos!—, la pobreza y la ignorancia no disminuyen. Sin duda Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública por segunda vez, se dio cuenta en 1943 de que muy pocos padres de familia podían comprar los libros de texto y se lanzó a repartir más de cien títulos en la Biblioteca Enciclopédica Popular. Su lucha contra el analfabetismo no tuvo sosiego, levantó escuelas en los pueblos más alejados del país, creó la Normal para Maestros y el Conservatorio en la Ciudad de México. Si se quejaban: «No tenemos ni techo», mandaba un aula prefabricada y allá iban los de la secretaría a instalarla en la barriada más alejada y miserable.
«No quiero que ningún niño mexicano se pierda».
Ahora, en el sexenio de López Mateos, Torres Bodet inaugura la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, en los que se lee: «Estos libros son un regalo del pueblo de México para el pueblo de México», y promueve, con el arquitecto Ramírez Vázquez, la construcción del Museo Nacional de Antropología y el de Arte Moderno. Terriblemente exigente consigo mismo, Torres Bodet lo es también con los demás, y en las oficinas de la calle de Argentina la luz permanece prendida día y noche. Invencible, no solo habla de «un país mejor», sino que pretende alfabetizar a los miles de mexicanos que, como los normalistas, ven en la educación la única posibilidad de salvarse. En la radio se escucha a todas horas una consigna: «Si sabes leer y escribir, enséñale a tu vecino». Torres Bodet pretende que los mexicanos, letrados e iletrados, compartan su vida, confíen en el otro. Nadie puede vivir solo, al margen de lo que sucede; si uno pierde, todos pierden. El fracaso de uno es el de todos. En México, la justicia tiene una venda en los ojos tal y como se la amarró don Porfirio.