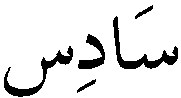J
acinto, el Mulas, ya había empacado la talla de la Virgen gótica que íbamos a llevarnos, así como las cuatro o cinco piezas de pequeño tamaño que Julio Ramón había estimado dignas de ser restauradas y que mi padre no se atrevió a prohibirle.
Antes de irnos, mi padre se dirigió de nuevo al fraile encapuchado. Aquí tiene lo estipulado, le dijo al tiempo que introducía un pliego en su bolsillo, espero que la factura esté en regla, no quiero problemas si la Guardia Civil nos da el alto, ni quiero tener que volver por aquí a pedir cuentas, ¿estamos?
Ese fue el momento en que comprobé que el fraile no llevaba la cogulla de hábito pasada para ocultar el rostro sino acaso para velar sus lágrimas. Julio Ramón intervino presto a fin de calmar su aflicción pues sin duda tenía más destreza que mi padre para estas urgencias del alma. Le aseguró que no debía preocuparse, que la Virgen gótica iba a estar en buenas manos, ya verá, que allí habría terminado por pudrirse, que ni usted ni yo queremos eso, que coja el dinero y contrate a un buen restaurador que le deje este retablo como recién tallado, que le devuelva la magia de los colores. Hágame caso, padre, sus feligreses se lo agradecerán.
Aquella misma mañana nos detuvimos en otras tres ermitas para realizar trabajos similares. En todo momento me mantuve junto a Julio Ramón para que me instruyera en el perturbador mundo del arte sacro, en los secretos que acechan en cada detalle, en cómo distinguir una pieza gótica de una románica, en la savia que los artistas se dejaban en cada talla y en cada cuadro. Me causaba una fascinación indescriptible ver el mimo con el que el gigante manejaba las piezas de arte. Las acariciaba. Las auscultaba con una lupa. Las acicalaba con su pañuelo. Pero, sobre todo, hablaba con ellas. Les decía que estuvieran tranquilas. Que él cuidaría de ellas. Que cuando hubiera terminado de devolverles la belleza que nunca debieron perder, las llevaría a un lugar donde los fieles las colmarían de agasajos y prebendas, de rezos, de lágrimas y de saetas.
No recuerdo cuántos cristos, cuadros, piezas de madera, vigas, cálices y baúles, llegamos a empacar y cargar en las furgonetas en un solo día. Pero sí recuerdo que en todas las paradas buscábamos una de aquellas misteriosas Vírgenes negras que en nada se parecían a la idea que yo tenía de la Madre de Dios, y que guardaban arcanos y leyendas sobre el modo en que fueron encontradas. Mi padre las conocía todas: unas aparecieron en árboles en llamas, otras llamaron con sus lamentos a peregrinos para que las desenterraran o las sacaran de los tabiques en las que fueron emparedadas, y no faltan los que aseguran haber recibido algún tipo de señal divina que marcaba el lugar donde debían escavar. Pero ninguna era la que él buscaba.
Todas las historias guardan algo en común, Cirilo, me explicó mi padre animado a su vez por mi entusiasmo, la Virgen negra solo aparece cuando ella desea ser encontrada, ella es la que elige a quién y cómo aparecerse.
Mi padre suspiró entonces y arrojó el resto de manzana que le quedaba en la mano como si en verdad en esta última aseveración se escondiera el sacramento de su fracaso.
Cada negocio terminaba cuando mi padre le pedía al capellán una factura por la compra. Los rostros de los sacerdotes que vendían las joyas de su congregación eran de lo más variado: muchos se relamían de gusto al ver el dinero, otros lo tomaban como si nos estuvieran haciendo un favor, y no faltaban los que contaban los billetes una y otra vez como si fueran estampitas. Solo uno se negó a aceptar el pago aduciendo que la suma ofrecida por la mercancía no alcanzaba ni la mitad de su valor real. Mi padre, con unas dotes de negociador que ya hubiese querido para mí, convenció al párroco de que el retablo en cuestión no valía ni para hacer astillas, que la carcoma lo estaba devorando y que costaría más restaurarlo que el precio efectivo del mismo. El hombre accedió a la venta y mi padre le sacó además unos candelabros góticos con pie de león y unas alfombras llenas de chinches.
Ya comenzaba a oscurecer cuando llegamos frente a unas columnas blancas de piedra inclinadas por las raíces que crecían bajo ellas a su antojo. Se trataba de un emplazamiento que un forastero jamás sería capaz de encontrar. Pero mi padre sabía bien adónde se dirigía. Claro que lo sabía. En un momento dado, el camino se estrechó tanto que se hizo imposible continuar. Detuvimos la furgoneta junto a un caserón sepultado entre la arboleda. A Jacinto, el Mulas, y a mí nos asignaron la tarea de sacar los macutos y lo hicimos sin una mala palabra. Por la manera en que la dueña de la casa nos recibió no debía de ser la primera vez que mi padre hacía noche allí. Era una señora gorda y repintada con una paleta de colores digna de las aves trepadoras que había visto en láminas de la escuela. La mujer reía constantemente con un carcajeo de cotorra capaz de abrir las flores y la tierra. La casa era grande, de al menos dos pisos con buhardillas y con un patio central empedrado de planta cuadrangular. Todo en aquel espacio respiraba por y para los centenares de macetas con hortensias y dondiegos ubicadas en lugares imposibles de tapias y barandillas. El olor era tan espeso y el ambiente tan húmedo que de inmediato sentí un fuerte dolor en el interior de los ojos.
La señora de la casa salió relamiéndose como un gato. ¿Quién será el primero?, preguntó con los brazos en jarra y una corona de penachos de plumas sobre la cabeza. Mi padre se acercó y le dio un beso en la mejilla. Aquí tienes a mis chicos, Engracia, puedes hacer con ellos lo que te venga en gana, pero al cantimpla con cara de conejo me lo dejas tranquilo, yo voy a acostarme, tengo la espalda molida, mañana por la mañana te enseñaré las cosas que he encontrado para ti, estoy seguro de que quedarás muy satisfecha.
La señora Engracia se acercó sin ningún tipo de decoro y me agarró la entrepierna como hacen los criadores con los caballos. Más por instinto que por vergüenza me aparté de aquel leviatán fabuloso con facciones de mujer. Mi incomodidad al sentir que una extraña que podía ser mi abuela me palpaba de aquel modo tan obsceno pareció hacerle aún más gracia. Vaya, vaya, rio de nuevo, un polluelo nuevo en el nido.
Supliqué a Matías que me ayudara a salir de aquella situación tan embarazosa, pero, tal y como esperaba, mi hermano no me hizo ningún caso y se limitó a seguir fumando sentado sobre el pilón de la fuente.
Si va a ser verdad que no sabes nada de alegrías del cuerpo, continuó el monstruo marino levantando las aletas. Mira, palomita, Andrés Pajuelo perdió su candidez como debe hacerse, a los trece años, borracho y de la mano de su padre en el burdel de la señora Engracia. Fue la propia comadre, es decir, yo, la que tuve el honor de iniciarle, lo mismo hice con su padre y con el padre de su padre. Podría decirse que se ha convertido en una especie de tradición familiar. A Matías no fue necesario hacerle beber una botella de orujo, ya venía puesto de casa. Ebrio cual lagartija, me montó como a una burra. Parecía que ya acudía aprendido, verdad, canalla.
Como supe después, la señora Engracia era famosa en toda la sierra. Conocía todos los embelecos para satisfacer a los hombres y daba lecciones privadas a mujeres de los pueblos aledaños para superar con dignidad la noche de bodas, o para aquellas que, momificadas dentro de un pijama matapasiones agujereado para el trato carnal, se habían aburrido de arrellanarse con sus maridos. Pero no solo entendía de asuntos licenciosos, también era una de las mejores clientas de mi padre. Al parecer, en aquel palacio de vicio y libertinaje había una pequeña capilla llena de altares con baldas atiborradas de relicarios con forma de brazos o bustos parlantes con los que la señora Engracia pretendía superar la colección de Felipe II en el Monasterio de El Escorial donde, según cuentan, el monarca llegó a acumular trescientos seis brazos y ciento cuatro cabezas de santos. De ser así, y siguiendo la teoría de Julio Ramón, Felipe II debió de ser un hombre muy asustado.
Mientras la vieja me empujaba por el cogote como tantas veces he visto hacer a los lobos cuando agarran el pellejo de sus presas con las mandíbulas, busqué ayuda en la única persona que conocía con fuerza suficiente para salvarme de la señora Engracia. Matías se arreglaba el bigote en un espejo de mano cuando vio mi pávido reflejo. Tu amigo ha decidido dormir fuera esta noche, me dijo divertido, no te preocupes, hermano, Julio ya venía preparado para eso. Vaya, vaya, ¿no lo sabes?, continuó mi hermano satisfecho, el gigantón no quiere dormir aquí dentro porque esto es una casa de putas, y él es sacerdote.
Y con esa mueca de dientes incisivos que tanto me desagradaba, añadió: Prepárate, Cirilo, que la Engracia te va a hacer ver las estrellas.
Aquella mujer sabía muy bien la amplitud de su arte. Me encerró en sus mazmorras y allí, a base de aromas y brebajes, me hundí en una inconsciencia senil que aún hoy me llena el estómago de jabón y me hace sentir ganas de volver a buscar el laberinto de floresta que lleva a esa mansión tapizada de buganvillas y pájaros de colores.