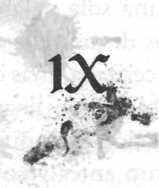Desperté sobresaltado. Como sucede en los viajes, no supe dónde estaba. No reconocí la cama, la estancia. Y sólo al consultar mi reloj vi que marcaba las doce. ¿Del día, de la noche? Tampoco lo sabía. Las pesadas cortinas de bayeta cubrían las ventanas. Me levanté a correrlas con una terrible jaqueca. Me enfrenté a un muro de ladrillos. Volví en mí. Estaba en casa del conde Vlad. Todas las ventanas habían sido condenadas. Nunca se sabía si era noche o día dentro de la casa.
Yo seguía vestido como a la hora de esa maldita cena. ¿Qué había sucedido? El conde y su criado me drogaron. ¿O fue la mujer invisible? Asunción nunca vino a buscarme, como lo ofreció. Magdalena seguiría en casa de los Alcayaga. No, si eran las doce del día, estaría en la escuela. Hoy no era feriado. Había pasado la fiesta de la Asunción de la Virgen. Las dos niñas, Magdalena y Chepina, estarían juntas en la escuela, seguras.
Mi cabeza era un remolino y la abundancia de coladeras en la casa del conde me hacía sentir como un cuerpo líquido que se va, que se pierde, se vierte en la barranca…
La barranca.
A veces una sola palabra, una sola, nos da una clave, nos devuelve la razón, nos mueve a actuar. Y yo necesitaba, más que nada, razonar y hacer, no pensar cómo llegué a la absurda e inexplicable situación en la que me hallaba, sino salir de ella cuanto antes y con la seguridad de que, salvándome, comprendería.
Estaba vestido, digo, como la noche anterior. Supe que aquella era «la noche anterior» y este «el día siguiente» en el momento en que me acaricié el mentón y las mejillas con un gesto natural e involuntario y sentí la barba crecida, veinticuatro horas sin rasurarme…
Pasé mis manos impacientes por los pantalones y el saco arrugados, la camisa maloliente, mi pelo despeinado. Me arreglé inútilmente el nudo de la corbata, todo esto mientras salía de la recámara a la planta alta de la casa e iba abriendo una tras otra las puertas de los dormitorios, mirando el orden perfecto de cada recámara, los lechos perfectamente tendidos, ninguna huella de que alguien hubiese pasado la noche allí. A menos, razoné, y di gracias de que mi lógica perdida regresara de su largo exilio nocturno, a menos de que todos hubiesen salido a la calle y el hacendoso Borgo hubiese arreglado las camas…
Una recámara retuvo mi atención. Me atrajo a ella una melodía lejana. La reconocí. Era la tonada infantil francesa Frère Jacques.
Frère Jacques,
dormez-vous?
Sonne la matine.
Ding-dang-dong.
Entré y me acerqué al buró. Una cajita de música emitía la cancioncilla y una pastorcilla con báculo en la mano y un borrego al lado giraba en redondo, vestida a la usanza del siglo XVIII.
Aquí todo era color de rosa. Las cortinas, los respaldos de las sillas, el camisón tendido cuidadosamente junto a la almohada. Un breve camisón de niña con listones en los bordes de la falda. Unas pantuflas rosa también. Ningún espejo. Un cuarto perfecto pero deshabitado. Un cuarto que esperaba a alguien. Sólo faltaba una cosa. Aquí tampoco había flores. Y súbitamente me di cuenta. Había media docena de muñecas reclinadas contra las almohadas. Todas rubias y vestidas de rosa. Pero todas sin piernas.
Salí sin admitir pensamiento alguno y entré a la habitación del conde. Las pelucas seguían allí, en sus estantes, como advertencia de una guillotina macabra. El baño estaba seco. La cama, virgen.
Bajé por la escalera a salones silenciosos. Había un ligero olor mohoso. Seguí por el comedor perfectamente aseado. Entré a una cocina desordenada, apestosa, nublada por los humos de entrañas regadas a lo ancho y largo del piso y el despojo de un animal inmenso, indescriptible, desconocido para mí, abierto de par en par sobre la mesa de losetas. Decapitado.
La sangre de la bestia corría aún hacia las coladeras de la cocina.
Me cubrí la boca y la nariz, horrorizado. No deseaba que un solo miasma de esta carnicería entrase a mi cuerpo. Me fui dando pequeños pasos, de espaldas, como si temiera que el animal resucitase para atacarme, hasta una especie de cortina de cuero que se venció al apoyarme contra ella. La aparté. Era la entrada a un túnel.
Recordé la insistencia de Vlad en tener un pasaje que conectara la casa con la barranca. Yo ya no me podía detener. Tenté con las manos la anchura entre las paredes. Procedí con cautela extrema, inseguro de lo que hacía, buscando en vano la salida, la luz salvadora, dejándome guiar por el subconsciente que me impelía a explorar cada rincón de la mansión de Vlad.
No había luz. Eché mano de mi briquet. Lo encendí y vi lo que temía, lo que debí sospechar. El horror concentrado. La cápsula misma del misterio.
Féretro tras féretro, al menos una docena de cajas mortuorias hacían fila a lo largo del túnel.
El impulso de dar la espalda a la escena y correr fuera del lugar era muy poderoso, pero más fuerte fue mi voluntad de saber, mi necia y detestable curiosidad, mi deformación de investigador legal, el desprecio de mí mismo al abrir féretro tras féretro sin encontrar nada más que tierra dentro de cada uno, hasta abrir el cajón donde yacía mi cliente, el conde Vlad Radu, tendido en perfecta paz, vestido con su suéter, sus pantalones y sus mocasines negros, con las manos de uñas vidriosas cruzadas sobre el pecho y la cabeza sin pelo, recostada sobre una almohadilla de seda roja, como rojo era el acolchado de la caja.
Lo miré intensamente, incapaz de despertarlo y pedirle explicaciones, paralizado por el horror de este encuentro, hipnotizado por los detalles que ahora descubría, teniendo a Vlad delante de mí, postrado, a mi merced, pero ignorante, al cabo, de los actos que yo podría cometer, sometido, como lo estaba, a la leyenda del vampiro, a los remedios propalados por la superstición y la ciencia, indisolublemente unidas en este caso. El collar de ajos, la cruz, la estaca…
El intenso frío del túnel me arrancaba vahos de la boca abierta pero me aclaraba la mente, me hacía atento a los detalles. Las orejas de Vlad. Demasiado pequeñas, rodeadas de cicatrices, que yo atribuí a sucesivas cirugías faciales, habían crecido de la noche a la mañana. Pugnaban, ante mi propia mirada, por desplegarse como siniestras alas de murciélago. ¿Qué hacía este ser maldito, recortarse las orejas cada atardecer antes de salir al mundo, disfrazar su mimesis en quiróptero nocturno? Una peste insoportable surgía de los rincones del féretro de Vlad. Allí se acumulaba la murcielaguina, la mierda del vampiro…
Un goteo hediondo cayó sobre mi cabeza. Levanté la mirada. Los murciélagos colgaban cabeza abajo, agarrados a la piedra del túnel por las uñas.
La mierda del vampiro. Las orejas del conde Vlad. La falange de ratas ciegas colgando sobre mi cabeza. ¿Qué importancia tenían al lado del detalle más siniestro?
Los ojos de Vlad.
Los ojos de Vlad sin las eternas gafas oscuras.
Dos cuencas vacías.
Dos ojos sin ojos.
Dos lagunas de orillas encarnadas y profundidades de sangre negra.
Allí mismo supe que Vlad no tenía ojos. Sus anteojos negros eran sus verdaderos ojos. Le permitían ver.
No sé qué me movió más cuando cerré con velocidad la tapa del féretro donde dormía el conde Vlad.
No sé si fue el horror mismo.
No sé si fue la sorpresa, la ausencia de instrumentos para destruirlo en el acto, mis amenazadas manos vacías.
Sí sé.
Sé que fue la preocupación por mi mujer Asunción, por mi hija Magdalena. La sospecha que se imponía, por más que la rechazase la lógica normal, de que algo podía unir el destino de Vlad al de mi familia y que si ello era así, yo no tenía derecho a tocar nada, a perturbar la paz mortal del monstruo.
Intenté recuperar el ritmo normal de mi respiración. Mi corazón palpitaba de miedo. Pero al respirar, me di cuenta del olor de esta catacumba fabricada para el conde Vlad. No era un olor conocido. En vano traté de asociarlo a los aromas que yo conocía. Esta emanación que permeaba el túnel no sólo era distinta a cualquier aroma por mí aspirado. No sólo era diferente. Era un tufo que venía de otra parte. De un lugar muy lejano.