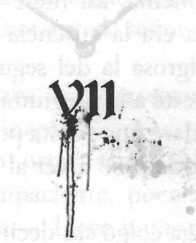El jorobado abrió la puerta y me observó de cerca, con desfachatez. Sentí su aliento de yogurt. Me reconoció y se inclinó servilmente.
—Pase, maître Navarro. Mi amo lo espera.
Entré y busqué inútilmente al conde en la estancia.
—¿Dónde?
—Suba usted a la recámara.
Ascendí la escalera semicircular, sin pasamanos. El criado permaneció al pie de los escalones, no sé si haciendo gala de cortesía o de servilismo; no sé si vigilándome con sospecha. Llegué a la planta alta. Todas las puertas de lo que supuse eran habitaciones estaban cerradas, salvo una. A ella me dirigí y entré a un dormitorio de cama ancha. Como eran ya las nueve de la noche, se me ocurrió notar que la cama seguía cubierta de satín negro, sin preparativo alguno para la noche del amo.
No había espejos. Sólo un tocador con toda suerte de cosméticos y una fila de soportes de pelucas. El señor conde, al peinarse y maquillarse debía, al mismo tiempo, adivinarse…
La puerta del baño estaba abierta y un ligero vapor salía por ella. Dudé un instante, como si violara la intimidad de mi cliente. Pero su voz se dejó oír. «Entre, señor Navarro, pase, con confianza».
Pasé al salón de baño, donde se concentraba el vapor de la ducha. Detrás de una puerta de laca goteante, el conde Vlad se bañaba. Miré alrededor. Un baño sin espejos. Un baño —la curiosidad me ganó— sin los utensilios comunes, brochas, peines, rastrillos para afeitar, cepillos de dientes, pastas… En cambio, como en el resto de la casa, coladeras en cada rincón…
Vlad emergió de la ducha, abrió la puerta y se mostró desnudo ante mi mirada azorada.
Había abandonado peluca y bigotes.
Su cuerpo era blanco como el yeso.
No tenía un solo pelo en ninguna parte, ni en la cabeza, ni en el mentón, ni en el pecho, ni en las axilas, ni en el pubis, ni en las piernas.
Era completamente liso, como un huevo.
O un esqueleto.
Parecía un desollado.
Pero su rostro guardaba una rugosidad de pálido limón y su mirada continuaba velada por esas gafas negras, casi una máscara, pegadas a las cuencas aceitunadas y encajadas en las orejas demasiado pequeñas, cosidas de cicatrices.
—Ah, señor Navarro —exclamó con una sonrisa roja y ancha—. Por fin nos vemos tal como somos…
Quise tomar las cosas a la ligera.
—Perdone, señor conde. Yo estoy vestido.
—¿Está seguro? ¿La moda no nos esclaviza y desnuda a todos, eh?
En los extremos de la sonrisa afable, ya sin el disfraz de los bigotes, aparecieron dos colmillos agudos, amarillos como ese limón que, vista de cerca, la palidez de su rostro sugería.
—Excuse mi imprudencia. Por favor, páseme mi bata. Está colgada allí —señaló a lo lejos y dijo con premura—. Bajemos a cenar.
—Excúseme. Tengo cita con mi familia.
—¿Su mujer?
—Sí. Así es.
—¿Su hija?
Asentí. Él rió con una voz caricaturesca.
—Son las nueve de la noche. ¿Sabe dónde están sus hijos?
Pensé en Didier muerto, en Magdalena que había ido a la fiesta de cumpleaños de Chepina y debía estar de regreso en casa mientras yo permanecía como un idiota en la recámara de un hombre desnudo, depilado, grotesco, que me preguntaba ¿dónde están sus hijos?
Hice caso omiso de su presencia.
—¿Puedo hablar a mi casa? —dije confusamente.
Me llevé la mano a la cabeza. Zurinaga me lo advirtió. Tuve la precaución de traer mi celular. Lo saqué de la bolsa trasera del pantalón y marqué el número de mi casa. No hubo contestación. Mi propia voz me contestó. «Deje un mensaje». Algo me impidió hablar, una sensación de inutilidad creciente, de ausencia de libertad, de involuntario arrastre a una barranca como la que se precipitaba a espaldas de esta casa, el dominio del puro azar, el reino sin albedrío…
—Debe estar en casa de los Alcayaga —murmuré para mi propia tranquilidad.
—¿El amable ingeniero que se encargó de construir el túnel de esta morada?
—Sí, el mismo —dije atolondrado.
Marqué apresuradamente el número.
—Bueno, María de Lourdes…
—Sí…
—Soy Yves, Yves Navarro… el padre de Magdalena…
—Ah sí, qué tal Yves…
—Mi hija… Nadie contesta en mi casa.
—No te preocupes. La niña está aquí. Se quedó a pasar la noche con Chepina.
—¿Puedo hablarle?
—Yves. No seas cruel. Están rendidas. Duermen desde hace una hora…
—Pero Asunción, mi mujer…
—No apareció. Nunca llegó por Magdalena. Pero me llamó para avisar que se le hizo tarde en la oficina y que iría directamente por ti a casa de tu cliente, ¿cómo se llama?
—El conde Vlad…
—Eso es. El conde fulano. ¡Cómo me cuestan los nombres extranjeros! Espérala allí…
—Pero ¿cómo sabe…?
María de Lourdes colgó. Vlad me miraba con sorna. Fingió un escalofrío.
—Yves… ¿Puedo llamarlo por su nombre?
Asentí sin pensar.
—Y recuerde que soy Vlad, para los amigos. Yves, mi bata por favor. ¿Quiere usted que me dé pulmonía? Allí, en el armario de la izquierda.
Caminé como sonámbulo hasta el clóset. Lo abrí y encontré una sola prenda, un pesado batón de brocados, antiguo, un poco raído, con cuello de piel de lobo. Un batón largo hasta los tobillos, digno del zar de una ópera rusa, bordado de oros viejos.
Tomé la prenda y la arrojé sobre los hombros del conde Vlad.
—No se olvide de cerrar la puerta del armario, Yves.
Volví la mirada al clóset (palabra por lo visto desconocida por Vlad Radu) y sólo entonces vi, pegada con tachuelas a la puerta interior de la puerta, la fotografía de mi mujer, Asunción, con nuestra hija, Magdalena, sobre sus rodillas.
—Vlad. Llámeme Vlad. Vlad, para los amigos.