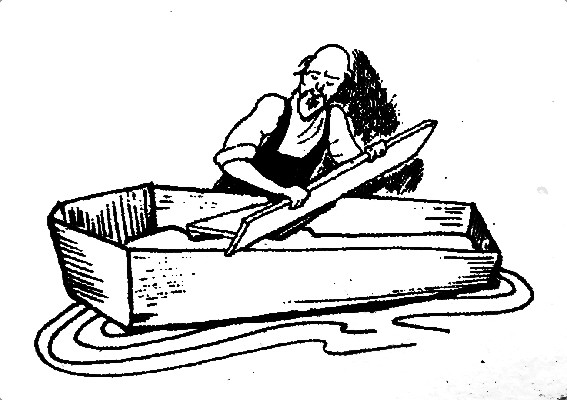Florencia y Rosario eran mis vecinas, y además hermanas; una tenía once o doce años y la otra diez, como yo. Vivían a dos casas de la mía y jugábamos todos los días en la calle, por las tardes. A veces, cuando nos cansábamos de corretear y saltar la cuerda, nos sentábamos a conversar.
—¿Y a poco de veritas tiene tu abuelito su ataúd en la casa? —pregunté asombrada el día que me — platicaron que su abuelo, don Vicente, guardaba en su propio hogar la caja donde quería ser sepultado.
—¿Quieres verlo? Vamos —dijo Florencia, tomándome de la mano.
—No… yo…
Me dio un jalón y me llevó. Rosario iba detrás de nosotras riéndose de mí porque iba medio asustada. Y es que las cajas de muerto me daban algo de miedo porque me recordaban las películas de vampiros. Pero aunque tenía temor, llevaba más curiosidad.

¡Pues era verdad lo que habían dicho! En la habitación más grande de la casa, arriba de un enorme ropero de caoba con su reluciente espejo, estaba el estuche macabro. Era tosco, pintado de negro a brochazos disparejos, pero impresionane. Como don Vicente sabía algo de carpintería, él mismo se lo había confeccionado a su medida.
Cuando estaba viendo aquel armatoste, con la boca medio abierta, entró a la habitación su dueño, sin que yo me percatara.
—¿Quieres verlo por dentro? —me dijo, y yo casi salté del susto al oír su voz.
Sin esperar mi respuesta y con ayuda de sus nietas, bajó el cajón. Yo me admiraba al verlos tan animados, como si estuvieran haciendo algo divertido. Don Vicente era un anciano con su pelo y barba blancos, pero sus ojillos azules y vivarachos parecían los de un niño, llenos de vida. ¿Cómo es que se le había ocurrido tener listo su ataúd?
— A mi edad, hay que estar prevenido — mencionó, como si hubiera oído mi pensamiento. Luego se fue muy risueño a seguir clavando algo en su taller, al fondo de la casa.

Por dentro, el cajón no era la eran cosa, Tenía solamente una almohadita blanca, eso sí, con sus
bordes adornados con tejido a gancho.
Quizá porque vieron mi desilusión, Florencia y Rosario me ofrecieron entrar al ataúd.
—Métete, para que veas lo que se siente —me dijeron muy sonrientes.
Yo me rehusé.
—No seas coyona —dijo Rosario—; mira, no pasa nada.
Se metió de un salto y se acostó, cruzando las piernas muy cómodamente.
Después Florencia, igual que su hermana, se acostó dentro de la caja aquella y hasta nos pidió que le pusiéramos la tapa.

Yo ya estaba muy entrada en la jugarreta y, entre risas y chanzas, me disponía a hacer lo mismo que ellas cuando oí los gritos de mi mamá:
—¡Micaela! ¡Ven acá inmediatamente, o voy por ti!
Salí como bala. Mi mamá, en la puerta de nuestra casa me vio con el ceño fruncido y las manos en sus caderas.
—Métase a su casa, muchachita vaga. Ya le he dicho que no ande de metiche en casas ajenas —yo obedecí sin rechistar.
Esa noche tuve unos sueños inquietantes. Soñé que don Vicente me llevaba jalando de los pies por la calle y luego me metía a su ataúd.
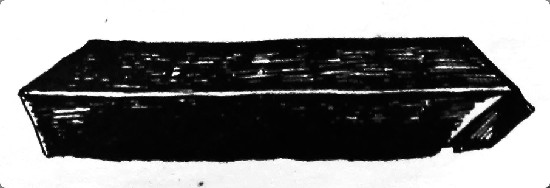
También soñé que me perseguía un vampiro con unos colmillotes y uñas largas y negras.
Eso pasa por andar viendo cosas que le dan a uno miedo y por cenar dos platos de frijoles con queso.
Unas semanas pasaron y en una tarde, cuando salí a jugar a la calle, no vi a mis amigas. Fui a su casa y toqué a la puerta. Su mamá salió con cara de tristeza:
—Hoy no van a salir a jugar las muchachas, están cuidando a su abuelito. Está muy malo —eso dijo, mientras se limpiaba unas lágrimas con su delantal.

Yo le mencioné a mi mamá lo que la señora me había dicho, mamá se lo contó a su vecina de enfrente y ésta a otra, hasta que se enteró todo el barrio en un rato.
—Pues sí, así es la cosa, cuando se llega la hora se llega —comentaban con pesar los vecinos, resignados a perder a don Vicente, un buen hombre que a todos saludaba amablemente y a muchos había hecho favores y servicios.
El anciano moribundo pidió que llamaran al sacerdote y que pusieran su ataúd sobre una mesa. Por fin, aquella caja iba a servir para lo que había sido hecha.
La gente empezó a llegar a la casa, dispuesta a pasar la noche en vela acompañando al difunto con rezos, alabanzas al muertito y su café con canela.
—Pero aún no muere.
—¿No?
—¿Y qué tiene?
—Le dio pulmonía.
—Pobre don Vicente, y a su edad…
—Sí, esa enfermedad es tremenda.
La charla de los vecinos se interrumpió porque llegó el señor cura, Todos se levantaron y lo saludaron respetuosamente. Él se dirigió a la habitación en donde estaba el moribundo, Iba a darle los santos óleos para que emprendiera en paz el camino al más allá.

Pasaron unas horas y, ya entrada la noche, la habitación en donde estaba el féretro, con los cirios y flores que habían llevado, se veía muy animada. Tazas de café con su canela y su piloncillo eran degustadas por lo asistentes al velorio, que no se formalizaba porque faltaba lo principal: el difunto. Don Vicente aún estaba respirando, con dificultad, pero lo hacía; y su corazoncito latía débilmente pero no había dejado de funcionar.

Pasaron otras dos o tres horas, ya era la madrugada. El frío se empezó a sentir y el café ya no calentaba lo suficiente, así que se distribuyeron copitas de aguardiente.

Y llegó el alba, los asistentes al supuesto velorio estaban adormilados unos, otros ya borrachos y todos frustrados porque el féretro seguía vacío.
De repente, con la luz de la mañanita, llegó un hombre joven y robusto que usaba una chamarra de cuero.
—¿Aquí vive don Vicente Silva? —preguntó, sombrero en mano.
—Es mi abuelito —dijo Florencia adormilada.
Y su mamá agregó con tristeza:
—Está muriendo, señor ¿Quién lo busca?
El hombre aquel ya no pudo decir nada porque le dio un ataque al corazón y cayó muerto. Así lo testificó el doctor. Y como no traía identificación alguna y nadie lo conocía, las autoridades determinaron que fuera sepultado en la fosa común.

—¿Pero cómo van a echar a un hoyo, así nomás, a este pobre hombre? —dijo don Vicente al día siguiente mientras le daban cucharaditas de consomé.
—No hables tanto, papá, estás muy enfermo.
— Pero si me siento muy bien.
Y era cierto, el anciano se sentía fuerte y se veía muy saludable. Todos se asombraron de su recuperación tan rápida.
—Ese señor, quienquiera que sea, que vino a buscarme, no sé para qué y nunca lo sabré, será enterrado dignamente en mi ataúd —dijo categórico don Vicente. Y así se hizo.
Aquel desconocido tuvo, pues, su ataúd sin haberlo prevenido.