Voy a subir a la habitación —murmura Malvina. Tiene la cara cenicienta, paliducha.
—¿Quieres que vaya contigo? —pregunta Nicolas con desgana, sin hacer ademán de levantarse, incapaz de renunciar al tacto dorado del sol en su piel.
—No —dice ella al tiempo que se pone en pie con esfuerzo—. Te mando un mensaje si me siento peor.
—¿No quieres comer nada? —pregunta Nicolas. Está impaciente por subir a comer junto a la piscina.
Malvina hace una mueca y se marcha. Nicolas la observa caminar laboriosamente hasta el ascensor. Luego ya subirá a ver cómo está. En cuanto desaparece, su mano va directamente a la BlackBerry, igual que un niño glotón se lanza a por el tarro de galletas en cuanto su madre le ha dado la espalda. Ahora cuenta con un inesperado intervalo para entregarse a una de sus actividades favoritas. Lee sus correos electrónicos personales, dejando a Sabina para el final. Dita desea que le conteste tres preguntas (ninguna de las cuales le entusiasma, y él mismo se extraña; ¿cómo y cuándo se volvió reacio a encontrarse con alumnos de secundaria, a contestar entrevistas por correo electrónico o a posar para revistas femeninas?).
Alice Dor le pregunta dónde está y por qué no ha contestado a sus emails. Nicolas sabe que le preocupa que le venda su próximo libro a otro editor. Tanta es su inquietud que le ha ofrecido a Nicolas el contrato más caro que jamás se ha propuesto a un escritor (una auténtica locura, se dijo Nicolas cuando estampó su firma al pie de la página, junto a la de ella; ¿cómo podía pagarle tanto dinero por un libro que ni siquiera había escrito, que ni siquiera tenía en la cabeza? Nicolas no había tenido el valor de confesarle en ese mismo momento que no, que todavía no había empezado escribir, porque le parecía mucho más interesante viajar por el mundo y conocer a todas esas personas que lo admiraban). Alice estaba aterrada —sí, ésa era la palabra, aterrada— ante la perspectiva de que Nicolas cayera en las fauces de todos esos otros editores que nadaban a su alrededor como tiburones hambrientos, sobre todo desde el Oscar. Alice sabía que ya habían comenzado a cortejar a Nicolas, mandando a sus lugartenientes para que lo invitaran a almorzar en La Mediterranée, en la place de l’Odéon, en la Closerie des Lilas o a tomar una copa en el bar del Hôtel Lutetia a las seis. Pronto atacarían en persona, lo llamarían personalmente. Nicolas los ha rechazado educadamente. Por el momento. Alice confía en Nicolas, pero ¿hasta dónde están dispuestos a llegar esos editores? Alice se da cuenta de que subirán la apuesta inicial, de que las cifras pueden volverse obscenas, y ¿cómo va a resistirse Nicolas? Nicolas evoca los ojos dorados e inteligentes de Alice, su voz profunda, sus manos sorprendentemente delicadas. La mujer que cambió su vida. La mujer que vendió su primera novela a cuarenta y cinco países y a Hollywood. La mujer que comercializó a Huracán Margaux.
Alice era amiga de Delphine, de su misma edad, nueve años mayor que Nicolas. La hija de Delphine, Gaïa, y la hija de Alice, Fleur, asistían a la misma escuela primaria de la rue de l’Ouest. Fue Delphine quien sugirió que le enseñara el manuscrito de El sobre a Alice en 2007. Había fundado una editorial independiente unos años atrás y le iba bastante bien. Para ello había abandonado una editorial mucho más grande, llevándose a todos «sus autores». En ese grupo había una escritora vasca de gran éxito, Marixu Irigoyen, y la sensación literaria de la República de Mauricio, el joven Sarodj Ramgoolan, de quien tanto se había hablado en la última Feria de Fráncfort.
«Estoy bien», le escribe Nicolas a Alice, con los pulgares revoloteando sobre la BlackBerry, «solo me estoy tomando un descanso. Vuelvo el domingo». Como es su obligación, llama a su madre. Nadie contesta en el piso de la rue Rollin. La llama al móvil y enseguida le salta el buzón de voz. Nicolas farfulla: «Hola, soy yo, solo quería saber cómo estabas. Estoy con Malvina en Italia, nos hemos tomado un fin de semana largo. Espero que estés bien. Un beso grande». ¿Dónde podía estar su madre un viernes por la mañana en pleno julio? A lo mejor debería haberse llevado a su madre al Gallo Nero en lugar de a Malvina. A lo mejor, por una vez, debería comenzar a pensar en su madre. La última vez que la vio parecía cansada, harta de sus alumnos, de Renaud y sus dudas, y daba gracias de que el año escolar por fin se acabara. Había mencionado que pensaba ir a Bruselas en julio y quedarse en casa de su hermana, Roxane. Tal vez ahora estaba allí, en aquella casa tan alta de la rue Van Eyck, llena de los adolescentes desgarbados de Roxane, y luego se irían todos a almorzar a Tervuren, donde vivía la simpática y acogedora Béatrice, su abuela materna. Nicolas se convence de que su madre se encuentra con su familia y no sola en París. Moralmente se siente más cómodo, y sin embargo se desprecia por ello.
El siguiente en la lista de su complejo de culpa: François. Nicolas le manda un mensaje de texto, escogiendo esa salida cobarde en lugar de llamarlo directamente. «¿Qué hay, colega? ¿Cómo estás? ¡Te echo de menos! Estoy en un lugar secreto escribiendo mi nuevo libro que ya casi he terminado. Cuéntame algo de ti. Khube». Sabía, y eso le afligía, que François no contestaría a su mensaje de texto. Aun cuando firmara «Khube», su apodo de cuando iba a la Khâgne, eso no ablandaría a François. El silencio seguía. Y lo haría hasta que Nicolas telefoneara a François como es debido y le propusiera una fecha concreta para ir a almorzar o a tomar una copa. Pero ¿se presentaría François?
El silencio de François nacía de la cólera, los celos, la amargura. Había visto los artículos en las revistas (¿cómo no?), las fotos con Robin Wright, las cuatro páginas dedicadas a su nuevo dúplex de la rue du Laos, los anuncios de relojes y colonia; también se había topado con los artículos más serios aparecidos en el Figaro Littéraire, en el Monde des Livres, en el New York Review of Books, en los que se analizaba el meteórico éxito de un joven francés desconocido que había conmovido tantos corazones. François no podía entrar en una librería francesa, europea o estadounidense sin que le asaltaran los carteles de Nicolas, los expositores de El sobre en todos los idiomas. «Naturalmente que François está celoso de ti», se burló Lara durante un almuerzo reciente. Era la mejor amiga de Nicolas (amiga en el verdadero sentido de la palabra, no una chica con la que se hubiera acostado, sino una chica con la que tenía amistad desde sus años en la Khâgne). «¿Cómo no va a estar celoso? Todo el mundo te envidia, a veces incluso yo». Soltó una risita al ver la expresión escandalizada de Nicolas y dio otro bocado a su quiche Lorraine. «Vamos, Nicolas, durante años fuiste un inútil papanatas encantador y sin remedio, que suspendía los exámenes, vivía de su madre, por entonces una mujer ya mayor, y de repente pierdes el pasaporte ¡y pam! Escribes esta novela que lee todo el mundo, desde los niños de doce años que no leen nunca hasta las abuelas, pasando por las amas de casa y los hombres de negocios, las primeras damas y los actores. Te seguimos queriendo, pero estamos celosos. Y el pobre François es incapaz de decírtelo a la cara».
Nicolas comienza a mandarle un mensaje a Sabina. Una sola voz femenina se oye sobre su cabeza. Levanta la mirada y entrecierra los ojos por el sol, irritado por la interrupción.
—Perdón, usted es Nicolas Kolt, ¿verdad? —El acento es puro italiano. Debe de rondar la cuarentena, lleva un sombrero flexible, gafas oscuras. Nicolas asiente una vez—. Quiero darle las gracias por su libro… Debe de haber mucha gente que le diga lo mismo, pero… Solo quería decírselo… Es un libro maravilloso… Me ha ayudado durante un momento muy negro de mi vida… Yo también tengo un secreto familiar, y leer la historia de Margaux me… ha ayudado mucho.
Nicolas asiente otra vez.
—Gracias.
—Alessandra —dice ella con una sonrisita.
—Gracias, Alessandra.
Nicolas sonríe, pero es una sonrisa tensa, la que utiliza cuando quiere que lo dejen en paz, cuando no desea contestar más preguntas (sobre todo esta: ¿en qué está trabajando ahora?), y todo ello mientras procura no herir los sentimientos de la otra persona. La mujer se marcha y él suspira aliviado. Al principio era emocionante que lo reconocieran. Cuando iba en metro, la mirada de la gente se demoraba en él más de lo necesario y los veía susurrar: «¿Ése no es el escritor?». Todo ocurrió de repente, después de que apareciera un reportaje fotográfico en Paris Match, después de los programas de televisión en horario de máxima audiencia y después de que se le viera en grandes carteles en las librerías. Súbitamente, todo el mundo conocía su cara. Sus ojos grises, sus largas patillas, su mandíbula cuadrada, su sonrisa infantil. Y comenzó a ocurrir fuera de Francia. La única manera de seguir de incógnito era taparse la cabeza con una gorra de béisbol. ¿No había sido innecesariamente desconsiderado con esa admiradora? A lo mejor, en un futuro próximo, si no aparecía ningún libro nuevo, llegaría un día en que ya no le reconocieran. Para apartar de su mente lo desagradable de ese pensamiento, Nicolas le manda a Sabina un mensaje de texto. «Dime qué estás haciendo. Exactamente». Es consciente del peligro, de su insensatez, pero le da igual. No ha visto a Sabina desde la primera vez que le echó la vista encima, el pasado abril en Berlín, pero desde entonces ha intercambiado con ella innumerables mensajes. Al principio todo era cordial, relajado. Y una noche de mayo, mientras estaba en Alsacia en una feria del libro, los mensajes adquirieron un nuevo tono. Todavía cordial, pero decididamente sexual. Desde entonces, cuando Malvina está cerca Nicolas es cauto en su intercambio de mensajes con Sabina, quien le contesta inmediatamente, siempre, como si no hiciera otra cosa que esperar a que contacte con ella. Cuando lee en la pantalla «Sabina está escribiendo un mensaje», se le acelera el pulso y siente una erección bajo el bañador.
«Nicolas Kolt siente “debilidad” por las mujeres mayores», escribió el año pasado la revista francesa Elle en un largo artículo. Él no se lo negó a la periodista, una criatura de piel de melocotón de veintipocos años. Sí, siempre le han atraído las mujeres maduras; sí, mantuvo una larga relación con una mujer que era nueve años mayor que él; sí, Margaux Dansor era su idea de la perfección a los cuarenta y ocho; sí, Robin Wright la interpretó de manera brillante. No le habló a la periodista de Granville, pero sabía perfectamente que lo ocurrido en la playa con Véronique y Nathalie cuando tenía diecisiete años sin duda había agudizado esa inclinación.
Llega la respuesta de Sabina. «Te lo diré exactamente: quiero ponérmela en la boca y chupártela». El corazón se le desboca.
Nicolas decide ir a nadar enseguida, antes de que la erección sea demasiado visible. El tacto satinado del agua en su espalda es delicioso. Está solo en el mar, y disfruta de ese privilegio. Ahora hace un calor tremendo, el agua brilla en la calina. Casi todos los huéspedes han subido al restaurante que hay junto a la piscina. Nicolas nada hasta que le duelen los hombros y las piernas, hasta que se queda sin aliento. Permanece sentado un rato en el borde del cemento, sintiendo cómo el sol evapora el agua salada de su cuerpo. Piensa en el mensaje de Sabina y no puede evitar sonreír. Bueno, tampoco está haciendo daño a nadie, ¿verdad? Ni a ella. Nadie sale perjudicado.
En el Gallo Nero hay unas lanchas que, a la hora del almuerzo, van a buscar a los pasajeros de los impresionantes yates y veleros anclados en la bahía; los recogen y luego los devuelven a su barco. Nicolas los observa llegar. Una familia patricia desembarca. Probablemente son romanos o florentinos adinerados. Abuelos de buena familia, padres elegantes, una tribu de niños acicalados y pulcros, niñas con vestidos floreados de canesú, niños con camisas perfectamente planchadas y bermudas. Parecen estar posando para Vanity Fair. Un poco más tarde, otro bote trae a dos hermanas de una belleza que corta la respiración; una lleva una bolsa de ese azul distintivo de una famosa joyería neoyorquina, la otra sujeta la correa de un labrador torpón y jovial que casi se cae al mar (Nicolas suelta una risita). Las dos hermanas llevan enormes gafas de sol y el pelo recogido en un moño estudiadamente desarreglado. Sus caras pequeñas y cuadradas le recuerdan a Natalie Portman. Saltan a la orilla, ágiles y garbosas, mientras se ríen de las payasadas del perro.
Nicolas abandona la ensimismada contemplación de las encantadoras hermanas y regresa a su habitación. Van a dar las dos. En la fresca penumbra, Malvina está tendida en la cama, durmiendo profundamente. Con cuidado, Nicolas le toca la frente con una mano. Esta húmeda, pero no caliente. Lo único que puede hacer es ir a almorzar.
Se acomoda en la misma mesa donde ha desayunado y observa que los franceses están otra vez a su izquierda. El marido come con buen apetito, devorando un plato de pasta. Ha estado jugando al tenis y no se ha cambiado. Tiene la cara roja y sudorosa y las axilas de su polo blanco están sudadas. Madame, con la cabeza envuelta torpemente en un turbante, acomete su prosciutto con golpes diestros y letales, sin dejar de mover la mandíbula. No cruzan una palabra. A la derecha de Nicolas, la morena de espléndido pecho come su bruschetta sola. La familia belga, sociable y alegre, ha pedido más vino blanco helado. La pareja suiza picotea su ensalada y le saluda con la cabeza cuando mira en dirección a ellos. Nicolas devuelve el saludo. Desde donde está sentado ve perfectamente toda la terraza, aunque él queda parcialmente oculto tras un parasol. Alessandra, su admiradora, almuerza con una versión mayor de sí misma, sin duda su madre. Da gracias de que no pueda verlo. La familia digna de Vanity Fair, al menos diez de ellos, parecen exageradamente afectuosos unos con otros. Comen, beben y se besan de manera sonora durante toda la comida. Él los observa mientras come su sándwich de dos pisos de granceola. Pero cuando llegan las hermanas que se parecen a Natalie Portman, tiene que dejar el sándwich en el plato, pues le resultan fascinantes. Deben de ser gemelas, pues son idénticas incluso en sus relojes Cape Cod Hermès. El perro labrador se sienta a sus pies, jadeando. Un camarero les trae un poco de agua, que vierte ruidosamente. Nicolas se esfuerza por adivinar en qué idioma están conversando.
—Si sigues inclinándote así, te caerás de la silla, amigo —dice una voz nasal masculina.
Sobresaltado, Nicolas se da media vuelta. Un hombre encorvado que roza ya los cincuenta se encuentra de pie a su lado. Viste una camiseta arrugada y unos vaqueros descoloridos y en la mano lleva un vaso de rosado. Le resulta decididamente familiar y Nicolas, consternado, comprende que se trata de Nelson Novézan, el novelista francobritánico, ganador del premio Goncourt. Se han encontrado varias veces, en programas de televisión o actos literarios. A Nicolas le sorprende que Novézan lo haya saludado. Es famoso por su hosquedad.
—¿Cómo te va, amigo? —Novézan habla arrastrando las palabras. Se tambalea hasta la silla vacía que hay delante de Nicolas y se deja caer. Parece borracho. Se enciende un cigarrillo y lo sostiene entre el dedo corazón y el anular, en un gesto característico.
—Bien —dice Nicolas, divertido. De cerca, observa que Novézan tiene la piel llena de manchas y su aspecto no es muy saludable. El pelo le reluce de grasa, como si no se hubiera lavado en semanas.
—¿Estás de vacaciones, amigo?
—No, estoy escribiendo un libro —responde Nicolas.
—¿De verdad? Yo también —dice Novézan con un bostezo que deja entrever unos dientes amarillos muy poco atractivos—. Escribiendo en el regazo del lujo. Estoy muy contento con mi obra. Está saliendo estupendamente. Es de lejos mi mejor novela. Saldrá el año que viene. Ya verás, será una bomba. Mi editor está entusiasmado. Yo también. —Chasquea los dedos cuando pasa un camarero y con un gesto pide más rosado—. ¿Habías estado aquí antes, amigo?
—No, es la primera vez.
Le enseña sus dientes amarillos.
—Ya me lo imaginaba. Es un lugar maravilloso. Otto es amigo mío. El director, ya sabes. Año tras año me da la misma habitación. La que tiene mejor vista. Espléndida. Esa es la parte buena de cojones de ser un escritor de éxito, ¿no te parece?
Nicolas asiente con la misma tensa sonrisa que le ha mostrado a Alessandra.
Llega el rosado.
—Siempre me miran mal porque no pido algún carísimo vino italiano. —Novézan se sirve una copa con mano temblorosa—. ¿Cuántos años tienes, amigo?
—Veintinueve —contesta Nicolas.
Un breve gruñido.
—¿Y qué demonios sabes de la vida a los veintinueve?
—¿Cuántos años tienes tú? —replica Nicolas, a quemarropa, con ganas de darle una patada en esos dientes manchados.
Novézan se encoge de hombros.
—Los suficientes para saber más que tú.
Fuma en silencio mientras Nicolas lo examina. En los últimos diez años, ese hombre ha publicado cuatro libros. Los dos últimos fueron grandes éxitos en Europa y Estados Unidos. Nicolas los ha leído todos. Durante sus esforzados años del bachillerato, Novézan le fascinaba. Era una arrogante leyenda literaria. Cuanto más famoso era, más grosero se mostraba con periodistas y lectores. Sus novelas eran misóginas, crudas, y estaban hermosamente escritas. La gente adoraba o detestaba su obra. Nadie quedaba indiferente. No hacía mucho Nicolas lo había visto en la Feria del Libro de Suiza, donde, de un humor de perros, había insultado públicamente a su ayudante porque el taxi que había pedido llegaba tarde. Nicolas recordaba lo serena que había permanecido la mujer, pese a temblar de pies a cabeza mientras Novézan despotricaba a grito pelado y le lanzaba un insulto tras otro para que todos lo oyeran.
—Una jugada inteligente, ese librito tuyo —farfulla Novézan mientras sorbe ruidosamente su rosado.
—¿A qué te refieres?
Otro bostezo.
—Bueno, recurrir a esa anécdota del pasaporte. Quiero decir que la idea estaba ahí, justo delante de nuestras narices. Mírame a mí, de padre francés nacido en el extranjero, madre inglesa, yo nací en París… Podría haberme pasado a mí. —Nicolas no dice nada, lo que el hombre insinúa le repugna—. Quiero decir que la semilla estaba ahí, amigo, para todos los ciudadanos franceses que tienen que demostrar su nacionalidad por culpa de esa nueva ley absurda. Y tú fuiste y lo escribiste. Una jugada inteligente. ¿Al final se vende bien, tu librillo?
—Razonablemente bien —dice Nicolas sin inmutarse, comprendiendo que por fin él lleva la iniciativa, aunque por dentro se retuerce cada vez que Novézan dice «tu librillo».
—¿Como cuánto? —pregunta Novézan con despreocupación, mordiendo el anzuelo.
Nicolas hace una pausa antes del golpe de gracia. Sus ojos se demoran en las preciosas hermanas y luego se alzan hasta la casa color ocre donde duerme Malvina.
—Treinta millones en todo el mundo —dice fríamente.
Eso deja callado a Novézan durante unos minutos. Nicolas siente cómo ese triunfo se marchita rápidamente. Qué despreciable esgrimir sus cifras de ventas. ¿A quién intenta impresionar? ¿Al escritor avejentado, fatigado y engreído que está sentado frente a él?
—¿Has venido solo? —pregunta educadamente a Novézan.
—No puedo escribir si no tengo a una mujer en mi habitación. Así que le mando un mensaje y ella viene corriendo. —Novézan realiza un gesto explícito y vulgar con la boca y las manos. Nicolas no puede evitar sonreír. Se pone en pie y se cala de nuevo la gorra—. Voy a nadar. ¿Quieres venir?
Novézan rechaza la idea con la mano.
—No, gracias, tengo que volver al trabajo, amigo. Me queda mucho por escribir. ¡Qué lugar tan inspirador! Me siento en plena forma. ¿Y tú?
Nicolas hace caso omiso de esa última pregunta. Novézan también se pone en pie, tambaleándose sobre sus piernas escuálidas. Se separan, dándose una palmadita en la espalda como viejos camaradas. Antes de entrar en el ascensor, Nicolas le echa un vistazo a su BlackBerry. Para su sorpresa e irritación, hay una foto de él colgada en su página de Facebook. Una foto tomada esta misma mañana desde arriba, cerca de la piscina. El nombre de su admirador es Alex Brunel. La foto de su perfil es una manzana Granny Smith, con lo cual no tiene ni la menor idea de qué aspecto tiene ni de si es hombre o mujer. La página de Alex Brunel es privada, no se puede acceder. Por suerte, no se menciona dónde se ha tomado esa foto. Cuatrocientas cuarenta y cinco personas ya han escrito «me gusta». Es algo que ya le ha ocurrido. Los admiradores lo ven en el autobús, en el metro, que nunca ha dejado de usar a pesar de su fama reciente, discretamente le sacan una foto con el móvil y luego la publican en su muro como homenaje. Nunca le había importado hasta hoy. Mira la foto atentamente. Se ve un revelador parasol en blanco y negro; una persona que realmente quisiera averiguar dónde está podría sumar dos y dos. No se puede hacer nada. Le parece escuchar la voz de Delphine. Es el precio que tienes que pagar, Nicolas; y eso es lo que querías, ¿o no? Baja por la pantalla para leer los comentarios. «Mmm, sexi». «Maravilloso». «¡Eh, Nicolas, llévame contigo!». «¿Italia o Grecia?». «¡Enhorabuena!». Por suerte, nadie menciona el Gallo Nero. Podría eliminar la foto, pero Alex Brunel, quienquiera que sea, podría ofenderse. Incluso podría colgar otras fotos de él. Ha aprendido a andarse con ojo con sus admiradores. Nadie quiere a un admirador enfadado. Comprueba su Twitter. Ninguno de sus seguidores menciona su escapada italiana. Busca su propio nombre, para no correr riesgos. Nada. No es algo que haga a menudo, y tampoco busca ya nunca en Google «Nicolas Kolt». Al principio sí lo hacía. Le emocionaba descubrir todos esos blogs y páginas web que mencionaban su obra y luego la película. Pero por cada docena de comentarios positivos también había algunos negativos. De los que duelen. En una ocasión, un influyente periodista digital había escrito en Twitter: «Basta de decirnos que leamos esa asquerosa mierda de Nicolas Kolt. ¿Por qué ese tipo vende tantos libros?». Esas palabras habían sido retuiteadas centenares de veces.
Cuando baja a la playa ve que Malvina lo está esperando. Tiene las mejillas más sonrosadas. Él le pregunta cómo está. Ella contesta que ha vomitado, que durante un rato se ha sentido fatal, pero que ahora está bien. Probablemente es un virus intestinal. Nicolas se echa junto a ella y le coge la mano. Le cuenta lo de Nelson Novézan y su conversación. Imita la famosa expresión desdeñosa de Novézan, la ceja levantada, la manera de coger el cigarrillo.
—Deberías haber colgado eso en Twitter —dice ella sonriendo—. Con una foto de él.
—Estoy descansando un poco de Twitter —responde Nicolas. Y enseguida añade, cruelmente—: Parece un perro viejo.
Malvina pregunta si ha visto la nueva foto que aparece en su página de Facebook. Ella la ha descubierto con su iPhone. Nicolas frunce el entrecejo y admite que le disgusta un poco. Anhela intimidad. Quiere un poco de tiempo para él, para los dos, tres días de paz. Tres días de sol.
—Me pregunto quién ha colgado la foto —susurra Malvina.
Nicolas le contesta en un murmullo:
—Me da igual. —Y le besa el pelo, reluciente.
Ahora hace menos calor. Las largas sombras de la tarde van cayendo sobre la playa de cemento. Les sirven té, cantucci y rodajas de melón. A su lado se instala una pareja oriental cincuentona. El hombre es calvo, estilo Buda, con un llamativo bañador naranja y un ostentoso Cartier Pasha. La mujer es pálida y el pelo le forma un perfecto casco negro. Lleva un largo quimono azul. Asienten y sonríen al personal, que a su vez asiente y sonríe. Nicolas escucha cómo murmuran «el señor Wong» al final de cada frase. El señor Wong debe de ser muy importante, pues desde luego le prestan mucha atención. La señora Wong no soporta que un solo rayo de sol le dé en la piel, de manera que los solícitos ayudantes han unido dos parasoles sobre ella y no dejan de repetir «señora Wong» hasta que un sonriente señor Wong niega con la cabeza mientras exclama: «¡No, no! ¡No señora Wong! ¡No, no! ¡Señorita Ming!». El señor Wong y la señorita Ming entonces sonríen y asienten a todos los que están a su lado, y también a Nicolas y Malvina, quienes les devuelven la sonrisa.
Nicolas se fija en que hay más recién llegados: dos jóvenes de su edad, aunque uno quizá sea un poco mayor y haya cumplido ya los treinta. Uno es largo y delgado, de aspecto un poco bobalicón, con el pelo rubio y corto y gafas a lo John Lennon, y está concentrado en su iPad. El otro tiene la piel tersa y bronceada, sin pelo. Los dos llevan el mismo modelo de reloj. ¿Gays? ¿Americanos? ¿Canadienses? Los dos le sonríen y asienten al señor Wong y a la señorita Ming; a continuación se miran el uno al otro y sueltan una risita. Malvina los encuentra monos. Un poco más allá, los suizos juegan al ajedrez. Los belgas han vuelto. Padre e hijo van a nadar, la madre sigue leyendo, la hija se broncea tenazmente, los ojos cerrados.
Nicolas observa que la madre belga ha llegado al final de su libro, probablemente a la parte en la que Margaux decide irse a San Rocco di Camogli para averiguar quién era su familia. Ella no sabía nada de ellos, solo el nombre, Zeccherio. A Nicolas le recuerda la sorpresa que experimentó cuando, en 2006, vio por primera vez el nombre verdadero de su padre. Había ido al ayuntamiento del distrito quinto con su livret de famille y su certificado de nacimiento porque su pasaporte había caducado. Cualquier ciudadano francés podía renovarlo de manera bastante rápida. Como mucho, un par de semanas. Pero le esperaba una sorpresa desagradable. La mujer que estaba al otro lado del mostrador le dijo:
—Me temo que no podemos renovarle el pasaporte, monsieur Duhamel. Su madre nació en Bélgica y su padre en Rusia.
Nicolas se quedó mirándola sin comprender.
—¿Y?
—Según las leyes del nuevo Gobierno, los ciudadanos franceses cuyos padres han nacido en otro país tienen que demostrar que son franceses.
Nicolas se quedó boquiabierto.
—¡Jamás había oído hablar de esta ley! Yo nací en Francia, madame, aquí mismo, en el hospital de Saint Vincent de Paul. Soy francés, y toda mi vida he sido francés.
—Me temo que haber nacido en Francia ya no le convierte automáticamente en francés, monsieur. —La mujer le entregó un papelito cuadrado—. En los últimos años, las leyes se han hecho más restrictivas en casos como el suyo, cuyos padres han nacido en el extranjero. No es usted el único en esta situación. Tiene que ir a esta dirección, el Pôle de la Nationalité Française, en el distrito trece. Allí estudiarán su expediente, y, si deciden que puede ser francés, le extenderán un certificado. Es el «certificado de nacionalidad francesa». Es la única manera de que usted pueda obtener un pasaporte. Puede que le lleve varios meses.
A Nicolas la boca se le abrió aún más.
—¿Cómo demonios he de probar que soy francés?
—Llame al Pôle y deles los datos que necesiten.
—Y si no soy francés, ¿qué soy, entonces?
—Apátrida, monsieur.
Nicolas abandonó el ayuntamiento estupefacto y se dirigió al apartamento de Delphine. Buscó en Internet las leyes gubernamentales referentes a los ciudadanos franceses cuyos padres habían nacido en el extranjero. Para su consternación descubrió que esas leyes se habían endurecido hacía poco. Miles de personas de todo el país soportaban el mismo trauma. ¿Es que no se había enterado? Fascinado, aterrado, leyó diversas entrevistas con escritores, cantantes y actores famosos que habían tenido que pasar por el trámite kafkiano y humillante de demostrar que eran franceses. Muchos habían denunciado todo el proceso y habían criticado fuertemente al Gobierno.
Nicolas finalmente hizo acopio de valor para llamar al temido Pôle de la Nationalité Française, donde le pusieron en espera, con la música de la Primavera de las Cuatro estaciones de Vivaldi, una y otra vez, hasta que se sintió asqueado. Al final se oyó una voz de mujer, indiferente y poco amable. Le dijo que se presentara en el Pôle al cabo de tres semanas, un martes por la mañana a las once, con el certificado de nacimiento de sus padres.
—¡Pero mis padres son ambos franceses, aunque hayan nacido en el extranjero! —dijo Nicolas en tono quejumbroso.
La mujer chasqueó la lengua.
—Su nacionalidad presenta alguna duda, monsieur. Ahora tiene que demostrar que es francés.
Posteriormente Nicolas les dijo a François y Lara, mientras tomaban un vaso de vino, que todo ese asunto parecía un chiste sin gracia, como si Francia hubiera regresado a los años del gobierno de Vichy. Les habló de lo que había leído en Internet, mencionando abundantes artículos, y de la imagen negativa de Francia que esto proyectaba en todo el mundo. François le había preguntado por qué su padre había nacido en Rusia y Nicolas creía que era porque su abuelo había llevado a su abuela a un viaje por la Unión Soviética cuando estaba embarazada y que de manera inesperada esta había dado a luz a su padre en San Petersburgo.
¿Cómo iba a conseguir el certificado de nacimiento de sus padres si no habían nacido en Francia? La antipática mujer del Pôle le informó de que los ciudadanos franceses que estaban en esa situación obtenían sus certificados de nacimiento a través del servicio central del Registro Civil, en Nantes. Por suerte, era algo que se podía hacer por Internet. Nicolas rellenó los impresos, especificó que era el hijo del difunto Théodore Duhamel y de Emma Duhamel, de soltera Van der Vleuten, y explicó que necesitaba esos documentos para renovar el pasaporte.
Los certificados tardaron cuatro días en llegar por correo a la rue Pernety. Era un día de lluvia. Un día que Nicolas no olvidaría nunca.
«Emma Van der Vleuten, nacida el 18 de marzo de 1959, Clínica Edith Cavell, Uccle, Bélgica. Padre: Roland Van der Vleuten, nacido en Charleroi en 1937. Madre: Béatrice Tweelinckx, nacida en Lieja en 1938».
A continuación leyó: «Fiodor Koltchine, nacido 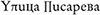 , Leningrado, Unión Soviética, el 12 de
junio de 1960. Madre: Zinaïda Koltchine, nacida en Leningrado,
Unión Soviética, en 1945. Padre: DESCONOCIDO. Fallecido el 7 de agosto de 1993,
Guéthary, Francia. Al pie del certificado había una frase escrita
con buena letra y un sello oficial: Adoptado por Lionel Duhamel en
1961; a partir de ahora conocido como Théodore Duhamel».
, Leningrado, Unión Soviética, el 12 de
junio de 1960. Madre: Zinaïda Koltchine, nacida en Leningrado,
Unión Soviética, en 1945. Padre: DESCONOCIDO. Fallecido el 7 de agosto de 1993,
Guéthary, Francia. Al pie del certificado había una frase escrita
con buena letra y un sello oficial: Adoptado por Lionel Duhamel en
1961; a partir de ahora conocido como Théodore Duhamel».
En algún lugar de su estómago se abrió un vacío. Nicolas se quedó allí sentado, incrédulo, paralizado, la vista clavada en el papel. No cogió el teléfono. Se fue directamente al piso de su madre en la rue Rollin. Llegó allí sin aliento, empapado y ansioso.
—Tienes que explicarme esto —dijo al tiempo que le colocaba el certificado de nacimiento debajo de la nariz. Sentada en la gran butaca junto a la chimenea, una sobresaltada Emma Duhamel se había quedado mirando el papel, y luego a su hijo con aquellos ojos empañados.
—¡Vaya! —dijo en un grito ahogado.
—¿Y bien? —gruñó él, aún sin aliento.
Silencio.
—Nicolas, es una larga historia —dijo por fin, mientras jugueteaba nerviosa con su collar de abalorios—. Por favor, siéntate.