XXV
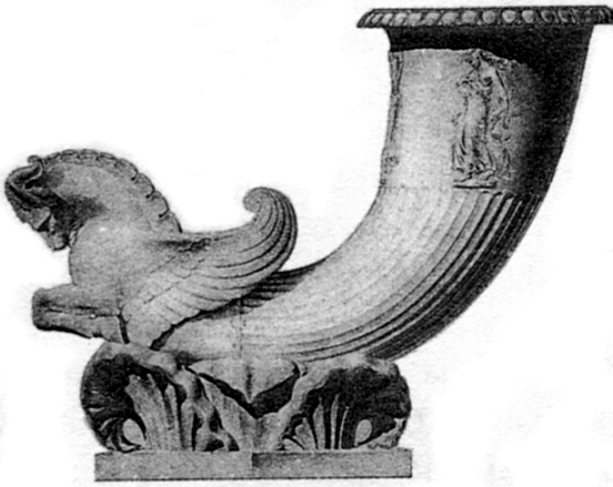
Y así llego a la narración de mi cena con Livia. Me recibió muy graciosamente, en apariencia complacida con mi regalo. Durante la cena, a la que sólo concurrieron la anciana Urgulania y Calígula, que ahora tenía catorce años —era un chico alto, pálido, de tez manchada y ojos hundidos—, me sorprendió con la agudeza de sus pensamientos y la claridad de su memoria. Me preguntó por mi trabajo, y cuando comencé a hablar de la primera guerra púnica y a censurar ciertos datos proporcionados por el poeta Nevio (había servido en esa guerra), convino con mis conclusiones, pero me sorprendió en una cita errónea. Dijo:
—Ahora me estarás agradecido, ¿no es cierto, nieto?, por no dejarte escribir la biografía de tu padre… ¿Piensas que estarías cenando hoy aquí, conmigo, si yo no hubiese intervenido?
Cada vez que el esclavo me llenaba la copa, yo la bebía de un trago, y después de beberme diez o doce, me sentía como un león. Le respondí con audacia:
—Te estoy muy agradecido, abuela, porque me encuentro a salvo entre los cartagineses y los etruscos. ¿Pero quieres decirme por qué ceno hoy aquí?
—Bien, admito que tu presencia a la mesa sigue causándome cierto desazón. Pero no importa. Si he roto una de mis reglas más antiguas, es cosa mía, no tuya. ¿Me odias, Claudio? Sé franco.
—Probablemente tanto como tú me odias a mí, abuela.
¿Era realmente mi voz la que hablaba?
Calígula ahogó una risita, Urgulania y Livia rieron.
—¡Franco, de veras! De paso, ¿has visto a ese monstruo? Ha estado muy callado durante toda la cena.
—¿Quién, abuela?
—Ese sobrino tuyo.
—¿Es un monstruo?
—No finjas que no lo sabes. Eres un monstruo, ¿no es cierto, Calígula?
—Lo que tú digas, abuela —respondió Calígula con la vista baja.
—Bien, Claudio, ese monstruo, tu sobrino…, te lo diré. Será el próximo emperador.
Pensé que era una broma. Respondí, sonriendo:
—Si tú lo dices, abuela, así será. ¿Pero cuáles son sus recomendaciones? Es el más joven de la familia, y si bien ha dado pruebas de un gran talento natural…
—¿Quieres decir que ninguno de ellos tiene probabilidades contra Seyano y tu hermana Livila?
Me asombró la sinceridad de la conversación.
—No quise decir nada de eso. Jamás me ocupo de alta política. Sólo quise decir que todavía es demasiado joven para ser emperador, y que como profecía me parece un tiro a ciegas.
—Nada de tiros a ciegas. Tiberio lo nombrará su sucesor. No cabe duda. ¿Por qué? Porque Tiberio es así. Tiene la misma vanidad que el pobre Augusto: no puede soportar la idea de un sucesor que sea más popular que él. Pero al mismo tiempo hace todo lo posible para que le odien y teman. Entonces, cuando sienta que le ha llegado el momento, buscará a alguien que sea un poco peor que él para reemplazarlo. Y encontrará a Calígula. Calígula ya ha llevado a cabo una acción que lo coloca en un rango mucho más elevado de criminalidad del que jamás pueda alcanzar Tiberio.
—Por favor, abuela… —rogó Calígula.
—Está bien, monstruo, tu secreto está seguro conmigo mientras te portes bien.
—¿Conoce Urgulania el secreto? —pregunté.
—No. Sólo el monstruo y yo.
—¿Te lo confesó voluntariamente?
—Por supuesto que no. No es de los que hacen confesiones.
Yo lo descubrí por accidente. Una noche registraba su habitación para ver si intentaba alguna de sus tretas de escolar…, por ejemplo, si practicaba alguna magia negra de aficionado, o si destilaba venenos, o algo por el estilo. Y encontré…
—Por favor, abuela.
—Un objeto verde que me dijo muchas cosas interesantes. Pero se lo devolví.
—Trásilo me ha dicho que moriré este año —dijo Urgulania, sonriendo—, de modo que no tendré el placer de vivir bajo tu reinado, Calígula, ¡a menos que te des prisa y asesines a Tiberio!
Me volví hacia Livia.
—¿Quiere hacer eso, abuela?
—¿No hay peligro en decirle cosas al tío Claudio? —preguntó Calígula—. ¿O piensas envenenarlo?
—Oh, no hay peligro —respondió ella—, y no es necesario el veneno. Quiero que os conozcáis mejor que hasta ahora. Escucha, Calígula. Tu tío Claudio es un fenómeno. Es tan chapado a la antigua, que porque ha jurado amar y proteger a los hijos de su hermano podrás engañarlo siempre…, mientras vivas. Escucha, Claudio. Tu sobrino Calígula es un fenómeno. Es traicionero, cobarde, ambicioso, vano, embustero, y te hará algunas malas pasadas antes de que haya terminado contigo. Pero acuérdate de una cosa: jamás te matará.
—¿Por qué? —inquirí, volviendo a vaciar mi copa. La conversación era como las que a veces sostiene uno en sueños: loca pero interesante.
—Porque eres el hombre que vengará su muerte.
—¿Yo? ¿Quién dijo eso?
—Trásilo.
—¿Trásilo nunca comete errores?
—No. Nunca. Calígula será asesinado y tú vengarás su muerte.
Se hizo de pronto un torvo silencio, que continuó hasta los postres, momento en que Livia dijo:
—Ven, Claudio, el resto de nuestra conversación será en privado. —Los otros dos se pusieron en pie y nos dejaron solos.
—Me pareció una conversación muy extraña, abuela —dije—. ¿Tuve yo la culpa? ¿He bebido demasiado? Quiero decir, hoy en día hay ciertos chistes que no son convenientes. Fueron unas bromas un tanto peligrosas. Espero que los criados…
—Oh, son sordomudos. No, no eches la culpa al vino. En el vino está la verdad, y la conversación fue perfectamente seria por lo que a mí respecta.
—Pero, pero si de veras piensas que es un monstruo, ¿por qué lo alientas? ¿Por qué no apoyas a Nerón? Es un buen muchacho.
—Porque el próximo emperador será Calígula, y no Nerón.
—Pero será un emperador malísimo, si es como tú dices. Y tú, que dedicaste toda tu vida al servicio de Roma.
—Sí. Pero no se puede luchar contra el Destino. Y ahora que Roma ha sido lo bastante desagradecida y loca como para permitir que el bribón de mi hijo me arrincone y me insulte. A mí, ¿te lo imaginas?, a la reina quizá más grande que haya conocido el mundo. Y por añadidura, su madre.
La voz se le hizo chillona. Yo me sentí ansioso por cambiar de tema. Dije:
—Por favor, cálmate, abuela. Como tú dices, no se puede luchar contra el Destino. ¿Pero no quieres decirme algo especial, abuela, algo relacionado con todo esto?
—Sí, se refiere a Trásilo. Lo consulto con frecuencia. Tiberio no sabe que lo hago, que Trásilo viene aquí a menudo. Hace años me dijo qué sucedería entre Tiberio y yo: que se rebelaría contra mi autoridad y tomaría todo el imperio en sus manos. Entonces no le creí. También me dijo otra cosa: que si bien moriría como una anciana desilusionada, sería reconocida como diosa muchos años después de mi muerte. Y antes me había dicho que la persona que debía morir en el año en que ahora sé que moriré llegaría a ser la deidad más grande que el mundo ha conocido, y que finalmente ningún templo, en Roma o en parte alguna del imperio, será dedicado a nadie más. Ni siquiera a Augusto.
—¿Cuándo tienes que morir?
—Dentro de tres años, en primavera. Hasta sé el día.
—¿Pero tienes tanta ansiedad por llegar a ser una diosa? Mi tío Tiberio no está tan ansioso, según parece.
—Sólo pienso en eso, ahora que ha terminado mi tarea. ¿Y por qué no? Si Augusto es un dios, es absurdo que yo no sea más que su sacerdotisa. Yo hice todo el trabajo, ¿no es así? Él tenía tanta madera de gran gobernante como Tiberio.
—Sí, abuela, ¿pero no te basta con saber todo lo que has hecho, sin necesidad de ser adorada por una chusma ignorante?
—Claudio, déjame que te explique. Estoy de acuerdo en eso de la chusma ignorante. No pienso tanto en mi fama en la tierra como en el lugar que ocuparé en el Cielo. He hecho muchas cosas impías, ningún gran gobernante puede dejar de hacerlas. He puesto el bien del imperio por delante de todas las demás consideraciones. Para mantener al imperio libre de facciones tuve que cometer muchos crímenes. Augusto hizo lo posible por destrozarlo con sus ridículos favoritismos: Marcelo contra Agripa, Cayo contra Tiberio. ¿Quién salvó a Roma de una nueva guerra civil? Yo. La desagradable y dificultosa tarea de eliminar a Marcelo y a Cayo recayó sobre mí. Sí, no finjas que nunca sospechaste que yo los había envenenado. ¿Y cuál es la recompensa adecuada para un gobernante que comete tales crímenes en bien de sus súbditos? Es evidente que la recompensa adecuada es la de ser deificado. ¿Crees que las almas de los criminales son eternamente atormentadas?
—Siempre se me ha enseñado a creer que lo son.
—¿Pero los Dioses Inmortales están libres de todo temor de castigo, por muchos crímenes que hayan cometido?
—Bueno, Júpiter depuso a su padre y mató a uno de sus nietos y se casó incestuosamente con su hermana y, sí, estoy de acuerdo. Ninguno de ellos tiene una buena reputación moral. Y por supuesto los Jueces de los Mortales Muertos no tienen jurisdicción sobre ellos.
—Exactamente. Ya ves lo importante que es para mí llegar a ser una diosa. Y ésa, si quieres saberlo, es la razón de que tolere a Calígula. Ha jurado que, si mantengo su secreto, me convertirá en diosa en cuanto sea emperador. Y quiero que tú jures que harás todo lo posible para que yo llegue a ser diosa lo antes que puedas, porque —oh, ¿no te das cuenta?— hasta que él me haga diosa estaré en el infierno, sufriendo las torturas más espantosas, los tormentos más exquisitos e ineluctables.
El repentino cambio de su voz, de la fría arrogancia imperial a la aterrorizada súplica, me asombró más de lo que hubiese escuchado hasta ese momento. Tenía que decir algo, de modo que dije:
—No entiendo qué influencia podrá llegar a tener alguna vez el pobre tío Claudio sobre el emperador o sobre el Senado.
—¡Lo que entiendas o no entiendas no tiene importancia, idiota! ¿Quieres jurar que harás lo que te pido? ¿Quieres jurar por tu propia cabeza?
—Abuela —respondí—, juraré por mi cabeza (por lo que pueda valer ahora), con una condición.
—¿Te atreves a imponerme condiciones a mí?
—Sí, después de la vigésima copa. Y es una condición muy sencilla. Después de treinta y seis años de mostrarme aversión y de no prestarme atención alguna, no querrás que haga algo por ti sin presentarte condiciones, ¿verdad?
Sonrió.
—¿Y cuál es esa sencilla condición?
—Hay muchas cosas que me gustaría saber. Quiero saber, en primer lugar, quién mató a mi padre, y quién mató a Agripa, y quién mató a mi hermano Germánico, y quién mató a mi hijo Drusilo…
—¿Por qué quieres saber todo eso? ¿Por alguna imbécil esperanza de vengar en mí esas muertes?
—No, ni siquiera aunque la asesina fueses tú. Nunca me tomo venganza, a menos de que me vea obligado a hacerlo por un juramento, o para protegerme. Creo que la maldad lleva su propio castigo. Lo único que deseo es saber la verdad. Soy un historiador profesional y lo único que realmente me interesa es descubrir cómo suceden las cosas y por qué. Por ejemplo, escribo historias más para informarme a mí mismo que para informar a mis lectores.
—Veo que el viejo Atenodoro ha ejercido una gran influencia sobre ti.
—Fue bondadoso conmigo, y yo se lo agradecí, de modo que me convertí en un estoico. Nunca me metí en discusiones filosóficas (eso jamás me atrajo), pero adopté la forma estoica de ver las cosas. Puedes confiar en que no repetiré una palabra de lo que me digas.
La convencí de que hablaba en serio, y así, durante cuatro horas, o más, le formulé las preguntas más penetrantes. Y contestó a cada una de las preguntas sin evasivas, con tanta serenidad como si hubiese sido un administrador de campo relatando al dueño de visita las bajas habidas entre los animales. Sí, envenenó a mi abuelo; no, no envenenó a mi padre, a pesar de las sospechas de Tiberio: murió de gangrena natural. Sí, envenenó a Augusto untando de veneno los higos cuando estaban aún en el árbol. Y me contó toda la historia de Julia, tal como la he narrado, y toda la historia de Póstumo —pude confirmar los detalles—. Y sí, había envenenado a Agripa y a Lucio, así como a Marcelo y a Cayo, y sí, interceptó mis cartas a Germánico, pero no lo envenenó —lo hizo Plancina por su propia iniciativa—, aunque lo había condenado a muerte lo mismo que condenó a mi padre, y por el mismo motivo.
—¿Qué motivo, abuela?
—Estaba decidido a restablecer la república. No, no me entiendas mal: no en una forma que violara su juramento de fidelidad a Tiberio, aunque ello significara eliminarme a mí. Iba a hacer que Tiberio diese el paso voluntariamente, y le permitiría quedarse con el mérito, manteniéndose él en segundo plano. Casi llegó a convencerlo. Ya sabes cuán cobarde es Tiberio. Tuve que trabajar duro y falsificar algunos documentos y decir un montón de mentiras para impedir que Tiberio pusiese en ridículo a Seyano. Ese republicanismo es una mancha persistente en sí misma. Incluso tuve que llegar a un entendimiento con la familia. Tu abuelo la tenía.
—Yo también la tengo.
—¿Todavía? Es curioso. Nerón también la tiene, según creo. No le traerá mucha suerte. Y es inútil discutir con ustedes, los republicanos. Se niegan a entender que no es posible reintroducir el gobierno republicano en esta etapa, lo mismo que no se puede volver a imponer a esposas y maridos modernos los sentimientos primitivos de castidad. Es como tratar de introducir de nuevo la sombra en el reloj de sol: imposible.
Confesó que había hecho estrangular a Drusilo. Me dijo cuán cerca estuve yo de la muerte, cuando escribí a Germánico la primera carta sobre Póstumo. El único motivo por el que me perdonó la vida fue el de que existía la posibilidad de que le escribiese dándole informaciones sobre el paradero de Póstumo. Lo más interesante fue el relato que me hizo sobre sus métodos de envenenamiento. Le hice la pregunta de Póstumo —si prefería los venenos lentos a los rápidos— y me contestó, sin la menor turbación, que prefería dosis repetidas de venenos lentos e insulsos, que crean un efecto de consunción. Le pregunté cómo había logrado ocultar las huellas tan bien y cómo se las arreglaba para atacar desde lejos, porque Cayo había sido asesinado en Asia Menor y Lucio en Marsella.
Me recordó que nunca había planeado un asesinato que pudiera ser visto como directa e inmediatamente beneficioso para ella. Por ejemplo, no había asesinado a mi abuelo hasta un tiempo después de divorciarse de él, ni envenenó a ninguna de sus rivales femeninas, Octavia, Julia o Escribonia. Sus víctimas eran en su mayoría personas con cuya eliminación sus hijos o nietos se acercaban más a la sucesión. Urgulania había sido su única confidente, y era tan discreta, hábil y abnegada, que no sólo era improbable que alguna vez se descubrieran los crímenes que habían planeado juntas, sino que, aun en el caso de que fueran descubiertos, nunca le serían achacados a ella. Las confesiones anuales que se hacían a Urgulania, en preparación del festival de la Buena Diosa, habían sido un medio útil para eliminar a varias personas que se interponían en sus planes. Esto me lo explicó con detalle. A veces sucedía que no sólo se confesaba un adulterio, sino también un incesto con un hermano o hijo. Urgulania declaraba entonces que la única penitencia posible consistía en la muerte del hombre. La mujer suplicaba entonces: ¿no existía ninguna otra penitencia? Urgulania contestaba que había quizás una alternativa que la diosa podía permitir. La mujer podía purificarse ayudando a la diosa en su venganza, con la ayuda del hombre que había causado su vergüenza. Porque, le decía Urgulania, un tiempo antes otra mujer había hecho una confesión igualmente detestable, pero no se decidió a matar a su violador, y por lo tanto el infame seguía con vida, aunque la mujer había sufrido. El «infame» había sido sucesivamente Agripa, Lucio y Cayo. Agripa fue acusado de incesto con su hija Marcelina —cuyo suicidio inexplicado proporcionó color a la acusación—; Cayo y Lucio, de incesto con su madre, antes de su destierro, y la reputación de Julia también concedió color a la historia. En cada uno de los casos, la mujer se prestaba gustosamente a planear el asesinato, y el hombre a ejecutarlo. Urgulania ayudaba con consejos y venenos adecuados. La seguridad de Livia residía en lo lejos que de ella se encontraba el agente; aunque se sospechara de él o le atraparan con las manos en la masa, no podría explicar cuáles habían sido los motivos que tuvo para el asesinato sin incriminarse aún más. Le pregunté si no había sentido remordimiento alguno por el asesinato de Augusto y el asesinato o destierro de tantos descendientes suyos.
«No, porque nunca, ni por un momento —respondió—, olvidé de quién era hija».
Y eso explicaba mucho. El padre de Livia, Claudiano, había sido proscrito por Augusto después de la batalla de Filipos, y se suicidó antes de caer en sus manos.
En una palabra, me dijo todo lo que quise saber, salvo lo del encantamiento de la casa de Germánico en Antioquía. Repitió que ella no lo había ordenado y que ni Plancina ni Pisón le habían dicho nada, y que yo estaba en tan buena situación como ella para aclarar el misterio. Vi que era inútil continuar insistiendo, de modo que le agradecí su paciencia conmigo y finalmente juré por mi cabeza hacer todo lo posible para convertirla en diosa.
Cuando me iba me entregó un pequeño volumen y me dijo que lo leyera cuando estuviese en Capua. Era la colección de los versos sibilinos rechazados acerca de los cuales escribí en la primera página, y cuando llegué a la profecía intitulada «La sucesión de los velludos» pensé que sabía por qué Livia me había invitado a cenar y por qué me obligó a hacer el juramento. Si es que en realidad había jurado. Todo aquel asunto me parecía tan irreal como un sueño de borracho.
