XIV
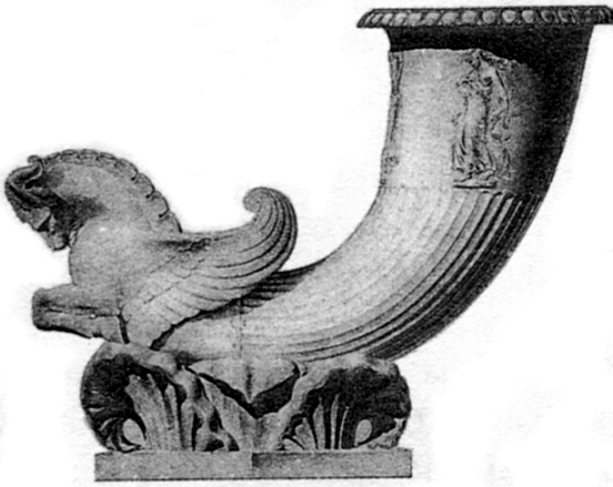
Si bien era evidente que las facultades de Augusto eran cada vez menores y que no le quedaban muchos años de vida, Roma no pudo acostumbrarse a la idea de su muerte. Es una comparación ociosa decir que la ciudad se sintió como un niño cuando pierde a su padre. Haya sido el padre un valiente o un cobarde, un hombre justo o injusto, generoso o tacaño, eso tiene poca importancia: ha sido el padre del niño, y ningún tío o hermano mayor puede ocupar su lugar. Porque el gobierno de Augusto había sido prolongado y un hombre tenía que haber pasado ya de la mediana edad para recordar el tiempo en que Augusto no gobernaba. Por lo tanto no era en modo alguno extraño que el Senado se reuniese para deliberar si los honores divinos que en vida le fueron concedidos por las provincias debían serle votados ahora en la ciudad misma.
Galo, el hijo de Polión —odiado por Tiberio porque se había casado con Vipsania (la primera esposa de Tiberio, según se recordará, de la cual se vio obligado a divorciarse por Julia), porque nunca había negado en público el rumor que afirmaba que era el verdadero padre de Cástor, y porque tenía una lengua mordaz—, fue el único senador que se atrevió a poner en duda la corrección de la moción. Se puso de pie para preguntar qué divino portento había ocurrido para sugerir que Augusto sería bien recibido en las Mansiones Celestiales, nada más que por recomendación de sus amigos y admiradores mortales. Luego siguió un silencio incómodo, pero al cabo Tiberio se levantó con lentitud y dijo: «Hace cien días, se recordará, la base de la estatua de mi padre Augusto fue herida por el rayo. Quedó borrada la primera letra de su nombre, lo que dejó las palabras AESAR AUGUSTUS. ¿Qué significa la letra C? Es el símbolo de cien. ¿Qué significa AESAR? Lo diré. Quiere decir dios en idioma etrusco. Resulta claro que en el término de cien días Augusto tenía que convertirse en dios de Roma. ¿Qué portento más claro que éste hace falta?».
Si bien Tiberio recibió todo el mérito por esta interpretación, yo fui el primero en dar sentido a la palabra AESAR (el extraño vocablo había sido muy discutido), ya que era la única persona en Roma que conocía el idioma etrusco. Le hablé a mi madre de eso, y ella me llamó tonto imaginativo. Pero debe de haberse sentido lo bastante impresionada como para repetirle a Tiberio lo que había dicho, porque yo no hablé con nadie más que con ella.
Galo preguntó por qué Júpiter había de entregar sus mensajes en etrusco, y no en griego o latín. ¿Nadie podía jurar haber observado un augurio más concluyente? Estaba muy bien decretar nuevos dioses para los ignorantes provincianos asiáticos, pero el honorable Senado debía vacilar antes de ordenar a ciudadanos educados que adorasen a uno de ellos, por distinguido que fuese ese uno. Es posible que Galo hubiese logrado impedir el decreto con esa apelación al orgullo y la sensatez romanas, si no hubiese sido por un hombre llamado Atico, un magistrado superior. Se puso solemnemente de pie para decir que cuando el cadáver de Augusto había sido incinerado en el Campo de Marte vio una nube que descendía del cielo, sobre el cadáver, precisamente en la forma en que la tradición relata que ascendieron los espíritus de Rómulo y Hércules. Juraría por todos los dioses que estaba diciendo la verdad.
Este discurso fue saludado con resonantes aplausos, y Tiberio preguntó triunfalmente si Galo tenía otras observaciones que hacer. Este respondió que sí. Recordaba, dijo, otra antigua tradición en cuanto a la repentina muerte y desaparición de Rómulo, que aparecía en las obras de los historiadores más serios como alternativa de la citada por su honorable y veraz amigo Atico. A saber, que Rómulo era tan odiado por su tiranía sobre un pueblo libre, que un día, aprovechando una repentina neblina, el Senado lo asesinó, lo despedazó y se llevó los trozos ocultos bajo las túnicas.
—¿Pero y Hércules? —preguntó alguien apresuradamente.
—El propio Tiberio —respondió Galo—, en su elocuente oración en el funeral, repudió la comparación entre Augusto y Hércules. Sus palabras fueron: «En su infancia Hércules sólo se enfrentó con serpientes, y aun de hombre sólo luchó con uno o dos ciervos, y con un jabalí salvaje al que mató, y con un león. En tanto que Augusto combatió, no con animales, sino con hombres, y por su propia voluntad», etcétera, etcétera. Pero mis motivos para repudiar la comparación reside en las circunstancias de la muerte de Hércules.
Y se sentó. La referencia estaba perfectamente clara para cualquiera que quisiese pensar en el asunto. Porque la leyenda decía que Hércules había muerto por un veneno administrado por su esposa.
Pero la moción para la deificación de Augusto fue aceptada. Se le construyeron altares en Roma y en las ciudades vecinas. Se formó una orden de sacerdotes para la vigilancia de sus ritos y Livia, a la que al mismo tiempo se le habían otorgado los títulos de Julia y Augusta, fue convertida en su máxima sacerdotisa. Atico fue recompensado por Livia con un regalo de diez mil piezas de oro y nombrado uno de los nuevos sacerdotes de Augusto, excusándosele de la gruesa suma que había que pagar para la iniciación. A mí también se me nombró sacerdote, pero tuve que pagar para la iniciación más dinero que ningún otro, porque era el nieto de Livia. Nadie se atrevió a preguntar por qué la visión de la ascensión de Augusto sólo la había tenido Atico. Y lo extraño es que la noche anterior al funeral Livia había ocultado un águila en una jaula, en la parte superior de la pira, jaula que debía ser abierta en cuanto fuese encendida; alguien tenía que tirar en secreto de una cuerda, desde abajo. El águila saldría entonces volando, y sería vista como el espíritu de Augusto. Por desgracia el milagro no se produjo. La puerta de la jaula se negó a abrirse. En lugar de callarse y dejar que el ave se quemara, el funcionario encargado trepó a la pira y abrió la puerta de la jaula con sus manos. Livia tuvo que decir que el águila había sido liberada por orden suya, como un acto simbólico.
No escribiré nada más sobre el funeral de Augusto, aunque jamás se vio uno tan magnífico en Roma, porque ahora tengo que omitir de mi historia todas las cosas que no sean de primerísima importancia. Ya he llenado más de trece rollos del mejor papel —de la nueva fábrica de papel que he montado—, sin llegar a la tercera parte de mi relato. Pero no debo dejar de hablar sobre el contenido del testamento de Augusto, cuya lectura se esperó con general interés e impaciencia. Nadie estaba más ansioso que yo por saber qué contenía, y explicaré por qué.
Un mes antes de su muerte Augusto había aparecido de pronto en la puerta de mi estudio —visitaba a mi madre, que convalecía de una larga enfermedad—, y después de despedir a sus acompañantes comenzó a hablarme sin tino, sin mirarme en forma directa, comportándose con tanta timidez como si él fuese Claudio y yo Augusto. Tomó un libro de su historia y leyó un pasaje. Luego comentó:
—¡Excelente redacción! ¿Cuándo estará terminada la obra?
—Dentro de un mes, más o menos —le contesté, y él me felicitó y me dijo que daría órdenes para que se hiciese una lectura pública, a su costa, y que invitaría a sus amigos. Yo me sorprendí, pero él continuó hablando en tono amistoso. Me preguntó si no preferiría un recitador profesional que pudiera hacer justicia a la obra, en lugar de leerla yo mismo. Dijo que la lectura pública de los trabajos de uno mismo tenía que resultar embarazosa. Incluso el viejo Polión había confesado que en tales ocasiones se sentía nervioso. Se lo agradecí con la mayor sinceridad y cordialidad, y le respondí que era evidente que un profesional lo haría mejor, si es que mi obra merecía semejante honor.
Entonces, de pronto, me tendió la mano y me preguntó:
—Claudio, ¿me guardas rencor?
¿Qué podía contestar yo? Me asomaron las lágrimas a los ojos, y murmuré que lo reverenciaba y que él jamás había hecho nada que pudiera merecer mi rencor. Dijo, con un suspiro:
—No, pero, por otra parte, he hecho muy poco para ganarme tu cariño. Espera unos meses más, Claudio, y espero poder granjearme tu cariño y tu gratitud. Germánico me ha hablado de ti. Dice que eres leal a tres cosas: a tus amigos, a Roma y a la verdad. Yo me enorgullecería de que Germánico opinase lo mismo de mí.
—El amor de Germánico hacia ti es apenas un poco menos que adoración —repliqué—. Me lo ha dicho a menudo.
Se le iluminó el rostro.
—¿Lo juras? Me hace muy feliz. Entonces, Claudio, ahora hay un fuerte vínculo entre nosotros: la buena opinión de Germánico. Y he venido a decirte lo siguiente: en todos estos años te he tratado muy mal, y lo lamento de veras, y de ahora en adelante las cosas cambiarán. —Y agregó una cita en griego—: Quien te ha herido te curará —y me abrazó. Cuando se volvía para salir dijo por encima del hombro—: Acabo de visitar a las vírgenes vestales y he hecho algunas importantes alteraciones en un documento mío que ellas tienen a su cargo. Y como tú eres en parte responsable de dichas modificaciones, he dado a tu nombre mayor prominencia que la que tenía hasta ahora. ¡Pero ni una palabra de esto!
—Puedes confiar en mí —dije.
Es indudable que sólo había querido decir una cosa: que creía en la historia de Póstumo tal como yo se la había relatado a Germánico, y que ahora volvía a incluirlo en su testamento (que se encontraba a cargo de las vestales) como su heredero. Y que yo también me beneficiaría en recompensa por mi lealtad hacia él. Por supuesto, entonces no estaba enterado de la visita de Augusto a Planasia, pero esperaba, confiado, que Póstumo sería traído de vuelta y tratado con honores. Bueno, me lleve una desilusión. Como Augusto había rodeado de tanto secreto su nuevo testamento, de cuya redacción fueron testigos Fabio Máximo y varios ancianos sacerdotes decrépitos, fue muy fácil suprimirlo en favor del que había hecho seis años antes, en el momento de desheredar a Póstumo. La primera frase decía: «Como un hado siniestro me ha despojado de Cayo y Lucio, mis hijos, es ahora mi voluntad que el heredero sea Tiberio Claudio Nerón César, en primer término, de dos terceras partes de mis propiedades. Y de la tercera parte, en primer término también, mi amada esposa Livia, si el Senado le permite graciosamente heredar esa proporción (porque supera lo permisible por los reglamentos para el legado a una viuda), haciendo una excepción en su caso por sus servicios al Estado». En segundo término —es decir, en el caso de que los legatarios mencionados en primer lugar hubiesen fallecido o estuviesen imposibilitados de heredar por otros motivos— ubicaba a sus nietos y biznietos que eran miembros de la casa Julia y que no habían incurrido en deshonor público. Pero Póstumo había sido desheredado, de modo que sólo quedaba Germánico, como hijo adoptivo de Tiberio y esposo de Agripina, y la propia Agripina y sus hijos, y Cástor, Livila y sus hijos. En ese segundo grupo Cástor debía heredar una tercera parte, y la familia de Germánico las dos terceras partes de la herencia. En tercer término el testamento mencionaba a varios senadores y parientes lejanos, pero como un signo de buena voluntad, antes que como una posibilidad de que se beneficiaran realmente. Augusto no habría podido esperar sobrevivir a tantos herederos del primero y segundo grupos. Los del tercero estaban agrupados en tres categorías: los diez más favorecidos serían los herederos conjuntos de la mitad de las propiedades, los otros cincuenta se repartirían una tercera parte y la tercera clase constaba de otros cincuenta que heredarían el sexto restante. El último nombre de esta lista del último grupo era el de Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico, o sea Clau-Clau-Claudio, o Claudio el Idiota, o, como los chiquillos de Germánico ya habían aprendido a llamarlo, «El pobre tío Claudio». En una palabra: yo. No se mencionaba a Julia, ni a Julila, salvo en una cláusula que prohibía que sus cenizas fuesen enterradas en el mausoleo al lado de las suyas, cuando murieran.
Ahora bien, aunque en los veinte años anteriores Augusto se había beneficiado con los testamentos de los viejos amigos a quienes había sobrevivido, en la suma de no menos de ciento cuarenta millones de piezas de oro, y si bien había llevado una vida sencilla, había gastado tanto en templos y en obras públicas, en dádivas y diversiones para el populacho, en guerras de frontera (cuando no quedaba dinero en el tesoro militar) y en otros gastos del Estado, que de los ciento cuarenta millones y de una gran masa de tesoros privados, acumulados de distintas fuentes, sólo quedaban unos quince millones para distribuir, y gran parte de ellos no fácilmente realizables en efectivo. Pero esto no incluía ciertas importantes sumas de dinero, no comprendidas en la propiedad y acumuladas en sacos, en las bóvedas del Capitolio, que habían sido apartadas como legados especiales a reyes confederados, a senadores y caballeros, a sus soldados y a los ciudadanos de Roma. Todo eso sumaba otros dos millones. También se había apartado una suma para los gastos de su funeral. Todos se sorprendieron ante la pequeñez de la herencia, y comenzaron a circular todo tipo de malignos rumores hasta que se presentaron las cuentas de Augusto y resultó claro que no había habido fraude por parte de los ejecutores de la herencia. Los ciudadanos se mostraron descontentos con sus magras donaciones, y cuando se exhibió una obra memorial en honor de Augusto, a expensas del público, hubo un motín en el teatro. El Senado había sido tan tacaño en los honorarios, que uno de los actores se negó a trabajar por la suma que se le ofrecía. Del descontento en el ejército hablaré en seguida. Pero primero quiero decir algo sobre Tiberio.
Augusto lo había nombrado cónsul y heredero, pero no podía legarle la monarquía, por lo menos en tales términos. Sólo podía recomendarlo al Senado, al cual volvían ahora todos los poderes que había ejercido. El Senado no simpatizaba con Tiberio ni quería que fuese emperador, pero Germánico, a quien habría elegido si hubiera podido hacerlo, estaba ausente. Y los títulos de Tiberio no podían ser pasados por alto.
De manera que nadie se atrevió a mencionar otro nombre que el de Tiberio, y nadie objetó la moción, presentada por los cónsules, según la cual lo invitaban a hacerse cargo de la tarea de Augusto, tal como éste la había dejado. Tiberio dio una respuesta evasiva, subrayando la inmensa responsabilidad que trataban de endosarle y su propia disposición carente de ambiciones. Dijo que sólo el dios Augusto había sido capaz de soportar esa tremenda carga, y que en su opinión era mejor dividir las funciones de Augusto en tres partes, con lo cual también quedaría dividida la responsabilidad.
Senadores ansiosos por granjearse su simpatía declararon que el triunvirato, o gobierno de tres hombres, había sido probado más de una vez en el siglo anterior, y que se había evidenciado que la monarquía era el único remedio contra las guerras civiles. Luego siguió una escena lamentable. Los senadores fingieron llorar y lamentarse, y se abrazaron a las rodillas de Tiberio, implorándole que hiciera lo que le pedían. Tiberio, para cortar por lo sano, dijo que no quería eludir los problemas que se le impusieran, pero se mantuvo en su afirmación de que no estaba a la altura de la tarea. Ya no era joven: tenía cincuenta y seis años de edad y su visión no era muy buena. Todo ello lo hacía para que nadie pudiera acusarlo de precipitarse con demasiada ansiedad sobre el poder, y en especial para que Germánico y Póstumo (dondequiera que estuviesen) quedasen impresionados con la fortaleza de su posición en la ciudad. Porque tenía miedo a Germánico, cuya popularidad en el ejército era infinitamente superior a la de él. No creía que Germánico fuese capaz de tomar el poder por motivos de egoísmo, pero creía que si se llegaba a enterar del testamento escamoteado podía tratar de devolver a Póstumo su herencia y aun de convertirlo en el tercero —Tiberio, Germánico y Póstumo— del nuevo triunvirato. Agripina tenía gran cariño por Póstumo, y Germánico aceptaba sus consejos como Augusto había aceptado los de Livia. Si Germánico marchaba sobre Roma, el Senado iría en pleno a darle la bienvenida; Tiberio lo sabía. Y en el peor de los casos, comportándose ahora con modestia podía escapar con vida y vivir en un honorable retiro.
El Senado se dio cuenta de que en realidad quería lo que tan modestamente rechazaba, y estaba a punto de renovar sus súplicas cuando Galo intervino con voz práctica:
—Muy bien, Tiberio ¿qué parte del gobierno quieres que se te confíe?
Tiberio se sintió desconcertado por esa pregunta imprevista. Guardó silencio un rato y al cabo dijo:
—El mismo hombre no puede hacer a la vez la división y la elección. Y aunque esto fuese posible, sería poco modesto que yo eligiese o rechazara una rama cualquiera de la administración cuando, como he explicado, en realidad quiero que se me excuse de toda la tarea.
Galo insistió en la ventaja que había obtenido.
—La única división posible del imperio sería: primero, Roma y toda Italia; segundo, los ejércitos, y tercero las provincias. ¿Cuál de estas partes elegirías?
Como Tiberio permaneció callado, Galo continuó:
—Bien. Sé que no hay respuesta para la pregunta. Por eso la formulé. Quería que admitieras con tu silencio que es una tontería hablar de dividir en tres partes un sistema administrativo que ha sido construido, coordinado y centralizado por un solo individuo. O volvemos a la forma republicana de gobierno, o continuamos con la monarquía. Es hacerle perder tiempo al Senado, que en apariencia se ha decidido en favor de la monarquía, seguir hablando de triunviratos. Se te ha ofrecido la monarquía. Tómala o déjala.
Otro senador, un amigo de Galo, dijo:
—Como Protector del Pueblo tienes el poder de vetar la moción de los cónsules según la cual se te ofrece la monarquía. Si en realidad no la quieres, habrías debido usar tu veto hace media hora.
De modo que Tiberio se vio obligado a pedir perdón al Senado y decir que lo repentino e inesperado del honor lo habían abrumado. Pedía permiso para meditar su respuesta un poco más.
El Senado suspendió las deliberaciones y en sucesivas sesiones Tiberio permitió que se le concediesen gradualmente, una por una, todas las funciones de Augusto. Pero jamás usó el nombre de Augusto, que le había sido legado, salvo cuando escribía cartas a reyes extranjeros. Y desalentó toda tendencia a rendirle honores divinos. Hay otra explicación de esta conducta cautelosa, a saber: que Livia se había jactado en público de que él recibía la monarquía como un regalo de sus manos. Se había jactado no sólo para fortalecer su propia posición como viuda de Augusto, sino también para avisar a Tiberio de que si alguna vez sus delitos surgían a la luz, él sería considerado como su cómplice, ya que era la persona que más se había beneficiado con ellos. Como es natural, él no quería parecerle obligado, sino que prefería que las cosas se presentasen como si la monarquía le hubiese sido impuesta por el Senado, contra su voluntad.
El Senado se mostró profuso en la adulación de Livia y quiso ofrecerle muchos honores extraordinarios. Pero Livia, por ser mujer, no podía concurrir a los debates del Senado y se encontraba ahora legalmente bajo la tutoría de Tiberio; éste era ahora el jefe de la casa Julia. De modo que habiendo rechazado él el título de «Padre de la Patria», rechazó también, en su nombre, el de «Madre de la Patria», que se le había ofrecido, con el pretexto de que la modestia no le permitía aceptarlo. No obstante, temía sumamente a Livia y al principio dependía en absoluto de ella en lo referente al aprendizaje de los secretos interiores del sistema imperial. No se trataba sólo de conocer la rutina. Los expedientes criminales de todos los hombres de importancia de las dos órdenes y de la mayoría de las mujeres importantes, los informes del servicio secreto, de distintos tipos, la correspondencia privada de Augusto con reyes confederados y parientes, las copias de cartas comprometedoras interceptadas pero debidamente enviadas luego: todo eso se encontraba en poder de Livia, escrito en cifra, y Tiberio no podía leerlo sin su ayuda. Pero también sabía que ella dependía en gran medida de él. Existía entre ellos un convenio de reservada colaboración. Livia incluso le agradeció que rechazara el título que se le había ofrecido, diciéndole que había hecho bien. Y a su vez él prometió hacer que le votaran los títulos que se le ocurriesen, en cuanto sus posiciones parecieran seguras. Como prueba de su buena fe, puso su nombre al lado del suyo en todas las cartas de Estado. Como prueba de la suya, Livia le dio la clave del cifrado ordinario, pero no del extraordinario, cuyo secreto, afirmó, había muerto con Augusto. Los expedientes estaban escritos en el cifrado extraordinario.
Y ahora, lo concerniente a Germánico. Cuando se enteró, en Lyon, de la muerte de Augusto, de los términos de su testamento y de la sucesión de Tiberio, sintió que su deber era permanecer fiel al nuevo régimen. Era el sobrino e hijo adoptivo de Tiberio, y si bien no existía un verdadero afecto entre los dos, habían sabido trabajar juntos sin fricción, tanto en el país como durante las campañas. No sospechaba la complicidad de Tiberio en la conspiración que había llevado a Póstumo al destierro; no sabía nada del testamento escamoteado y, además, creía que Póstumo seguía en Planasia, porque Augusto no le había contado a nadie, salvo a Fabio, la visita y el cambio. Sin embargo decidió regresar a Roma en cuanto le fuese posible, a discutir francamente el caso de Póstumo con Tiberio. Explicaría que Augusto le había dicho en privado que pensaba devolver su posición a Póstumo en cuanto pudiera ofrecer al Senado las pruebas de su inocencia, y que si bien la muerte le impidió poner en práctica sus intenciones, era preciso respetarlas. Insistiría en que se llamara a Póstumo de inmediato, en que se le devolvieran sus propiedades confiscadas y en que se le situara en un puesto honorable. Y finalmente pediría el retiro obligatorio de Livia de los asuntos del Estado, como principal responsable del injusto destierro de Póstumo. Pero antes de que pudiera hacer nada llegaron noticias, de Maguncia, de un motín del ejército en el Rin, y luego, mientras corría a sofocarlo, de la muerte de Póstumo. Este, según se informaba, había sido muerto por el capitán de la guardia, que tenía órdenes de Augusto de no permitir que su nieto lo sobreviviera. Germánico se sintió conmovido y apenado ante la ejecución de Póstumo, pero por el momento no tenía tiempo para pensar en otra cosa que en el motín. Pero puede tenerse la seguridad de que la noticia le causó a Claudio la máxima pena posible, porque el pobre Claudio no carecía por entonces de tiempo libre. Por el contrario, al pobre Claudio le resultaba en ocasiones difícil encontrar ocupación para su mente. Nadie puede escribir durante más de cinco o seis horas diarias, en especial cuando hay muy pocas esperanzas de que alguien lo lea. De modo que me entregué a la congoja. ¿Cómo podía saber que era Clemente quien había sido asesinado, y que no sólo el asesinato no había sido ordenado por Augusto, sino que también Livia y Tiberio eran inocentes?
Porque el hombre en verdad responsable de la muerte de Clemente era un anciano caballero llamado Crispo, el dueño de los Jardines de Salustio y amigo íntimo de Augusto. En Roma, en cuanto se enteró de la muerte de Augusto, no esperó para consultar a Livia y Tiberio en Nola, sino que despachó de inmediato la orden para la ejecución de Póstumo, enviándola al capitán de la guardia de Planasia, con el sello de Tiberio. Este le había confiado un duplicado del suyo, para la firma de algunos papeles de los cuales no había podido ocuparse antes de ser enviado a los Balcanes. Crispo sabía que Tiberio se enojaría, o que fingiría estar enojado, pero explicó a Livia, cuya protección solicitó, que había eliminado a Póstumo al enterarse de una conjura de algunos oficiales de la guardia, que querían enviar un barco para rescatar a Julia y a Póstumo, y llevarlos luego a los regimientos de Colonia. Allí Germánico y Agripina no dejarían de darles la bienvenida y refugio, y luego los oficiales obligarían a Germánico y a Póstumo a marchar sobre Roma. Tiberio enfureció porque su nombre hubiera sido utilizado de esa manera, pero Livia sacó el mejor partido posible de las cosas y fingió que en realidad era Póstumo el hombre a quien habían asesinado. Crispo no fue procesado y se informó al Senado, de manera extraoficial, que Póstumo había muerto por orden de su abuelo deificado, quien había previsto sabiamente que el joven de salvaje temperamento trataría de usurpar el poder supremo en cuanto le llegase la noticia de la muerte de su abuelo; y en verdad lo había hecho así. El motivo que había tenido Crispo para hacer asesinar a Póstumo no era el de conseguir el favor de Tiberio y Livia o el de impedir la guerra civil. Vengaba un insulto. Porque Crispo, que era tan ocioso como rico, se había jactado en una ocasión de que jamás postuló un puesto público, conformándose con ser un simple caballero romano. Póstumo le replicó: «¿Un simple caballero romano, Crispo? Entonces será mejor que tomes unas pocas y simples lecciones romanas de equitación».
Tiberio no se había enterado aún del motín. Escribió a Germánico una carta amistosa en la que se condolía por la pérdida de Augusto, y en la que le decía que Roma esperaba ahora de él y de su hermano adoptivo Cástor la defensa de sus fronteras, ya que él mismo era demasiado viejo para el servicio en el exterior y el Senado lo necesitaba para dirigir los asuntos en Roma. Al escribir acerca de la muerte de Póstumo, decía que deploraba la violencia de la misma, pero que no quería poner en duda la prudencia de Augusto en el asunto. No mencionaba a Crispo. Germánico sólo podía concluir que Augusto había vuelto a cambiar de idea respecto de Póstumo, basado en alguna información sobre la que él mismo no sabía nada, y durante un tiempo se conformó con dejar las cosas como estaban.
