XIII
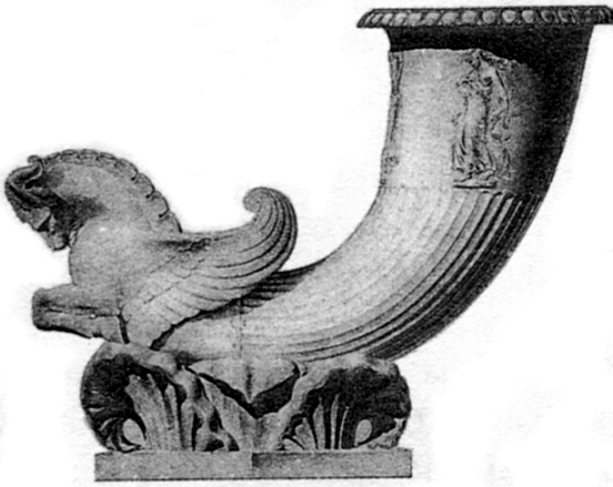
Augusto tenía más de setenta años de edad. Hasta hacía muy poco nadie lo había considerado un anciano. Pero esas nuevas calamidades públicas y privadas provocaron un gran cambio en él. Su talante se volvió incierto y le resultaba cada vez más difícil recibir con su habitual afabilidad a los visitantes ocasionales o mantener su buen humor en los banquetes públicos. Incluso mostraba inclinación a irritarse con Livia. Ello no obstante, continuó su trabajo en forma tan concienzuda como nunca, e incluso aceptó otro plazo de diez años de monarquía. Tiberio y Germánico, cuando estaban en la ciudad, realizaban muchas tareas que normalmente habría realizado él mismo, y Livia trabajaba más que nunca. Durante la guerra de los Balcanes permaneció en Roma mientras Augusto estaba ausente, y armada de un sello que era el duplicado del suyo y manteniéndose en estrecho contacto con él por medio de jinetes-correo, lo dirigió todo por su cuenta. Augusto se reconciliaba cada vez más con la perspectiva de que Tiberio le sucediera. Lo juzgaba capaz de gobernar razonablemente bien, con la ayuda de Livia, y de llevar a la práctica su política, pero también se complacía en creer que todos echarían de menos al Padre de la Patria cuando él hubiese muerto, y que hablarían de la época de Augusto como hablaban de la Edad de Oro del rey Numa. A despecho de sus señalados servicios a Roma, Tiberio era personalmente impopular y por cierto que no ganaría popularidad cuando fuese emperador. Para Augusto constituía una satisfacción el que Germánico, que era mayor que Cástor, su hermano por adopción, fuese el sucesor natural de Tiberio, y que los hijos de Germánico, Nerón y Druso, fuesen sus propios biznietos. Si bien el destino no había querido que sus nietos le sucedieran, algún día volvería a reinar, por así decirlo, en la persona de sus biznietos. Porque para entonces Augusto se había olvidado de la república, como casi todos los demás, y aceptado la opinión de que sus cuarenta años de duros y ansiosos servicios en bien de Roma le habían conquistado el derecho de designar sus sucesores imperiales, incluso hasta la tercera generación, si así le placía.
Cuando Germánico se encontraba en Dalmacia no le escribí acerca de Póstumo por miedo de que algún agente de Livia interceptase mi carta, pero se lo conté todo en cuanto regresó de la guerra. Se mostró grandemente turbado y dijo que no sabía qué creer. Debo explicar que Germánico tenía la costumbre de negarse siempre a pensar mal de persona alguna hasta que se le presentaban pruebas positivas, y, por el contrario, concedía a todos el mérito de las más elevadas motivaciones. Esta extrema simplicidad le resultaba útil por lo general. La mayoría de las personas con las cuales entraba en contacto se sentían halagadas por la alta estimación de su carácter moral, y sus tratos con él tendían a merecer esta opinión. Era evidente que si alguna vez se encontraba con un personaje absolutamente perverso, esa generosidad de corazón sería su perdición, pero por otra parte, si algún hombre tenía en sí algo de bueno, Germánico siempre parecía sacar esa bondad a la superficie. De modo que me dijo que no estaba dispuesto a creer que Livila o Emilia fuesen capaces de una bajeza tan criminal, si bien admitió que últimamente se había sentido desilusionado con Livila. También dijo que yo no había aclarado sus posibles motivos, aparte de la introducción de nuestra abuela Livia en el asunto, cosa que era claramente ridícula. ¿Quién que estuviese en sus cabales —preguntó, repentinamente indignado— podía sospechar que Livia les incitase a semejantes maldades? Sería lo mismo que sospechar que la Buena Diosa había tratado de envenenar los pozos de la ciudad. Pero cuando le pregunté, en respuesta, si de veras creía que Póstumo era culpable de dos tentativas de violación en dos noches sucesivas, las dos excesivamente imprudentes, o si lo creía capaz de mentir a Augusto y a nosotros, aun cuando hubiese sido culpable, se quedó callado. Siempre había querido a Póstumo, y confiaba en él. Insistí en la ventaja así obtenida y le hice jurar por el espíritu de nuestro padre muerto que si alguna vez descubría la más pequeña prueba de que Póstumo había sido injustamente sentenciado, le diría a Augusto todo lo que sabía acerca del caso y lo obligaría a traer a Póstumo de vuelta y a castigar a los embusteros como lo merecían.
AÑO 11
d. de C.
En Germania no sucedía nada de importancia. Tiberio retenía los puentes pero no trataba de cruzar el Rin, ya que todavía no tenía confianza en sus tropas, con las que estaba atareado tratando de darles forma de verdadero ejército. Los germanos tampoco trataron de cruzar. Augusto volvió a impacientarse con Tiberio y lo instó a vengar a Varo sin más demoras y a reconquistar las Águilas perdidas. Tiberio respondió que nada estaba más cercano a su corazón, pero que sus tropas no estaban aún en condiciones de realizar la operación. Augusto envió a Germánico, cuando éste terminó su plazo de magistratura, y Tiberio tuvo que mostrar entonces alguna actividad. No era en verdad perezoso, ni cobarde, sino sólo demasiado cauteloso. Cruzó el Rin y dominó algunas partes de la provincia perdida, pero los germanos evitaron una batalla frontal. Y Tiberio y Germánico, ambos muy cuidadosos de no caer en una emboscada, no hicieron gran cosa, aparte de quemar unos pocos campamentos enemigos cercanos al Rin y exhibir su fuerza militar. Hubo algunas escaramuzas de las cuales salieron bien; tomaron algunos centenares de prisioneros. Se quedaron en la región hasta el otoño, época en la que volvieron a cruzar el Rin. Y en la primavera siguiente se celebró en Roma el tan demorado triunfo de Dalmacia, al que se agregó otro por esa expedición germana, nada más que para restablecer la confianza. No debo dejar aquí de conceder a Tiberio el mérito de una generosa acción, acerca de la cual lo convenció Germánico: después de exhibir en su triunfo a Bato, el rebelde dálmata capturado, le dio la libertad y una buena cantidad de dinero, y lo instaló cómodamente en Ravena. Bato se lo merecía; en una ocasión había permitido caballerosamente a Tiberio escapar de un valle en el que había quedado encerrado con la mayor parte de su ejército.
Germánico era ahora cónsul y Augusto escribió una carta especial recomendándolo al Senado, y éste a Tiberio. (Al elogiar de este modo al Senado ante Tiberio, y no al revés, Augusto demostraba que entendía que Tiberio era su sucesor imperial, con autoridad sobre el Senado, y que no quería elogiarlo como hacía con Germánico). Agripina siempre acompañaba a Germánico cuando éste iba a la guerra, como mi madre había acompañado a mi padre. Lo hacía principalmente por amor a él, pero también porque no quería quedarse sola en Roma y ser citada quizás ante Augusto por una acusación amañada de adulterio. No estaba segura de cuál era su posición con respecto a Livia. Era la típica matrona romana de la antigua leyenda: fuerte, valiente, modesta, ingeniosa, piadosa, fértil y casta. Ya le había dado cuatro hijos a Germánico, y le daría cinco más.
Si bien la norma de Livia que prohibía mi presencia en su mesa continuaba en pie, y aunque mi madre no mostraba cambio de actitud alguna hacia mí, Germánico me introducía en la compañía de sus nobles amigos cada vez que se presentaba la ocasión. Por él me trataban con cierto respeto, pero se conocía la opinión de la familia respecto de mis capacidades, de forma que nadie se tomaba el trabajo de cultivar mi amistad. Por consejo de Germánico, hice saber que ofrecía una lectura de mis últimos trabajos históricos, e invité a algunos literatos. El libro que había elegido era uno en el que trabajé con suma intensidad y que tenía que resultar muy interesante para mi público: un resumen de las fórmulas utilizadas durante las abluciones rituales por los sacerdotes etruscos, con una traducción latina en cada caso, que arrojaba luz sobre muchos de nuestros propios ritos lustrales, cuyo significado exacto había sido oscurecido por el tiempo. Germánico lo leyó previamente y se lo mostró a mi madre y a Livia, quienes lo aprobaron, y luego tuvo la generosidad de acompañarme en un ensayo de la lectura. Me felicitó por el trabajo y por la forma de transmitirlo, y creo que debe de haber hablado mucho de él, porque la habitación en que ofrecía la disertación estaba llena. Livia no se encontraba presente, y tampoco Augusto, pero mi madre asistió a ella, y también el propio Germánico y Livila.
Yo me sentía animado, y en modo alguno nervioso. Germánico me había sugerido que me fortaleciese con una copa de vino, y me pareció un buen consejo. Había una silla para Augusto, por si aparecía más tarde, y otra para Livia, ambas espléndidas; eran las sillas que siempre se reservaban para ellos cuando visitaban nuestra casa. Cuando todos llegaron y se sentaron, se cerraron las puertas y comencé mi disertación. Avanzaba magníficamente, consciente de que no leía demasiado rápido ni con demasiada lentitud, ni en voz demasiado alta o muy baja, sino correcta, y que el público, que no había esperado gran cosa de mí, se sentía interesado a su pesar, cuando de pronto sucedió algo desdichado. Se oyó un fuerte golpe en la puerta y, como nadie la abrió, otro. Luego alguien sacudió el picaporte y entró el hombre más obeso que jamás haya visto en mi vida, ataviado con una túnica de caballero y llevando en la mano un gran cojín bordado. Reconoció a Livio y lo saludó con un acento cantarino, que más tarde me enteré que era de Padua, y luego saludó en general al resto de los presentes, cosa que provocó algunas risitas. No prestó gran atención a Germánico como cónsul que era, ni a mi madre o a mí como dueños de la casa. Luego miró en torno, buscando un asiento, y vio la silla de Augusto, pero parecía demasiado estrecha para él, de manera que se apoderó de la de Livia. Puso el cojín sobre ella, se recogió la túnica sobre las rodillas y se sentó con un gruñido. Y por supuesto, la silla, que era antigua, de Egipto, parte del botín del palacio de Cleopatra y de factura muy delicada, se derrumbó con estrépito.
Todos, salvo Germánico y Livio, mi madre y los miembros más graves del público, rieron a carcajadas. Pero cuando el caballero se levantó y gruñó y maldijo y se frotó y fue escoltado fuera de la sala por un liberto, se produjo un silencio atento y yo traté de continuar. Pero estaba casi histérico de risa. Quizás era el vino que había bebido, o quizá la expresión de la cara del individuo cuando la silla cedió bajo su peso, que nadie había visto porque se encontraba en la fila de adelante y yo era la única persona que estaba frente a él. Pero de todos modos me resultó imposible concentrarme en los ritos lustrales de los etruscos. Al principio el público simpatizó con mi diversión e incluso rió conmigo, pero cuando, mientras leía trabajosamente otro pasaje —y lo leí muy mal—, vi con el rabo del ojo la silla que el caballero había quebrado inseguramente apuntalada sobre sus patas astilladas, volví a estallar en carcajadas, y el público empezó a impacientarse. Para empeorar las cosas, cuando, después de mucho esforzarme, me había dominado, para evidente alivio de Germánico, ¡las puertas se abrieron de par en par y entraron nada menos que Augusto y Livia! Caminaron majestuosamente por entre las filas de sillas y Augusto se sentó. Livia estaba a punto de hacer lo propio cuando vio que algo andaba mal. Preguntó en voz alta y vibrante: «¿Quién se ha sentado en mi silla?».
Germánico hizo lo posible por explicárselo, pero ella decidió que se la estaba insultando. Salió. Augusto, con expresión de incomodidad, la siguió. ¿Puede alguien censurarme por haber hecho un caos del resto de mi lectura? El cruel dios Momo debe de haberse apoderado de la silla, porque cinco minutos después las patas cedieron y volvió a caerse; una pequeña cabeza de león se separó de uno de los brazos, deslizándose por el piso y cayendo bajo mi pie derecho, que estaba levemente levantado. Prorrumpí una vez más en carcajadas, jadeos e hipos.
Germánico se me acercó y me imploró que me dominase, pero lo único que pude hacer fue recoger la cabeza de león y señalar, impotente, la silla. Vi que Germánico se mostraba disgustado conmigo. Me trastornó mucho verlo irritado y me tranquilicé en el acto. Pero había perdido la confianza en mí mismo y comencé a tartamudear de tal manera, que la lectura terminó muy mal. Germánico hizo todo lo posible; presentó una moción para un voto de agradecimiento por mi interesante trabajo, lamentando que un inesperado accidente me hubiera interrumpido en la mitad y que a consecuencia de dicho accidente el Padre de la Patria y la señora Livia, su esposa, hubiesen tenido que retirarse; abrigaba la esperanza de que en el futuro, en un día más auspicioso, pudiese ofrecer otra lectura. Nunca existió un hermano tan considerado como Germánico, ni un hombre tan noble. Pero desde entonces no he vuelto a ofrecer una lectura pública de mis obras.
Germánico vino a verme un día con expresión grave. Pasó un rato largo antes de que se decidiera a hablar, pero al cabo empezó:
—Esta mañana conversaba con Emilio y surgió el tema del pobre Póstumo. Él fue el primero en introducirlo en la conversación, al preguntarme cuál había sido la acusación concreta que se presentó contra Póstumo, y añadió, con aparente ingenuidad, que le parecía que Póstumo había tratado de violar a dos mujeres de la nobleza, pero que nadie sabía quiénes eran. Lo miré con atención cuando dijo eso, pero vi que decía la verdad. De modo que me ofrecí a comunicarle lo que sabía, pero sólo si prometía guardárselo para sí. Cuando le dije que su propia hija era la que había acusado a Póstumo de tratar de forzarla, y en su propia casa, se asombró y se negó a creerlo. Se enfureció. Dijo que el aya de Emilia había estado sin duda con ellos todo el tiempo. Quiso ir a preguntarle a Emilia si la historia era cierta y, en caso afirmativo, por qué no había sido él el primero en enterarse. Pero yo lo contuve, recordándole su promesa. No confiaba en Emilia. Por el contrario, le sugerí que interrogásemos al aya pero de manera que no se alarmase. Entonces él la mandó buscar y le preguntó qué conversación habían sostenido Emilia y Póstumo durante la alarma de robo, en la última ocasión en que cenó con ellos. Al principio la mujer pareció desconcertada, pero cuando yo le pregunté «¿No hablaron sobre frutales?», respondió: «Sí, por supuesto, sobre pestes de árboles frutales».
»Emilio quiso saber luego si se había conversado de alguna otra cosa durante su ausencia, y ella respondió que creía que recordó que Póstumo había estado explicando nuevos métodos griegos para luchar contra la peste llamada "del negro", y que ella se había interesado porque entendía algo de jardinería. No, dijo, no había salido de la habitación ni un solo instante. Entonces fui a ver a Cástor y me referí como por casualidad al tema de Póstumo. Recordarás que la finca de éste fue confiscada y vendida mientras yo me encontraba en Dalmacia, y que el dinero obtenido se entregó al tesoro militar. Bien, le pregunté qué había sido de ciertas piezas de plata mías que Póstumo me había pedido prestadas para un banquete, y él me dijo qué es lo que tenía que hacer para recuperarlas. Después hablamos del destierro. Cástor habló con entera libertad, y ahora puedo decir que estoy convencido de que él no participó en la conspiración.
—¿Admites que fue una conspiración? —pregunté con ansiedad.
—Me temo que, a fin de cuentas, ésa es la única explicación. Pero Cástor es inocente, de eso estoy convencido. Me dijo, sin que tuviese que instarlo, que por sugerencia de Livila se burló de Póstumo en el jardín, como te contó éste. Explicó que sólo lo hizo porque Póstumo había estado mirando a Livila con ojos de carnero degollado, y que como esposo de ella no le gustaba. Pero dijo que no lamentaba haberlo hecho —aunque quizá no era una broma del mejor gusto—, porque la tentativa de Póstumo de ultrajar a Livila, y sus propias heridas graves a manos de ese loco, habían hecho que cualquier arrepentimiento resultase vano.
—¿Cree que Póstumo trató de ultrajar a Livila?
—Sí, y yo no lo desengañé. No quiero que Livila sepa lo que tú y yo sospechamos. Porque en ese caso también se enteraría Livia.
—Germánico, ¿crees ahora que Livia organizó todo el asunto?
No me respondió.
—¿Hablarás con Augusto?
—Te di mi palabra. Siempre la cumplo.
—¿Cuándo le hablarás?
—Ahora.
AÑO 13
d. de C.
No sé qué sucedió durante la entrevista, y jamás lo sabré. Pero Germánico pareció mucho más feliz esa noche, durante la cena, y la forma en que después eludió mis preguntas sugería que Augusto le había creído y que le había hecho jurar que por el momento conservase el secreto. Pasó mucho tiempo antes de que me enterase de la parte de la historia que ahora puedo relatar. Augusto escribió a los corsos, que desde hacía unos años se quejaban de incursiones de piratas contra sus costas, que pronto iría en persona a investigar el asunto. Se detendría de paso para Marsella, donde tenía la intención de dedicar un templo. Poco después zarpó, pero hizo una escala de dos días en Elba. El primer día ordenó que los guardias de Póstumo en Planasia fuesen relevados en el acto y reemplazados por otros. La misma noche zarpó en secreto hacia la isla en un pequeño pesquero, acompañado sólo por Fabio Máximo, un amigo íntimo, y cierto Clemente, que antes había sido esclavo de Póstumo y que tenía un notable parecido con su antiguo amo. He sabido que Clemente era hijo natural de Agripa. Tuvieron la suerte de encontrar a Póstumo en cuanto desembarcaron. Había estado cebando anzuelos y vio las velas del barco desde lejos a la luz de la luna. Estaba solo. Augusto se acercó y le tendió la mano llorando. «¡Perdóname, hijo mío!», le dijo. Póstumo le besó la mano. Luego los dos se apartaron, mientras Fabio y Clemente vigilaban. Nadie sabe qué dijeron, pero Augusto sollozaba cuando volvieron juntos. Luego Póstumo y Clemente cambiaron de ropas y de nombres; Póstumo volvió a Elba con Augusto y Fabio, y Clemente ocupó el lugar de aquél en Planasia hasta que llegase la orden de su liberación, que Augusto le prometió que no tardaría mucho. Se le prometió a Clemente su libertad y una gran suma de dinero si representaba bien su papel. Debía fingirse enfermo durante unos días y dejarse crecer el cabello y la barba, de modo que nadie advirtiese la impostura, especialmente teniendo en cuenta que la nueva guardia no lo había visto, desde esa tarde, durante más de unos minutos.
Livia sospechaba que Augusto estaba haciendo algo a sus espaldas. Sabía que no le gustaba viajar por mar y que nunca iba en barco cuando podía hacerlo por tierra, aunque debido a ello tuviese que perder un tiempo valioso. Es cierto que no podía ir a Córcega de otro modo que por mar, pero los piratas no constituían una amenaza seria y habría podido enviar a Cástor o a cualquier otro de sus subordinados a investigar el caso. De modo que empezó a hacer investigaciones y por fin se enteró de que, cuando Augusto se detuvo en Elba ordenó que cambiaran la guardia de Póstumo, y que él y Fabio salieron esa misma noche a pescar calamares en un barquito, acompañados sólo por un esclavo.
Fabio tenía una esposa llamada Marcia que compartía todos sus secretos, y Livia, que le prestaba muy poca atención, comenzó entonces a cultivar su amistad. Marcia era una mujer sencilla y fácilmente engañable. Cuando Livia estuvo segura de contar por completo con la confianza de Marcia, se la llevó un día aparte y le dijo:
—Vamos, querida, dime, ¿se sintió Augusto muy afectado cuando volvió a encontrarse con Póstumo después de tantos años? Es mucho más tierno de corazón de lo que pretende.
Ahora bien, Fabio le había contado a Marcia la historia de su viaje a Planasia diciéndole que era un secreto que no debía revelar a nadie en el mundo, porque las consecuencias podían ser fatales para él. De manera que al principio no quiso contestar. Livia rió y dijo:
—Vaya, qué cautelosa. Eres como ese centinela de Tiberio en Dalmacia que una noche no quiso dejarlo entrar en el campamento, cuando volvía de una cabalgata, porque no pudo darle el santo y seña. «Ordenes son órdenes, general», le dijo el idiota. Mi querida Marcia, Augusto no tiene secretos para mí, ni yo para Augusto. Pero tengo que elogiarte por tu prudencia.
Entonces Marcia se disculpó y dijo:
—Fabio me contó que lloró y lloró.
—Claro, claro —respondió Livia—. Pero Marcia, quizá sea más prudente no contarle a Fabio que hemos hablado de esto. A Augusto no le agrada que la gente sepa hasta qué punto me tiene confianza. Supongo que Fabio te habrá hablado del esclavo.
Era un disparo a ciegas. El esclavo podía no tener importancia alguna, pero era una pregunta digna de ser formulada.
—Sí —contestó Marcia—. Fabio dijo que se parecía extraordinariamente a Póstumo, sólo que era un poco más bajo.
—¿No crees que los guardias advirtieron la diferencia?
—Fabio dijo que le parecía que no la advertirían. Clemente era uno de los miembros del personal de la casa de Póstumo, de manera que si tiene cuidado no se traicionará y, como sabes, la guardia ha sido cambiada.
Por lo tanto, ahora sólo le quedaba a Livia averiguar el paradero de Póstumo, a quien suponía oculto en alguna parte bajo el nombre de Clemente. Pensó que Augusto pensaba restablecerlo en su favor, y que incluso era posible que pasara por encima de Tiberio y lo designase su sucesor inmediato en la monarquía, a modo de reparación. Se confió hasta cierto punto a Tiberio, y lo previno respecto de sus sospechas. Habían vuelto a surgir disturbios en los Balcanes, y Augusto se proponía enviar a Tiberio para reprimirlos antes de que adquiriesen un cariz de gravedad. Augusto también hablaba de enviar a Cástor a Germania, y había estado manteniendo frecuentes conversaciones con Fabio, de quien Livia llegó a la conclusión de que actuaba como intermediario entre él y Póstumo. En cuanto pudiese hacerlo, no cabía duda de que volvería a introducir a Póstumo en el Senado, anularía el decreto contra él y lo nombraría cónsul, en lugar de Tiberio. Con Póstumo restablecido en su posición, la vida de ella no estaría a salvo. Póstumo la había acusado de envenenar a su padre y sus hermanos, y Augusto no le concedería de nuevo su favor si no creyese que esas acusaciones estaban bien fundadas. Puso a sus agentes más seguros a espiar los movimientos de Fabio, con vistas a buscar un esclavo llamado Clemente, pero no pudieron descubrir nada. Decidió no perder el tiempo y eliminar a Fabio. Una noche lo emboscaron en una calle, cuando se dirigía a palacio, y le dieron doce puñaladas. Sus atacantes enmascarados escaparon. En el funeral sucedió una cosa escandalosa. Marcia se arrojó sobre el cadáver de su esposo y le pidió perdón, diciendo que sólo ella era la responsable de su muerte, por su irreflexividad y desobediencia. Pero nadie entendió qué había querido decir, y se creyó que la pena la había enloquecido.
AÑO 14
d. de C.
Livia le dijo a Tiberio que se mantuviera en constante comunicación con ella, durante su viaje a los Balcanes, y que viajase con toda la lentitud que le fuera posible, porque podía llamarlo en cualquier momento. Augusto, que lo había acompañado hasta Nápoles, navegando cerca de la costa, enfermó de repente del estómago. Livia se dispuso a cuidarlo, pero él se lo agradeció y le dijo que no era nada; podía curarse por sí mismo. Fue a su propio botiquín y tomó una enérgica purga, después de lo cual hizo un día de ayuno. Le prohibió que se preocupase de su salud; ya tenía bastantes problemas sin eso. Se negó, riendo, a comer nada que no fuese pan de la mesa común y agua de la jarra que ella misma usaba e higos verdes que el mismo tomaba del árbol con sus propias manos. Nada parecía haber cambiado en sus modales para con Livia, ni los de ella para con él, pero cada uno de los dos leía los pensamientos del otro.
A pesar de todas sus precauciones, su estómago volvió a empeorar. Tuvo que interrumpir su viaje en Nola. Desde allí Livia llamó a Tiberio. Cuando éste llegó, le informó de que Augusto se moría y que quería verlo. Ya se había despedido de ciertos ex cónsules que corrieron desde Roma ante la noticia de su enfermedad. Les preguntó, con una sonrisa, si creían que había actuado bien en la farsa, que es la pregunta que los actores de las comedias formulan al público al terminar la obra. Y sonriendo, aunque muchos de ellos tenían lágrimas en los ojos, respondieron:
—Nadie lo ha hecho mejor, Augusto.
—Entonces despedidme con un buen aplauso —les pidió.
Tiberio se acercó a su lecho, donde permaneció unas tres horas, y luego salió para anunciar, con tono acongojado, que el Padre de la Patria acababa de morir en brazos de Livia, con un cariñoso saludo final a él, al Senado y al pueblo de Roma. Agradeció a los dioses haber regresado a tiempo para cerrar los ojos de su padre y benefactor. En rigor Augusto estaba muerto desde hacía un día, pero Livia lo ocultó y emitía boletines alentadores o desesperanzados cada pocas horas. Por extraña coincidencia, murió en la misma habitación en que había muerto su padre, setenta y cinco años antes. Recuerdo muy bien cómo me llegó la noticia. Fue el 20 de agosto. Yo dormía, muy avanzado el día, después de haber trabajado hasta tarde en mi historia. En verano me resultaba más fácil trabajar de noche y dormir de día. Me despertó la llegada de dos ancianos caballeros que se disculparon por molestarme, pero me dijeron que el asunto era urgente. Augusto había muerto y la Noble Orden de los Caballeros se había reunido de prisa, para elegirme su representante en el Senado. Debía pedir que se les honrase con el permiso para traer el cadáver de Augusto hasta la ciudad, a hombros. Yo estaba dormido todavía, y no pensé en lo que decía: «¡El veneno es la reina! ¡El veneno es la reina!», grité.
Me miraron, ansiosos e incómodos, y yo me dominé y me disculpé, diciendo que había tenido una pesadilla y que repetía palabras que había escuchado en ella. Les pedí que repitieran su mensaje, y cuando lo hicieron les agradecí el honor y me comprometí a hacer lo que me pedían. Era un honor, por supuesto, ser elegido como caballero distinguido. Todos los nacidos libres eran caballeros, siempre que no se hubieran deshonrado de ninguna manera y fuesen dueños de propiedades por encima de cierto valor. Y, con las vinculaciones de mi familia, si hubiese mostrado siquiera una capacidad media habría sido para entonces un honorable miembro del Senado, como mi contemporáneo Cástor. En rigor me eligieron por ser el único miembro de la familia imperial que todavía pertenecía al orden inferior, y para evitar los celos entre los demás caballeros. Aquélla era la primera vez que visitaba el Senado durante una sesión. Presenté la petición sin tartamudear y sin contratiempo alguno.
