Vivir de las memorias
Rosa Fasolis
Esta mañana Mamy le dijo a mi hermana Nin:
—Vamos a preparar las cosas. Tal vez podamos hacer ese paseo.
Y Mamy peinó las trenzas de Nin, una a cada lado de la espalda, y les anudó en las puntas un gracioso moño de hilo color cereza y las cerezas vinieron rápido a mi mente y se instalaron en mi boca haciendo que la saliva rezumara de mi lengua y se escapara por entre mis dientes, porque ya hace mucho tiempo que por aquí no hay cerezas.
Después me asome, como todos los días, a la ventana que da al porsche, que antes tenía cuatro vidrios pero sólo le queda uno, el de arriba a la izquierda. Por eso debo subir a un banco para asomarme y mirar, aunque no es mucho lo que puedo ver. Pero a mí me basta, me basta con llenar mis ojos con esos resplandores de la lámina que aun está allí, prendida a la pared de madera con cuatro tachuelas obstinadas, tan obstinadas como nosotros mismos, cuatro vigías de metal que antes brillaban como el sol pero que ahora sufren —tal como nosotros— la enfermedad del tiempo u del olvido, hecha sustancia en un desagradable polvo de herrumbre, oscuro u rugoso. La ventana está clausurada —como todo lo demás— y los cristales que faltan fueron reemplazados por rectángulos de madera y la madera, como sabemos, no deja pasar la luz. Pero, como he dicho, ese espacio transparente me basta para mirar la lámina, aún cuando el vidrio esté cubierto por fuera con una pátina de niebla que el tiempo va acentuando más y más, a tal punto que llego a preguntarme que haré cuando la niebla se haga tan espesa que ya no pueda mirar esos colores de la lámina, esos matices que estallan a uno o dos metros de mis ojos, los más bellos que haya visto o pueda ver por aquí. Porque a pesar de todo brillan, brillan sin parpadeos y son los colores de la memoria de otras cosas lejanas que alguna vez todos conocimos, pero que ahora que ha pasado tanto tiempo apenas podemos recordar, aunque tratamos con todas nuestras fuerzas de atraparlos y pensarlos, detalle por detalle, para que mañana estén otra vez aquí. Practico el ejercicio de la memoria varias horas por día: es mi manera de conservar los tesoros que alguna vez nos pertenecieron. Todos lo hacemos: hasta Mamy se acerca al vidrio único cada mañana y mira la lámina y los ojos se le ponen enfermos y brillantes y la palidez aciaga de sus mejillas se tiñe con dos monedas de cobre y su pelo vuelve a tener esos reflejos dorados que a Nin y a mí tanto nos gustaban.
Todos jugamos al juego de las memorias. Es simple y bello, y pasamos horas y horas jugándolo sin cansarnos: jugamos a ver quién recuerda más cosas despues de mirar la lámina. De todos nosotros, Ramón es el más rápido e inteligente: algunas veces (sólo algunas) puedo ganarle, sobre todo cuando se trata del color amarillo, o el rojo. El amarillo estimula en mi mente muchas imágenes distintas y hermosas que trato de grabar cada dia más y mejor, aunque debo reconocer que, a mi pesar, algunos detalles se desvanecen. La semana pasada, por ejemplo, cuando estaba recordando la forma y el color y el sabor de una pera (de una deliciosa, fragante y madura pera) sentí de pronto en mi boca el gusto blando y dulce de una banana, y al confundir los sabores confundí también otros detalles, e hice una descripción errónea. Por supuesto, esa vez —como otras tantas— perdí el juego. Por eso, cuando estoy solo pongo todo mi empeño. De ese modo recuerdo al sol brillante de una tarde de verano, a las caléndulas amarillas abriéndose bajo el sol, a las inquietas mariposas doradas posándose una a una sobre las anteras —también doradas de tanto polen— de las caléndulas. Y recuerdo otras tantas cosas. Si la lámina tuviese más tonalidades, seguramente mis recuerdos serían más intensos.
Como dije, Mamy le ha indicado a Nin que prepare las cosas necesarias y ha atado sus trenzas con un gracioso moño de hilo color cereza. Y Nin se ha puesto a preparar las cosas, aunque nada ni nadie nos asegura que hoy vayamos a tener nuestro paseo. Le he preguntado a Roberto y a Tini, que son los mayores y saben muchas cosas, pero no han querido responder. Noto actitudes extrañas en ellos desde hace varios días. Siempre son amables, pero ahora apenas se dirigen a nosotros —me reíiero a Nin, Ramón y yo— y hasta se han apartado de Jorgelina y de Any. Deben andar en algo raro, pero no logro saber de qué se trata. Tal vez más tarde lo averigüe, ahora trataré de recordar las cosas de color verde: es difícil, porque hay poco verde en la lámina. ¡Ah!… Se me ocurre una larga, espléndida hoja de junco. Y toda una mata.
Lo he averiguado, al fin. Despues del mediodía, cuando ya no pude evitar las lágrimas: lágrimas de enojo, de rencor conmigo mismo porque Ramón volvió a ganarme el juego y tuve que entregarle mi caja de fósforos vacía, esa que tiene un hermosísimo pájaro dibujado, y que yo quiero de una manera muy especial, sobre todo porque al poseerla el recuerdo del pájaro no es necesario: basta con mirar el dibujo. Jugábamos a recordar el color rojo: es uno de mis colores predilectos y me estaba gendo mug bien en el juego. Recorde y describí un caramelo de frutilla, luego una frutilla entera y después una manzana, pero al llegar a la manzana empecé a sentir en la boca el gusto de una cereza, tal como ocurrió esta mañana cuando Mamy ató las trenzas de Nin: entonces pensé con todas mis fuerzas en la manzana, pero no, las imágenes que se formaron en mis pensamientos fueron las de pequeñas, rojas, brillantes y deliciosas cerezas pendiendo como caireles de sus delgados cabos y provocando en mí un apetito súbito: fue entonces cuando empecé a confundir la descripción, y Ramón y Néstor y Juani fallaron en mi contra, y el íallo del jurado es inapelable siempre, por lo que debí desprenderme de la caja de fórforos vacía que tiene el dibujo de un pájaro.
Pero no ha sido eso lo más importante de todo lo ocurrido hoy: es más, ahora pienso que no tiene ninguna importancia, y pienso también que tal vez nunca —pero nunca nunca— volvamos a jugar el juego de las memorias.
Pasado el mediodía nos reunimos en la sala grande alrededor de Mamy, tal como es nuestra costumbre antes del descanso de la tarde. Mamy siempre nos cuenta un cuento, recita un poema y entona alguna bella y lejana melodía. Esta especie de ritual es parte de nuestro vivir de las memorias, porque como dice Mamy, las memorias no deben apagarse, y la única forma de alimentar su fuego es mantener encendidos nuestros propios, íntimos rescoldos. Esta vez Mamy volvió a repetir una historia que ya conocíamos, dramatica y graciosa a la vez: la historia que habla de un hombre y una mujer y una serpiente y una manzana, y de cómo el hombre y la mujer y la serpiente y la manzana enredaron las cosas de tal modo que debieron abandonar el bellísimo lugar donde vivían en paz y sin problemas para deambular, tristes y desamparados, por los espacios del destierro.
—¿Como nosotros, Mamy? —preguntó Nin, que siempre pregunta porque es muy curiosa.
—Tal vez… —respondió Mamy con un gesto triste que desanimó las intenciones de Nin de seguir haciendo preguntas.
Entonces Mamy recitó un poema, y lo hizo como lo hace siempre, modulando muy cuidadosamente la voz, pronunciando despacio cada palabra para que nos quede prendida en la memoria.
…Vimos, y vino a encontrarnosuna rebelión triste y oscura,un aire fantasmal de vino heroico,un lagrimal de hierro fundido,un arco iris vertical,y todo eso era imposible y era ciertoy nos confundió y nos congeló de malporque detrás había huesos como trozos de cristaly párpados que ya no se abrirían.Sin embargo hay geranios en nuestra memoriay aún soñamos que vivimos…
Despues Mamy empezó a cantar una música extraña y hermosa, una música que parecía brotar de cascadas transparentes, de prados suaves y lejanos, de colinas azules y mares tranquilos: una música enhebrada en sílabas que ascendían y descendían para volver a ascender deshaciéndose en tonos ya de cristal, ya de algodon, y al compás de la melodía que Mamy deslizaba por nuestros sentidos, viví una primavera perfumada por miles de hierbas y miles de flores distintas y hermosas, viví un verano soñoliento deslizándose por valles y alturas y arroyos que corrían en el seno de complacientes hondonadas: viví también el redoblar de los tamboriles de cobre de un otoño feliz que hacía cosquillas en mi frente con la alabeada caída de las hojas secas y pintaba mis ojos con todos los matices de su crisol de hierro: y luego (¡ah, luego!) viví el invierno con su soplo gélido arreando las briznas mustias y apagando temprano su lámpara solar: y en las cuatro estaciones percibí los cantos de la gente y las risas de los niños y las voces de los animales y el batir de alas y de élitros, y todo me pareció lejano y cerca a la vez y me transportó hacia extrañas regiones del espacio donde mi espíritu alcanzaba una paz largamente esperada y una eternidad sempiternamente prometida: y creí haber pasado años recorriendo las estaciones pero apenas habían sido unos minutos los que Mamy enajenara con su voz, y me costó regresar.
—Vivaldi —susurró en mi oído el aliento translúcido de Ana.
Y la miré y vi que sus ojos de ángel bueno estaban llenos de lágrimas, y no me avergoncé entonces de enjugar los míos a la vista de todos.
Después nosotros, continuando el ritual de cada día, nos fuimos al lugar escogido para las meditaciones de la tarde, destinadas a recoger nuestras memorias. Aún influido por la música, recordé el trote alegre de un caballo blanco, y su blancura me hizo recordar la corola nívea de una dama de la noche, y la flor llevó mi recuerdo a la blanda, inconsistente levedad de la nieve.
Fue entonces cuando los vi. A Roberto y a Tini, que tomaban sus abrigos —tan raídos— y sus guantes y pasamontañas, y se escabullían hacia la puerta principal, la que está al lado de la ventana que tiene un solo vidrio. LLegaron a la puerta y trabajaron en ella hasta haber desembarazado de la clausura a ese pasaje prohibido. Luego salieron. Yo los miraba paralizado por el terror y envuelto por una vorágine de admiracion y envidia, porque desde hace años nadie ha salido de aqui por esa puerta ni por ninguna de las otras que hay en la casa, todas selladas con largos maderos clavados en forma de cruz. Roberto y Tini abrieron la puerta y caminaron unos pasos lentamente por entre los vahos de niebla, y en cuanto ellos salieron por el hueco entró algo invisible que castigó al instante mis mejillas: algo que no podía ver pero que se abría camino sin que nada lo detuviera, habitacion por habitación, golpeando con látigos de hielo los cuerpos adormilados de Mamy, Nin, Ramón y de todos aquellos que estábamos en la casa, que empezábarnos a recordar qué era aquello.
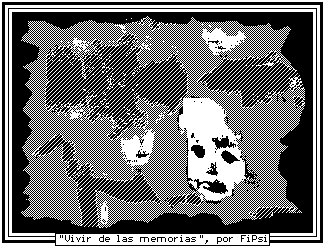
—¡Es el viento! —gritó Ramón— ¡Es el viento!
Era, sí, el viento, y la vieja y nueva sensación del aire circulando en ráfagas veloces hizo que nos pusiéramos a gritar, sin saber por que lo hacíamos. Mamy nos tomó a Nin y a mí entre sus brazos y se quedó muy callada y quieta, mirando hacia la puerta por donde también entraba, ahora, la niebla, esa misma niebla que día a día iba enfermando el cristal único de la ventana.
El viento corrió por todos los espacios, y cuando se cansó de correr volvió a pasar delante de nosotros y salió, dejando tras de sí unos harapos cansados, unos pálidos muñecos color de ceniza y ojos sin luz que me hicieron temblar hasta que tuve conciencia de que esas pálidas marionetas cansadas éramos nosotros, nosotros mismos.
Roberto y Tini regresaron envueltos en una pátina opaca y gris. Cerraron la puerta, pero todos comprendimos que ya era demasiado tarde. Creí que Mamy les iba a imponer un castigo (como líder, ella administra la justicia) pero se quedó en silencio, como si no tuviera fuerzas o como si pensara que ya nada valía la pena. Sólo nos mantenía abrazados a Nin y a mí y nos acariciaba con mucho amor y mucha tristeza.
Roberto sacó de entre los colgajos de su gabán un papel enrollado: era la lámina, la preciosa lámina de colores que todos —todos— mirábamos cada dia por la ventana del único, solitario ojo de vidrio. La alzó sobre su cabeza y dijo: “¡Aquí está!”, orgulloso de lo que habia hecho. Nos fuimos acercando. Los que estaban más lejos alzaron sus miradas hacia la lámina para poder atrapar los soles fulgurantes del dibujo. Lo más extraño de todo lo que estaba ocurriendo era que nadie preguntaba qué habían visto Roberto y Tini allá afuera, en el país de las memorias. En ese momento pensé que no hacían preguntas porque estaban distraídos mirando la lámina. Ahora tengo la certeza —la triste certeza— de que los mayores soslayaban las preguntas porque ya sabían las respuestas.
La lámina fue pasando de mano en mano, de mirada en mirada. Cuando la tuve ante mis ojos, pude ver de cerca los soles brillando entre nubes bermejas, y las nubes bermejas flotando en círculos concéntricos sobre los soles brillantes, y vi y recordé y cada ojo que miraba era el mismo recuerdo que volvía, volvía como un viento seco y caliente, como un hongo procaz, como un venablo, como mil venablos al rojo vivo impelidos por mil bocas de íuego, como un aliento pesado y maloliente que nos empujaba a cerrar las puertas de la casa, a clausurarlas con pesados maderos fijados en forma de cruz, a enclaustrarnos tras las puertas para empezar a vivir de las memorias, a aprender a vivir de las memorias.
Era, sí, el mismo último recuerdo el que nos despertaba del sueño soñado tantos dias, tantas noches una u otra vez, que nos despertaba de pronto y para siempre y entonces también yo supe que ya era demasiado tarde, que el tiempo se habia cumplido para nosotros.
Mamy desató las trenzas de Nin y dejó que el pelo le cayera por la espalda. Puso en mis manos los hilos color cereza y besó mis mejillas un momento antes —justo un momento antes— de que Nin y yo y todos empezáramos a crecer de golpe esos cien años detenidos, y nos fuéramos desvaneciendo en hilachas como viejos muñecos apolillados hasta fundirnos en la vacuidad de la niebla.