9

Don de lenguas
Los idiomas siempre me han fascinado y ahora, tras haberme instalado en mi nuevo hogar y creado la página web, puedo empezar a pasar más tiempo trabajando en ellos. El primer idioma que estudié después del lituano fue el español. Mi interés por él surgió tras tener una conversación con la madre de Neil, en la que me habló de las vacaciones que la familia había pasado en diversas partes de España y mencionó que había ido aprendiendo el idioma a lo largo de bastantes años. Le pregunté si tenía algún libro que pudiera prestarme y encontró un ejemplar de la serie Enséñate a ti mismo, que me llevé y leí. Al cabo de una semana volví a visitar a los padres de Neil y le devolví el libro a su madre. Cuando empecé a hablar fluidamente con ella en español, no daba crédito.
Utilicé un método parecido para aprender rumano, cuando mi amigo Ian me pidió consejo sobre cómo aprenderlo para comunicarse mejor con su nueva esposa, Ana, en su lengua materna. Completé mi lectura con una edición en rumano en la red del clásico de Saint-Exupéry, Mircul Print (El principito).
Mi último proyecto en el aprendizaje de idiomas es el galés, una lengua hermosa y diferente que escuché y visualicé por primera vez con Neil en una pequeña población del norte de Gales, en Blaenau Ffestioniog, en las montañas de Snowdonia. Muchos de los pobladores de esa región hablan galés como primera lengua (en total, en Gales una de cada cinco personas habla galés), y fue el único idioma que oí hablar en muchos de los lugares que visitamos.
El galés posee algunas características únicas entre todos los idiomas que he estudiado. Las palabras que empiezan con ciertas consonantes a veces cambian sus primeras letras, dependiendo de cómo se utilizan en una frase. Por ejemplo, la palabra ceg (boca), cambia a dy geg (tu boca), fy ngheg (mi boca) y a ei cheg (la boca de ella). El orden de los vocablos también es poco usual, pues el verbo es lo primero en una frase: Aeth Neil i Aberystwyth («Neil fue a Aberystwyth», literalmente: «Fue Neil a Aberystwyth»). Para mí, lo más difícil al aprender galés ha sido la pronunciación de algunos sonidos, como «ll», que es como poner la lengua adoptando la posición para pronunciar la letra «l», tratando de decir la «s».
Un recurso muy valioso ha sido el canal de televisión en galés S4C, que puedo ver gracias a mi plataforma digital. La programación es variada e interesante, e incluye desde la serie Pobol y Cwn (Gente del valle) hasta las newyddion (noticias). Ha demostrado ser una ayuda excelente para mejorar mi comprensión y pronunciación.
La relación que tengo con un idioma es bastante estética; algunas palabras y combinaciones de palabras me resultan especialmente bellas y estimulantes. A veces leo una frase en un libro una y otra vez, sólo por la manera en que las palabras me hacen sentir interiormente. Los sustantivos son mi tipo de palabra favorito, porque me resultan mucho más fáciles de visualizar.
Cuando aprendo un idioma hay algunas cosas que considero herramientas imprescindibles. La primera es un buen diccionario. También necesito varios textos en ese idioma, como libros infantiles, cuentos y artículos de prensa, porque prefiero aprender palabras integradas en frases a fin de ayudarme a captar cómo funciona el idioma. Cuento con una memoria visual excelente, y cuando leo un término o frase, cierro los ojos y los veo en mi cabeza, pudiendo recordarla perfectamente. Mi memoria funciona peor si sólo puedo escuchar la palabra o frase, sin verla. Conversar con hablantes nativos ayuda a mejorar el acento, la pronunciación y la comprensión. No me importa cometer errores pero me esfuerzo en no volver a cometerlos una vez que me los han señalado.
Todo idioma puede convertirse en trampolín de otro. Cuantos más idiomas se hablan, más fácil es aprender otro nuevo. Y es así porque son un poco como las personas: pertenecen a «familias» de lenguas relacionadas, que comparten ciertas similitudes. Los idiomas también se influyen y se prestan palabras entre sí. Antes incluso de que empezase a estudiar rumano, ya entendía perfectamente la frase: «Unto este un creion galben?» («¿Dónde está el lápiz amarillo?»), debido a las similitudes con el español «¿dónde está?», el francés, «un crayon» (un lápiz) y el alemán «gelb» (amarillo).
También existen relaciones entre palabras del mismo idioma, que son específicas. Veo esas conexiones con facilidad. Por ejemplo, el islandés tiene borð (mesa) y borda (comer); en francés está jour (día) y journal (diario, periódico), y el alemán tiene Hand (mano) y Handel (oficio).
Aprender palabras compuestas puede ayudar a enriquecer el vocabulario y proporciona valiosos ejemplos acerca de la gramática de un idioma. El término alemán para «vocabulario», por ejemplo, es Wortschatz, que combina wort (palabra) y schatz (tesoro). En finés, pueden formarse palabras compuestas que equivalen a muchos vocablos separados de otros idiomas. Por ejemplo, en la frase: «Han oli talossanikin» («Él también estuvo en casa»), la última palabra —talossanikin— está compuesta de cuatro partes distintas: talo (casa) + -ssa (en) + -ni (mi) + -kin (también).
Algunos aspectos del lenguaje me parecen más difíciles que otros. Las palabras abstractas me resultan menos fáciles de comprender y en mi cabeza guardo una imagen de cada una que me ayuda a deducir el significado. Por ejemplo, la expresión «complejidad» me hace pensar en una trenza de cabello, muchos mechones entretejidos formando un todo. Cuando leo o escucho que algo es complejo me lo imagino con muchas partes distintas que necesitan unirse para alcanzar una respuesta. De igual manera, la palabra «triunfo» crea la imagen en mi mente de un gran trofeo dorado, como los que se ganan en los grandes eventos deportivos. Si oigo hablar acerca del «triunfo electoral» de un político, me imagino al político sosteniendo una copa por encima de su cabeza, como el capitán del equipo vencedor de la final del mundial de fútbol. Con el término «frágil» pienso en cristal; me imagino una «paz frágil» como una paloma de cristal. La imagen que veo me ayuda a comprender que la paz puede saltar en pedazos en cualquier momento.
Algunas estructuras de frases pueden resultarme especialmente difíciles de analizar, como: «No es un inexperto en esas cuestiones», donde las dos partículas negativas («no» e «-in») se eliminan entre sí. Sería mucho mejor si la gente dijese: «Tiene experiencia en esas cuestiones». Otro ejemplo es cuando una frase empieza con: «¿No le…?», como en: «¿No le parece que deberíamos ir ahora?», o: «¿No le apetece un helado?». Me confunde mucho, y me empieza a doler la cabeza, cuando no está claro si el que hace la pregunta quiere decir: «¿Le apetece un helado?» o: «¿Es cierto que no quiere un helado?»; es posible contestar ambas preguntas con un «sí», y no me gusta que la misma palabra tenga dos sentidos totalmente distintos.
De niño, el lenguaje idiomático me pareció especialmente complejo. Describir a alguien under the weather (literalmente «bajo la influencia del tiempo»; el significado en español es estar «pachucho») me resultaba muy extraño, porque pensé que a todos nos influía el tiempo. Otro dicho que me dejaba perplejo era el que empleaban mis padres cuando excusaban el comportamiento hosco de uno de mis hermanos diciendo: «Se ha levantado con el pie izquierdo». «¿Por qué no se ha levantado con el derecho?», preguntaba yo.
En los últimos años, los especialistas se han ido interesando cada vez más en el estudio de las experiencias sinestésicas en el lenguaje, como las mías, a fin de descubrir más sobre el fenómeno y sus orígenes. El profesor Vilayanur Ramachandran, del Centro de Estudios Cerebrales de San Diego, California, lleva investigando la sinestesia desde hace más de una década y cree que podría existir una relación entre la base neurológica de las experiencias sinestésicas y la creatividad lingüística de poetas y escritores. Según un estudio, esa dolencia es siete veces más común entre las personas creativas que en la población general.
En particular, el profesor Ramachandran señala la facilidad con la que los escritores creativos inventan y utilizan las metáforas —una forma de lenguaje donde la comparación se realiza entre dos cosas aparentemente no relacionadas— y lo compara con el vínculo existente entre entidades aparentemente no relacionadas, como colores y palabras, formas y números, en la sinestesia.
Algunos científicos consideran que conceptos de alto nivel (incluyendo números y lenguaje) se hallan anclados en regiones específicas del cerebro y que la sinestesia podría estar causada por un exceso de comunicación entre esas diferentes regiones. Ese «cableado cruzado» podría conducir tanto a la sinestesia como a una propensión a vincular ideas aparentemente inconexas.
William Shakespeare, por ejemplo, utilizaba frecuentemente metáforas; muchas de ellas sinestésicas, implicando un vínculo con los sentidos. Por ejemplo, en Hamlet hace decir al personaje de Francisco que hace un «bitter cold» (literalmente «frío amargo»; en español «frío glacial»), combinando la sensación de frío con el sabor amargo. En otra obra, La tempestad, va más allá de las metáforas que únicamente implican a los sentidos y vincula las experiencias concretas con ideas más abstractas. Su expresión: «Esta música se deslizó junto a mí sobre las aguas» relaciona la «música» abstracta con la acción de deslizarse. El lector puede imaginarse la música —algo por regla general muy difícil de concebir mentalmente— como un animal en movimiento.
Pero no sólo la gente muy creativa establece esas conexiones. Todo el mundo lo hace; todos nos apoyamos en la sinestesia en mayor o menor grado. En su libro Metaphors We Live By, el investigador del lenguaje George Lakoff y el filósofo Mark Johnson afirman que las metáforas no son construcciones arbitrarias, sino que siguen pautas específicas, que a su vez estructuran el pensamiento. Ofrecen como ejemplo expresiones que indican los vínculos feliz = arriba y triste = abajo: «Estoy de subidón», «me levantó el ánimo», «qué bajón», «tiene la moral por los suelos» y entre más = arriba y menos = abajo: «Me subieron el sueldo el año pasado», «el número de errores es muy bajo». Lakoff y Johnson sugieren que muchas de esas pautas emergen como resultado de nuestras experiencias físicas cotidianas; por ejemplo, el vínculo triste = abajo puede estar relacionado con la manera en que la postura se «encorva» cuando una persona se siente triste. De igual modo, el vínculo más = arriba podría provenir del hecho de que cuando añades un objeto o sustancia a un contenedor o montón, el nivel sube.
Otros investigadores del lenguaje han señalado que algunas de las características estructurales de muchas palabras que normalmente no se asocian con ninguna función, como grupos de fonemas iniciales, tienen un efecto apreciable en el lector/oyente. Por ejemplo, con «sl» tenemos: slack, slouch, sludge, slime, slosh, sloppy, slug, slut, slang, sly, slow, sloth, sleepy, slipshod, slovenly, slum, slobber, slur, slog (flojo, perezoso, lodo, fango, desastrado, babosa, fulana, jerga, furtivo, lento, indolencia, adormecido, desaliñado, dejado, pocilga, babear, mancha, sudar tinta)…; todas esas palabras tienen connotaciones negativas y algunas son especialmente peyorativas.
La idea de que ciertos tipos de sonidos «encajan» mejor con determinados objetos que con otros se remonta a la antigua Grecia. Una ilustración obvia de ello es la onomatopeya, un tipo de palabra que suena como aquello que describe (guau, tictac, run-run, etc.). En una prueba llevada a cabo por investigadores en la década de 1960, se crearon palabras artificiales utilizando determinadas letras y combinaciones de letras que se consideraba que podían relacionarse con sensaciones positivas o negativas. Tras escuchar los términos inventados, a los participantes en la prueba se les pidió que relacionasen palabras inglesas que designaban sensaciones agradables o desagradables con una u otra de las palabras inventadas. Las correspondencias fueron más frecuentes de lo que podría achacarse al azar.
Este tipo de lenguaje sinestésico latente en virtualmente todas las personas también puede comprobarse en un experimento que en principio se realizó en la década de 1920, que investigaba una posible relación entre pautas visuales y las estructuras sonoras de las palabras. El investigador, Köhler, utilizó dos formas visuales arbitrarias, una redondeada y suave, y la otra afilada y angulosa, e inventó dos palabras para designarlas: takete y maluma. A los participantes en el experimento se les pidió que identificasen las formas de takete y de maluma. La gran mayoría asignó maluma a la forma redondeada y takete a la angular. Recientemente, el equipo del profesor Ramachandran ha replicado los resultados de esta prueba utilizando los vocablos inventados bouba y kiki. El 95% de los preguntados pensaron que la forma redondeada era una bouba y que la angulosa era un kiki. Ramachandran sugiere que la razón para ello es que los cambios angulosos en la dirección visual de las líneas de la figura kiki imitan las agudas inflexiones fonémicas del sonido de la palabra, así como la aguda inflexión de la lengua sobre el paladar.
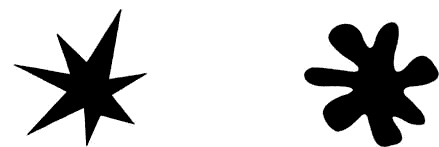
El profesor Ramachandran cree que esta conexión sinestésica entre nuestros órganos auditivo y visual fue un importante primer paso en la creación de palabras por parte de los primeros seres humanos. Según esta teoría, nuestros antepasados habrían empezado a hablar utilizando sonidos que evocaban al objeto que querían describir. También señala que los movimientos labiales y linguales pueden estar sinestésicamente vinculados a los objetos y sucesos a los que hacen referencia. Por ejemplo, las palabras que hacen referencia a algo pequeño suelen implicar realizar un pequeño sonido sinestésico «i» con los labios y estrechar el tracto vocal: pequeñito, minúsculo, diminuto, chico… Mientras que puede aplicarse lo contrario a palabras que denotan algo grande o enorme. Si la teoría fuese correcta, eso significa que el lenguaje emergió del vasto surtido de conexiones sinestésicas del cerebro humano.
Una cuestión interesante que los investigadores del lenguaje están empezando a explorar es si mi habilidad con los idiomas puede o no ampliarse a otras formas de lenguaje, como el gestual. En el 2005 participé en un experimento desarrollado por Gary Morgan, del Departamento de Lenguaje y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Londres. El doctor Morgan es un investigador del British Sign Language (BSL, lenguaje gestual británico), el lenguaje de señas utilizado en el Reino Unido y el preferido o más empleado por alrededor de 70 000 sordos o personas con incapacidades auditivas del país.
Muchos miles de personas que oyen también utilizan el BSL, que es un lenguaje visual/espacial que utiliza las manos, el cuerpo, el rostro y la cabeza para transmitir un significado. La prueba pretendía comprobar si yo podía aprender palabras con signos con tanta rapidez y facilidad como las escritas o habladas. Un gesticulador se sentó frente a mí junto a una mesa y produjo un total de sesenta y ocho gestos distintos. Tras cada uno de ellos me mostraban una página con cuatro ilustraciones y me pedían que indicase la que pensaba que mejor describía el signo o gesto que me acababan de mostrar. Las palabras gestualizadas variaban de significado, desde la sencilla «sombrero» a signos más difíciles para conceptos como «restaurante» o «agricultura». Fui capaz de identificar correctamente dos terceras partes de los signos a partir de las elecciones que me presentaron y se llegó a la conclusión de que contaba con una «muy buena aptitud gestual». Los investigadores planean ahora enseñarme el BSL utilizando clases particulares con un profesor gesticulador a fin de comparar mi captación del lenguaje con la de otros que ya conozco.
El esperanto es otro tipo muy distinto de lenguaje. Leí por primera vez la palabra «esperanto» hace muchos años en un libro de la biblioteca, pero sólo tras adquirir mi primer ordenador me enteré de más cosas al respecto. Lo que más me atrajo de él es que su vocabulario es una mezcla de varios idiomas, sobre todo europeos, mientras que su gramática es coherente y lógica. Empecé a esperantigis (a hablar esperanto) muy rápidamente, tras leer varios textos en la red en ese idioma y escribiéndome con otros hablantes de esperanto de todo el mundo.
El esperanto (la palabra significa «el que espera») fue creación del doctor Ludovic Lazarus Zamenhof, un oculista de Bialystok, en la actual Polonia. Publicó su idioma por primera vez en 1887 y el primer congreso mundial de «esperantistas» se celebró en Francia en 1905. El deseo de Zamenhof fue crear un idioma universal fácil de aprender que ayudase a fomentar el entendimiento universal. En la actualidad se calcula que hay entre 100 000 y un millón de hablantes de esperanto en el mundo.
La gramática de esta lengua cuenta con varias características interesantes. La primera es que las diferentes partes de la oración están señaladas mediante sus propios sufijos: todos los sustantivos finalizan en -o, todos los adjetivos en a, los adverbios en e y los infinitivos en i. Por ejemplo, rapido se traduciría como «velocidad», rapida como «veloz», rapide como «rápidamente» y rapidi como «apresurarse».
Los verbos no cambian con el sujeto, como la mayoría de los idiomas naturales: mi estas (yo soy), vi estas (tú eres), li estas (él es), sí estas (ella es), ni estas (nosotros somos), ili estas (ellos son). Los verbos de tiempos pasados siempre acaban en «is»: mi estis (yo era), y los futuros en «os»: vi estos (tú serás).
Muchas de las palabras del esperanto se forman utilizando afijos: el final «ejo», por ejemplo, significa «lugar», como en lernejo (escuela), infanejo (guardería) y trinkejo (bar). Otro sufijo muy utilizado es «ilo», que significa «herramienta» o «instrumento» y que se encuentra en palabras como hakilo (hacha), flugilo (ala) y sercilo (motor de búsqueda).
Tal vez la característica más famosa de la gramática del esperanto sea su utilización del prefijo «mal» para indicar lo contrario de algo. Esta característica se emplea mucho en el idioma: bona (bueno) - malbona (malo), rica (rico) - malrica (pobre), granda (grande) - malgranda (pequeño), dekstra (derecha) - maldekstra (izquierda), fermi (cerrar) - malfermi (abrir), amiko (amigo) - malamiko (enemigo).
La creación y uso de modismos suele desanimarse en el esperanto, aunque existen ejemplos de «argot esperanto». A un principiante en el aprendizaje del idioma se le podría llamar fresbakito, del alemán frischgebacken (recién hecho), cuando la palabra normal en esperanto sería un komencanto (principiante). Un ejemplo de eufemismo en esperanto es la necesejo (el lugar necesario) para hacer referencia a los aseos.
Tony Attwood, psicólogo clínico y autor de Asperger’s Syndrome: A Guide for Parents and Professionals, señala que algunos individuos con Asperger tienen la capacidad de crear su propia forma de lenguaje (conocido como «neologismos»). Ofrece como ejemplos la descripción del tobillo de una chica como «la muñeca de mi pie» y de los cubitos de hielo como «huesos de agua». El doctor Attwood describe esta capacidad como: «Uno de los aspectos más cautivadores y genuinamente creativos del síndrome de Asperger». Tras el nacimiento de mis hermanas gemelas me inventé la palabra «billizas» para describirlas, partiendo de que una bicicleta tiene dos ruedas y un triciclo tres, y que la palabra para tres bebés nacidos al mismo tiempo es trillizos. Otro de los neologismos de mi infancia fue «cochenata», que significaba salir a dar un largo paseo (una caminata) con un bebé en un cochecito de niño, algo que mis padres hacían a menudo.
De niño y durante varios años acaricié la idea de crear mi propio lenguaje, para aliviar la soledad que solía sentir y disfrutar de la delicia que experimentaba con las palabras. A veces, cuando sentía una emoción especialmente intensa o experimentaba algo que me parecía muy hermoso, se formaba de manera espontánea un término nuevo en mi mente para expresarlo, aunque no tenía ni idea de dónde provenía. Por el contrario, el lenguaje de mis compañeros escolares, los niños del patio, e incluso el de mis hermanos y hermanas, me parecía muy irritante y confuso. Se burlaban regularmente de mí por utilizar frases largas, cuidadas y muy formales. Cuando intentaba decir una palabra de mi creación en una conversación, cuando quería expresar algo de lo que sentía o experimentaba interiormente, rara vez se comprendía. Mis padres me desanimaban para que no «hablase de esa manera tan rara».
Continué soñando que un día hablaría un idioma que sería sólo mío, que no se burlarían de mí ni me regañarían por utilizarlo y que expresaría algo de lo que era ser yo. Tras dejar la escuela descubrí que contaba con el tiempo suficiente para empezar a desarrollar en serio esa idea. Escribía palabras en trozos de papel según se me ocurrían y experimenté con diversos métodos de pronunciación y construcción de frases. Llamé «mänti» a mi idioma, de la palabra finesa mänty, que significa «pino». Los pinos son árboles que viven en gran parte del hemisferio norte y especialmente numerosos en zonas de Escandinavia y la región báltica. Muchas de las palabras mänti son de origen escandinavo o báltico. Esa es otra de las razones del nombre: los pinos suelen crecer juntos en gran número, y simbolizan amistad y comunidad.
El mänti es un proyecto en curso con una gramática desarrollada y un vocabulario que cuenta con más de mil palabras. Ha atraído el interés de varios especialistas en lenguaje que creen que podría ayudar a arrojar luz sobre mis capacidades lingüísticas.
Una de las cosas que más me gusta de jugar con el lenguaje es crear nuevas palabras e ideas. En mänti intento conseguir que los términos reflejen las relaciones entre distintas cosas: hamma (diente) y hemme (hormiga, un insecto mordedor), o rât (cable) y râtio (radio), por ejemplo. Algunas palabras cuentan con varios significados relacionados: puhu, por ejemplo, puede significar «viento», «respiración» o «espíritu».
En mänti abundan las palabras compuestas: puhekello (teléfono; literalmente «hablar-campana»), ilmalâv (aeroplano; literalmente «astronave»), tontöö (música; literalmente «arte tonal») y râtalö (parlamento; literalmente «lugar de discusión») y otros ejemplos.
Los conceptos abstractos se manejan de varias maneras en mänti. Una es crear un combinado para describirlo: tardanza o demora se traduce como kellokült (literalmente «reloj-deuda»). Otro método es utilizar «parejas de palabras» como ocurre en las lenguas ugrofinesas como el estonio. El equivalente en mänti de «(producto) lácteo» es pîmat kermat (cremas de leches) y para «calzado» tenemos koet saapat (botas zapatos).
Aunque el mänti es muy distinto del inglés, hay bastantes palabras reconocibles para los hablantes de este último: nekka (cuello), kuppi (taza), purssi (cartera), nööt (noche) y pêpi (bebé) son algunos ejemplos.
El mänti existe como una expresión tangible y comunicable de mi mundo interior. Para mí, cada palabra tiene color y textura, y es una obra de arte. Cuando pienso o hablo en mänti me siento como si pintase en palabras.