Capítulo
6,022140857 × 1023
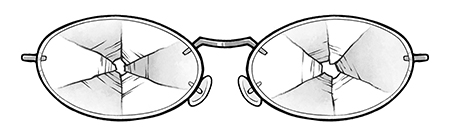
¿Estáis sorprendidos? ¿De que mi madre apareciera de forma completamente inesperada en Tuki Tuki justo cuando yo estaba allí? ¡Qué imprevisible!
¿Qué? ¿Que no estáis sorprendidos? ¿Por qué no? ¿Es porque mi madre siempre aparece de forma inesperada en todos y cada uno de estos libros? Es una ley matemática: un punto es un punto, dos puntos forman una línea, tres puntos forman un plano y cuatro puntos forman un cliché. Creo que Arquímedes fue el primero en descubrirlo.
Esto nos lleva a uno de los mayores problemas para los escritores. Veréis, tendemos a saltarnos las partes aburridas. Si no lo hiciéramos, nuestra novelas estarían llenas de apartados como este:
Me levanté por la mañana y me cepillé los dientes. Después fui al baño y me di una ducha. No pasó nada emocionante. Desayuné. No pasó nada emocionante. Salí a comprar el periódico. Vi una ardilla. No era demasiado emocionante. Después entré y me puse a ver los dibujos animados. Eran aburridos. Me rasqué un sobaco. Después fui otra vez al baño. Me eché una siesta. Mi malvada madre Bibliotecaria no apareció para acosarme. Esa noche me corté las uñas. Yuju.
¿Veis? Estáis dormidos, ¿verdad? Ha sido como para morirse dos veces de aburrimiento. De hecho, ni siquiera estáis leyendo esto, ¿verdad? Estáis dormitando. Podría burlarme de vuestras estópidas orejas y ni os enteraríais.
¡EH! ¡DESPERTAD!
Ya está. ¿Habéis vuelto? Bien. El caso es que no incluimos todas esas cosas porque suelen hacer dormir a la gente. Me he pasado varios meses entre los libros tres y cuatro haciendo poco más que ir al baño y rascarme los sobacos.
Normalmente escribo sobre las cosas emocionantes (salvo esta introducción, lo siento). Y mi madre tiene la costumbre de aparecer cuando ocurren esas cosas, así que cuesta mantener la sorpresa cuando sale, ya que en cada sección que escribo acaba participando ella.
Así que vamos a empezar de nuevo. Esta vez, al menos hacedme el favor de fingir sorpresa. Por ejemplo, podéis golpearos la cabeza con el libro unas cuantas veces para aturdiros. Así os costará menos soltar una exclamación de asombro cuando aparezca. Recordad que tendríais que estar interpretando todo lo que sucede en la historia.
Ejem.
—¿Madre? —pregunté, conmocionado.
—Hola, Alcatraz —respondió la mujer, suspirando.
Shasta Smedry, también conocida como la señora Fletcher, llevaba un elegante traje de chaqueta y el cabello recogido en un moño. Lucía gafas de fina montura de carey, aunque no era oculantista. Su rostro siempre parecía contraído, como si no dejara de oler algo desagradable.
—¿Qué estás haciendo aquí? —le pregunté mientras me acercaba a los guardianes mokianos que rodeaban a los Bibliotecarios. No me aproximé demasiado porque mi madre no me inspiraba mucha seguridad.
—En serio, Alcatraz, creía que serías una persona más observadora. ¿Que qué estoy haciendo? Pues es evidente que ayudo a conquistar esta ciudad insignificante.
La miré y su imagen se onduló un poco. Aquello me sorprendió, pero llevaba puestas mis lentes de oculantista, que, además de leer auras, hacían otras cosas raras. Cosas como darme un codazo cuando se percataban de algo que yo debería haber visto.
En este caso, me di cuenta de lo que tenía que hacer. Me quité las lentes de oculantista y las guardé. Después saqué el cristal que quedaba de las lentes de buscaverdades, que colgaba de la montura. Me lo puse y sonreí a mi madre.
Ella cerró la boca y puso cara de sentirse muy poco satisfecha. Sabía de qué lentes se trataba. No podría mentir o, al menos, no podría hacerlo sin que me diera cuenta.
—Deja que te repita la pregunta —dije—: ¿qué estás haciendo aquí?
Mi madre cruzó los brazos. Por desgracia, había una forma muy sencilla de engañar a las lentes de buscaverdades: no hablando. Pero, por suerte, evitar que mi madre soltara un comentario sarcástico era como evitar que yo dijera una estopidez: posible en teoría, pero nunca observado en la práctica.
—Eres idiota —dijo Shasta al fin. Las nubecillas de humo blanco que salían de su boca y que solo veía mi cristal de buscaverdades me indicaban que decía la verdad... o, al menos, lo que ella consideraba cierto—. La ciudad está condenada. —Más blanco—. ¿Por qué has venido, Alcatraz? Deberías haberte quedado a salvo, en Nalhalla.
—¿A salvo? ¿En una ciudad en la que me secuestraste y en la que casi dejaste que tus aliados Bibliotecarios mataran a mis amigos?
—Eso fue un incidente desafortunado —respondió—. No deseaba que sucediera.
Todo cierto, para mi sorpresa.
—Pero dejaste que pasara de todos modos. Y ahora me has seguido hasta aquí. ¿Por qué?
—No te he seguido —me soltó—. Es que... —se paró en seco, como si se hubiera dado cuenta de que había hablado demasiado.
Se calló al verme sonreír. Su primera afirmación era cierta: no estaba allí por mí. Había venido por otros motivos. Pero ¿cuáles? Dudaba que fuera solo porque quería ver cómo se apoderaban de Tuki Tuki. Si mi madre estaba involucrada, las cosas eran mucho más complicadas de lo que parecían.
—¿Has visto a mi padre? —pregunté.
Ella apartó la mirada, claramente decidida a no decir nada. Sobre nosotros, las rocas seguían golpeando la cúpula. Un fragmento de cristal se desprendió de ella y cayó sobre la ciudad. Lo oí estrellarse, como mil carámbanos de hielo desplomándose de golpe sobre un tejado.
En aquel momento no podía pararme a charlar con mi madre.
—Mételos en mis mazmorras —le dije a Aluki—. Porque... tengo mazmorras, ¿no?
—Pues la verdad es que no —respondió Aluki—. Hemos estado metiendo a los prisioneros en las catacumbas de la universidad. Tienen cristal de reforzador en las paredes, así que es casi imposible que los Bibliotecarios entren por un túnel para rescatarlos.
—Muy bien, pues mételos en el sótano de la universidad y enciérralos —dije; después miré a mi madre—. Salvo a ella. Enciérrala en un lugar con más seguridad todavía. Y regístrala. Robó un libro de Nalhalla que queremos recuperar.
—Ya no lo tengo —respondió Shasta. Por desgracia, las lentes confirmaban que decía la verdad. También esbozaba una sonrisa astuta, como si supiera algo importante.
«Pero no puede haberlo leído —pensé—. No sin unas lentes de traductor. Y no ha venido aquí para coger las mías, puesto que no sabía que me encontraría en la ciudad.»
Los soldados se llevaron a Shasta y a los otros Bibliotecarios. Mientras lo hacían, me di cuenta de que uno de ellos me miraba, un hombre mayor que no tenía pinta de soldado. Llevaba un traje de esmoquin con un pañuelo de cuello y tenía una barba corta y canosa salpicada de negro, además de ojos sagaces y penetrantes.
—Registra también a ese —dije, agarrando a Aluki por el brazo mientras lo señalaba—. No me gusta cómo me ha mirado.
—Sí, Vuestra Majestad.
—¿No te gusta cómo te ha mirado? —preguntó Bastille, acercándose.
—Algo pasa con él, algo raro. Quiero decir, la única razón para llevar un pañuelo de cuello es parecer distinguido y misterioso. Es como usar la palabra «sagaz» en una frase: en realidad no lo haces por lo que significa, sino para parecer listo.
Bastille frunció el ceño, pero Kaz asintió como si lo entendiera. Aydee había salido corriendo hacia los osos y los estaba colocando con alegría en pilas de diez; les daba un abrazo y les ponía un nombre antes de colocarlos. Era una monada, si no te fijabas en el detalle de que cada uno de aquellos osos era una granada cargada.
Mis tres consejeros estaban hablando en voz baja junto a la enorme pila de osos.
Bastille siguió mi mirada.
—Lo que has hecho ha sido peligroso, Smedry.
—¿El qué? ¿Multiplicar los osos? —me encogí de hombros—. Supongo que podría haber salido al revés y que el Talento de Aydee podría haber hecho desaparecer todas nuestras reservas, pero imaginé que, como solo nos quedaban unos cuantos osos y con eso no bastaba para lo que necesitábamos, tampoco teníamos nada que perder.
—No me preocupa lo que podríamos haber perdido —dijo Bastille—, sino lo que podríamos haber ganado.
—¿Cómo dices? —pregunté; es algo que se pregunta mucho cuando eres tan tonto como yo.
—¡Cristales rayados, Smedry! ¿Qué habría pasado si Aydee llega a decir cincuenta mil osos? ¿Y si dice cuatro o cinco millones de osos? Habríamos acabado enterrados bajo ellos. Podrías haber destruido la ciudad y asfixiado a todos sus habitantes.
Me encogí cuando en mi mente surgió la imagen de una lluvia de osos de peluche morados cayendo sobre la ciudad. De mokianos aplastados bajo el peso de un mar de afelpados juguetes. Un tsunami de ositos que les hacía el trabajo sucio a los Bibliotecarios. Una arremetida de osos, un torrente de muñecos, una..., estooo..., una turbulencia osuna.
O, en términos más sencillos, un montón de osos que te rayas.
—¡Aj! —exclamé.
—Exacto —repuso Bastille, agitando un dedo ante mí—. Los Talentos de los Smedry son peligrosos, sobre todo cuando son jóvenes. Creía que tú, precisamente, te darías cuenta.
—Ay, no me seas burbuja en el vidrio, Bastille —dijo Kaz mientras me daba una palmada en el brazo—. Lo has hecho genial, chico. Esa potencia osuna es justo lo que necesita Tuki Tuki.
—Era arriesgado —respondió Bastille, cruzando los brazos.
—Sí, pero no creo que lo fuera tanto como dices. Aydee tiene uno de los Talentos Primarios más poderosos que existen, pero dudo que hubiera podido hacer millones de osos. También es poco probable que hubiera podido destruir la ciudad; como mucho, habría aplastado a los que estábamos en este campo.
—Muy tranquilizador —respondió ella irónicamente.
—Bueno, ya sabes lo que dice mi padre: peligro, riesgos y mucha diversión. ¡Así son los Smedry!
Kaz, como ya he mencionado, es un estudioso de las fuerzas mágicas. Sabe más sobre Talentos que nadie en el mundo. De hecho, es probable que eso fuera lo que estuviera haciendo la primera vez que pasó por Tuki Tuki: estudiar en la universidad.
—Mi señor —dijo Mink, la consejero lata, mientras se acercaba—, este estallido de osos es bastante oportuno, pero ¿cómo vamos a usarlos para destruir a los robots? ¡Están protegidos por el ejército de los Bibliotecarios!
—Y no os olvidéis de los túneles —añadió Dink.
—Y lavaos siempre detrás de las orejas —dijo Wink.
—Necesito tres cosas de vosotros —respondí, pensando a toda prisa—. Algunas mochilas en las que llevar varios de esos osos, seis de vuestros guerreros más veloces y unos cuantos zancos muy largos.
Los consejeros se miraron los unos a los otros.
—¡Vamos! —les dije, agitando una mano—. ¡Esa cúpula está a punto de caer!
Los tres salieron corriendo para hacer lo que les pedía.
Bastille, de repente, miró al este, hacia el océano. Hacia Nalhalla, y abrió los ojos.
—Alcatraz, creo que los caballeros vienen de verdad.
—¿Qué? ¿Los ves? —pregunté, animado.
—No, pero los siento.
Se dio unos toquecitos en la nuca, sobre la gema orgánica que llevaba incrustada en la piel, oculta bajo su melena de plata. La conectaba con la Piedra Mental crístina, que a su vez la conectaba con todos los demás caballeros de Cristalia.
Yo no sabía por qué era tan importante todo aquello. Es decir, aquella conexión había sido la culpable de que los caballeros sucumbieran al engaño de Archedis en Nalhalla. El caballero le había hecho algo a la Piedra Mental, y la piedra, que estaba conectada a todos los crístines, los había dejado inconscientes. A mí me parecía más un riesgo que otra cosa.
Por supuesto, aquella conexión también conseguía que las chicas de trece años se convirtieran en supercaballeros kung-fu asesinos. Así que tampoco estaba tan mal.
—¿Puedes sentir a los otros caballeros? —pregunté, frunciendo el ceño.
—Solo en términos muy generales —respondió—. Pero... no me gusta hablar del tema. Si muchos de ellos sienten lo mismo a la vez, lo percibo. Y si muchos de ellos empiezan a moverse a la vez, lo siento. Un gran número de caballeros acaba de salir de Nalhalla.
—Acaba de salir de Nalhalla —dije, gruñendo por dentro—. El viaje hasta aquí durará muchas horas.
—Tenemos que aguantar —insistió Bastille con fervor—. Alcatraz, ¡tu plan está funcionando! Por una vez.
—Suponiendo que podamos sobrevivir unas cuantas horas —dijo Kaz—. ¿Tienes algún plan para eso, chaval?
—Bueno, más o menos. Bastille, ¿cómo se te dan los zancos?
—Pues... bien, supongo. —Vaciló—. Debería preocuparme, ¿verdad?
—Probablemente.
Ella suspiró.
—En fin, no puede ser peor que morir aplastada por una avalancha de osos de peluche. —Vaciló de nuevo—. ¿Puede?
Me limité a sonreír.