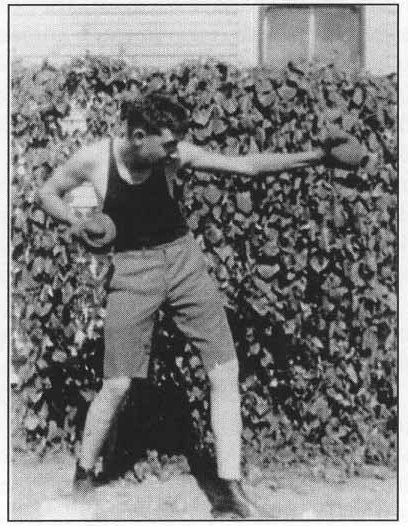VII
Steve se detuvo. Alguien le había llamado por su nombre.
—¡Eh, Steve!
Costigan estuvo evitando Redwood durante algún tiempo, pero finalmente decidió darse una vuelta por la ciudad. Y allí estaba Clive, llamándole. Steve se volvió, algo indeciso sobre la postura que debía adoptar. No tenía intención alguna de visitar a ninguno de sus antiguos amigos.
Clive llegó hasta él corriendo y le dio la mano con alegría.
—¡Caramba, Steve, cómo me alegra verte! ¿Cuándo has llegado? Te quedarás algunos días conmigo, ¿verdad?
Steve se dio cuenta, para su enorme sorpresa, de que Clive no manifestaba el menor enfado o reserva, como podría haberse esperado. Evidentemente, Clive no había tomado la determinación de olvidarle completamente; ni siquiera se le había pasado por la cabeza perder su amistad. Luchó contra un impulso natural, pero, de un modo imperceptible, retornó a su antigua camaradería y, antes de que se diera cuenta, había aceptado pasar la noche en casa de Clive. ¡A tiempo para las resoluciones inquebrantables!
La influencia de Clive sobre su persona fue la de que respondió dócilmente, rebajándose, a titubeantes observaciones sobre sus diferencias.
Sebastian se reunió con ellos aquella noche y dijo con toda franqueza que lamentaba haber escrito aquella carta, que todo aquello no era de su incumbencia y que los tres habían hecho una montaña de un grano de arena.
—No hablemos más de ello —dijo Steve obsequioso—. Reaccionasteis como había que hacerlo. Hice el ridículo, eso es todo. Ahora, olvidémoslo.
No mencionó el hecho de que la famosa carta había sido escrita tras haber ingerido enormes cantidades de cerveza. Un poco más tarde, como vio que intentaban volver a todo aquel asunto, exclamó bruscamente:
—¡Por Dios, dejadlo ya! ¡No quiero volver a hablar de esta jodida historia!
Y no lo hicieron en muchos años.
Sin embargo, al día siguiente, un ligero incidente mostró que el asunto estaba lejos de haberse arreglado. Steve y Clive se encontraban en la biblioteca municipal cuando Steve se dio cuenta de que había una joven hojeando unos libros; la joven, vista de espaldas, se parecía mucho a Gloria. La idea de encontrarse cara a cara con ella le resultaba insoportable. Presentía que la situación sería embarazosa, tanto para ella como para Clive... y atroz para él mismo. Sabía que ni el uno ni la otra le someterían a la mínima humillación, y comprendió que tenía las manos atadas en lo relativo a eventuales represalias. Consistirían en reanudar su conducta amorosa con Gloria, ¡lo que era totalmente imposible! Se encontraba cerca de una ventana abierta, y la aprovechó para eclipsarse discretamente.
Clive le buscó con la mirada y no pudo evitar echarse a reír. Steve le maldijo desde el césped y le rogó que se calmase. La bibliotecaria llegó corriendo, inquieta, de un modo muy femenino, dispuesta a meter la nariz en los asuntos ajenos.
—Ha visto a un tipo al que le debe cuatro dólares —explicó Clive. Luego, a Steve—: ¡Eh, puedes volver, no es ella!
Aquella noche, Clive llevó a Gloria al cine, y Sebastian y Steve se fueron juntos. Luego se reunieron con Clive, y este mostró signos de exasperación.
—¡Has vuelto a ser tú, Steve, una vez más! —dijo Clive encolerizado—. Me metiste en un buen lío saltando por la maldita ventana. Le he contado todo a Gloria y ella me ha llamado de todo. También ha dicho algunas cositas sobre ti —añadió con cierta amarga satisfacción—. Está furiosa contigo. Quería sentarse enfrente de ti y de Sebastian para poder desdeñarte. El modo en que te comportaste daba a entender que no la respetas como debes.
Steve no contestó en el acto. Una furia escarlata ardía y rugía en su mente y, durante un momento, creyó que el cielo iba a derrumbarse si no saltaba sobre Clive para estrujarle el cuello hasta la muerte.
—No tenías que haber contado la historia de la ventana —dijo finalmente, con la voz sin acentos que expresa un furor demasiado grande para expresarlo con palabras—. Y dicho sea de paso, solo hice lo que cualquier hombre de honor habría hecho, y estoy dispuesto a volver a hacerlo. En cuanto a su intención de mirarme por encima del hombro, me alegra que sea lo que ha decidido. Eso hace que las cosas sean mucho más fáciles. Me preguntaba lo que le diría si me la encontraba de nuevo. Sin embargo, todavía no entiendo por qué se lo has contado.
—La he explicado por qué has saltado por la ventana. La he dicho que por la infernal diferencia que tuvimos y que tú querías terminar. En cuanto a contarla el incidente, nos lo decimos todo... no tenemos secretos entre nosotros. Es el único modo en que podemos permanecer juntos. Tenía que decírselo para ser totalmente sincero con ella.
Steve no dijo nada en voz alta. Pero en su fuero interno se decía:
«Eso es lo que crees, pues eres deshonesto de un modo inconsciente; pero la verdadera razón es que todavía tienes celos de mí, por pocos que sean, y que querías ponerla furiosa y en mi contra y hacerme pasar por un imbécil. ¡Maldita sea!».
Sintió que su castillo de amistad recientemente reconstruido se derrumbaba de nuevo. Sin embargo, no podía culpar a Clive, y la amargura que sentía era general y no dirigida contra nadie en particular. Estaba cansado y desconcertado, como si intentase resolver un problema irresoluble, algo que adivinaba cada vez más complicado a medida que avanzaba. Habría querido lavarse las manos de todo aquel asunto, pero luego se dijo, con un suspiro, que la vida no es más que una sucesión de enrevesados problemas.
«Estos tipos y yo vivimos en mundos diferentes, a millones de millas de distancia —meditó—. En algunos momentos, les comprendo un poco, pero ellos nunca me comprenden a mí. Son sentimentales y románticos... toman sus ideas de las novelas y las películas. Y yo soy un estúpido por querer reconciliarme con ellos. ¡Gran Dios, es la última vez que nos vamos a ver los tres juntos!».
Y poco después, Steve se marchó a Lost Plains. Clive dijo:
—Fue una estupidez saltar de aquel modo por la ventana. Está completamente loco, ¿no te parece?
—No le juzgues tan severamente —respondió Sebastian—. No ha tenido nuestra suerte; a él le ha tocado vivir en el campo. No es culpa suya. Intenta hacer lo mejor que puede, pero no comprende la Vida.
—Sería totalmente normal sin esas extrañas ropas que se empeña en llevar —suspiró Clive.
Steve regresó a Lost Plains y a su trabajo ingrato y difícil. Escribía y escribía y escribía. Empezaba muchas historias, pero no las terminaba, pues era tan inestable, era tan errático anímicamente, que no tardaba en cansarse de todo, incluso de aquello que más le gustaba. Se detenía bruscamente en medio de un cuento y empezaba a escribir un serial o un largo poema narrativo; se esforzaba días y más días, llevado por el entusiasmo, y luego abandonaba el proyecto y nunca volvía a escribir una sola línea sobre aquel tema.
Se dio cuenta de que le resultaba casi imposible escribir más de diez palabras sobre un tema, pero terminó muchas historias muy cortas, y algunas más largas, y las envió todas. Le fueron devueltas con una regularidad infernal. Empezó a desesperar de triunfar algún día, convencido de que ninguna revista, ni siquiera Bizarre Stories, se quedaría con sus obras. Sus grandes esperanzaban se tambaleaban y se extinguían como si fueran velas. Bizarre Stories le devolvía sus manuscritos, acompañados de una o dos lacónicas frases, anunciando que no estaban conformes según algún criterio un poco vago; en el caso de otras revistas, era simplemente una nota mecanografiada la que le anunciaba que su manuscrito había sido rechazado.
Steve lo intentó con la poesía. Escribió algunos poemas, divirtiéndose con el tintineo de las palabras, como Robert W. Service[1], quien, a sus ojos, era el sucesor de Rudyard Kipling[2]. Clive consideraba que Service era el más grande poeta de todos los tiempos, pero sentía debilidad por Kipling porque, decía, Service había escrito algunos poemas lamentables, lo que no era el caso de Kipling. Los poemas de Service producían un extraño efecto en Steve, como el hielo y el fuego, e intentaba imitarle. Sus poemas le fueron también devueltos, pero, como no esperaba realmente que fueran aceptados, no se sintió especialmente decepcionado.
Steve permanecía sentado ante su máquina de escribir y apenas comía y dormía hasta que terminaba de teclear lo que consideraba una obra maestra. En el acto la enviaba por correo y luego pasaban días y días vigilando la caseta del correo. Su corazón se aceleraba cuando recibía un sobre voluminoso, demasiado amargado y consternado para abrirlo. Sin embargo, acababa por hacerlo, esperando encontrar algunas palabras del redactor jefe. Empezaba a maldecir salvajemente cuando veía la nota estereotipada que le anunciaba el rechazo del manuscrito. Luego se volvía a casa, abrumado, para sentarse ante la máquina de escribir y redactar una nueva historia. Detestaba la visión del manuscrito rechazado porque era el símbolo de su derrota. Seguramente no tendría ningún valor, en caso contrario el redactor no lo habría rechazado. El egotismo de Steve quedaba profundamente disimulado bajo una apariencia de humildad, pero aquel sentimiento no era menos real. Admitir el fracaso era algo que le ponía fuera de sí, y le avergonzaba su trabajo cuando se lo rechazaban. Raramente enviaba una historia a más de una revista.
Trabajaba a golpes, quedándose días, y a veces semanas, sin tocar la máquina de escribir, hasta que, repentinamente, se instalaba ante ella y machacaba las teclas durante días y noches. Cuando trabajaba era muy prolífico, redactando a veces varios cuentos y muchos poemas en un mismo día.
En aquella época envió un largo manuscrito a Venturer's Magazine[3], y cuando le fue devuelto, se sintió muy agradecido y bastante divertido cuando descubrió que volvía con una carta que más o menos venía a decir:
Hemos leído su historia con mucho interés. No podemos quedárnosla y dudo que alguien pueda a hacerlo bajo su forma actual. Sin embargo, espero que las críticas que le voy a hacer no le impedirán perseverar y lograr progresos reales.
En primer lugar, nos encontramos con un muchacho, que, de hecho, tiene el punto de vista y el vocabulario de un hombre de cuarenta años.
Acumula usted tantos hechos apasionantes que al final de la historia yo estaba completamente perdido.
Lo que le aconsejo es que mantenga ese estilo, que simplifique su vocabulario, que dé la impresión de que la historia es contada por un muchacho, y revise la intriga, que es demasiado complicada. Me gustaría ver lo que hace en el futuro. Intente leer las obras de Katherine Mansfield[4] y descubrirá lo que la sencillez en el estilo puede hacer por una historia.
Steve estaba encantado, casi tanto, podríamos decir, como si le hubieran aceptado la historia. Esbozó una amplia sonrisa cuando leyó la observación acerca del muchacho y el hombre de cuarenta años. Después de todo, el autor solo tenía diecinueve. Era algo seguro que había despertado el interés del redactor jefe de la revista y que al fin alguna de sus historias sería aceptada. Con un ataque de entusiasmo, escribió varias y las envió a la revista... y todas le fueron devueltas con una seca nota de rechazo y sin el menor comentario del redactor jefe. Steve dejó de enviarles sus cuentos, temiendo, como declaró: «que el redactor jefe se hiciera una idea tan pobre de él mismo que rechazara automáticamente todos sus manuscritos». Lo que era algo tan lógico como las demás conclusiones de Steve Costigan, y simbolizaba su miedo por herir o decepcionar a alguien... incluso a una persona a la que nunca había visto.
De vez en cuando recibía cartas de Sebastian, muy cortas y lacónicas, y en las que hablaba de novedades literarias, películas y obras de teatro. Clive, por su parte, le escribía largas divagaciones totalmente deshilvanadas que Steve encontraba extremadamente edificantes, salvo cuando se lanzaba a algún torpe intento de expresar alguna clase de filosofía. Steve veía los recovecos mentales de un genio en sazón, pero aquello le aburría profundamente. Prefería mucho más que Clive delirase y desvariase, que era la forma de expresión más natural y menos artificial del rubio adolescente. Hubert Grotz le escribía también largas cartas en las cuales Steve adivinaba un espíritu reflexivo y metódico. Grotz vivía en una granja y contaba con la dificultad de no tener libros apropiados y una necesidad continua de un duro trabajo, pero luchaba con todas sus fuerzas.
Para los adolescentes como Steve, los pequeños Blue Books[5] eran una verdadera ganga.