PARTE TERCERA
EDAD MODERNA
DOMINACIÓN DE LA CASA DE AUSTRIA
LIBRO SEGUNDO
ESPAÑA EN EL SIGLO XVI (CONTINUACIÓN)
XIII
FELIPE II
PARALELO ENTRE LAS CUALIDADES DE CARLOS I Y FELIPE II.—CARÁCTER DE FELIPE.—SUS IDEAS Y SU POLÍTICA RELATIVAMENTE A LA INQUISICIÓN.—A LAS ÓRDENES RELIGIOSAS.—A LA CORTE ROMANA.—AL CLERO.—CAUTELA Y SUSPICACIA DEL REY.—SU POLICÍA.—SU PRODIGIOSA Y EXCESIVA LABORIOSIDAD.—SU INSTRUCCIÓN.—SU ADMIRABLE MEMORIA.—SU FALTA DE IDEAS ELEVADAS.—SU IMPASIBILIDAD Y DUREZA DE CORAZÓN.—PARALELO ENTRE FELIPE II Y LOS MONARCAS EXTRANJEROS SUS CONTEMPORÁNEOS.
La segunda mitad del siglo XVI en España presenta una fisonomía harto distinta de la primera, según era distinto el carácter de ambos soberanos. No hemos visto una raza en que se diferenciaran más los hijos de los padres, que la dinastía austríaco-española. La naturaleza degeneraba en cada generación. En otro lugar hicimos ya notar el contraste que formaban las condiciones geniales de Carlos y Felipe: la vivacidad española de Carlos siendo flamenco, la calma flamenca de Felipe siendo español; la movilidad infatigable de aquél, la inalterable quietud de éste; el genio expansivo del padre, la fría reserva del hijo[1].
Carlos que siendo flamenco había comenzado por reinar en España a la inexperta edad de diez y siete años, aprovechó cuantas ocasiones pudo para salir de este reino, y no se acostumbraba a vivir en él. Felipe que siendo español comenzó por reinar en Italia y en Flandes, hombre ya de edad madura cuando empuñó el cetro; dos veces casado, padre de un príncipe, y regente que había sido ya del reino, aprovechó la primera ocasión que tuvo para venir a España y no salir ya jamás de ella, porque no podía acostumbrarse a vivir en otra parte.
Educado Felipe II en el catolicismo, religioso por inclinación, severo y rígido por carácter, tétrico y adusto por temperamento, intolerante por genio y por sistema, ya sabían los inquisidores de España que le eran agradable espectáculo los autos de fe contra los herejes. Por eso prepararon para agasajarle a su venida el de Valladolid de 1559 contra los luteranos, y solemnizaron su regreso con las hogueras, a que el rey asistió muy complacido. Entonces fue cuando pronunció aquellas terribles palabras: Y aún si mi hijo fuera hereje, yo mismo traería la leña para quemarle. Sin embargo, se ha hecho una injusticia a Felipe II en atribuirle a él solo palabras y sentimientos semejantes. El rey Francisco I de Francia había proferido ya veinte y nueve años antes (en 1535) en una procesión solemne expresiones casi idénticas, diciendo: «Castigaría de muerte a mis mismos hijos si estuvieran infestados de la herejía, y si sintiera una de mis manos contaminada, me la cortaría con la otra»[2]. La historia había sido hasta ahora más indulgente con Francisco I. La justicia debe resaltar en la historia.
Sin duda alguna era Felipe II muy aficionado a los rigores y a los procedimientos inquisitoriales, porque nada podía ser mas acomodado a sus ideas religiosas y a su disimulada y tenebrosa política. Ya siendo príncipe y gobernador del reino lo había demostrado, devolviendo al Santo Oficio facultades cuyo ejercicio había tenido en suspenso el emperador su padre, y después siendo rey las confirmó por diferentes cédulas, e hizo de la Inquisición su brazo derecho como soberano católico y como monarca político. Cuando las leyes civiles del reino no alcanzaban a sancionar algunas de sus reales venganzas, recurría a la Inquisición como tribunal de cuyas redes no era fácil que pudiera desenredarse el procesado. Así lo ejecutó, entre otros casos, en el famoso proceso de Antonio Pérez. Complacíase en ver como se repetían y multiplicaban los autos de fe en Toledo, en Murcia, en Valencia, en Zaragoza, en Sevilla y en Granada; deleitábale el fulgor de las hogueras, y veía con gusto al Santo Oficio encadenar y comprimir el pensamiento, sujetar y avasallar las ideas, perseguir y humillar a los hombres más eminentes en ciencias y en doctrina, prohibir los libros y obras de más filosofía y de mas erudición, y encarcelar y condenar sus autores, so pretexto de contener máximas o sentar opiniones peligrosas, mal sonantes, o con sabor u olor a herejía.
Pero este monarca tan afecto a la Inquisición mientras le servía para sus fines, sabía bien tener a raya al Santo Oficio cuando intentaba invadir o usurpar las preeminencias de la autoridad real, o arrogarse un poder desmedido. En 1574 discurrieron los inquisidores crear en las provincias de Castilla, León, Vizcaya, Navarra, Aragón, Valencia, Cataluña, Asturias y Galicia, una orden militar con el titulo de Santa María de la espada blanca. En esta orden habían de entrar solamente cristianos viejos y limpios por rigurosa información y escrupuloso examen. Esta milicia había de gobernarse por el inquisidor general, al cual habían de estar sujetos los caballeros en lo criminal y en lo civil, exentos de toda potestad y jurisdicción civil y real. Aprobadas estuvieron ya por el Santo Oficio la regla y constituciones de esta milicia inquisitorial; habían logrado ya que entraran en ella muchas casas solariegas, nobles y limpias, y procedieron a pedir al rey la confirmación de este singular instituto, que hacía al inquisidor general jefe de una numerosa milicia armada. Comprendió sobradamente el sagaz monarca hasta dónde iban los bastardos intentos de los inquisidores, de palabra y por escrito se los presentó también el valeroso y prudente caballero don Pedro Venegas de Córdoba, gran celador del servicio del rey, y Felipe II atajó los progresos de aquella insidiosa conspiración inquisitorial, mandando recoger todos los papeles, imponiendo perpetuo silencio a sus autores, y escribiendo a todas las corporaciones eclesiásticas y seglares que se aquietaran y descansaran, que a él le tocaba velar por la seguridad y pureza de la fe conforme a la obligación y lugar en que Dios le había puesto[3]. Y si no usó de mas rigor en el castigo de los inquisidores, fue porque necesitando de ellos para sus fines políticos cuidaba de no enojarlos del todo. Por eso anunciamos anticipadamente en otra parte[4] que Felipe II hizo de la Inquisición su brazo derecho, pero nunca consintió que se erigiese en cabeza.
Incomprensible parece al que no le estudie con filosófica meditación el carácter de este hombre singular. Este monarca que dejó perpetuamente retratado y esculpido su genio austero y devoto y sus aficiones monásticas en ese portentoso monumento de religión y de arte que nombramos el Escorial; este soberano del mundo para quien era la más deliciosa mansión la celda de un monje, y que no teniendo con que pagar los ejércitos que le conquistaban reinos consumía la sustancia de sus pueblos en fabricar un templo y una vivienda magnifica a una comunidad religiosa, era enemigo de la propagación de las órdenes regulares; mirábalas como no muy conformes al verdadero espíritu y fines de la Iglesia; mas que por la creación de nuevas órdenes estaba por su reducción a las antiguas; ocupóse mucho de reformarlas y hacerles observar las antiguas reglas, y solía decir que según se iban multiplicando era de temer que abundaran mas en el mundo los institutos que la piedad religiosa[5]. Cuando el Santo Padre quiso establecer en España la orden militar de San Lázaro con extraordinarios privilegios y exenciones, le decía Felipe II a su embajador en Roma don Luis de Requeséns:
«La multiplicación y nueva institución de religiones ha sido en la Iglesia cosa odiosa y por los antiguos cánones reprobada; y si esto es en las religiones regulares y eclesiásticas, con mucha mas razón lo debe ser en las militares, en cuya institución se viene a usar, como se ve en esta, de tales dispensaciones, exenciones, privilegios, especialidades, y con tanta impropiedad y violencia, y con relajación de las reglas y leyes comunes, y con otros privilegios y preeminencias tan perjudiciales a los derechos y jurisdicciones temporales y eclesiásticas… Ha asimismo acá escandalizado mucho el origen y principio que en efecto este negocio tiene, pues la principal causa de la institución nasció del dinero que por ella se dio, y esta misma es la del continuarse por no le tornar, y ésto da término y causa al escándalo y mal uso que escrebís que se tiene, vendiendo los hábitos, y tomándolos y comprándolos las personas que los toman, y con el fin que entran en esta orden, de manera que se vendió en efecto por junto, y se vende en particular los privilegios y disposiciones que a estos se les dan, muchos de los cuales son eclesiásticos y espirituales, y otros en derogación y perjuicio de la jurisdicción y derechos de los príncipes, principio y fundamento tan diferente del que se ha tenido en estas órdenes militares, y tan indigno de que proceda de la Santa Sede Apostólica, y con tanto escándalo del mundo, y de principio y origen tan vicioso no se puede esperar ni buen progreso ni buen suceso, ni S. S. debía autorizar tal cosa, ni es razón que los príncipes pasemos por ello Y no depende (añadía) de la voluntad ni libre disposición de Su Santidad el eximir de la jurisdicción de los príncipes los que ellos quisiesen, ni es medio honesto ni justo para lo hacer el de esta religión, que lo es sólo en nombre etc.»[6].
El que vivía entre monjes y solía rodearse y aconsejarse de frailes, veía sin sentimiento o con complacencia llevar al suplicio a cualquiera de estos que atentara a sus derechos de soberano. Fray Miguel de los Santos, no obstante todos los honores y cargos de su orden, fue ahorcado en la plaza de Madrid. No fue éste solo el que probó las iras del rey.
Defensor de la unidad católica, y protector de Id autoridad pontificia contra las armas y las doctrinas de los infieles y herejes, pero no menos celoso del mantenimiento de su poder temporal contra las pretensiones de los pontífices fue inexorable con los papas siempre que estos intentaron lastimar su soberanía, y en ello le ayudaron grandemente sus ministros, generales, consejeros y embajadores. La célebre carta de su confidente y amigo el duque de Alba al papa Paulo IV (1556), muestra hasta dónde rayaba, no solo la entereza, sino hasta la audacia y la altivez de los delegados de Felipe con el Santo Padre. La consulta del Consejo Real sobre excesos del nuncio (1559) manifiesta la firmeza de los españoles de aquel tiempo y sus ideas en la cuestión de competencia de jurisdicciones eclesiástica y real. La inflexibilidad del rey en no admitir las bulas pontificias en Nápoles, Sicilia y Milán sin el Regium exequátur (1566), hizo ver a Pio V que Felipe II no transigía en materia de jurisdicción. Sixto V en la cuestión sobre el trono de Francia oyó las reconvenciones mas duras del rey y de sus embajadores, el duque de Sessa y el conde de Olivares (1590). Como insistieran los pontífices en que se admitiera en España la Bula de la Cena, cosa que los monarcas españoles resistieron siempre, le decía Felipe II al marqués de las Navas, sucesor de Requeséns en la embajada de Roma (1578): «Daréis a entender a S. S. que por las relaciones que tenemos del nuestro Consejo está nuestra conciencia bien saneada de que, según la opinión de los mismos canonistas, no es obligado el príncipe seglar a cumplir los mandamientos del papa sobre cosas temporales, por donde se seguirá desacato y menosprecio a la Santa Sede Apostólica, que son las cosas que, según los tiempos que ahora corren, debe S. S. lo más que pudiere evitar»[7].—Y en el fuero que en 1585 estableció en Aragón sobre regalías de la corona, decía: «S. M. de voluntad de la Corte estatuye y ordena, que siempre, cada y cuando viniesen motus-proprios que sean contra la jurisdicción real, o contra los fueros y observancias de este reino, que los diputados de él sean tenidos y obligados de ir o enviar a S. M. a suplicarle por que el remedio de ellos se alcance de S. S. Y si dentro de un año desde el día de la publicación del motu-proprio en esta ciudad o en cualquier otra parte del reino que se hiciere, que a costas y expensas de las generalidades del reino, con firma de cinco diputados, en que haya uno de cada brazo, puedan y deban gastar y gasten todo lo que fuere necesario para acudir al remedio de ellos, y para procurarlo donde más convenga»[8].
Promovedor incansable de las decisiones de la Iglesia contra la herejía, debiósele a él muy principalmente la nueva congregación del concilio de Trento. Pero si el papa y sus legados intentaban dar a aquella asamblea otro carácter que el que se había propuesto Felipe II, o intercalar en sus decretos fórmulas que él no aprobara, resistíalo el rey Católico con invencible energía; la insistencia del pontífice y de sus legados costó a Pio IV réplicas y protestas muy duras del monarca español y de sus embajadores Ayala y Vargas, y el concilio no fue nueva indicción, como quería el Santo Padre, sino continuación, como quiso el rey de España.
El que parecía tan favorecedor de los intereses del clero, no escrupulizaba en tomar la mitad de las rentas eclesiásticas cuando las necesitaba para las atenciones del Estado; y a la reclamación de un pontífice que invocaba la revocación de una bula, contestó con el opuesto dictamen de una junta de teólogos y canonistas españoles. Con razón anticipamos en nuestro discurso preliminar, que el defensor de la Iglesia romana, cuando el papa se oponía a sus derechos o a sus planes políticos, o le trataba él mismo con dureza, o se gozaba de los atrevimientos que con él se tomaban sus embajadores.
Investigador celoso de las costumbres del clero en general, escudriñador diligente de la conducta y de las cualidades individuales de cada eclesiástico, conocía Felipe II la capacidad, la instrucción y la moralidad de casi todos los que estaban en aptitud de aspirar a prebendas y dignidades. Y con esto, y con atender mas a la ciencia que a la cuna, a la virtud que a la nobleza de linaje, viose en su tiempo obtener varones muy virtuosos y doctos las mitras y las prelacías. Con tal policía, y con la prodigiosa retentiva de que estaba dotado, cuando la cámara le consultaba los sujetos para los obispados u otras dignidades eclesiásticas, solía recusarlos, o por recientes deslices, de que él tenía exacto conocimiento, o por antiguas flaquezas de la edad juvenil, que sin duda todos menos él tenían ya olvidadas. Memoria tanto mas extraña cuanto que el clero era numerosísimo, y sus costumbres en general no muy puras y ejemplares[9].
Esta especie de policía regio-inquisitorial no la ejercía sólo con el clero; extendíala a todas las clases del Estado, y tenía su espionaje, así en su propio palacio como en las Cortes extranjeras, en los consejos como en las oficinas, en las secretarías como en los tribunales, y sus funcionarios tenían que estar siempre alerta, porque no sabían, como dijo el escritor sagrado, el día ni la hora. Ellos mismos solían inspeccionarse y vigilarse mutuamente sin sospechar unos de otros, y cada cual por encargo especial del rey. La confianza que todos tenían en el carácter reservado del monarca, y el rigor con que éste castigaba al que una vez le faltara a la verdad, eran dos buenos elementos para que nadie le ocultara lo que se proponía inquirir. El ejemplo del rey hacia reservados y veraces a sus confidentes, y éstos llegaron a ser con él como otros tantos confesores. Solo así se comprende el prodigioso conocimiento que llegó a adquirir Felipe II de los manejos de las Cortes extranjeras, de las intrigas y tratos de cada embajador, de las miras de cada soberano, de las opiniones de cada consejero, de las cualidades en fin, de las inclinaciones, defectos o prendas de cada funcionario, de cada pretendiente, de cada individuo; a excepción de tal cual ministro que supo burlar la sagacidad del mas astuto de los monarcas. Solo así se comprende también que un rey tan cauteloso como Felipe II consignara de su puño y letra, en las minutas o despachos para sus ministros o embajadores, mandatos, consejos o intenciones que tanto le desfavorecen, y que entonces creyó sin duda que serían arcanos impenetrables, pero que el tiempo ha venido a revelar para ayudarnos a conocer en lo posible a tan misterioso personaje.
Amigo del orden y de la regularidad en todo, distribuyó convenientemente por materias los negociados de los consejos y secretarías, para que en su despacho no hubiera el embarazo y confusión que se había notado hasta entonces. Ésta fue una de las medidas mas útiles con que señaló el principio de su reinado[10]. La descripción geográfica e histórica, junto con la estadística de población y de riqueza que se proponía y que mandó se hiciera de todos los pueblos de España y de las Indias, por mucho que le faltara para llevarse a cabo, es un buen testimonio de su genio ordenador, y señaló a sus sucesores la conveniencia de una obra que la indolencia de éstos fue dejando desatendida. Llevado de este mismo espíritu de orden y considerando, como dice un historiador de su tiempo, «la importancia de que son papeles, como quien por medio de ellos meneaba el mundo desde su real asiento,» mandó guardar y ordenaren la fortaleza de Simancas todas las escrituras antiguas que andaban derramadas por Castilla a riesgo de perderse; que fue como el principio y fundamento de ese riquísimo archivo nacional que en aquella fortaleza hoy se conserva copiosamente aumentado, y de cuya inagotable fuente hemos sacado muchos de los datos que nos sirven para escribir esta historia[11]. Igualmente cuidadoso en el orden de los papeles que tenía sobre su mesa y manejaba por sí mismo, encontrábalos a tientas, o daba al que los hubiera de buscar las señas infalibles del sitio y lugar de cada uno. Era rudamente severo con el que le causara en ellos el menor trastorno. Como un día viese desde su aposento a un ayuda de cámara andar en sus papeles, Decid a aquél, le dijo a su secretario Mateo Vázquez, que no le mando cortar la cabeza por consideración a los servicios de su tío Sebastián de Santoyo que me le dio.
Infatigable en el trabajo de bufete, asiduamente ocupado en el despacho de los negocios, diligente, expedito y activo, llevando siempre de camino su bolsa o cartera de papeles como un secretario, atento a todo, y dotado de una comprensión maravillosa, en dos horas de despacho hubiera podido dar trabajo para mucho tiempo a todos sus secretarios, consejeros y embajadores, si hubiera sido menos minucioso. Pero el afán de leerlo todo por sí mismo, de escribir por su mano las minutas, de adicionar, suprimir, anotar y tildar las frases y aún las palabras de las que sus secretarios le presentaban, como el más escrupuloso corrector de estilo, aún de los documentos curiales puramente formularios; su prurito de apostillar y entrerrenglonar la correspondencia oficial y confidencial; su manía de reparar en la ortografía, en la forma material de la letra, en el rigorismo de los tratamientos y cortesías; su cuidado en examinar nombre por nombre y cifra por cifra las nóminas de las pagas, y de advertir si iba incluido en ellas tal oscuro sirviente que hubiera muerto unos días antes de vencer el trimestre; su empeño en ordenar y escribir de su puño los ornamentos que habían de vestir los sacerdotes en cada festividad religiosa del año, y de prescribir el color de que había de pintarse cada letra inicial de los libros de rezo y de coro; éstas y otras nimiedades, más propias de un oficinista, de un mayordomo, o de un ritualista, que de un soberano que gobernaba dos mundos, y de cuya inconveniencia le avisaron oportunamente las Cortes de 1588, le consumían tiempo, embarazaban muchas veces el despacho de los negocios, le impedían levantar sus pensamientos a mas elevada esfera, estrechaban sus miras, y esta admirable cualidad del hombre es a nuestros ojos uno de sus más admirables defectos de rey[12].
Felipe II no era sólo un hombre laborioso, ni sólo un monarca devoto y político: era también versado en idiomas y entendido en letras. Las comunicaciones de sus maestros nos informan de los adelantos que hacía en el estudio de las lenguas, inclusa la alemana, y los autores de poemas latinos solían consultarle y oír con respeto su parecer sobre la propiedad de las voces y sobre su valor en la prosodia[13]. Estimaba los hombres doctos y se correspondía con los eruditos; y de su amor a los libros dan testimonio los encargos que dio a Antonio de Gracián para comprar las obras del Abulense (el Tostado), a Arias Montano, para la adquisición de códices hebraicos en Roma, y a otros sabios varones, y sobre todo la biblioteca que comenzó a formar en el Escorial[14]. No mencionáramos esta cualidad, siempre apreciable, pero no de un raro mérito en un rey, si se tratara de otro que del autor de la famosa pragmática de Aranjuez, en que condenaba a destierro perpetuo y a la pérdida de todos los bienes a todo el que saliera de estos reinos a estudiar o enseñar en las ciudades y colegios de otros reinos. Y es que Felipe II, temeroso de que se infiltrara en España el protestantismo, quiso aislar esta nación del resto del mundo, y amando las letras, pero permitiendo sólo las doctrinas que a su juicio y al de la Inquisición no pudieran ser peligrosas, sacrificó el progreso intelectual al fanatismo religioso.
Su política en lo interior era la que cuadraba a su carácter receloso, suspicaz y profundamente disimulado. Dejando con estudio a sus consejeros en cierta libertad para emitir sus opiniones a fin de conocerlos mejor; recibiendo con calculada afabilidad a los que negociaban o trataban con él; oyendo sin mostrar disgusto las advertencias que quisieran hacerle; con semblante rara vez alegre ni enojado, sereno casi siempre, y nunca descompuesto, como quien nunca dejaba de estar sobre si; era mas cortesano que sus cortesanos, como era mas ministro que sus ministros; y a sus ministros, cortesanos y consejeros les era difícil conocer cuándo estaban en la gracia o en la desgracia de su rey; solía venirles el golpe antes de sospecharle, y muchas veces la sonrisa del monarca precedía muy corto intervalo a la muerte del más encumbrado valido. Su sistema era fomentar o mantener la rivalidad y la división entre ellos para mejor dominarlos. Así se conducía y manejaba con los partidos que solían formar las influencias del duque de Alba, del cardenal Espinosa, de don Juan de Austria, de Ruy Gómez de Silva, del marqués de los Vélez, del cardenal Quiroga, de los secretarios Mateo Vázquez, Santoyo y Antonio Pérez.
Este príncipe, tan dedicado al oficio de rey, que cuesta trabajo hallar alguna vez en su larga vida al hombre sin encontrar siempre al monarca; este monarca, que hasta las pasiones y debilidades de la naturaleza, de que no estuvo exento, quería subordinar a la política; este hombre, en cuya cabeza cabían sin estorbarse la memoria de todos los nombres y la retentiva de las acciones de cada uno; que con su asiduidad en el trabajo, fatigaba y rendía a sus más laboriosos ministros y servidores; que desde la celda de un monasterio llevaba en sus manos los complicados hilos de la política de todas las naciones del globo; que aspiraba a sujetar los hombres y los pueblos a sus creencias y someterlos a su autoridad, rara vez vemos que levantara su imaginación a la altura correspondiente a su poder y a la magnitud de sus ambiciones, ni que desplegara aquella actividad enérgica que requiere una gran concepción y asegura su éxito. Muchas empresas se malograron por la embarazosa lentitud de las instrucciones minuciosas sobre pormenores e incidentes de poca monta, impropia ocupación del autor de un gran pensamiento, y propia para coartar la libertad del ejecutor. Tan lento Felipe II en resolver como era rápido su padre en obrar, Carlos V conquistaba un reino mientras su hijo respondía a una consulta. Antes de deliberar en definitiva, escribía sobre cada negocio, en notas, advertencias y reparos marginales, lo que podría formar un volumen. Al revés de su padre que hubiera querido hallarse en todas partes a un tiempo, Felipe II por no mover su persona consentía que se perdiera un Estado. Malta estuvo a punto de perderse por la dilación de los socorros; y los Países Bajos no hubieran ardido en guerras, ni se hubieran perdido para España, si Felipe II se hubiera decidido a abandonar por unos meses el Escorial. Verdad es que una vez que se precipitó a obrar contra el dictamen de sus consejeros, sufrió el mayor de los reveses, que fue la destrucción de la Invencible Armada. La oportunidad de las grandes resoluciones no era el don de Felipe II.
Sin embargo nos contentáramos con que el corazón de este príncipe hubiera correspondido a su cabeza. Pero en este punto, después de haberle estudiado cuidadosamente desde la infancia hasta la ancianidad, desde la cuna hasta el sepulcro, confesamos haber tenido el desconsuelo de encontrar muy rara vez en él un sentimiento tierno y afectuoso. Aquella reserva sombría, aquella fría indiferencia, aquella serenidad inalterable, parecida a la impasibilidad, aquel semblante que ni encogía la sonrisa en las prosperidades, ni arrugaba la aflicción en los contratiempos, ni demudaba el espectáculo de los suplicios, ni conmovían las súplicas de los desventurados, ni inmutaban los lamentos de las víctimas, revelaban un corazón cerrado a la compasión y a la piedad humana. El secreto con que meditaba las persecuciones y castigos generales de todo un pueblo o de toda una raza; la perseverancia con que proseguía por espacio de años con el mas profundo disimulo y por los más tenebrosos medios un plan de venganza personal, y la insensible dureza con que lanzaba una sentencia fatal contra el extraño, contra el confidente, contra el hermano, contra el propio hijo, descubría un alma de que no quisiéramos ver dotado ningún hombre, cuanto más un rey.
Cuando le hemos visto mostrarse tan imperturbable con la noticia de la victoria de Lepanto, como con la nueva de la derrota de la Armada Invencible, hubiéramos podido atribuirlo a grandeza de alma, si no le observáramos presenciando igualmente impasible las hogueras inquisitoriales, decretar las calamidades de los moriscos, aprobar el tribunal de la sangre de Bruselas, autorizar las crueldades exterminadoras del duque de Alba, disponer o consentir los suplicios de Egmont y de Horn, la tenebrosa estrangulación de Montigny, la matanza de los hugonotes, la prisión misteriosa y la muerte del príncipe Carlos[15], el tormento de Antonio Pérez, el encarcelamiento de la princesa de Éboli, la ejecución de Juan de Lanuza, y el asesinato del príncipe de Orange. Cuando leemos los minuciosos pormenores de la instrucción dada por Felipe II sobre la manera como el verdugo había de ejecutar en el silencio de la soledad y de la noche el suplicio del barón de Montigny, de modo que su muerte hubiera de parecer natural; cuando vemos que todo el proceso que se formó al más respetable de todos los magistrados, al Justicia Mayor de Aragón, fueron estas lacónicas palabras del rey: Prenderéis a don Juan de Lanuza, y haréisle luego cortar la cabeza; nos estremecemos de horror y no podemos menos de exclamar: «¡Menos malo fuera que hubiese sido de mármol el corazón de Felipe II! que al fin la materia insensible ni es cruel ni se deleita en la crueldad».
Por eso dijimos ya en otra parte, que reconociendo muchas grandes dotes de este soberano, le admirábamos, si, pero no nos era posible amarle.
Y sin embargo, menester es que seamos imparciales, y que hagamos a Felipe II la justicia que los hombres no le han hecho, tratándole apasionadamente así sus detractores como sus panegiristas. Felipe II, con todas sus pasiones y defectos de hombre y de rey, fue mucho más morigerado, y menos protervo, menos odioso, y aún menos sanguinario que la mayor parte de los monarcas contemporáneos y los soberanos de su siglo. Por extraña que al pronto pueda parecer a algunos la proposición, se evidencia con sólo reseñar rápidamente la galería de los reyes más notables de su tiempo.
Toleraríamos que los escritores extranjeros retrataran con tan negros colores a Felipe II y ponderaran su fanatismo, su tiranía y sus maldades, si no tuvieran delante en su mismo siglo a un Enrique VIII de Inglaterra, que sacrificó la religión de todo un Estado, la dignidad y el decoro del trono a la pasión lasciva de una mujer; a ese campeón de la fe católica y de la autoridad pontificia, que abjuró del catolicismo, y pisó la tiara, y se erigió a sí mismo en pontífice por llevar a su impuro lecho el adulterio y la obscenidad; a ese desenfrenado déspota, que arrojó del trono y del tálamo a una reina legítima y a una esposa fiel, para llevar al tálamo y al trono a una manceba desalmada; que decapitó después a la que había hecho objeto de sus escandalosos y criminales deleites; que con la misma serenidad llevaba al cadalso a Ana Bolena, a Catalina Howard y a la condesa de Salisbury, que al cardenal Fischer y al ilustre Tomás Moro; que con igual frialdad de alma entregó a la hoguera setenta mil víctimas, católicos y protestantes, que todos eran lo mismo para el primer escritor contra Lutero, para el que hizo luego ley del Estado la reforma luterana.
Toleraríamos a los extranjeros esta especie de privilegio de fanatismo y de crueldad que quieren conceder a Felipe II, si no tuvieran a la vista a su misma esposa la reina María de Inglaterra, la carcelera de su hermana Isabel, el verdugo de Juana Grey, de su padre y de su esposo, del duque de Warwick, del obispo Cranmer y del caballero Piat: la sombría y sanguinaria María de Inglaterra, que consagró cinco años a los refinamientos de la crueldad más infernal; que en tres años condenó al fuego a doscientos setenta y siete desgraciados, y en cuyo reinado derramaron menos sangre en Inglaterra los soldados que los verdugos.
Toleraríamos las diatribas de los extranjeros contra las crueldades del monarca español, si después de esa María de Inglaterra no hubieran visto a su hermana Isabel, a quien no negaremos nosotros las grandes condiciones de reina, como tampoco ellos las podrán negar a Felipe II. ¿Pero sufren paralelo la conducta generalmente morigerada de Felipe de España y la licenciosa y sistemática disipación de Isabel de Inglaterra? ¿Cabe cotejo entre el rey de las cuatro esposas legítimas, y la reina de los nueve reconocidos amantes y ningún esposo? Y en punto a crueldad, a despotismo y a mala fe, si Felipe II sacrificó a Egmont, a Montigny, a Lanuza y a Pérez, ¿no ordenó Isabel los inicuos suplicios de Norfolk, de Essex, y de otros ilustres magnates? Si Felipe II encarceló a su propio hijo Carlos, ¿no llevó Isabel al cadalso con meditada y fría ferocidad a la desventurada María Estuardo? Si Felipe II señaló un premio al que asesinara al príncipe de Orange, ¿no premiaba Isabel a los que le ofrecían asesinar a don Juan de Austria y a Alejandro Farnesio?
Si de los reyes de Inglaterra pasamos a los monarcas franceses del siglo XVI, perdonáramos a los escritores extranjeros los arranques de su indignación contra los actos de despotismo, de falsía y de crueldad de Felipe II, si no tuvieran tan cerca un Francisco I de Francia, que encendió como Felipe las hogueras de la Inquisición; que ejecutó con los herejes suplicios horribles, a más de la inconsecuencia de haberles favorecido; que conculcó las leyes del Estado y degradó los cuerpos políticos; que faltó tantas veces a la fe de los tratados; que se deleitó en las matanzas de la Estrapada, de Mérindol y de Cabrieres; que so pretexto de religión consintió a una soldadesca desenfrenada cometer todos los horrores imaginables en uno y otro sexo; y que además (cargo que no se puede hacer a Felipe II) mancilló su conducta moral pasando de los amores obscenos de la condesa de Chateaubriand a los de la duquesa de Etampes, y a los de la bella Ferroniere, y entronizó en la corte la disipación y la crápula, y murió victima de ella.
Les perdonáramos este privilegiado encono contra el monarca español, si juzgaran con la misma severidad los terribles edictos contra los protestantes de Enrique II de Francia, y sus impuros amores con Diana de Poitiers. Si condenaran con la misma dureza las infamias de la infernal Catalina de Médicis; si se mostraran igualmente indignados contra las repugnantes liviandades, contra los atroces crímenes de Enrique III a quien los mismos franceses llamaban el villano Herodes, y contra los alevosos asesinatos que perpetró en el duque y en el cardenal de Guisa; si tronaran con acento igualmente rudo contra los autores y ejecutores del degüello general de los hugonotes en la funestamente famosa jornada de San Bartolomé.
¿Será menester que pasemos revista a otros soberanos de Europa? Digamos que es una fatalidad que entre los monarcas del siglo XVI, sin desconocer el talento político de algunos, no hubiera nada mas común que la tendencia a la tiranía, la práctica del despotismo, la hipócrita perfidia, la intriga solapada, la fría crueldad y la dureza de corazón. Pero convengamos en que si Felipe II de España no estuvo por desgracia exento y puede con razón ser acusado de estos vicios, no hay justicia de parte de los escritores que le pintan como solo el monstruo coronado que entonces existiera en la tierra; convengamos en que hubo en su mismo tiempo no pocos que no le aventajaron en sentimientos humanitarios, y en que por lo menos en las costumbres de la vida privada no fue, como muchos de ellos, ni el escándalo de sus pueblos ni el corruptor de la sociedad.
XIV
FUNESTA Y RUINOSA ADMINISTRACIÓN DE FELIPE II.—FATALES MEDIDAS ECONÓMICAS.—RENTAS.—IMPUESTOS.—GASTOS DE LA REAL CASA.—POBREZA Y PENURIA DEL REINO.—CLAMORES DE LAS CORTES.—CAUSAS DE LA MISERIA PÚBLICA.—DECADENCIA DE LA AGRICULTURA, DE LA INDUSTRIA Y DEL COMERCIO Y SUS CAUSAS.
Conocido el carácter de Felipe II, veamos ya, a la manera que lo hicimos con su padre, cómo llenó este monarca la misión que la Providencia le confió al poner en sus manos el gobierno y la administración de la vasta monarquía que por las leyes del reino heredó de sus progenitores.
No era ciertamente lisonjero el estado en que Felipe encontró la hacienda de España, consumidas las rentas, agotados los recursos, agobiada la nación con deudas enormes, paralizado el comercio y muerta la industria; resultado de los dispendios ocasionados por las incesantes guerras de su padre. ¿Qué hizo Felipe II para curar aquella llaga, para regularizar la administración, para aliviar las cargas de los pueblos, para reanimar la industria, fomentar la pública riqueza y sacar nuevos recursos con que subvenir a las atenciones y satisfacer las deudas? Tomar para sí la plata que venía de Indias para los particulares y mercaderes; vender hidalguías, jurisdicciones y oficios, la cuarta de las iglesias, los terrenos del común, y las villas y lugares de la corona; imponer empréstitos forzosos a prelados, magnates y hacendados, que se arrancaban con violencia y sin consideración; suspender los pagos a los acreedores, y hasta legitimar por dinero los hijos de los clérigos. Estas fueron las primeras medidas económicas que propuso el Consejo de hacienda y aprobó el monarca.
En vano las Cortes alzaron muy desde el principio su voz contra aquellas ventas de lugares, terrenos y jurisdicciones, y contra el acrecentamiento de oficios públicos que empobrecían y desmoralizaban a un tiempo el país, pidiendo que se revocaran. No era Felipe II hombre que cejara ante las reclamaciones de las Cortes; y por otra parte los arbitrios que éstas proponían, propios de la ignorancia y de las preocupaciones económicas de la época, aunque hijos de un buen deseo, tales como la represión del lujo, la prohibición de extraer del reino el oro y plata acuñada o en barras, y otras semejantes, no eran por cierto para sacar de apuros y ahogos el Estado. La disminución en el gasto, o despensa que entonces se decía, de la casa real, que hubiera sido un alivio y un buen ejemplo, iba subiendo cada día a mayor cifra; y. menguando los ingresos y productos por el empobrecimiento del país y la mala administración, y creciendo las atenciones y las necesidades por las guerras siempre abiertas y vivas, el Consejo y el rey apelaban a los impuestos extraordinarios, a la venta de vasallos, al repartimiento de los indios, a los empréstitos a crecidos y ruinosos intereses, entablándose así una lucha perenne entre el Consejo que proponía y las Cortes que reclamaban, entre el rey que exigía y los pueblos que hubieran querido negar si hubieran tenido fuerzas para ello. Algunas leyes suntuarias, algunas provisiones restrictivas del comercio, algunas pragmáticas sobre trajes, era todo lo que se les alcanzaba a los consejeros de hacienda del rey; y participando los procuradores de estas ideas, creían hacer algo con que los grandes y nobles no doraran los muebles de sus casas, ni gastaran bordados y trencillas en sus vestidos, ni pusieran en sus mesas y banquetes sino cuatro platos y dos postres de fruta.
Como por una parte proseguían las guerras y las expediciones costosas, continuaba el empeño de conquistar y conservar reinos que lejos de producir eran otros tantos sumideros de las rentas de España, y el oro de América junto con los brazos agricultores del reino se enviaban a otras regiones; y como por otra parte las providencias administrativas eran, o incompetentes, o ineficaces, o contrarias al objeto mismo para que eran dictadas, sucedía que era mayor cada día la pobreza y la miseria pública. Y como ni los tributos ordinarios, ni las rentas de la alcabala, cruzada, escusado y subsidio eclesiástico alcanzaran a cubrir las crecientes atenciones, recurríase a los impuestos extraordinarios; y en este círculo vicioso de gastar para empobrecer y de empobrecer para gastar, se revolvía el monarca como en un laberinto sin salida. Cuando las Cortes, con triste pero vigoroso acento, se lamentaban de la penuria y ahogo de los pueblos, y exponían que los pecheros ya no podían mas, y reclamaban el alivio de los tributos, ¿qué era lo que arbitraba la junta de hacienda reunida por el soberano, y qué era lo que este soberano sancionaba? Suspender los títulos y derechos de los acreedores del Estado, reducir arbitrariamente sus intereses vencidos, so pretexto de ser exorbitantes y ruinosos, reformar y modificar sus títulos con arreglo a la reducción que se fijó, y dar un efecto retroactivo a todos los contratos hechos quince años antes: especie de bancarrota, que irritó y espantó a los prestamistas extranjeros, y acabó con el crédito de la hacienda y del gobierno de España.
Así no es maravilla se lamentara Felipe II hacia el medio de su reinado del desorden de la hacienda, y que se entristeciera de pensar en la vejez que le aguardaba, puesto que a los cuarenta y ocho años de su edad decía ya que no veía un día de qué podría vivir el otro.
Y con todo eso, siempre que las Cortes le representaban que les era ya de todo punto imposible a los contribuyentes soportar las cargas que los tenían agobiados, y le pedían que por lo menos los relevara de las nuevas imposiciones, y que no se vendieran las villas, lugares, jurisdicciones, hidalguías, regimientos y oficios, contestaba el rey con las grandes y urgentes necesidades que no podía escusar, y lejos de moderar éstas acrecentaban aquellas, y cuando ya no tenía que sacar de los aniquilados pueblos, reunía de nuevo al clero y a la grandeza, y exigíales, no como suplicante sino como señor, prestaciones forzosas, ya fuese en dinero, ya en especie; y cuando todo estaba agotado, mendigaba en el extranjero auxilios a cualquier interés y a cualquier precio[16].
¿Cuáles eran las causas de tantas necesidades, de tanta pobreza, de tanta miseria interior, en la nación entonces mas poderosa, y que debería ser también la mas rica de la tierra?
Nadie vacila en señalar como una de las primeras causas la lucha gigantesca de los reyes de España con tantas naciones, potencias y soberanos, por defender la fe católica y el engrandecimiento de la casa de Austria; lucha que comenzada por Carlos I y proseguida por Felipe II, hacia necesarias multitud de colosales empresas, costosísimas de hombres y de dinero. Los soldados y los tesoros de España se derramaban por infinidad de estados, separados entre si, o por mares inmensos, o por naciones enemigas. Los tesoros allá se consumían; los hombres allá se quedaban; los unos en los campos de batalla, los otros guarneciendo las plazas fuertes, y los que volvían habían sido arrancados de sus hogares antes de poder utilizar sus fuerzas en los trabajos de la tierra o de los talleres, y regresaban en edad en que el trabajo de los talleres y de la tierra se resistían a brazos habituados solo al manejo del mosquete o de la espada. Emigración de riquezas, despoblación del reino, abandono dela agricultura y de la industria, eran los efectos inmediatos y naturales de las guerras. ¿Quién duda que allá se establecían también muchos españoles, y que una gran parte de la población de Alemania, de Italia, de los Países Bajos y de África es originaria de España?
Disimulable podría ser el afán de conservar dominios remotos y desparramados, si las rentas de aquellos estados, ya que no acrecieran las de España, hubieran por lo menos producido para costear su propio mantenimiento. Mas ya fuese por la esterilidad de los unos, ya por la resistencia de los otros a contribuir para mantener un señor y un gobierno extraño, ya por la falta de producción ocasionada por las guerras en que andaban revueltos todos, es lo cierto que en vez de producir consumían, que por más que se los esquilmaba no rendían ni aún para racionar y asoldar nuestros ejércitos de operaciones en aquellos países, y que para mantener nuestras tropas en Flandes, en Milán, en Nápoles y en Sicilia, era menester enviar continuamente a Sicilia, Nápoles, Milán y los Países Bajos nuestro oro de América y nuestro oro de Castilla, y no alcanzaba nunca ni bastaba. De modo que todos aquellos grandes señoríos eran otros tantos grandes censos para España, y nos hacíamos pobres por la vanidad de que nos llamaran grandes señores.
La emigración a América, de que hemos hablado en el reinado de Carlos V, no disminuía, antes aumentaba en el de Felipe II, que era mayor cuanto aquí escaseaban mas los medios de vivir con desahogo, y no estragaríamos que fuese exacto el cálculo que hace un entendido estadista, de haber costado a España la colonización del Nuevo Mundo cerca de treinta millones de habitantes en menos de dos siglos. Si algunos hacían fortuna en el suelo virgen y abundoso de América, a muchos era fatal aquel clima, y donde iban a buscar la opulencia encontraban la muerte.
Cualquiera que haya leído, no diremos nuestra historia, sino los datos que podremos llamar oficiales sobre que la hemos basado, no pondrá en duda que las Cortes del reino, todas las que se celebraron desde el principio hasta el fin del reinado de Felipe II, constantemente señalaron como una de las causas mas fatales de la pobreza y postración de los pueblos la acumulación de bienes raíces en las iglesias y en el clero, y nunca dejaron de clamar por la desamortización y de pedirla con insistencia. Sin fruto, es verdad, porque el rey contestaba siempre: «No conviene que se haga novedad en esto»: mas los procuradores que conocían y palpaban de cerca cuánto dañaba al desarrollo de la riqueza pública la concentración de tantos bienes en manos muertas, cuán en perjuicio de los pecheros la pingüe dotación de algunas mitras, la opulencia dela mayor parte de los monasterios, y el crecidísimo número de eclesiásticos que vivían de bienes no sujetos al impuesto, cumplían al menos con el deber de pedir el remedio de una de las causas mas ciertas de la falta de producción, de la disminución de las rentas y de la ruinosa desigualdad en las cargas públicas.
El gran número de días festivos, que sin duda con el piadoso fin de consagrarlos a ejercicios devotos se había establecido en España, pero que los españoles, no dados a distinguirse por la laboriosidad, pasaban en una holganza estéril, cuando no en dañosas diversiones, interrumpían frecuentemente el trabajo, alma de la producción; y lo que a no dudar se había hecho con el objeto laudable de hacer al pueblo religioso y morigerado, le hacia, por la facilidad y la tendencia al abuso, disipado, inmoral y pobre. No con tímida reserva, como dice un historiador extranjero, sino con noble franqueza habían pedido los aragoneses en las Cortes de Monzón la reducción de los días festivos, pero en este punto, como en tantos otros, fueron desoídos sus deseos.
La amortización civil, los grandes vínculos y mayorazgos, aquella agregación sucesiva de bienes que había ido formando el patrimonio indivisible de algunos opulentos señores, por mas ventajas que quieran concederles los mayorazguistas, no era mas favorable al cultivo y a la producción que la amortización eclesiástica. Por lo menos, la legislación no había encontrado medio de impedir que muchísimos terrenos pertenecientes a esas gigantescas acumulaciones, que hubieran sido feraces en manos de un dueño que las cultivara con interés, se vieran convertidos en inmensos eriales. Vergüenza era que a un país tan favorecido por la naturaleza como España, vinieran del extranjero mas de once millones de fanegas de trigo en diez y ocho años, y que se diera una pragmática declarando libre del derecho de alcabala el pan que se trajese por mar a Sevilla[17].
Mucho hubiera podido suplir el fomento de la industria al decaimiento de la agricultura. Mas por una parte predominaba en España la antigua preocupación contra el ejercicio de las artes y oficios mecánicos, aumentada con la fatal distinción entre hidalgos y plebeyos. La natural afición de los españoles a cierto boato y magnificencia, y su no mucho apego al trabajo, los inclinaba a hacer esfuerzos para salir de la humilde o modesta clase de artesanos, fabricantes o pecheros, y a sacrificar sus intereses por adquirir la hidalguía, cuyos títulos y privilegios les daba facilidad de comprar el errado y absurdo sistema de Felipe II de sacarlos al mercado público. La circunstancia y la costumbre de ver ejercidas las profesiones y oficios de artesanos, fabricantes y mercaderes principalmente por los árabes, moros y judíos, hacía que los naturales del país que blasonaban de cristianos viejos las desdeñaran más, y las miraran como ocupación nada noble, y hasta como deshonrosa para ellos y para sus familias.
Por otra parte, en vez de destruir, o neutralizar al menos, esta preocupación con el aliciente del interés y del lucro, en lugar de aprovechar el gobierno el gran mercado que la conquista del Nuevo Mundo había abierto a los productos y a las manufacturas españolas, y de explotar aquella inagotable mina de comercio que la fortuna le había deparado, los errores de la época, errores de que participaban igualmente las Cortes, el rey y los ministros, contribuyeron a amortiguar y paralizar la industria con su sistema restrictivo y sus inconvenientes medidas. La prohibición de exportar el oro y la plata, con cuyo sobrante hubieran podido los españoles dar la ley en los mercados de Europa, estancando estos metales preciosos hacia subir la mano de obra, y la carestía de los jornales hacia subir relativamente el precio de los productos manufacturados, lo cual a su vez encarecía los artículos de primera necesidad. Ya que por estos errores los objetos de la industria nacional no pudieran tener salida en Italia, Francia, Inglaterra y otros reinos de Europa, habríanla tenido en América con solo satisfacer las demandas que de allá se hacían. Pero ¿quién podría hoy imaginarlo? Llegó a tanto la ceguedad en este punto, que la opinión nacional se pronunció contra la exportación de los productos fabriles hasta a nuestras mismas colonias; y las Cortes hicieron sobre esto las mas extrañas reclamaciones[18]. De modo que con tales preocupaciones populares y con tales errores administrativos se dio lugar a que la nación que hubiera podido casi monopolizar el comercio se viera reducida a recibir la ley de los fabricantes y comerciantes extranjeros, y la muerte de la industria nacional era otra de las mayores causas de su pobreza[19].
Restricciones y trabas de toda especie embarazaban e impedían el desarrollo del comercio interior y exterior. Los crecidos derechos de importación y exportación impuestos a casi todos los artículos; el de la alcabala que pesaba sobre las compras, ventas y cambios, y que iba haciéndose cada vez mas subido; el diezmo de mar que gravitaba sobre las mercancías que entraran en Castilla, fuese por los puertos de mar o por los puertos secos; muchas otras cargas vejatorias que podríamos mencionar, tenían como comprimido y ahogado el espíritu mercantil, ya harto abatido con el decaimiento de la industria y con la desfavorable prevención conque los españoles miraban a los industriales y mercaderes. ¿Y qué podía esperarse de un sistema administrativo, que después de formada una sola monarquía de todos los antiguos reinos, conservaba cada provincia mercantilmente separada de las otras por líneas de aduanas que las ceñían y aislaban entre sí? Castilla, Aragón, Navarra, las Provincias Vascongadas, se trataban comercialmente como reinos extraños; peor que como reinos extraños, puesto que se observaba el fenómeno, fenómeno que por cierto no ha mucho hemos visto desaparecer, de que las Provincias Vascongadas y Navarra importaran y exportaran libres de derechos los productos y artefactos propios y extranjeros por mar o por la frontera, mientras se recargaba con onerosos derechos las mercancías que se recibían de Castilla o eran traídas a ella.
La falta de comunicaciones entorpecía el tráfico y comercio interior; las piraterías de los moros, ingleses y holandeses, interceptaban y dificultaban el exterior, y las ordenanzas restrictivas, y los impuestos y los derechos exorbitantes daban ocasión y pábulo al contrabando, que a su vez acababa de arruinar el comercio y de desalentar la industria. Las medidas de Felipe II contra los moriscos, la guerra que produjeron, y su expatriación de las comarcas andaluzas que habitaban, comenzaron también a privar a la hacienda de los saneados recursos con que contribuía aquella población fabril, traficante y agricultora.
Abatida pues la industria, la fabricación y el comercio por las causas que acabamos de apuntar, y por otras que aún indicáramos si de hacer un tratado especial se tratase; escasos los rendimientos del suelo por la acumulación de bienes en manos muertas; abrumados los pecheros de tributos, con cargas los pueblos y con deudas anteriormente adquiridas la nación; consumidas las rentas del Estado en empresas y guerras extrañas, no nos maravilla el progresivo empobrecimiento del reino, y que importando la deuda de España al advenimiento de Felipe II al trono treinta y cinco millones de ducados, ascendiera a su muerte a cien millones, dejando hipotecadas las rentas de varios años a favor de los acreedores del Estado.
XV
SITUACIÓN POLÍTICA DEL REINO.—CARÁCTER DESPÓTICO DEL MONARCA.—SU PROCEDER CON LAS CORTES.—CÓMO ACABÓ FELIPE II CON LAS LIBERTADES DE CASTILLA Y DE ARAGÓN.
Si Felipe II era tan celoso y tan avaro de autoridad, que con toda su piedad y su fervor religioso no toleraba del mismo Santo Padre ni el conato siquiera de usurpación de su poder, menos podía esperarse de su natural tendencia a mandar como rey absoluto que el elemento popular ejerciera en los dominios sujetos a su cetro el influjo y el poder que había tenido en España en los tiempos pasados. El derecho de legislar en unión con el monarca, de intervenir en todos los negocios del Estado, de negar u otorgar impuestos, de inspeccionarla inversión de las rentas públicas, y de proponer y pedir todo lo que creyeran conducente al bien de los pueblos, éstas y otras prerrogativas que por las leyes del reino y por antigua costumbre tenían las ciudades representadas por sus procuradores, no podían ser miradas con afición por un príncipe que no sufría se menoscabara en un ápice su soberanía. Y lo extraño es que habiendo hallado el poder de las Cortes tan abatido ya, tardara tanto en acabar con una institución que simbolizaba las franquicias populares.
Pero Felipe II era mas dado a inutilizar y destruir lenta y paulatinamente aquello mismo que fingía respetar que a dar golpes violentos y decisivos, pero francos, porque esto era contra su carácter. Así fue que en su reinado se reunieron las Cortes en mas de doce periodos, y en algunos de ellos estuvieron congregadas largos años. El rey con el fin de irlas desvirtuando gradualmente, comenzó por negar algunas de sus peticiones, contestando a las mas con aquellas respuestas ambiguas, tan propias de su carácter, en que ofrecía tomarlo en consideración y consultarlo para proveer lo que conviniera. Sucesivamente fue minorando y escatimando las concesiones. Eran ya contadas las propuestas que otorgaba. Tomó luego el partido de ir difiriendo años enteros las respuestas, y varias veces se convocaron y congregaron nuevas Cortes sin haber obtenido las que las precedieron respuesta alguna a sus capítulos. Adoptó mas adelante el medio de fatigarlas teniéndolas reunidas larguísimos plazos, por mas que los procuradores le representaban los perjuicios y daños que de ello se les seguían. Cuando observó la postración, hija del cansancio, en que las había hecho caer, se aventuró a dar pragmáticas y leyes de propia autoridad, sin consultar siquiera a las Cortes estando reunidas; y cuando vio que los procuradores se limitaban a suplicar que por lo menos tuviera la atención de consultarles, pudo tener al fin de sus días el no envidiable orgullo de haber conseguido reducirlas a la impotencia y a la nulidad, y de haber extinguido el sostén de las libertades populares, sin golpes estrepitosos, y como si dijéramos por extenuación.
Las Cortes por su parte, aunque debilitada su influencia y menguado su poder desde el primer soberano de la casa de Austria, aunque desestimadas por Felipe II, y no obstante los trabajos de mina empleados por Carlos y por Felipe para corromper la integridad, la pureza y la independencia de los procuradores, todavía dieron durante todo el siglo XVI no pocas muestras de su antigua energía; muchas veces clamaron con vigorosa y robusta voz contra los excesos y extralimitaciones de la autoridad real; no una vez sola expusieron la inconveniencia de nombrar para representantes de los intereses del pueblo diputados que gozaran sueldos o gajes del Estado o de la casa real; continuamente hacían ver al monarca las necesidades y la penuria del reino, y le pedían el alivio de las cargas públicas; y siempre, constantemente, sin darse tregua en este punto, recordaban al rey que estaba quebrantando todas las leyes y hollando todos los fueros con imponer y cobrar tributos de propia autoridad y sin anuencia ni otorgamiento del reino unido en Cortes. La insistencia en esta materia era tanto mas justificada, cuanto que es una de las mas esenciales prerrogativas de la representación nacional, y en que era también mayor el abuso por parte de la corona; abuso a que Felipe no hallaba otra solución que dar que los apuros en que le ponía la necesidad de defender la fe católica, con cuyo título cohonestaba los gastos de las guerras. Pero los apuros no se acababan nunca, y el abuso se perpetuaba. ¿Extrañaremos que las Cortes de Castilla, heridas de muerte en Villalar, después de sostener todavía por cerca de un siglo una lucha estéril, llegaran a desfallecer acabando por sucumbir al peso del férreo brazo de un monarca poderoso, incansable en oprimir todo lo que pudiera servir de traba a su omnímodo poder?
Con intención no menos hipócrita y solapada había estado meditando Felipe II la ocasión y la manera de acabar con las libertades de Aragón, que no soportaba de mejor grado que las de Castilla. Esta ocasión se la deparó el alboroto y sublevación de los zaragozanos motivada por el célebre proceso de Antonio Pérez. Felipe no dejó escapar la oportunidad, y obrando ab irato, primero contra los hombres y después contra las instituciones, envió primeramente al suplicio al Justicia Mayor, y a los jefes de los insurrectos, y mató después los fueros aragoneses. Por no dejar de proceder con su habitual hipocresía, estaba ya entrando el ejército real en Zaragoza, y todavía afirmaba y protestaba el rey que iba a restaurar el libre ejercicio de los Fueros del Reino. A poco tiempo por orden expresa del rey la cabeza de don Juan de Lanuza rodaba en el patíbulo, y los Fueros de Aragón, aquella inapreciable conquista de un pueblo valeroso y libre que había asombrado al mundo, caían despedazados por la vengativa e implacable mano del despotismo en las Cortes de Tarazona.
La primera jornada de esta tragedia política se ejecutó en Villalar, la segunda se representó en Zaragoza. Las víctimas que personificaron la muerte de las libertades de Castilla y de Aragón, fueron Padilla y Lanuza. Felipe II consumó al bajar ya al sepulcro la obra con que Carlos I señaló el principio de su reinado. El hijo acabó en las Cortes de Tarazona lo que en las de la Coruña había comenzado el padre. Las libertades españolas, cuya conquista había costado tan heroicos sacrificios y tan preciosa sangre por espacio de siglos, fueron ahogadas en sangre española por dos príncipes de origen extranjero. En política esto fue lo que debió España a los dos primeros soberanos de la casa de Austria.
XVI
MOVIMIENTO INTELECTUAL DE ESPAÑA.—SIGLO DE ORO DE LA LITERATURA ESPAÑOLA.—POESÍA LÍRICA.—DIDÁCTICA.—ÉPICA.—FESTIVA.—SAGRADA.—DRAMÁTICA.—EL TEATRO ESPAÑOL EN EL SIGLO.—POETAS QUE SE DISTINGUIERON EN CADA GÉNERO.—LOPE DE VEGA.—NOVELAS CABALLERESCAS.—PASTORILES.—PICARESCAS.—NOVELISTAS.—EL QUIJOTE DE CERVANTES.—ESCRITORES POLÍTICOS.—RELACIONES, COMENTARLOS, CARTAS.—HISTORIAS PARTICULARES.—HISTORIA GENERAL.—MARIANA.—HUMANISTAS.—ESCRITORES ASCÉTICOS Y MÍSTICOS.—FR. LUIS DE GRANADA.—SANTA TERESA.—FR. LUIS DE LEÓN.—JESUÍTAS CÉLEBRES EN LETRAS.—TEÓLOGOS Y JURISCONSULTOS INSIGNES.—SUS OBRAS.—LA BIBLIA DE ARIAS MONTANO.—POR QUÉ NO FLORECIERON LAS CIENCIAS POLÍTICAS Y FILOSÓFICAS.—PRESIÓN QUE EJERCÍA LA INQUISICIÓN EN LAS INTELIGENCIAS.—LITERATOS PROCESADOS POR LA INQUISICIÓN.— OBISPOS.—DOCTORES TEÓLOGOS.— HUMANISTAS.— VENERABLES.—SANTOS.—OBSERVACIÓN SOBRE EL PROGRESO LITERARIO DE ESTE SIGLO.
En medio de la postración en que Felipe II hizo caer la institución veneranda de las Cortes; en medio de la opresión y de la pobreza del pueblo, y del abatimiento a que el comercio, la industria y la agricultura del reino habían venido, por efecto de tantas guerras, de tantos errores políticos y económicos, consuela ver el progresivo desarrollo que tuvo el movimiento intelectual en España en la segunda mitad del siglo XVI. Con razón es llamado el siglo de oro de nuestra literatura; puesto que en él resplandecieron y brillaron en casi todos los ramos del saber humano multitud de ingenios que admiraron al mundo entonces, que la posteridad siguió y seguirá celebrando, y que honrarán perpetuamente a España.
Bajo las plumas de ilustres escritores se habían establecido ya y fijado las reglas de la gramática y dela prosodia de la lengua, y el idioma castellano alcanzó en este tiempo todo el vigor, toda la robustez y toda la riqueza y armonía que le distinguen. Las obras en prosa y verso salían ya revestidas de esa gala de dicción que tanto nos deleita todavía al leer las producciones de los autores clásicos de aquella época. Mas español Felipe II que Carlos V, y mas aficionado que él a los libros y a la literatura española, no extraño él mismo a ciertos conocimientos literarios, dado a escribir y aficionado a corregir lo que otros escribían, la cultura intelectual marchó mas desembarazadamente todavía que en el reinado anterior, porque le dejaron también mas libre y expedito el camino los ingenios que antes habían brillado, y que habían tenido que vencer las primeras dificultades. Y la Inquisición que funcionó con mas rigor en tiempo de Felipe II que en el de su padre; la Inquisición, que tanta presión ejercía en los entendimientos, y tan intolerante, inexorable y dura se mostraba en punto a doctrinas teológicas y filosóficas, y en todo lo que perteneciera o pudiera tocar a asuntos de religión, fue indulgente y otorgó amplia inmunidad a los estudios y producciones de la imaginación, y entraba hasta en el interés político del soberano que los ingenios se distrajeran con los entretenimientos inofensivos de la amena literatura.
Así es que la poesía especialmente fue, según indicamos ya en otra parte, como el asilo a que se refugiaron las inteligencias, y campeando en él libremente hicieron florecer en todos sus géneros y en todas sus formas la poesía castellana, y la elevaron a un grado de esplendor del que difícilmente ha podido pasar después. Comenzando por la poesía lírica, el impulso dado por Garcilaso fue rápida y admirablemente seguido por otros aventajados ingenios, de los cuales solamente podremos citar algunos de los que sobresalieron por la elevación de sus pensamientos y por el mérito especial de sus producciones.
En esta galería de inteligencias fecundas descuella la dulce y venerable figura de Fr. Luis de León; dulce y venerable, por lo mismo que en sus obras, reflejo de su carácter, no se ve ni la pompa, ni el lujo, ni siquiera el aliño del arte, sino la sencillez en medio de la elevación, la modestia unida a la grandeza, y esa sublime naturalidad, y ese tinte apacible que respiran sus composiciones, tan en armonía con la virtud de su autor. Su oda a la Vida del campo destila aquella tranquilidad de espíritu del hombre que después de una prisión de cinco años en las cárceles del Santo Oficio volvía a su aula de Salamanca y anudaba las lecciones a sus discípulos que había dejado suspensas, con estas palabras propias de un varón santo: Como decíamos ayer… aún cuando se elevaba a mayor altura, como en la Profecía del Tajo, conservaba siempre la sencillez y la pureza de dicción; y sin las galas del lenguaje, de que nunca cuidaba, su versificación embelesa, y sus pensamientos y sus imágenes conmueven y embargan el alma y la inspiran el sentimiento de lo apacible, de lo religioso o de lo sublime. Este Horacio español era más poeta cuanto menos pretendía serlo.
Sencillo y tierno como él el bachiller Francisco de la Torre, sus canciones, sus endechas, sus composiciones a objetos campestres, son fáciles y fluidas, y producen una agradable melancolía. Hasta sus odas en verso libre son armoniosas, y apenas se echa de ver la falta del consonante.—Menos fluido, aunque también a veces acertaba a serlo, pero mas vigoroso que estos don Diego Hurtado de Mendoza, porque también era mas severo su carácter, no fue poco mérito el de este insigne guerrero, embajador, diplomático e historiador grave, haber cultivado las musas y dulcificado con ellas su trato en términos de podérsele colocar, no al nivel, pero al lado de los mayores poetas.
La poesía, como todas las artes, cuando han alcanzado cierto grado de perfección, encuentran al cabo de mas o menos tiempo, un genio que les dé cierto pulimento y las revista de ciertas formas y galas de buen gusto, de ciertos adornos que sin alterar su esencia le dan nueva belleza y agrado, nueva entonación, brillantez y colorido. El que hizo esta revolución en la poesía castellana, sacándola de su amable sencillez y de su modesta y elegante claridad, fue el sevillano Fernando de Herrera, llamado el Divino, por el fuego de su imaginación, por la grandeza y elevación de sus pensamientos, por la brillantez y magnificencia de sus imágenes, por la elegancia de su estilo, por la cultura, sonoridad y armonía de su dicción. En este sentido el divino Herrera formó una escuela distinta de la de Boscán y Garcilaso, y con tal facilidad que levantó la poesía lírica castellana a la mayor altura. Unas veces vivo, arrebatado y audaz, otras sensible, melodioso y tierno, pero siempre noble, siempre elevado y siempre florido, nadie le ha podido aventajaren esa analogía entre las imágenes y las palabras que llamamos armonía imitativa. Su oda a don Juan de Austria, su himno a la Batalla de Lepanto, su elegía a la Muerte del rey don Sebastián, aunque de diferentes géneros entre sí, son todos sublimes, todas obras maestras que pueden y deben presentarse como modelos.
Pero como de la belleza de la exornación puede fácilmente abusarse cuando no hay discreción para emplearla con sobriedad, sucedió que después fue llevada por algunos hasta la exageración y la extravagancia, y se corrompió el buen gusto degenerando en un insoportable culteranismo, cuyo contagio no bastó a contener la musa del juicioso Rioja, una de las mas preciosas joyas del Parnaso español. Pero esto pertenece ya a otra época.
Muchos otros escritores, siguiendo las huellas de Herrera, enriquecieron el parnaso español con producciones de no escaso mérito, bien que no igualaran, porque esto era ya harto difícil, los otros ingenios que hemos citado. Merecen entre ellos especial mención los dos hermanos Argensolas, Lupercio y Bartolomé, notables por su facilidad en uno de los géneros mas difíciles de versificación, que es el de los tercetos encadenados, por su buen juicio, agudeza y gracia en los asuntos morales y satíricos. Francisco de Figueroa, que ademas de otras composiciones llenas de dulzura y fluidez, sacó en su égloga a Tirsi mas partido del que entonces podía esperarse del verso suelto castellano. Fernando de Acuña, que tradujo las Heroidas de Ovidio y los cuatro primeros libros del Orlando de Boyardo. Los portugueses Montemayor, Saa de Miranda, y Melo, que ejercitaron con felicidad su pluma en la poesía castellana. Vicente Espinel, traductor de la epístola de Horacio ad Pisones, e inventor de la Décima, que de él tomó el nombre de Espinela. Juan de Arguijo, excelente imitador de Herrera, y hombre de una imaginación tan florida como profunda, con otros muchos que seria largo enumerar.
Pero es imposible, aún antes de pasar de la poesía lírica, dejar de mencionar al que sobresalió en todos los géneros, al hombre de la mas fecunda vena que han producido los siglos, al llamado con razón Fénix de los ingenios, al portento de imaginación, Frey Lope Félix de Vega Carpio, conocido mas por Lope de Vega. Aunque le hallaremos en todos los géneros de poesía desde la composición mas sencilla y breve hasta la complicada y difícil epopeya, como poeta lírico fue el que introdujo el lenguaje poético en la poesía popular, y la ennobleció; haciendo una especie de maridaje entre ésta y la poesía erudita, ennobleciendo, digámoslo así la una, y vulgarizando la otra.
En la poesía didáctica, ni se ejercitaron mucho, ni sobresalieron los ingenios españoles del siglo XVI. En este punto hay que confesar que no tuvimos ni un Horacio, ni un Vida, ni un Boileau. El Ejemplar poético de Juan de la Cueva, y Los inventores de las cosas del mismo, aunque tienen por objeto instruir, son obras incompletas y que carecen enteramente de método. El Arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega es más bien una apología de su sistema dramático que una obra didáctica, si bien no deja de dar en ella buenos consejos. El único que habría podido llamarse verdadero poema didáctico, si se hubiera acabado o tuviéramos de él algo mas que preciosos fragmentos, es el Poema de la Pintura del cordobés Pablo de Céspedes, que a su gran reputación como pintor, escultor y anticuario, hubiera añadido la de poeta sobresaliente, si hubiera concluido y limado su obra, pues los trozos quede ella se conocen son bellísimos, así por los conceptos como por el colorido y la armonía.
No fueron tampoco felices los ingenios españoles del siglo XVI en las obras que pertenecen al género mas elevado y difícil de la poesía, a saber, la epopeya. Y esto es tanto mas extraño, cuanto que apenas comenzaba a nacer la lengua castellana, se habían compuesto ya siglos atrás los admirables aunque toscos poemas del Cid y del Conde Fernán González. Y no porque en la época que examinamos dejaran de escribirse multitud de poemas, algunos de ellos sobre asuntos muy dignos de la musa épica. Pero el mérito de ellos estuvo ciertamente lejos de corresponder ni a la grandeza del argumento, ni a lo que debía esperarse del talento y de la imaginación de sus autores. El mismo Lope de Vega, tan fecundo en poemas épicos como lo fue en toda clase de obras y composiciones poéticas, no acertó en ninguno de los muchos que compuso a elevarse a la altura ni acomodarse al artificio que exige la epopeya. Se admira en todo la lozanía de su imaginación, su abundante vena, su prodigiosa facilidad en versificar, pero se ve también, ya el desaliño, hijo de la precipitación con que escribía siempre, ya la falta de nervio, ya las metáforas viciosas y los juegos pueriles de palabras, ya la inverosimilitud o la falta de arte en el enredo. Y esto no solamente en la Circe, en la Andrómeda, en la Dragontea, en la Hermosura de Angélica, y en otros poemas suyos, sino en la misma Jerusalen Conquistada, que es en el que puso mayor esmero, lo cual parece probar que Lope de Vega, en medio de su asombrosa fecundidad, no estaba dotado de genio épico.
Don Alonso de Ercilla, autor de La Araucana, no se propuso hacer un poema, sino escribir en verso los acontecimientos que presenciaba y describir las batallas en que tomaba parte. Así no pudo ni pensó arreglar su obra a un plan épico ni a las condiciones de esta composición, ni el asunto lo permitía tampoco: y sin embargo de haber sido más historiador que poeta, describió con tal fuego las batallas, puso tan elocuentes y vigorosos discursos en boca de sus personajes, y en medio de los defectos de versificación tiene tantas bellezas, que la Araucana es el poema del siglo XVI más conocido entre los extranjeros, y el que goza de mas crédito entre nosotros mismos.
Balbuena, con muchas mas dotes poéticas que Ercilla, con mucha mas riqueza de imaginación, mas elevación de ideas, mas facilidad y soltura de dicción, dio en su Bernardo una muestra de sus felices disposiciones para la epopeya, y mostró, como dice uno de nuestros críticos, que jugaba con las dificultades del arte sin conocerlas, como un héroe se burla de los peligros; pero su obra es tan desigual, tan incorrecta y tan desarreglada, y está plagada de tan monstruosos defectos mezclados de incomparables bellezas, que se admiran las disposiciones del autor y sin embargo no se puede soportar su libro. Bellísimos trozos de poesía se encuentran también en la Cristiada de fray Diego de Hojeda, en el Monserrate de Virués, en la Bética Conquistada de Juan de la Cueva, en las Lágrimas de Angélica de Luis Baraona de Soto: pero ni estos ni otros muchos que pudiéramos citar, prueban otra cosa que el ardor con que nuestros ingenios se esforzaron por alcanzar la corona épica, sin poder conseguirla, y que esta época tan fecunda en genios poéticos no produjo ni un Taso, ni un Camoens.
Más felices para los poemas ligeros y festivos, Lope de Vega nos dio la Gatomaquia, y Villaviciosa la Mosquea, dos producciones llenas de ingenio, de gracia y de naturalidad, que deleitan y recrean el ánimo, y demuestran las peregrinas facultades poéticas de que estaban dotados sus autores.
En la poesía sagrada, moral y sentimental, se hallan notables composiciones de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, de Fr. Pedro Malón de Chaide, de Fr. José de Sigüenza, que parafraseó muchos salmos, y del mismo Lope de Vega, con quien tropezamos en todos los géneros. Pero entre todos sobresalió Fr. Luis de León, cuya alma tierna y afectuosa, dice con razón uno de nuestros modernos escritores, parecía nacida expresamente para esta especie de composiciones. «Siempre que pulsa la lira para objetos sagrados, añade, un dulce éxtasis le eleva a los campos de la contemplación, y prorrumpe en exclamaciones que salen del fondo de su alma: o bien pinta la mansión celeste, describiéndola con expresiones místicas, que unidas a la suavidad de la versificación producen un encanto inexplicable, no pareciendo sino que se escucha la dulce armonía de los ángeles». Merecen citarse entre éstas sus odas a La Ascensión del Señor y a la Vida del cielo. Sabido es que su Traducción y comento de los cantares de Salomón en lengua castellana, hecha con solo el fin de complacer a un amigo suyo que no sabía latín, dio ocasión a sus émulos para acusarle al tribunal de la Inquisición por sospechoso en la fe, como infractor de los edictos en que se prohibía publicar los libros sagrados en lengua vulgar; que estuvo cinco años preso en las cárceles inquisitoriales, sufriendo con cristiana y ejemplar constancia los trabajos y padecimientos consiguientes, y que después de absuelto tuvo por bastante desahogo decir aquella celebrada décima, que empieza:
Aquí la envidia y mentira
me tuvieron encerrado…
. . . . .
La poesía dramática y la representación escénica, que comenzaron a cultivar y formar Torres Naharro y Lope de Rueda, siguieron también el impulso que les dieron estos dos genios. Juan de Timoneda, que recogió y publicó las obras de su amigo Lope, escribió él mismo trece o catorce composiciones dramáticas, entre las cuales había comedias, pasos, farsas, entremeses, tragicomedias y autos sacramentales, todo para representarse, como todavía entonces se acostumbraba, al aire libre, y en las cuales había diálogos muy vivos y animados. Dos autores de la compañía ambulante de Lope de Rueda, Alonso de la Vega y Cisneros, fueron también autores como él. Mas quien dio ya nuevo impulso y fisonomía al teatro fue el sevillano Juan de la Cueva, que compuso ya comedias divididas en cuatro actos o jornadas, y en variedad de metros; unas sobre asuntos históricos de España, como Los siete Infantes de Lara, Bernardo del Carpio, y El cerco de Zamora, otras fundadas en la historia antigua, como Ayax, Virginia y Mucio Scévola, y otras sobre argumentos de pura invención, como El infamador y El viejo enamorado.
El valenciano Cristóbal de Virués produjo algunos dramas extravagantes, como la Casandra y la Marcela; algunos atroces, como Atila furioso, en que mueren cincuenta personas y perece abrasada una tripulación entera; y alguno bastante arreglado, como Elisa Dido, en que se guardan las unidades, acaso sin intención y sin advertirlo, y en que se revela el talento práctico del autor del Monserrate. Por el mismo tiempo aparecieron las que su autor el gallego Jerónimo Bermúdez llamó con cierta jactancia primeras tragedias españolas, a saber Nise lastimosa y Nise laureada, fundadas ambas en la historia de doña Inés de Castro, cuyo nombre trasformó por anagrama en el de Nise. Pero más ruido que todas éstas hicieron tres tragedias del aragonés Lupercio de Argensola, tituladas Isabela, Filis y Alejandra, pues al decir de Cervantes, «alegraron y sorprendieron a cuantos las oyeron, así del vulgo como de los escogidos», y eso que estaban llenas de horrores, pues no solamente morían o eran asesinados casi todos los personajes a los ojos del espectador, sino que pasaban a su vista las escenas mas repugnantes.
Por fin el arte y la poesía dramática española, que llevaba por decirlo así siglos de infancia, y la representación escénica reducida a ejecutarse al aire libre, con pobrísimos trajes y aparato, por compañías ambulantes, salen de su rudeza y grosería en el reinado de Felipe II, y llegan a una época nueva de brillantez que les abren los privilegiados genios de Cervantes y Lope de Vega[20]. Aunque en las treinta o cuarenta comedias que escribió Cervantes, según dice él mismo, y de las cuales se han conservado pocas, no correspondió como poeta dramático a lo que se podía esperar de su gran talento, hizo provechosos esfuerzos por levantar y mejorar el teatro; y si en sus obras dramáticas no hay todavía el arte escénico que constituye el mérito de estas producciones, se ve en todas ellas el donaire, la agudeza y la lozanía propias de su ingenio. En la titulada Los tratos de Argel, en que se propuso presentar un cuadro de los trabajos y miserias que padecían los cautivos cristianos, se representó a sí propio en el esclavo Saavedra. Su Numancia, aunque adolece de falta de intriga y enredo, tiene originalidad, y hay en ella cuadros y escenas interesantes y bellísimas. La Confusa, de la cual decía él ser una de las mejores de su género, parece haber sido en efecto de las que alcanzaron más boga. Pero sabido es que no fueron las obras poéticas las que dieron más gloria a Cervantes.
Éste y todos los demás escritores dramáticos anteriores y contemporáneos, quedaron eclipsados desde el momento que apareció el que él llama monstruo de la naturaleza, el gran Lope de Vega, de quien dice que «se alzó con la monarquía cómica, avasalló y puso debajo de su jurisdicción a todos los farsantes, llenó el mundo de comedias, propias, felices y bien razonadas; y tantas, que pasan de diez mil pliegos los que tiene escritos, y todas (que es una de las mayores cosas que pueden decirse) las ha visto representar, u oído decir por lo menos que se han representado; y si algunos (que hay muchos) han querido entrar a la parte y gloria de sus trabajos, todos juntos no llegan en lo que han escrito a la mitad de lo que él solo, etc.». Y en efecto, bien podía llamar monstruo de la naturaleza al genio portentoso que produjo más de mil ochocientas comedias, que sepamos, con cuatrocientos autos sacramentales, fuera de innumerables poemas y composiciones épicas, didácticas, líricas y burlescas[21]. No se sabe que haya existido en parte alguna un hombre de tan asombrosa fecundidad literaria.

Compréndese bien la precipitación con que este hombre singular (que pasó ademas una parte de su vida en las campañas como soldado, y como tal fue en la malograda expedición de la Armada Invencible) compondría la mayor parte de sus obras. Él mismo dijo, hablando de sus comedias:
Y más de ciento en horas veinte y cuatro
Pasaron de las musas al teatro.
Así es que casi todas se resienten de esta precipitación, como que muchas veces componía en una mañana una pieza dramática que había de representarse a la noche; y casi siempre se ponía a trabajar sin plan sobre un pensamiento que le inspiraba su feliz y fecundísima imaginación, y sobre él iba añadiendo escenas a escenas, según en el momento le ocurrían. En todas estas obras improvisadas se ve la rica fantasía de Lope, y se admira su inagotable vena. Pero al propio tiempo se nota, como no podía menos de suceder, que corre sin saberse dónde marcha, y con muchas escenas admirablemente buenas hizo muchas comedias malas. Con sobra de talento y de inventiva, por falta de detenimiento y de sujeción no elevó el teatro a la perfección que hubiera debido y podido.
Y sin embargo, de tal manera mejoró el arte dramático español, depurándole, ya de las groseras farsas, ya de las repugnantes monstruosidades en que le habían envuelto sus antecesores, y dando decencia y decoro a las escenas y al lenguaje, y maridando la poesía popular y la erudita, y revistiéndola de formas mas cultas y de caracteres mas tiernos, mas interesantes y mas verosímiles, que abrió una nueva era a la representación escénica en España, y puede decirse que inventó el verdadero drama español, que al poco tiempo había de ser la admiración y el modelo de todos los teatros de Europa. Lope cultivó todos los géneros, e hizo comedias de las que se llamaron de capa y espada, de costumbres, pastoriles, heroicas, mitológicas, filosóficas, tragedias y autos sacramentales o dramas sagrados.
Lope de Vega «avasalló, como dice un escritor moderno, de tal suerte el teatro, que durante muchos años no se vio en los carteles otro nombre que el suyo; y hasta llegó el pueblo a llamar de Lope todo lo que en cualquier género era singular y sobresaliente. Las gentes le seguían en las calles; los extranjeros le buscaban como un objeto extraordinario; los monarcas paraban su atención a contemplarle, y le admitían a su presencia para colmarle de honores; hasta los pontífices quisieron premiar tan grande ingenio, y Urbano VII le condecoró con el hábito de San Juan, y le confirió el grado de doctor en teología, enviándole el título con una carta muy lisonjera escrita de su propio puño. Jamás hubo escritor que recogiese con tal abundancia los laureles»[22].
Pasando ya de las producciones poéticas a las obras y escritos en prosa, y comenzando por las de imaginación y de recreo, que son las que tienen mas analogía con las anteriores, por esos libros de entretenimiento y esas historias ficticias que nosotros llamamos novelas, también hallamos a los ingenios españoles cultivando este ramo de la literatura, que ya entonces tuvo y en los modernos tiempos ha llegado a tener aún mas influencia en las costumbres públicas.
Es cosa notable y extraña que después de haberse ejercitado los talentos españoles, y mostrado acaso más fecundidad y más lozanía que los de otras partes en las novelas caballerescas o libros de caballería, que tan en boga estuvieron durante algunos siglos, pasaran, cuando estos empezaron a decaer, a cultivar otro género en nada parecido a los romances caballerescos, a saber, el de las novelas pastoriles. Al fin las aventuras de los Amadises, de los Palmerines y de los Belianises, en medio de sus monstruosas inverosimilitudes y de sus maravillosas extravagancias, mantenían el espíritu guerrero y pundonoroso, y las ideas del amor, de la galantería y de la religiosidad de una época. Pero las novelas pastoriles, sobre no ser ni más verosímiles ni más regulares en su forma, no inspiraban ningún sentimiento grande y generoso, ni siquiera representaban las verdaderas costumbres del siglo, limitándose a cansados y empalagosos amoríos, expresados en un lenguaje que no era el que hablaban los humildes personajes que en ellas figuran. De este género fueron El siglo de oro de Balbuena, la Diana de Montemayor, la Arcadia de Lope de Vega, la Galatea de Cervantes, y otras muchas que podríamos citar.
Siguieron a éstas las novelas picarescas o festivas, de que había dado una muestra feliz, en medio de su carácter severo, don Diego Hurtado de Mendoza, con su Lazarillo de Tormes. En esta clase merecen especial mención Las Aventuras del escudero Marcos de Obregón, de Vicente Espinel, la Vida y hechos del pícaro Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, y otras que salieron más adelante, como El Diablo Cojuelo, de Luis Vélez de Guevara, y La vida del gran Tacaño, de Quevedo. El interés de estos libros estaba en la mayor o menor gracia y chiste del estilo, y en la más o menos exacta pintura de las costumbres de la sociedad. Mas como los héroes de estas novelas eran siempre gente de la ínfima y más abyecta clase, como criados, pilluelos, caballeros de industria y aventureros de mala especie, que hacían gala de sus vicios y travesuras y solían ir a parar a presidio, los cuadros de sus costumbres suelen ser repugnantes, y parecen como una parodia de mal género de los sentimientos exageradamente galantes de los héroes ideales de la caballería.
Otra cosa fueron las Novelas ejemplares de Cervantes, cuyo título les dio porque decía que no había ninguna entre ellas de que no pudiera sacarse un ejemplo provechoso. Y en efecto, de tal modo se propuso su autor dar en ellas ejemplos morales, al mismo tiempo que deleitar y entretener, que él mismo dijo que se cortaría la mano antes que dar sus novelas al público, si las creyera capaces de inspirar a alguno un pensamiento criminal. Su estilo y su tono es el que corresponde a la pintura de la vida real, ni demasiado alto, ni demasiado humilde.

Mas la obra de ingenio que ensalzó la reputación de Miguel de Cervantes a una altura a que ni nadie hasta entonces había llegado, ni nadie ha logrado llegar después; la que le dio una fama que lejos de menguar ha ido creciendo con el tiempo; la que le ha dado esa popularidad universal dentro y fuera de su patria; la que le inmortalizó en España y en todo el Orbe, y ha hecho envidiar a las naciones extrañas la gloria del país que tuvo la fortuna de producir tan asombroso genio, fue, ya se sabe, El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, de cuya obra nada podríamos decir nosotros en este breve resumen que no fuese descolorido y pálido después de tanto como en elogio de ella se ha dicho; y la misma notoriedad de su mérito, confesado y encarecido por propios y extraños, y el ser tan conocida de todos los hombres y de todas las clases, desde el más erudito hasta el más rudo y plebeyo, nos dispensa de detenernos ni a encomiarla más ni a analizar sus infinitas bellezas y encantos. Diremos solamente que Cervantes acertó a hacer un libro para los hombres de todas las clases, de todas las edades, de todos los países y de todos los tiempos.
No abundó este reinado en escritores políticos, y si alguno podemos citar, como el célebre secretario de Felipe II, Antonio Pérez, fue porque la persecución y el despecho movieron su pluma y le impulsaron a escribir fuera de su patria en defensa propia y en queja de los padecimientos y agravios que había recibido de su rey. Sus Relaciones y sus Comentarios, en que trata de sus favores, de su caída, de su proceso, de sus prisiones y fuga, aunque cargados a veces de una erudición afectada, están escritos con energía y con viveza. En sus cartas se ve más elegancia, más gallardía, más naturalidad y franqueza, y aunque no carecen de defectos, son un buen modelo del género epistolar. Este escritor político alcanza a don Francisco de Quevedo, que pertenece ya a otro reinado. Antonio Pérez no lo hubiera sido sin la persecución que le obligó a expatriarse.
Más progresos hizo en este reinado la literatura histórica. Las historias particulares de reinados, sucesos, ciudades e instituciones abundaron ya en número, y apareció la general de España, elevada a una altura de que no ha pasado en siglos enteros. Excusado es buscar en unas y en otras ni gran crítica ni mucha filosofía, ni se podía esperar ni pedir a sus autores en las circunstancias en que escribieron. Harto hicieron en revestirlas de la forma histórica, y en exornarlas con las galas del lenguaje, que en algunas es limpio, correcto y puro, en otras hasta ameno y florido, si bien en muchas es todavía indigesto y pesado, y en las más se ve el gusto dominante por las arengas pomposas, por las largas y minuciosas descripciones de sitios y de batallas, y por una minuciosidad fatigosa que tenía que darles una extensión desmedida e insoportable. Como los más de los historiadores de este tiempo eran o eclesiásticos o militares, resiéntense sus obras, o de un ascetismo místico, o de una pasión preferente a las cosas de la guerra, y las guerras solían ser también el asunto predilecto y en que empleaban con más gusto sus plumas.
Tales fueron por ejemplo la Historia de la Rebelión y Castigo de los Moriscos, de Mármol; como lo había sido La Guerra de Granada, de don Diego Hurtado de Mendoza; el Comentario de la guerra de Alemania hecha por Carlos V, de don Luis de Ávila y Zúñiga; Las Guerras de los Estados Bajos, de don Carlos Coloma, marqués del Espinar; los Comentarios de las guerras de Flandes, de don Bernardino de Mendoza; la Historia de las Guerras Civiles de Granada, de Diego Pérez de Hita, y otras por este orden, de mas o menos mérito, escritas por los mismos que habían ejercido mando en dichas guerras, o recibido heridas como soldados, asaltando plazas o combatiendo en los campos de batalla.
Así como estos guerreros historiadores, dejándose llevar de su afición a las descripciones de los combates y de los azares de la guerra, se eternizaban sin advertirlo en las relaciones de los hechos de armas, así los historiadores eclesiásticos se extasiaban en los elogios de las virtudes de un santo o de una institución religiosa, y deteniéndose poco en los hechos sembraban a granel las reflexiones, consejos y ejemplos de moral cristiana. Tal es la Vida de Santa Teresa de Jesús, por Fray Diego de Yepes, el confesor de Felipe II. Fray José de Sigüenza, que escribió la Vida de San Jerónimo, y la Historia general de la Orden del mismo santo, con admirable elegancia y fluidez, con dignidad de entonación, con elevación de ideas y erudición suma, tenía grandes dotes de historiador, y hubiera quizá aventajado a los historiadores profanos de mas nombre, si hubiera empleado su talento histórico, su buen juicio y sus dotes oratorias en trasmitir a la posteridad los anales del reino.
Como historias de reinados y pueblos son dignas de honrosa mención, a pesar de los defectos propios de su época, La general del Mundo, de Antonio de Herrera, la Primera parte de la Historia de Felipe II, de Cabrera, los Anales históricos de los reyes de Aragón, por el Padre Abarca, los Cuatro libros de los anales de Aragón, por Argensola, el autor de la Conquista de las Molucas, y sobre todo los Anales del mismo reino, de Jerónimo de Zurita, el analista más investigador, más exacto y más concienzudo, el más conocedor y más rico en noticias de la historia de aquel pueblo, y el que informa y demuestra mejor la manera como se formó, se estableció y se fue desenvolviendo la constitución aragonesa.
Tanto se había reconocido la necesidad que ya había de una historia general de España, que las Cortes de Castilla pidieron al emperador se dotase convenientemente al canónigo de Zamora Florián de Ocampo, como lo estaban Zurita y los cronistas aragoneses, para que pudiera dedicarse con desembarazo a esta grande obra. En otra parte hemos dicho ya cómo desempeñó Ocampo esta ímproba tarea, y hasta dónde llegó en ella, y cómo y hasta dónde la continuó el sabio cordobés Ambrosio de Morales, que le sucedió en el empleo de cronista general. El vizcaíno Esteban de Garibay, que hacia el mismo tiempo escribió el Compendio historial de las Crónicas y universal Historia de todos los reinos de España, al cual añadió algunos años después las Ilustraciones genealógicas delos Católicos Reyes de las Españas, etc., que por su trabajo mereció también ser generosamente premiado por Felipe II, fue un diligentísimo investigador de hechos, y su obra aunque escrita en estilo poco agradable, tan excelente para ser consultada como árida para ser leída, fue la crónica más completa que se había publicado hasta entonces, pero le faltaba mucho para llenar las condiciones de una historia general.
Reservada estuvo esta gloria para el Padre Juan de Mariana, que valiéndose de todo lo que anteriormente se había publicado, así en latín como en romance, acertó al fin a componer un verdadero cuerpo de historia, y a llenar la necesidad que en este ramo importante de la literatura se estaba sintiendo hacía tiempo, e hízolo de la manera más cumplida que hubiera podido esperarse en aquella época. Como nuestro juicio acerca de esta importante obra le hemos emitido ya en el Prólogo a la nuestra, no hay para qué reproducirle en este lugar, siendo sólo nuestro objeto al presente demostrar que habiendo logrado España en el siglo XVI tener una buena historia general, la literatura histórica se puso al nivel, ya que no queramos decir a mayor altura que los demás ramos, que hicieron se llamara con razón aquel siglo, el siglo de oro de las letras españolas.
Sobresalió en las humanidades el extremeño Francisco Sánchez de Brozas, conocido por el Brocense, a quien Justo Lipsio llamó el Apolo y Mercurio de España. Este docto humanista publicó varios y excelentes tratados de gramática latina y griega, de retórica y de dialéctica, y llegó a vanagloriarse de que enseñaría el latín en ocho meses, el griego en veinte días, la esfera en ocho o diez, la dialéctica y retórica en dos meses, y aún en menos tiempo la filosofía y la mística.
Donde se ve el grado de riqueza y de perfección a que había llegado la lengua castellana en la segunda mitad de este siglo es en los escritores de asuntos sagrados, religiosos y místicos, que acaso se aventajaron a todos en la facundia y la elocuencia. Al maestro Juan de Ávila, llamado el Apóstol de Andalucía, que asombró y edificó a España con sus fervorosas y elocuentes predicaciones en los últimos años de Carlos V, sucedió su amigo y discípulo Fr. Luis de Granada, el príncipe de la elocuencia sagrada española. «Siempre en sus escritos resplandece, dice un crítico español hablando del Padre Granada, sobre todas las otras virtudes de la elocuencia, la claridad, sencillez y propiedad; así es que entre tantos y tan varios tratados no se halla una voz forastera, desusada, latinizada ni afectada; con lo que probó que la lengua española tenía ya entonces bastante riqueza en sí misma, sin haber de mendigar las ajenas. Fue singular Fr. Luis, sobre todo, en el escogimiento de los epítetos, con que realza poderosamente las cosas, y en la pureza y propiedad de la dicción. El venerable Ávila, (prosigue) había creado, por decirlo así, un lenguaje místico de robusto y subido estilo; y el venerable Granada lo hermoseó, lo retocó con lumbres y matices, y le dio número, fluidez y grandiosidad en las cláusulas, sin ser hinchadas, afectadas ni afeminadas. Tuvo también la habilidad de ser grande con la expresión sencilla; y de ocultar el arte, no habiendo casi período que carezca de arte. Este nacía de su facilidad; mas también esta facilidad le hizo verboso, y la verbosidad, redundante en muchas partes».
Las obras en que Fr. Luis de Granada desplegó más erudición, más sublimidad en los pensamientos, mas unción y piedad, y también más nervio y elocuencia, son: La guía de pecadores, la Introducción al símbolo de la fe, las Meditaciones, el Memorial de la vida cristiana, la Retórica y los Sermones. No es extraño que se diga de él que jamás ningún escritor místico ha hablado con mas dignidad de Dios, y que parece descubrir a sus lectores las entrañas de la Divinidad.
Hubo no obstante en su mismo tiempo una mujer admirable, una santa, escritora de obras místicas, dotada de una alma ardiente, de un corazón apasionado, de una dulzura encantadora, que de tal manera se embriagaba en los deleites del amor divino, de tal modo se arrobaba su espíritu en éxtasis celestiales, que en sus obras, escritas con claridad de talento y de juicio, en estilo castizo y propio, por lo común sencillo, pero muchas veces sublime, parece trasportar consigo al lector a las mansiones de la gloria. Ya se entenderá que hablamos de Santa Teresa de Jesús. Sus principales escritos son: El discurso de la Vida: el Camino de perfección: el Libro de las fundaciones: y el Castillo interior, o Las Moradas.
Otro de los escritores ascéticos de más nombradía fue Fray Luis de León, a quien hemos nombrado ya como poeta eminente. Entre las muchas obras notables de Fray Luis de León en este género, descuellan: Los nombres de Cristo; La Perfecta casada, y la Exposición del libro de Job. Menos orador, menos abundante y armonioso que Fray Luis de Granada, pero mas filósofo, mas profundo y mas enérgico, ambos elocuentes, ambos excelentes hablistas, y modelos ambos de dulzura, de virtud y de piedad cristiana, el predicador de Scala-Coeli es, no sin fundamento, comparado a Flechier y a Massillón, el autor de los Nombres de Cristo tiene mas analogía con Bourdaloue y Bossuet. Así como Santa Teresa parecía haber heredado el alma de Isabel la Católica, y no es aventurado decir que Teresa en el trono hubiera sido una Isabel, y que Isabel en el claustro hubiera sido una Teresa.
Este grupo de escritores ascéticos contemporáneos, tan semejantes en sentimientos y en caracteres, todos tan dulces, tan virtuosos, tan benévolos, todos adoctrinando por medio de una suave persuasión y de una amena y atractiva enseñanza, semejan una benéfica y luminosa constelación en medio de las sombras del horizonte inquisitorial, y formaban un singular contraste con los terribles ministros y ejecutores del Santo Oficio, que en su mismo tiempo obligaban a creer por medio de las mordazas, de las cárceles y de las hogueras.
Hubo ademas en esta época tan fecunda de genios otros escritores místicos, que si no alcanzaron tan alta reputación como los tres de que acabamos de hablar, tuvieron también brillante imaginación, correcto y florido estilo, aunque mas desigual, como Fray Pedro Malón de Chaide; otros en cuyas obras parece vérselos, como a Santa Teresa, en continuo arrobamiento y embelesados con el amor divino: tal fue San Juan de la Cruz, denominado el Doctor extático. No nos incumbe nombrar a todos, porque nuestro propósito se limita a dar una idea del espíritu y estado literario del siglo.
En cuanto a la teología y a la ciencia del derecho, bastaría recordar en globo los ilustres prelados, insignes teólogos y sabios jurisconsultos españoles que en las tres épocas o periodos del concilio de Trento ilustraron aquella venerable asamblea, y asombraron al mundo con su erudición y su sabiduría, para comprender hasta qué punto se cultivaron estas ciencias en España en aquel siglo: que nada era mas natural en un tiempo en que las disputas y contiendas religiosas producidas por los reformadores protestantes traían agitada la cristiandad, preocupaban todos los ánimos, y hacían necesario que los talentos españoles se consagraran con preferencia a los estudios teológico-canónicos, para defender con éxito la pureza del dogma católico en las controversias provocadas por los innovadores. Pero no llenaríamos nuestro objeto sino mencionáramos siquiera algunos delos que principalmente se distinguieron en esta grandiosa y noble lucha, y con su vasta erudición, sus admirables discursos y sus escritos nutridos de ciencia y de doctrina conquistaron un nombre glorioso que ha pasado con veneración a la posteridad.
Habiendo sido un español el que concibió y realizó el pensamiento de fundar una institución religiosa, y de organizar una milicia eclesiástica con el objeto de defender el dogma católico y robustecer el principio de autoridad contra la herejía de Lutero, y contra el principio de libre examen proclamando por el heresiarca y sus sectarios, españoles doctos fueron también los que ayudaron a Ignacio de Loyola a la creación de su Compañía de Jesús, y los que fomentaron su instituto y le propagaron y dieron incremento. El Padre Diego Láinez, compañero de Loyola en el apostolado, y su primer sucesor en el cargo de general de la Compañía, se hizo notable por sus discursos en el célebre coloquio de Poissy, y alcanzó mas celebridad en la tercera reunión del concilio de Trento con aquella famosa arenga, en que sentó la necesidad de una sola cabeza en la Iglesia y la preeminencia del papa sobre los demás obispos sus delegados, si bien la exageración de sus doctrinas sobre autoridad e infalibilidad pontificia no dejó de hallar oposición en el Concilio. El tomo undécimo de la Historia general de los Jesuítas lleva el nombre de Láinez, contemporáneo, y uno de los seis primeros discípulos de San Ignacio fue Alfonso de Salmerón, entusiasta propagador de las doctrinas de su maestro en Alemania, en Polonia, en Flandes, en Francia y en Italia, profesor en la universidad de Ingolstadt, orador distinguido en el concilio de Trento, y escritor de doctos comentarios a las Epístolas de San Pablo y a otros libros de la Sagrada Escritura. Otros dos jesuítas, los padres Tomás Sánchez y Luis de Molina, autor el primero de los célebres tratados De Matrimonio y de una recopilación de Jurisprudencia, el segundo del no menos célebre libro De Concordia gratiœ et liberi arbitrii, que dio motivo a las famosas disputas sobre la gracia y la predestinación que tan ruidosas se hicieron en el siglo XVI entre jesuitas y dominicos, y a la congregación llamada De Auxiliis, se distinguieron también por su talento y por sus obras teológicas.
Entre los prelados españoles que se hicieron notables en el concilio de Trento, y que ni eran jesuitas, ni profesaban ciertas doctrinas que hizo como suyas propias la Compañía, antes combatieron resuelta y enérgicamente la institución como perjudicial a España[23], fue uno el maestro Melchor Cano, cuya incomparable obra De Locis Theologicis, que ha servido y sirve todavía de libro de texto en las aulas de nuestras universidades, hubiera bastado a granjearle merecida fama de insigne y elocuente teólogo, si no hubiera dado otras muchas pruebas de su gran talento y de sus profundos conocimientos en esta facultad. Compañero suyo de hábito, aunque no su amigo, fue el dominicano don fray Bartolomé de Carranza, arzobispo de Toledo, notable entre los padres tridentinos, último confesor del emperador Carlos V, autor de una Suma de los concilios y de los papas desde San Pedro hasta Julio III, de un Tratado de la residencia de los obispos, y de un Catecismo español, por cuya obra fue acusado a la Inquisición como sospechoso de luteranismo, y por la cual sufrió el virtuoso prelado una persecución tan injusta como ruidosa por su larga duración, por sus importantes y variados incidentes y por las muchas personas que en ella fueron envueltas y a que alcanzó la saña inquisitorial; bien que el pueblo, mas justo que los fiscales y jueces del Santo Oficio, comprendió la calumnia, menospreció a los calumniadores, y dio siempre la debida veneración al eminente prelado, y en la misma Roma se cerraron el día de su muerte todas las tiendas como en los días de solemne luto, y se tributaron a su cadáver los mismos honores que al de un santo.
No menos célebres que los teólogos fueron los españoles que asistieron al concilio de Trento como jurisconsultos. Los nombres de Azpilcueta, de los dos Covarrubias, Diego y Antonio, del arzobispo de Tarragona Antonio Agustín, y otros insignes juristas que salieron en aquel siglo de las universidades de Alcalá y de Salamanca, y fueron después a honrar las escuelas de Bolonia y de París, y a brillar en las asambleas eclesiásticas de Trento y de Roma, o en las Cortes de Inglaterra, de Francia y de Alemania, enaltecieron la jurisprudencia civil y canónica. Muchos críticos extranjeros ensalzaron su asombrosa erudición, y dejaron consignados relevantes elogios de sus obras.
Es imposible, tratando del movimiento intelectual de España en la segunda mitad del siglo XVI, dejar de hacer especial mérito de uno de los más eminentes literatos y de los más sabios doctores que concurrieron al concilio de Trento y colocaron allí mas alto el nombre español. Pero no es esto lo que ha dado mas fama a Benito Arias Montano, que es el sabio a quien nos referimos: ni acaso es tan conocido en la república da las letras por sus excelentes libros, sus Antigüedades judaicas; su Salterio en versos latinos, sus Monumentos de la salud humana, su Historia dela naturaleza y su Retórica, como por la famosa edición de la Biblia Polyglota que bajo su dirección se hizo en Amberes por especial encargo que para ello recibió de Felipe II, por haberse agotado ya los ejemplares de la Complutense del cardenal Jiménez de Cisneros. Y en verdad, ¿a quién mejor podía haber encomendado tan difícil y delicada obra que al profundo teólogo, al hombre versado en las divinas y humanas letras, al que poseía, además del español, otros diez idiomas entre antiguos y modernos, a saber, el hebreo, el caldeo, el siriaco, el árabe, el griego, el latín, el francés, el italiano, el flamenco y el alemán? La Polyglota complutense de Cisneros, y la Antuerpiense, Regia o Plantiniana de Arias Montano, fueron dos monumentos literarios que inmortalizaron a sus autores, que honraron el siglo en que se hicieron, la nación y los monarcas que los impulsaron.
Después del gran servicio que con esta obra monumental hizo Arias Montano a la religión y a las letras, y en premio del cual no admitió la mitra que le confería Felipe II, contentándose con el hábito de Santiago, todavía fue denunciado a la Inquisición general en Roma, y al consejo de la Suprema en España, por el profesor de lenguas orientales de Salamanca León de Castro, a instigación de los jesuitas, envidiosos de que no se hubiera contado con ellos para aquella grande obra, calificándole de sospechoso de judaísmo, por haber dado el texto hebreo conforme a los códices de los rabinos, lo cual obligó al denunciado a escribir e imprimir en propia defensa el libro que intituló Apologético. Pero la fortuna de Arias Montano estuvo en haber encomendado el inquisidor general la censura de su obra principalmente al jesuita Juan de Mariana, en quien sus compañeros de hábito fundaron grandes esperanzas de triunfo, que luego vieron frustradas; porque el docto historiador, si bien informó que en la Biblia Polyglota de Amberes había equivocaciones y defectos, que señalaba, añadió que no eran tales que mereciesen nota teológica, y que no había méritos para prohibir la obra, y si muchos para esperar de su lectura grande utilidad.

Esta conducta de Mariana desagradó, como era de suponer, a sus hermanos, los cuales vieron con no menos disgusto que en el índice prohibitorio de libros de 1583, que también se le encomendó, dejara incluida la obra de San Francisco de Borja. Mariana por su parte, si no se propuso vengar el mal ceño con que ya le miraban los de su orden, por lo menos dejó consignados los vicios de que adolecía la organización de la sociedad jesuítica en el libro De las enfermedades de la Compañía, que no se dio a luz hasta después de su muerte. Y el que tanto había contribuido a librar a Arias Montano de la persecución inquisitorial que sobre él pesaba, no se libró él mismo de sufrir graves pesadumbres que le atrajeron de parte del severo y adusto tribunal sus escritos De la alteración de la moneda, De la muerte y dela inmortalidad, y sobre todo el tratado De Rege et Regis institutione, condenado a las llamas como sedicioso por el parlamento de París, y quemado por mano del verdugo en razón a ver sentada en él la doctrina de la defensa del regicidio con el nombre de tiranicidio. Mariana fue procesado, y estuvo bastante tiempo penitenciado y preso en su colegio.
Condúcenos esto a hacer algunas observaciones conque terminaremos esta tarea, que había de ser demasiado prolija si hubiéramos de extender nuestro examen a otros ramos del saber humano, y a hacer una reseña de su situación y de los hombres que en ellos florecieron. Es la primera, que si las ciencias políticas y filosóficas no progresaron en España en aquel siglo al compás de otros conocimientos, ocasionabalo la compresión en que tenía los entendimientos el poder y la fiscalización inquisitorial, ayudada del poder político, y el peligro y la facilidad de incurrir en las notas teológicas y en las censuras eclesiásticas, por cualquiera frase, expresión o idea que la suspicacia o malevolencia pudiera denunciar como sospechosa o contraria a las máximas, doctrinas o axiomas religiosos y politices que profesaban el rey y los inquisidores. La segunda es, que asombra en verdad la fuerza del impulso que habían recibido las letras españolas desde últimos del siglo XV, pues tal desarrollo alcanzaron en la segunda mitad del XVI, cuando tantas trabas se habían puesto al pensamiento, y cuando era raro el hombre que se distinguía por su saber que no sufriera en mas o menos grado persecuciones, disgustos, vejámenes y molestias de aquel adusto tribunal.
Largo catálogo de ellos podríamos poner aquí sacado de los archivos del Santo Oficio; pero habremos de concretarnos a una breve nómina de literatos y escritores de varias clases y géneros, en testimonio siquiera de que no es exagerado lo que decimos de la opresión que pesaba sobre las inteligencias, y de lo difícil que era a todo el que daba a luz alguna producción de su ingenio, por mas tiento y cautela que en ello pusiese, librarse de la suspicacia inquisitorial y dejar de sufrir sus mortificaciones, sin que hubiera escudo que de ellas preservara.
Sólo en el célebre proceso formado al arzobispo de Toledo don Fr. Bartolomé de Carranza por su catecismo, fueron envueltos multitud de prelados, maestros y doctores, los unos por haberle traducido, los otros por haber dado de él censura favorable, los otros meramente por haberle copiado. Tales fueron el doctor Hernando Barriovero, el jesuita Gil González, el doctor Sobaños, rector de la Universidad de Alcalá, los dominicanos fray Mancio del Corpus Christi, fray Juan de Ledesma, fray Felipe de Meneses, fray Tomás de Pedroche, fray Juan de la Peña, fray Ambrosio de Salazar, fray Antonio de Santo Domingo, fray Pedro de Sotomayor, fray Juan de Villagarcía, y otros varios, todos lectores y catedráticos de teología en Toledo, Alcalá, Salamanca y Valladolid; y los prelados don Francisco Blanco, don Francisco Delgado, don Andrés Cuesta y don Antonio Gorionero, obispos de Santiago, Lugo, León y Almería, y varios otros doctores; a todos los cuales el Santo Oficio o castigaba, u obligaba a retractarse, o hacía abjurar, o imponía penitencias, o hacía pasar por otra clase de humillaciones.
Ocho venerables prelados y nueve doctores teólogos españoles de los que asistieron al Concilio de Trento tuvieron causa en la Inquisición: entre ellos personajes tan distinguidos como el arzobispo de Granada, don Pedro Guerrero, el maestro fray Melchor Cano, Benito Arias Montano, el padre Diego Láinez, los confesores de Carlos V fray Juan de Regla y fray Pedro de Soto, y el sabio teólogo fray Domingo de Soto. Algunos de estos eran acusados como sospechosos de luteranismo, inclusos los fundadores de la Compañía de Jesús instituida contra Lutero, suponiéndolos de una secta que llamaban de los Alumbrados; y no les servia a otros haber escrito expresamente obras para combatir la herejía luterana, antes en ellas mismas encontraba la malicia tal cual expresión que bastaba para tildarlos de sospechosos de lo mismo que impugnaban. Los procesos iban mas o menos adelante, y tomaban masó menos gravedad, según el influjo de los denunciantes, o el manejo y la habilidad de los acusados.
Entre los literatos eminentes a quienes mortificó el Santo Oficio en este siglo, cuéntase el docto orientalista y sobresaliente latino Luis de la Cadena, el célebre humanista Francisco Sánchez el Brocense, Martín Martínez de Cantalapiedra, autor del Hippotiposeon, acusado de luteranismo porque inculcaba la necesidad de consultar los originales de la Sagrada Escritura, fray Hernando del Castillo, predicador de Felipe II, y su embajador en Portugal, Pablo de Céspedes, el autor del poema de la Pintura, fray Jerónimo Gracián, secretario de Carlos V, el doctísimo fray Luis de León, de quien dejamos dicho que padeció cinco años en los calabozos del Tribunal, el padre Juan de Mariana, que escribió un excelente papel en su defensa, Antonio Pérez, el famoso secretario de Felipe II, el padre Ripalda, que fue algún tiempo director del espíritu de Santa Teresa de Jesús, fray Jerónimo Román, que escribió las Repúblicas del mundo, y fray José de Sigüenza, el docto y elocuente historiador de la Orden de San Jerónimo.
Se hace menos extraña esta especie de compresión que sufrían los talentos, cuando se considera que los inquisidores generales Valdés, Espinosa y Quiroga no vacilaban en procesar y en prohibir las obras de varones tan venerables como el apóstol de Andalucía Juan de Ávila, y como su discípulo fray Luis de Granada. Tres procesos se formaron a este último: el tercero como sospechoso de hereje alumbrado, por haber dado su aprobación al espíritu y defendido la impresión de las llagas de la famosa monja de Portugal, condenada y castigada por la Inquisición como hipócrita y embustera, en lo cual en verdad no pecó fray Luis de Granada sino de un admirable exceso de candor, propio de su alma inocente y pura. No probó fray Luis las cárceles secretas del Santo Oficio, porque se le hicieron fuera de ella los cargos, a todos los cuales satisfizo con sencilla humildad; y murió en olor de santidad a pesar de aquellos procesos.
¿Pero era bastante ni aún la fama de santidad para librarse de delaciones y de mortificaciones inquisitoriales? El mismo San Ignacio de Loyola ¿no estuvo algunos días preso en Salamanca, delatado como fanático y sospechoso de alumbrado? ¿No fue procesado por la Inquisición de Valladolid su discípulo y tercer prepósito dela orden San Francisco de Borja? ¿No lo fue por la de Valencia el beato Juan de Ribera, arzobispo de aquella ciudad y patriarca de Antioquía, bien que le fuesen luego propicios los inquisidores? Pero ¿qué mas? ¿No se vio amenazada de la Inquisición la misma Santa Teresa de Jesús, denunciada como sospechosa de herejía por ilusiones y revelaciones imaginadas, expuesta su comunidad de monjas a ser llevada a las prisiones secretas, y teniendo que sufrir un interrogatorio de los inquisidores con publicidad y aparato? ¿No fue procesado por los tribunales de Sevilla, Toledo y Valladolid el virtuosísimo San Juan de la Cruz, bien que en todas las denuncias e informaciones saliera inocente? ¿No estuvo en las cárceles secretas del Santo Oficio San José de Calasanz, el fundador de las Escuelas pías, bien que alcanzase la absolución por haber demostrado que ni había enseñado ni hecho cosa alguna contraria a la santa fe católica, apostólica, romana?
Si, pues, ni la mas sólida ciencia, ni la doctrina mas ortodoxa y pura, ni la virtud mas acendrada, ni la mas santa y ejemplar conducta bastaban a preservar de denuncias y delaciones; si los mas eminentes prelados, los mas insignes teólogos y doctores, los varones mas venerables, los apóstoles mas fervorosos dela fe, los santos y las santas no se libraron de ser acusados de sospechosos, y sufrieron, o prisiones, o penas, o por lo menos molestias y mortificaciones de parte de la Inquisición, ¿cómo era posible que el pensamiento y la inteligencia no se considerasen abogados y comprimidos, y que pudieran tomar el vuelo y la expansión que producen las ideas fecundas? Lo admirable, repetimos, es que en esta presión el impulso dado con anterioridad a las letras fuese tan fuerte que no bastara nada a detener el movimiento intelectual, y que el siglo de hierro de la política fuese al mismo tiempo el siglo de oro de la literatura. Lo cual prueba que la idea es mas fuerte que todas las trabas, y que el pensamiento sabe saltar por encima de todos los diques.
XVII
EXTERIOR
GUERRAS CONTRA INFIELES.—DESGRACIADA EXPEDICIÓN A TRÍPOLI.—DESASTRE DE LOS GELBES.—ORÁN Y MAZALQUIVIR.—EL PEÑÓN DE LA GOMERA.—EL CÉLEBRE SITIO DE MALTA.—LA LIGA CONTRA EL TURCO.—LEPANTO.—TÚNEZ Y LA GOLETA.—RESULTADO DE ESTAS GUERRAS PARA ESPAÑA.
Pasemos ya a considerar este reinado bajo el punto de vista de las guerras y de las relaciones exteriores.
Felipe, que no había nacido para guerrero, tuvo no obstante la fortuna de inaugurar su reinado con dos célebres triunfos militares; y cuando en 1559 vino de Flandes a tomar posesión del trono de Castilla traía sus sienes orladas con dos coronas de laurel y otras dos de oliva. Las primeras las habían ganado para él el duque de Saboya y el conde de Egmont, en los campos de San Quintín y de Gravelines; las segundas las ganó en Cavé y en Chateau-Cambresis, que fueron la paz con el pontífice Paulo IV, y la paz con Enrique II de Francia, la más ventajosa que hizo en todo su reinado.
Tan pronto como arribó a España, el espíritu religioso le impulsó a proseguir la lucha contra los infieles, especie de legado que así el rey como el pueblo español habían heredado de sus mayores. Nada mas conforme a las inclinaciones y a las ideas del hijo de Carlos V así en vez de limitarse a ahuyentar de las costas italianas y españolas los corsarios turcos y moros que las estragaban, como le aconsejaban las Cortes, oyó con más gusto la excitación del Gran Maestre de Malta y del virrey de Sicilia duque de Medinaceli, que le instigaron a que emprendiera la reconquista de Trípoli, arrancada por el famoso corsario Dragut a la dominación de España en los últimos años del emperador su padre. Se prepara, se reúne, se da a la vela en el puerto de Messina una grande armada, compuesta de naves y galeras de España, de Génova, de Florencia, de Nápoles, de Sicilia y de Malta, y de guerreros españoles, italianos y alemanes. Los vientos contrarios, la mala condición de los víveres, las enfermedades, la impericia del de Medinaceli, todo desde el principio hizo augurar mal de esta expedición. Arriba la armada española a la peligrosa costa africana, y se apodera del castillo de los Gelbes. Isla de fatal recuerdo para España era aquella, y había de serlo más en adelante.
A instancia y solicitud de Dragut, una formidable armada otomana enviada por el Gran Turco Solimán al mando del almirante Pialy vino en socorro del pirata berberisco. La heroica defensa de don Álvaro de Sande, gobernador del castillo de los Gelbes, los trabajos y las hazañas de sus valientes defensores, no sirvieron sino para hacer más terrible la mortandad de aquellos españoles bizarros, más miserable la suerte de los infelices que sobrevivieron. A poco tiempo don Álvaro de Sande y otros capitanes ilustres gemían bajo el cautiverio de Solimán en la torre del Perro, orilla del Mar Negro. La expedición a Trípoli en el reinado de Felipe II (1560) fue poco menos desastrosa que lo había sido la de Carlos V a Argel. ¡Cuántos tesoros consumidos! ¡cuántas naves perdidas! ¡cuántos valientes sacrificados!
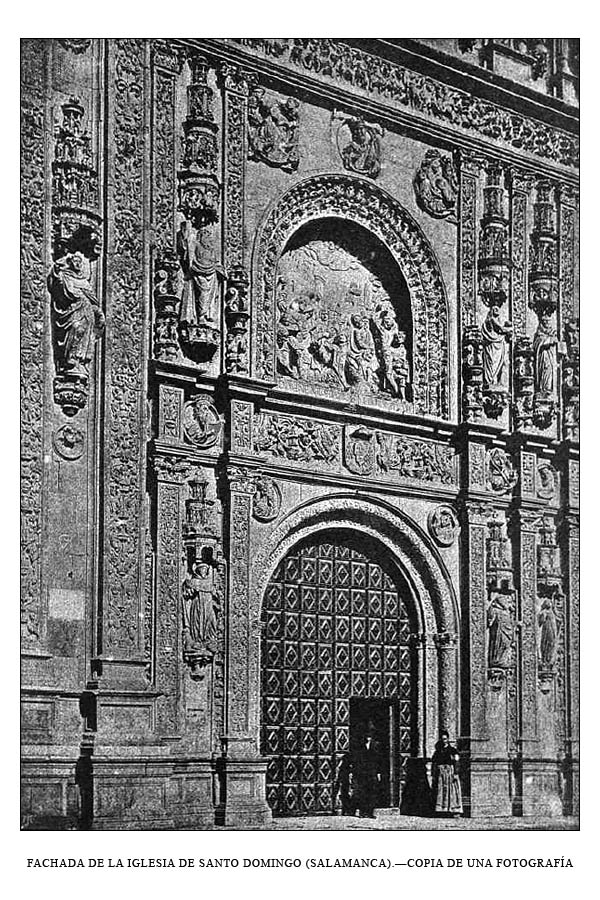
Este nuevo desastre de los Gelbes alienta al virrey de Argel, el hijo del famoso Barbarroja, a embestir las plazas españolas de Orán y Mazalquivir, que por fortuna la decisión del conde de Alcaudete, el arrojo de don Martín de Córdoba su hermano, y la intrepidez de don Francisco de Mendoza lograron salvar. Pero este triunfo nos había costado ya la pérdida de otra armada (1563).
La reconquista del Peñón de la Gomera (1564) por don Sancho de Leiva y don García de Toledo fue obra también de dos costosas expediciones, y provocó el enojo del sultán contra los españoles, y trajo a Felipe II el compromiso de socorrer a Malta. El gran maestre de los caballeros de esta orden, el memorable La Valette, había sido siempre un auxiliar eficaz de Carlos y Felipe en todas sus empresas contra turcos y africanos. El poder naval de la Sublime Puerta cargó todo entero sobre la isla de Malta, y era deber de gratitud, al propio tiempo que interés del rey Católico acudir en auxilio de su devoto aliado. El sitio de Malta por los turcos fue uno de los más famosos que cuentan las historias: todos los caballeros de aquella orden religiosa fueron héroes, y el septuagenario La Valette excedió en heroicidad a todos. ¿Anduvo Felipe II en socorrer aquella milicia sagrada, aquel antemural de la cristiandad, tan activo y puntual como correspondía a un rey católico y a un aliado agradecido? Malta se salvó en su más extremo apuro (1565), pero la lentitud del socorro de España costó muchas y muy preciosas víctimas que hubieran podido ahorrarse. Si Felipe II obró como político y como prudente en interés propio, no creemos que cumplió con los deberes que demandan los beneficios recibidos.
Al año siguiente la atención y las fuerzas del imperio otomano se dirigen a Hungría, donde perece el Gran Señor Solimán II (1566), el poderoso y temible aliado de Francisco de Francia contra el emperador Carlos V, y de quien dicen nuestros historiadores que no le faltó sino ser cristiano para acabar de ser grande. Entretanto la España descansa un poco de la guerra contra infieles. Pero no dura mucho su reposo. Aunque Selim II, sucesor de Solimán, no vuelve las armas turcas contra España, como le aconsejaban algunos, la guerra y conquista de Chipre por los otomanos obliga a Venecia y al pontífice Pío V a volverlos ojos al monarca y a la nación española para que los ayuden a enfrenar la pujanza formidable del mahometano (1570). En las ideas religiosas y en el interés político de Felipe II entraba no consentir que la media luna abatiera la cruz y que el mahometismo avasallara la cristiandad. Accede a la demanda de la república oprimida y de la Santa Sede amedrentada, y formase entonces la célebre liga cristiana contra el imperio turco. En tanto que se aparejan y preparan las armadas de los confederados, los generales y bajaes de Sultán, Mustafá y Pialy, se apoderan de Nicosia y Famagusta, donde ejecutan todas las crueldades y todos los horrores que la imaginación puede concebir y de que la barbarie más atroz ha podido ser capaz, mientras en África el virrey Uluch-Alí por un golpe de mano arrebata a Felipe II la plaza de Túnez, la más gloriosa conquista del emperador su padre en Berbería.
La religión y la fe, el interés y el egoísmo, la idea religiosa y la idea política, la necesidad de la propia conservación, el agravio de la ofensa y el anhelo de la venganza, todo impulsaba al emperador otomano y a los aliados católicos a no perdonar esfuerzo ni ahorrar sacrificio, por gigantesco y costoso que fuese, para ver de abatir a su contrario. Unos y otros aprestan todo su poder marítimo, y le presentan con orgullo en los mares de Levante, teatro señalado para la gran lucha entre el fanatismo mahometano y la religión civilizadora de Jesucristo. Jamás las aguas del Archipiélago habían sentido sobre sí tanto peso de naves, ni nunca las naves habían llevado en su seno tal número de guerreros ilustres y esforzados. El almirante y general en jefe de la armada cristiana es el joven don Juan de Austria, el hijo natural de Carlos V, hermano de Felipe II, que lleva su frente ceñida con el laurel de la reciente victoria sobre los moriscos de Andalucía. Avístanse las dos armadas en el golfo de Lepanto, y se da el memorable combate naval que abatió el estandarte de la media-luna, que humilló la soberbia del imperio otomano, que acabó con la más formidable escuadra turca que habían visto los mares, que salvó y regocijó la cristiandad, que ensalzó e inmortalizó el nombre de don Juan de Austria, que asombró al mundo, que dio al pincel y al buril, a la historia y a la epopeya, ocasión y tema para trasmitirá la posteridad bajo todas las formas la memoria del suceso más glorioso del siglo, y que obligó al pontífice a exclamar en un arrebato de júbilo: Fue enviado por Dios un hombre que se llamaba Juan (1571). Sólo Felipe II, sin dejar de alegrarse, continuó impávido su rezo en el coro de la iglesia del Escorial al recibir la nueva de la victoria de Lepanto.
¿Por qué, se preguntaba entonces y se ha preguntado después, no se recogió de tan insigne triunfo todo el fruto que la cristiandad parecía tener derecho a esperar? ¿En qué consistió que se diera tiempo a la Sublime Puerta para rehacerse de tan terrible desastre, en términos de presentar al año siguiente en las aguas de Navarino otra nueva armada no menos numerosa y respetable que la primera? ¿Cómo en este segundo encuentro se retiró la armada cristiana casi sin combate? De cierto nadie culpará ya, ni al pontífice Pio como aliado, ni a don Juan de Austria como jefe superior de las fuerzas confederadas. Que silos esfuerzos del papa para mantener y aún estrechar la Liga, si las proposiciones de don Juan de Austria para utilizar la victoria hubieran encontrado eco y apoyo en los aliados, algo más funesto habría sido para el turco el resultado de aquella gigantesca empresa. Nosotros no acertamos a justificar a Felipe II de la detención forzada en que tuvo a don Juan de Austria en Messina, y a que tal vez no fue ajeno el temor de que se elevara a demasiada altura su hermano. Pero cierta o no esta sospecha, la culpa principal estuvo en el desacuerdo de los aliados, falta de que se resintió desde un principio la confederación, como hecha y buscada por algunos de ellos menos por el público que por su particular interés. Venecia, esa república mercantil que solicitó la Liga cuando se vio ahogada, la abandonó faltando a sus compromisos solemnes, como de costumbre tenía, y pidió la paz al turco, y la firmó con las mismas condiciones que si el turco hubiera sido el vencedor de Lepanto. «No importa, dijo Felipe II con su impasible serenidad, que me hayan abandonado los venecianos; yo seguiré combatiendo a los infieles y defendiendo de ellos la cristiandad».
Y así procuró realizarlo, enviando a don Juan de Austria con la armada española a la recuperación de Túnez, que el vencedor de Lepanto ejecutó con admirable facilidad y rapidez, entregándosele ademas el fuerte de Biserta. Desgraciadamente fue de muy corta duración esta reconquista. A los dos años escasos todas las fuerzas marítimas de Turquía mandadas por Uluch-Alí, el terrible virrey de Argel, y por Sinán-Bajá, el conquistador del Yemen, cargaron sobre Túnez y la Goleta. ¿Quién resistía a doscientas sesenta y ocho galeras con cuarenta mil hombres de desembarco? La defensa fue heroica, y costó a los turcos la mitad de su ejército; pero Túnez y la Goleta cayeron en su poder (1574), y para que no volvieran ya más al de los españoles desmantelaron y demolieron aquellas fortalezas que representaban una de las mayores glorias militares de Carlos V y don Juan de Austria, y quedaron desde entonces convertidas en guaridas de piratas berberiscos como Trípoli y Argel.
Temió con esto Felipe II por sus posesiones litorales de Italia y España, mantúvose a la defensiva de los ataques de los infieles hasta la muerte de Selim, y tuvo a bien ajustar con su sucesor Amurat III una tregua de tres años (1578), que se fue prolongando sucesivamente, bien que mal cumplida por los turcos y africanos, que no cesaban de estragar con sus sistematizadas piraterías las costas italianas y españolas.
En el reinado pues de Felipe II las guerras contra los infieles fueron de un provecho inmenso a la cristiandad, porque la libraron del poder siempre amenazante del turco, enfrenándole y quebrantándole, ya que no pudieron destruirle. El combate de Lepanto es una de las glorias de España que estarán perdurablemente escritas con caracteres indelebles en la memoria de los hombres. Pero estas glorias las compró España a muy caro precio, y a costa de sacrificios que la enflaquecieron y debilitaron. En lo material, lejos de acrecentar Felipe II ni aún las pocas conquistas de su padre en la costa africana, se mantuvieron con no poco trabajo Orán y Mazalquivir, y si se recuperó el Peñón de Vélez, en cambio se acabaron de perder Túnez y la Goleta. Sufriéronse muchos reveses, se gastaron sumas inmensas, y Felipe II en sus últimos años no pudo sostener su primer papel, y tuvo que agradecer una tregua del turco, cuando el turco era ya menos poderoso.
XVIII
LA GUERRA DE LOS MORISCOS.—SUS CAUSAS.—SU ÍNDOLE.—SUS CONSECUENCIAS
Si los Reyes Católicos y Carlos V habían sufrido de mala gana la presencia de los moros conversos en el reino, y habían dictado contra la población morisca las providencias de que hicimos mérito en su lugar, ¿cómo podía esperarse de la intolerancia religiosa de Felipe II que fuera con aquellos restos de la España mahometana más generoso que sus antecesores? El que aspiraba a someter todas las naciones de la tierra a su credo religioso, ¿se podría creer que permitiera dentro de sus señoríos naturales, aquí donde él imperaba como soberano absoluto, una raza de gente descreída, de mahometanos de corazón y de cristianos fingidos? El que agotaba todos los recursos de su inmenso poder en hacer la guerra a los infieles allá en los más apartados y poderosos imperios, ¿qué extraño es que dijera a unos pocos moriscos españoles: «O el cristianismo o la muerte»?
Nunca era tan explícito en su lenguaje Felipe II, pero a esto equivalía la pragmática de 17 de noviembre de 1566, en que viendo no haber sido suficientes todas las vejaciones y todas las persecuciones con ellos empleadas para hacerlos cristianos, los obligaba a renunciar y desprenderse de su fe, de su culto, de su idioma, de su escritura, de sus costumbres, de sus trajes, de sus nombres, y hasta de sus propios hijos. No hay pueblo que no se subleve antes de dejarse arrancar violentamente y a un tiempo todos los objetos más caros de su vida, cuanto más los indómitos moriscos de la Alpujarra, que tantas pruebas de rudo valor y de agreste ferocidad habían dado siempre, y cuyo tenaz apego a sus antiguos hábitos era tan conocido. Y sin embargo, no se alzaron en abierta rebelión sin apurar antes la representación y la súplica, la intercesión de respetables mediadores, las protestas más vigorosas, los discursos más razonados y enérgicos, todo género de negociación para que se revocara, o por lo menos se suavizara la severa pragmática. Ni lograron ablandar a Felipe II, ni consintieron indulgencia ni transacción los prelados inquisidores Espinosa y Deza, presidentes de los consejos de Madrid y Granada, y personificación legítima del más furioso fanatismo. Desahuciados los moriscos en todas sus reclamaciones, apelaron en su desesperación a una guerra también desesperada.
Las ásperas sierras del reino granadino se plagan de feroces salteadores; los moros de las tahas se conciertan con los de la ciudad para la general insurrección; en el corazón de la Alpujarra se alza por rey a un descendiente de los antiguos Beni-Omeyas; el terrible Aben Farax, de la familia de los Abencerrajes, levanta un pendón de sangre, y acaudillando los feroces monfis comienza una guerra de exterminio contra los cristianos. Todas las profanaciones, todos los escarnios, todas las crueldades, martirios y abominaciones que las historias nos cuentan de los bárbaros del Norte en sus irrupciones devastadoras, nos parecen menos repugnantes y horribles que las que cometieron los moriscos montaraces de las sierras de Granada al dar principio a la guerra. Todo lo que la imaginación de un hombre desalmado puede concebir de más bárbaro y atroz, cuanto cabe de refinamiento en los tormentos y suplicios, todo lo ejecutaron las incendiarias turbas que capitaneaba Aben Farax, en los templos y en las viviendas de los cristianos, en los hombres y en las mujeres, en los ancianos y en los niños y principalmente en los sacerdotes y ministros del culto católico. El mismo reyezuelo Aben Humeya se estremeció de horror y tuvo que quitar el mando al implacable Aben Farax, y deshacerse de sus sanguinarios monfis para regularizar la guerra y poner coto a tan repugnante mortandad.
Imprudencia había sido provocar a la rebelión y a la guerra aquella fiera e indómita gente, pero una vez comenzada por ellos, era menester ya vencerla por honra del cristianismo y por interés de la humanidad. El marqués de Mondéjar y el de los Vélez fueron los encargados por el rey de combatir a los rebeldes moriscos, el uno por la parte de Granada, el otro por la de Almería y Guadix, que todo lo abrasaba ya el fuego de la insurrección. La campaña fue viva, porfiada la lucha, sangrientos los combates, frecuentes y casi diarios los reencuentros. Cristianos y moriscos pelearon bravamente en valles y riscos, en llanuras y breñas, en las gargantas y en las cumbres de las montañas. De una y otra parte hubo rasgos sublimes de personal arrojo, de una y otra parte perecieron capitanes bizarros, de una y otra parte hubo actos de crueldad, incendios, degüellos de gente inocente e inofensiva, cautiverio de infelices mujeres, demasías de soldados, escenas trágicas y cuadros a la vez tiernos y horribles, cuya sola lectura parte el corazón de dolor. El de Mondéjar y el de los Vélez dieron combates heroicos en las sierras de la Alpujarra y de las Guájaras, de Filabres y de Gádor, en el corazón del invierno, y en medio de temporales de aguas, hielos y nieves. El marqués de Mondéjar llegó a tener casi terminada la guerra y domada la insurrección, reducidos los más contumaces a albergarse y guarecerse en cuevas, prendió y dio tormento al caudillo Abén Abóo, y faltó muy poco para que el mismo Aben Humeya cayera en su poder.
Mas la política de este ilustre guerrero no agradaba al partido inquisitorial, que hubiera querido en él, no un general valeroso y prudente, sino un genio exterminador. Acusábanle de contemporizador y de blando, porque si bien esgrimía el acero contra los rebeldes, admitía a indulto y recibía a partido así a los pacíficos moradores como a los que se le rendían sumisos. Y mientras el generoso vencedor atendía a deshacer las calumnias y desenvolverse de las intrigas que en torno al monarca se fraguaban contra él, la insurrección se renovaba y la guerra se recrudecía. Y se recrudeció tanto, y tomó tanta extensión e incremento, que no obstante los refuerzos de gente de tierra y de mar, de artillería y de naves, que llevó de Italia el comendador mayor Requeséns, de Andalucía y Castilla el marqués de los Vélez, aquel puñado de indomables montañeses llegó a poner en grande aprieto a los generales cristianos, llevaban estos ya la peor parte, y los moriscos del reino granadino, aún sin ser ayudados de los de Valencia y Aragón, casi sin ayuda de sus hermanos de África y Turquía, se iban dando trazas de hacer balancear el poder del gran monarca español, si no hubiera tomado la dirección de la guerra el joven don Juan de Austria.
No nació de Felipe II el pensamiento de enviar su hermano a Granada y de encomendarle la guerra de los moriscos. Habíalo solicitado el mismo don Juan, ávido de gloria e impulsado por su genio bélico y su ardor juvenil, y los consejeros del rey le habían representado la conveniencia y la necesidad de confiar el mando superior de las armas al joven príncipe. ¿Y cómo lo hizo todavía el rey? Ligándole y sujetándole a las deliberaciones de un consejo compuesto de personas de opuestas opiniones, y cuyas discusiones se sabía que habían de embarazar, entorpecer y diferir los acuerdos, y aún así no había de obrar sin que las decisiones del consejo de Granada vinieran en consulta y obtuvieran la aprobación del consejo supremo. Si fuéramos ligeros en juzgar de las intenciones, diríamos que Felipe II se había propuesto atar las manos de don Juan para que no pudiera alcanzar los laureles que buscaba, pues esto parecía significar aquellas dilaciones y trabas incompatibles con las necesidades de una guerra activa. Así era que mientras el consejo de Granada discutía y consultaba, los moriscos tomaban fortalezas y degollaban cristianos, Aben Humeya progresaba, y don Juan de Austria sufría» hasta que el disgusto de aquella inacción tan opuesta a su genio, le obligó a representar con energía al rey su hermano su deseo de salir de ella, y la necesidad urgente de obrar, con lo cual puso al monarca en el caso de no poder dejar de acceder a tan justo anhelo.
Emprende don Juan de Austria la campaña, y muda enteramente de aspecto la guerra. La victoria camina delante del hijo de Carlos V; asalta y conquista las fortalezas de los moros, pasa a cuchillo las guarniciones, desmantela los castillos, y siembra de sal el suelo en que se levantaban. Si experimenta algún revés, se repone pronto, el rayo se enciende de nuevo, y los fuertes enemigos se abaten a su aproximación. El reyezuelo Aben Humeya ha sido degollado alevosamente por el traidor Abén Abóo, que a su vez se ha hecho aclamar Rey de los Andaluces. Don Juan de Austria, uniendo al rigor la prudencia, y obrando como político generoso después de haberse dado a conocer como guerrero implacable, entabla negociaciones y tratos de reducción con los caudillos rebeldes explorando antes la disposición de sus ánimos. El sistema que tan injustamente se censuró en el marqués de Mondéjar, y que le costó ser llamado a la corte para apartarle del teatro de la guerra, es empleado con éxito admirable por don Juan de Austria, parezca o no bien a Felipe II, a los inquisidores y a los partidarios del exterminio y de la guerra a sangre y fuego. Los caudillos rebeldes le escuchan, se juntan para oír sus condiciones, las aceptan, y en los Padules de Andarax sentado el joven príncipe en su tienda con la majestad de un monarca y el rostro apacible de un vencedor satisfecho y tranquilo, recibe a Fernando el Habaquí, que se postra a sus pies, le entrega su damasquina, y le pide perdón a nombre de los insurrectos. Señala don Juan de Austria los capitanes que en cada taha han de recoger los sometidos, y aquellos hombres tan bravos que parecían indomables se van presentando con admirable docilidad a los cristianos.
Sólo Abén Abóo, faltando con toda la mala fe de un moro a su palabra y compromiso, se niega a la sumisión, hace ahogar secretamente al Habaquí, intenta engañar a don Juan de Austria con falaces artificios, y por la vanidad pueril de no desprenderse del ridículo y vano titulo de Rey de los Andaluces se mantiene en rebelión con algunas cuadrillas, reducido el Rey de los Andaluces a ocultarse de cueva en cueva por entre fragosidades y riscos. Pero el asesino de Aben Humeya y del Habaquí sufre a su vez la suerte de los traidores, y sorprendido en una de sus guaridas es asesinado por los moriscos. El cadáver del que había tenido el insensato orgullo de titularse Muley Abdallah Aben Abóo, Rey de los Andaluces, relleno de sal, entablillado y puesto sobre un jumento, es conducido a Granada para servir de objeto de ludibrio y de algazara grosera a la plebe cristiana. El término de la guerra de los moriscos fue tan sangriento y rudo como había sido su principio.
¿Qué había hecho Felipe II mientras su hermano sufría las penalidades y corría los riesgos de una guerra feroz, y ganaba sus primeros laureles entre las escabrosidades de la Alpujarra? Lanzar a mansalva desde su celda del Escorial cédulas y provisiones contra aquella raza desgraciada, no solo contra los insurrectos que peleaban armados en las sierras, sino contra los pacíficos habitantes de las poblaciones que no habían faltado a la obediencia y a la lealtad. «Que todos los moradores de la Alcazaba y del Albaicín, desde diez años hasta sesenta, sean arrancados de sus hogares y diseminados por lo interior del reino; que sus hijos menores queden en poder de los cristianos para educarlos en la fe».—«Que todos los moros de paz (es decir, los que habían permanecido en sus casas obedientes y sumisos al rey) sean sacados del reino de Granada y derramados por Castilla».—«Que todos los moriscos que hayan quedado, sin distinción, sean recogidos y encerrados en las iglesias, y trasportados luego en escuadras de a mil quinientos bajo partida de registro a los distritos que se les señalen». Aquellos desdichados, congregados primero como rebaños de ovejas, despojados de sus bienes, arrojados de sus hogares, privados de sus hijos, perecían después en los caminos, de hambre, de fatiga, de tristeza, o de malos tratamientos. Conocemos pocas providencias más inicuas, más tiránicas, más crueles, que la de lanzar un mismo anatema sobre los leales que sobre los rebeldes, sobre los habitantes obedientes y pacíficos que sobre los insurrectos y armados.
Felipe II el Prudente provocó con sus medidas la rebelión y la guerra sangrienta de los moriscos; el monarca prudente la prolongó desaprobando la conducta de un general que los tenía ya casi sometidos, y teniendo a su hermano en una inacción injustificada: el rey prudente trató con la misma dureza a los inocentes que a los culpados. Para establecer la unidad religiosa en el reino granadino no halló otro medio que despoblarle, y para hacer de una raza de malos creyentes buenos cristianos le pareció lo mejor destruirla.
XIX
CAUSAS Y PRINCIPIOS DE LA GUERRA DE FLANDES.—FALTA DE PRUDENCIA Y DE ENERGÍA DEL REY.—LA PRINCESA MARGARITA.—EL DUQUE DE ALBA.—LOS SUPLICIOS.—CARÁCTER QUE TOMÓ LA GUERRA.—EL PRÍNCIPE DE ORANGE.—VICISITUDES Y HECHOS DE ARMAS MEMORABLES.—JUZGASE EL GOBIERNO DEL DUQUE DE ALBA.—DE REQUESÉNS.—DE DON JUAN DE AUSTRIA.—ESPAÑOLES Y FLAMENCOS.—CONDUCTA DE FELIPE II CON TODOS.
Bien considerado, todas las rebeliones, todos los disturbios, todas las guerras interiores y exteriores que gastaban las fuerzas y consumían los tesoros de España en el reinado de Felipe II nacieron de dos principales causas, de la intolerancia religiosa y de la intolerancia política del rey. Tranquilos y quietos habían permanecido los Países Bajos bajo la larga dominación de Carlos V, si se exceptúa el pequeño motín de Gante, casi instantáneamente sofocado. Aún con las pocas simpatías que el carácter de Felipe II había inspirado a los flamencos, ellos le ayudaron gustosos a terminar la guerra de Francia, y no se notaron síntomas de verdadera inquietud en Flandes hasta que Felipe aumentó en aquellas provincias catorce nuevos obispados, renovó los terribles edictos imperiales contra los herejes, quiso establecer allí una Inquisición peor que la de España, y atentó a los privilegios y franquicias con que hasta entonces los flamencos se habían regido, y de cuya conservación eran en extremo celosos.
Cierto que a estas se agregaron por una y otra parte otras causas de disgusto y de desavenencia. Por la delos flamencos la ambición de los nobles y el descontento de algunos que aspiraban a obtener la regencia del Estado que Felipe confió a su hermana Margarita: por la del rey la permanencia de las tropas españolas en aquellos países más tiempo del ofrecido y convenido, y la preponderancia y desmedido influjo que dio en el consejo y gobierno al obispo y después cardenal Granvela, personaje con más o menos razón odiado de los flamencos, y cuya privilegiada intervención en los negocios no podían tolerar. Pero estas causas, así como el empeño del rey en hacerles recibir y guardar como ley del Estado los decretos del concilio de Tiento, no obstante ser algunos de ellos contrarios a los privilegios de sus ciudades, pueden decirse accesorias, y como consecuencias naturales de las primeras.
Cuando la princesa gobernadora ponía en conocimiento del rey que el descontento y disgusto de los flamencos iba tomando un carácter alarmante, y amenazaba una terrible explosión: cuando los nobles y próceres del país le representaban por escrito y de palabra la agitación de los espíritus, y le señalaban reverentemente los medios que convendría emplear para sosegarlos; Felipe II o difería largos meses la respuesta, o daba una contestación ambigua, o se contentaba con decir a la gobernadora que castigara a los herejes sin conmiseración. Cuando la princesa, obedeciendo a los repetidos mandamientos del rey, comenzó a encarcelar protestantes y llevarlos a los patíbulos, irritáronse, y se levantaban los pueblos, arrancaban las víctimas de las manos de los sayones y apedreaban los verdugos. El conde de Egmont que vino a Madrid a rogar al rey a nombre de los Estados y de la gobernadora que templara aquel rigor y aplacara la alarma de los flamencos, llevó de Felipe una respuesta bastante favorable; pero en pos del noble mensajero marcharon órdenes reservadas a la princesa para que en vez de aflojar arreciara en el castigo de los herejes. La conducta doble y artera del monarca irrita a los flamencos tanto como el rigor inquisitorial; multitud de jóvenes de la primera nobleza se alzan y conjuran, y forman el Compromiso de Breda, confederándose bajo juramento para rechazar con las armas la Inquisición y los edictos. Al compromiso de Breda siguen las proclamas y los sermones incendiarios, las reuniones tumultuosas, todos los preliminares de una furiosa insurrección.
A instancias de la prudente gobernadora la faculta el rey para otorgar un perdón general. ¿Pero cómo lo hace? Protestando secretamente ante un notario que no obraba libre y espontáneamente: ¡cómo si hubiera quien para esto pudiera violentar a Felipe II! Y escribía a su embajador en Roma que lejos de estar en ánimo de realizar el perdón ofrecido, estaba dispuesto a arruinar y perder aquellos estados y todos los demás que le quedaban y a perder cien vidas que tuviera antes que dominar sobre herejes. La tempestad entretanto había arreciado, y llegó el caso de estallar del modo más espantoso y horrible. La princesa Margarita, al ver saqueados e incendiados por frenéticas turbas más de cuatrocientos templos católicos en pocos días, hollados y despedazados todos los objetos del culto, entregados los pueblos al más furioso vandalismo, se asusta y estremece, afloja en el rigor de los edictos, promete no usar de la fuerza contra los rebeldes con tal que ellos depongan las armas y se contenten con tener su culto sin escándalo ni desórdenes, y avisa de todo al rey, y le insta, como repetidas veces lo había ya hecho, a que apresure su ida a Flandes, porque de diferirla se perdería todo sin remedio.
Parecía que Felipe II, a quien llaman el Prudente, se había propuesto irritar a los flamencos a fin de tener un pretexto para oprimirlos, provocar a los herejes para exterminarlos, exacerbar los espíritus y excitar a la rebelión para ahogarla en sangre. De otro modo no se comprende su obstinación en dar motivo de descontento y agitación a todo un Estado, su lentitud en contestar a los avisos alarmantes de su hermana, su insistencia en desoír a todos los que le aconsejaban y pedían que no pusiera en la desesperación a todo un pueblo con sus rigores, su retraimiento constante de ir en persona a los Países-Bajos a sosegar aquel estado de perturbación, por más que se lo suplicaban a una la princesa regente, los nobles del país, sus consejeros de España, el mismo cardenal Granvela, y hasta el pontífice mismo, excusándose unas veces con la falta absoluta de dinero, otras con sus urgentes ocupaciones, y otras con hallarse enfermo de tercianas. El rey prudente no aplicaba otro remedio que ordenar más y más rigor en los castigos. ¿Era que hacia caso de conciencia acabar con todos los que no profesaran la fe católica, y no tolerar que se ejerciera otro culto en sus estados? La junta de teólogos a quienes consultó le respondió que atendido el estado de aquellas provincias, bien podía sin ofensa de Dios dejarles la libertad de conciencia que solicitaban, antes que dar lugar a los males que una rebelión podría traer a la Iglesia universal. Felipe II, que tanto sabía apoyarse en el parecer de sus teólogos para lo que le convenía, se separó ahora de ellos, y siguió prescribiendo la intolerancia y el rigor.
Estalla al fin y arde la guerra civil y religiosa en los Países-Bajos con todos sus furores, y Felipe no cede, antes autoriza a su hermana para que levante tropas en las provincias, y él prepara un ejército en España. La lucha crece, y los soberanos y príncipes de Alemania y de Francia se aprestan a dar apoyo, los unos a los protestantes flamencos, los otros a los flamencos católicos. La guerra de religión amenaza ser europea. Por fortuna la princesa Margarita, con su prudencia, su talento y actividad, con el respeto y el prestigio que su conducta y sus virtudes le han granjeado en el pueblo, logra ir dominando poco a poco la rebelión, sujetando las ciudades insurrectas, y rindiendo a unos y atrayendo a otros, en el espacio de pocos meses, después de una lucha sangrienta, sosiega como por milagro las provincias, y restituye la paz, que parecía imposible, a los Estados.
Estos fueron los momentos que escogió Felipe II para enviar a Flandes al duque de Alba con un ejército español, y con poderes amplísimos y casi discrecionales para obrar (1567). No podía darse una determinación más indiscreta que enviar a un país recién sometido un ejército ocupador al mando de un jefe que representaba un sistema de terror y de sangre. A la noticia de la aproximación del duque de Alba multitud de nobles, comerciantes e industriales flamencos tiemblan, se estremecen, y abandonan el país llevando consigo sus capitales, su industria y sus mercancías. Los magnates más adictos a la causa del rey le aconsejan que use de indulgencia con los vencidos, le pronostican mal de la ida del duque de Alba, y le ruegan que la suspenda. La princesa regente le representa por una parte que la ida del duque puede remover y perturbar de nuevo un país recién sosegado, porque es mirado allí como un azote y una calamidad; por otra se le muestra ofendida de que cuando acababa de tranquilizar un pueblo a costa de esfuerzos, de sacrificios y de su propia salud, fuera otra persona revestida de una autoridad que no podía menos de lastimar la suya, en ocasión que debiera ser robustecida.
A nada atendió el rey, y allá fue el duque de Alba, llevando delante de si el desagrado y el terror universal. Sus primeros actos corresponden a su fama. En vez de edictos de perdón levanta un Tribunal de Sangre, y en lugar de atraer a los nobles del país sorprende y encarcela con alevoso engaño a los condes de Horn y de Egmont, los flamencos que habían hecho servicios más señalados y dado triunfos más gloriosos al rey. La discreta gobernadora, no pudiendo tolerar tamaña ingratitud, y tal arbitrariedad y tiranía, pide encarecidamente al rey su hermano la permita retirarse a llorar las desventuras que pronostica van a caer sobre aquel desgraciado país. El llanto y las bendiciones de los flamencos acompañan a la duquesa de Parma en su despedida, y queda el aborrecido duque de Alba de gobernador y capitán general de los Países-Bajos.
Ya no se oye hablar sino de proscripciones, de prisiones y de suplicios. Una especie de demencia furiosa, una sed de sangre parecía haberse apoderado del duque de Alba. Las casas de los nobles protestantes son arrasadas, las cárceles se colman de presos, nadie se contempla seguro. El día de la Ceniza se han preso cerca de quinientos… a todos estos he mandado justicia… Para después de Pascua tengo que pasará de ochocientas cabezas… Tales eran los partes del duque de Alba al rey. El Tribunal de la Sangre funcionaba sin descanso; y todavía el sanguinario gobernador tachaba de flojo al tribunal, porque ni él ni sus satélites le ayudaban como quería a buscar delincuentes y hacer víctimas; se indignaba de ver que nadie en el país se prestaba a ser instrumento de tanta crueldad. No siéndole posible ahorcar a todos, y necesitando dinero, prendía a los nobles y hacendados, y conminaba a las ciudades, para venderles el perdón a precio de gruesas sumas: después de haber empobrecido a los ricos y quitado así a las ciudades su hacienda, los tiranizaba arrancándoles sus privilegios.
Mas lo que colmó la medida del sufrimiento, y acabó de provocar la indignación de aquellas gentes fueron los célebres suplicios de los ilustres condes de Egmont y de Horn, decapitados con fúnebre solemnidad en la plaza de Bruselas. No lo extrañamos: todas las circunstancias que pueden hacer abominable un acto de ruda y feroz tiranía, todo lo que puede excitar el interés de un pueblo en favor de una victima ilustre, todo concurrió en la ejecución de aquellos esclarecidos personajes, que ni habían sido rebeldes, ni dejaron de acreditar al tiempo de morir ser por lo menos tan buenos católicos como pudiera serlo el duque de Alba. Ni nos maravilla tampoco que el pueblo empapara sus pañuelos en la sangre de las dos ilustres víctimas como en la de unos mártires, y que jurara venganza por aquella ensangrentada reliquia, y que en su indignación apelara a la guerra para deshacerse de sus opresores y tiranos. ¿Podían prometerse los flamencos hallar ni reparación, ni piedad, ni justicia en el rey? ¿En el rey, que al tiempo que el duque de Alba llevaba allá públicamente y con la soberana aprobación a los cadalsos a los nobles de Flandes, dictaba acá secretamente al verdugo el modo y forma como había de estrangular al barón de Montigny, hermano del conde de Horn, de manera que pudiera aparecer natural su muerte? ¿Al rey, que encarcelaba aquí a su propio hijo por suponerle en inteligencias con los herejes de los Países Bajos?
La guerra ardía ya por la parte de Frisia, y amenazaba por la frontera de Alemania. Habíanla movido, ademas de otros magnates flamencos, Guillermo príncipe de Orange, y sus dos hermanos Luis y Adolfo de Nassau: el príncipe de Orange, a quien el rigorismo inquisitorial de Felipe II había convertido de católico en luterano, y de vasallo fiel en jefe y cabeza de los rebeldes, y en promovedor incansable de una guerra sin tregua contra la dominación española. Los príncipes protestantes de Alemania y los hugonotes franceses favorecen y ayudan con tropas, armas y dinero a los disidentes de los Países Bajos. La guerra ha comenzado con tal encarnizamiento, que en el primer combate los dos jefes enemigos, el conde de Aremberg y Adolfo de Nassau, pelearon cuerpo a cuerpo, se atravesaron mutuamente con sus lanzas, y ambos espiraron cerca uno de otro nadando en su propia sangre. Allí llevaron la peor parte los españoles, pero aquel contratiempo fue vengado poco después por el duque de Alba en los campos de Frisia, de donde ahuyentó a Luis de Nassau a quien por algún tiempo se creyó muerto. La primera campaña del príncipe de Orange, que invadió el Brabante con un ejército alemán, fue desgraciada. Ni el de Alba le dejó apoderarse de ninguna ciudad flamenca, ni le sirvió unirse con el príncipe de Condé, jefe de los hugonotes franceses: una sublevación de sus tropas le obligó a retroceder a Alemania a prepararse mejor para otra guerra.
El duque de Alba, ebrio de orgullo, se hace erigir en el castillo de Amberes una estatua de bronce en aptitud y con emblemas que los flamencos interpretan como otros tantos insultos hechos a la nobleza y al pueblo. Falto de recursos y no esperando recibirlos de España, impone al país el famoso y onerosísimo tributo de la décima, la vigésima y la centésima sobre las ventas de los bienes muebles e inmuebles. Lo primero lo reciben los flamencos como un intolerable rasgo de provocativa presunción; y hasta en la corte de Madrid es murmurado como un ridículo alarde de vanidad; contra lo segundo representan al rey como contra una exacción tiránica, imposible ademas de satisfacer atendida la penuria de un país tan castigado y empobrecido. Por otro lado el emperador de Alemania no cesa de recomendar a Felipe II que temple su rigor con los protestantes flamencos, y al duque de Alba que sea más moderado y tolerante en su gobierno, pues de otro modo se vería obligado a hacer causa común con los príncipes alemanes. Ni el monarca español, ni el gobernador de Flandes dieron oídos a los prudentes y amistosos consejos de Maximiliano, y ni el uno cedió un ápice en sus persecuciones, ni el otro aflojó un punto en sus tiranías. La exacción de la décima y la vigésima obligó a los comerciantes y menestrales de Bruselas a cerrar un día sus tiendas y sus talleres; a esta desesperada demostración correspondió el duque de Alba mandando ahorcar algunos mercaderes a las puertas de sus tiendas. Los mismos embajadores de España advertían al rey los riesgos a que exponían aquellos Estados tales y tantas vejaciones, y la necesidad de retirar de allí al duque de Alba. Todo fue desoído, y estalló la tercera guerra de Flandes.
Alzáronse esta vez las provincias marítimas de Holanda y Zelanda, apoyadas en los refuerzos navales que recibieron de Francia y de Inglaterra, mientras Luis de Nassau se apoderaba por la frontera francesa de las plazas de Mons y Valenciennes. El duque de Alba, causa de aquella revolución y blanco del odio de los insurrectos, atiende con preferencia a recobrar a Mons, y envía allá a su hijo don Fadrique, que excedía en ferocidad a su padre. En socorro del de Nassau acude por otro lado el príncipe de Orange, su hermano, que con grueso ejército de tudescos atraviesa otra vez la frontera de Alemania, y abriéndole sus puertas muchas ciudades de Flandes llega también al campo de Mons. Cuatro ejércitos enemigos inundan a la vez los Países Bajos sembrando todos el terror y la muerte, y herejes y católicos sufren el furor y las calamidades de la guerra. Recíbese en el campo de Mons la noticia de la matanza general de los hugonotes franceses que comenzó por la memorable jornada de San Bartolomé; los católicos lo celebran con demostraciones estruendosas de regocijo; los protestantes se consideran perdidos y abandonados; el de Nassau capitula la entrega de Mons, y él y su hermano el de Orange se retiran, perdiendo lo ganado, hacia Holanda (1572).
Trasladóse pues la guerra con todos sus horrores a esta provincia, la de Güeldres y Zelanda, donde españoles y flamencos ejecutaron acciones heroicas y actos vandálicos. El hecho memorable de esta guerra fue el famoso sitio de Harlem, en cuyo cerco y conquista no hubo padecimiento que no sufrieran, ni hazaña que no ejecutaran, ni ferocidad que no cometieran sitiadores y sitiados, católicos y protestantes. A muy poco de la entrada de los españoles en Harlem, y cuando parecía que iban a recoger algún fruto de tan costosa y penosa guerra, los tercios españoles comenzaron a dar el fatal ejemplo de insubordinación que tanto después había de repetirse, y ocurrió todavía otra novedad de más cuenta. En aquella situación el duque de Alba obtuvo el permiso real que había andado solicitando para retirarse a España. De modo que Felipe II, cuya prudencia algunos han ensalzado tanto, envió al duque de Alba a Flandes cuando su presencia no era necesaria y había de irritar a los flamencos, y le retiró en medio de una guerra abierta y cuando su sistema de campaña iba dando algunos resultados (1573).
Un hombre de carácter opuesto al del duque de Alba, afable, templado y benigno, acreditado de valeroso y entendido guerrero en las sierras de la Alpujarra y en las aguas de Lepanto, de vigoroso y prudente en la embajada de Roma y en el gobierno de Milán, fue a reemplazar en Flandes al adusto y rígido duque de Alba. El nuevo gobernador era don Luis de Requeséns, comendador mayor de Castilla, y lugarteniente de don Juan de Austria en el mar. La medida de mandar derribar la estatua del duque en Amberes, que los flamencos miraban como un padrón permanente de ultraje y de ignominia, no pudo menos de agradar y llenar de júbilo y hasta de esperanzas a los naturales del país, que vieron en esto una reparación a su dignidad humillada.
No fue en verdad afortunado Requeséns en las primeras operaciones de la guerra. La fatalidad, más que su culpa, hizo que se perdieran la importante plaza de Middelburg y las fuerzas navales que España tenía en aquellas provincias marítimas, con lo cual quedaban los orangistas dueños de toda Zelanda y de los mares y lagos que la circundan; si bien la pérdida de Middelburg fue en gran parte reparada con el triunfo de Moock, en que murieron los tres generales enemigos, el conde Palatino de Alemania, y los dos hermanos que quedaban al de Orange, Enrique y Luis. El sitio de Leyden, refugio y baluarte delos rebeldes de Holanda, fue todavía más famoso que el de Harlem. La idea de convertir la tierra en mar para libertar una ciudad sitiada, el pensamiento de traer el Océano en medio de las poblaciones, y el espectáculo de ciento sesenta naves bogando por encima de los campos labrados, cosa fue que debió sorprender y asombrar a los españoles, y que solo hubieran podido concebir y ejecutar los flamencos. Aunque los españoles combatieron heroicamente en aquel mar de tierra, aquella portentosa inundación, aquel medio inusitado de defensa salvó a Leyden y toda la Holanda protestante, así como acreditó que se guerreaba entre dos pueblos, el uno incansable en el pelear, el otro infatigable en defender su libertad y su independencia. Así fue que los esfuerzos del emperador Maximiliano como mediador de paz fueron ineficaces, y las conferencias de Breda acabaron de convencer de que no era posible por entonces la reconciliación entre los dos pueblos.
Lo notable de la época del gobierno de Requeséns en Flandes fue la campaña de Zelanda. Con razón pareció entonces temeraria la empresa, y con razón nos asombra todavía, porque difícilmente pueblo alguno contará en sus anales la realización de un pensamiento tan atrevido como el de encomendar la conquista de una provincia, poderosa en recursos navales, cruzada de brazos de mar, de caudalosos ríos, de grandes lagunas y pantanos, al valor y a la intrepidez de unos cuantos tercios de soldados españoles, tan escasos de pagas como de medios de ataque y de defensa, y fiados más que nada en su arrojo, en la fuerza de su brazo y en el temple de sus aceros. Gran maravilla debió causar, porque la produce el solo contemplarlo con la imaginación, ver atravesar a pie en medio del invierno los lagos, los ríos y los crecientes de la marea, con el agua y el lodo hasta el pecho, medio desnudos, llevando la pica, la espada o el arcabuz levantado en alto, con su bolsa de municiones y su ración para dos días a la espalda, saltar en tierra como resucitados de entre las olas, los que habían debido a su robustez el privilegio de poder llegar, batir denodadamente al enemigo, y apoderarse de sus ciudades y plazas. Proezas hicieron los españoles en esta campaña a que parece imposible pudiera alcanzar el esfuerzo humano.
Mas el fruto de estas hazañosas empresas se esterilizaba con los continuos tumultos, rebeliones y motines de los soldados, especialmente de los viejos tercios y de la caballería ligera española, que sufrían siempre considerabilísimos atrasos en las pagas de sus sueldos, y parecía tenérselos en completo abandono. Por masque la severidad de la disciplina militar condene tales sublevaciones y desmanes, qué se podía replicar a los que después de sufrir tantos trabajos y de ganar tantas victorias decían: «¿es justo pedir cada día las vidas a los soldados, y que los soldados no hayan de poder pedir siquiera una vez al mes el sustento para sus vidas?». La culpa era de los que emprendían tales guerras sin recursos, y exigían tantos y tales sacrificios a soldados hambrientos y desnudos.
La muerte inopinada de Requeséns fue una verdadera calamidad para España (1576). Felipe II, que esquivaba enviar en su reemplazo a su hermano don Juan de Austria, como le proponía el pontífice, acaso por no dar al vencedor de Lepanto nueva ocasión de engrandecimiento, prefirió dejar el gobierno de aquellos países en manos del Consejo de los Estados, y fue uno de los mayores yerros que cometió aquel monarca, y de los que costaron a España más caros. En el Consejo había amigos y enemigos del rey y de la dominación española: con estos últimos se entendía el príncipe de Orange; el pueblo en general miraba al soberano español como a su tirano y al de Orange como a su libertador; y una mañana fueron de improviso reducidos a prisión todos los consejeros adictos a la causa española. Convócanse los Estados generales; se pregona como traidores a todos los españoles; se arman todos los pueblos; se piden auxilios a Inglaterra, a Francia y a Alemania; prelados, nobles, artesanos y labradores, todos se alzan y obran de concierto para arrojar del país las tropas extranjeras; estas se ven por todas partes asaltadas; los más valerosos capitanes se fortifican con sus tercios en el castillo de Amberes, que sostienen a fuerza de combates que hacen correr la sangre a torrentes por las calles de la ciudad, y en esta cuarta revolución de las diez y siete provincias de los Países Bajos, las quince sacuden la dominación española, y solo dos de ellas se mantienen fieles a Felipe II.
Obligado se vio ya el monarca a enviar allá su hermano, y a variar de sistema y de política con los flamencos. El remedio era tardío. Don Luis de Requesens y don Juan de Austria, ambos habrían podido ser dos excelentes gobernadores y tener en sosiego los Estados de Flandes sin la interposición del duque de Alba. Los rebeldes habían tomado ya demasiados bríos, y el armisticio que don Juan de Austria prescribió a su llegada a las tropas españolas, fue interpretado por los insurrectos como un acto de debilidad de parte de España. Mucho más lo fue el Edicto perpetuo, especie de transacción solemne, por la cual el gobernador a nombre del monarca reconocía el pacto hecho en Gante entre el príncipe de Orange y las provincias insurrectas, en uno de cuyos capítulos se había acordado la salida de los Países-Bajos de todas las tropas extranjeras, bien que manteniéndose en ellos la religión católica y la obediencia al monarca español. Compréndese bien el dolor y la amargura, y hasta la ira y la desesperación de aquellos veteranos españoles al entregar a sus enemigos aquellas fortalezas con tanto heroísmo defendidas, y al despedirse de aquellos lugares que representaban sus glorias y sus triunfos de doce años de porfiada guerra (1577).
Quedaba con esto don Juan de Austria en la situación más comprometida, indefenso y desarmado, y a merced de la buena fe del príncipe de Orange, que en verdad estuvo muy lejos de conducirse con hidalguía. Porque enorgullecido con el edicto, y negándose a comprender en él las islas de Holanda y Zelanda en que dominaba, no solo concitó los ánimos contra don Juan de Austria con calumniosas imputaciones, sino que armó asechanzas y maquinaciones contra su vida, hasta el punto de verse obligado don Juan a desaparecer de Bruselas como un prófugo, y refugiarse en el castillo de Namur. Mas no por eso decae el espíritu del joven guerrero español. Desde aquel asilo hace un llamamiento a los viejos tercios de Flandes que estaban acantonados en Italia, con los cuales envía el rey al joven y valeroso príncipe de Parma, Alejandro Farnesio, su sobrino. No le importa al vencedor de los turcos que los flamencos lleven para gobernador de los Estados al archiduque Matías, hermano del emperador Rodolfo, ni que pidan favor a Alemania, a Francia y a Inglaterra. Con fuerzas desiguales emprende don Juan animosamente la campaña; vence, asusta y ahuyenta los enemigos en Gembloux;el archiduque Matías, el príncipe de Orange, el Senado y la Corte huyen de Bruselas aterrados, y se refugian en Amberes; don Juan de Austria sigue su marcha victoriosa; en pocos meses enseñorea las provincias de Namur, Luxemburgo y Henao, y Limburgo se rinde al Farnesio. El influjo y la dominación española se van restableciendo como milagrosamente en Flandes; el de Orange en su desesperación persigue de muerte al clero católico de su propio país, porque se niega a arrojar de él al gobernador español, y para indisponer y desconceptuará don Juan de Austria con el rey denuncia sus tratos con la reina de Inglaterra, y le acusa de aspirar a la soberanía y señorío de los Países Bajos; origen de la venida a Madrid y de la muerte alevosa del secretario Escobedo, del proceso ruidoso de Antonio Pérez, y causa de amargo pesar para don Juan de Austria.
Valor y denuedo sobraban todavía a don Juan para hacer rostro a todos los auxiliares alemanes y franceses que con el conde Casimiro y el duque de Alenzón habían acudido a dar favor al de Orange. Mas apenas comenzaba a demostrar la superioridad de su inteligencia y de su ardor bélico, recibe orden de su hermano para que negocie de nuevo la paz. Indignáronle las condiciones que los Estados le imponían, y se quejó en términos agrios y duros al rey de la situación embarazosa en que le colocaba. Y aquel hombre fuerte en los peligros e inquebrantable en las lides, no pudo resistir a los pesares. El asesinato de su confidente y secretario Escobedo llenó su corazón de amargura; sabía lo que fraguaban contra él sus émulos en la corte de España; la conducta del rey su hermano mortificaba su alma generosa, y de Londres le avisaban que había asesinos que acechaban el momento de atentar a su vida, y de cuya certeza vio un testimonio que no le permitía dudar. A poco tiempo el domador de los moriscos en la Alpujarra, el vencedor de los berberiscos en Túnez, y el rayo aterrador de los turcos en Lepanto, adoleció y murió en los Países Bajos en la flor de sus días, con llanto universal del ejército que le adoraba, y no sin sospechas de que una mano pérfida acelerara el término de su gloriosísima carrera (1578).
XX
LA GUERRA DE FLANDES.—LAS PROVINCIAS UNIDAS.—GOBIERNO DE ALEJANDRO FARNESIO.—TALENTO Y PRUDENCIA DE ESTE PRÍNCIPE.—SUS HECHOS HEROICOS.—MEMORABLE SITIO DE AMBERES.—EL ASESINATO DEL PRÍNCIPE DE ORANGE.—REFLEXIÓN SOBRE ESTE SUCESO.—INTERVENCIÓN DE FRANCESES E INGLESES EN LA GUERRA DE LOS PAÍSES BAJOS.—EL DUQUE DE ALENZÓN.—EL CONDE DE LEICESTER.
Hasta las flaquezas de hombre del emperador Carlos se habían convertido en fuente de provechosísima herencia para su hijo Felipe. Parecía que la naturaleza se había esmerado en derramar sus dones sobre los descendientes ilegítimos y los hijos naturales de Carlos V. Ellos fueron los personajes que dieron más lustre al reinado de Felipe II, y este monarca tuvo la rara fortuna de hallar en sus hermanos bastardos, no solo los representantes más legítimos de las glorias y delos elevados pensamientos de su padre, sino los sostenedores más firmes de su trono y los promovedores más decididos de su grandeza. La princesa Margarita de Austria, duquesa de Parma y gobernadora de los Países Bajos, fue una mujer admirable por su talento, por su prudencia y por sus virtudes; ella sola hubiera bastado a mantener en paz los estados de Flandes, como los mantuvo en tiempo del emperador, sin las irritantes medidas de Felipe; y aún había enmendado ya las consecuencias de la provocación imprudente de su hermano, cuando éste la lastimó con su ingratitud y la exasperó como gobernadora con desaires inmerecidos, que la obligaron a dejar un país con tanto acierto gobernado, y en que tanto se había hecho querer. Sabido es también cuánto debió Felipe II a su hermano don Juan de Austria, y que este esclarecido personaje, que tantas glorias dio a España y a su soberano, no logró alcanzar de él ni siquiera el modesto título de Infante de Castilla que tanto anhelaba.
Tan afortunado como poco agradecido Felipe II con la progenie bastarda de su padre, tiene la dicha de encontrar para sucesor del malogrado don Juan de Austria en el gobierno de Flandes a otro ilustre vástago del emperador, a un hijo de la princesa Margarita, al joven Alejando Farnesio, uno de los personajes más nobles, más dignos, más interesantes que se encuentran en los anales históricos de España. Tan afable como valeroso, tan intrépido como prudente, tan indulgente como enérgico, tan político como guerrero, tan modesto como generoso, tan leal como honrado, cuesta trabajo hallar un lunar en la vida de Alejandro Farnesio.
En la situación critica en que se encargó del gobierno de Flandes, el sitio, ataque y conquista de Maestricht fue un golpe de inteligencia y de arrojo que desconcertó a los rebeldes, tanto como realentó el espíritu de los españoles, abatido con la muerte de don Juan de Austria. Como político supo aprovecharse hábilmente de las discordias y excisiones que dividían a los mismos flamencos, y consiguió desmembrar de la confederación las provincias walonas, traerlas a la obediencia del rey y comprometerlas por la causa de España, bien que bajo la condición precisa, que no le fue posible evitar, de sacar otra vez del territorio de los Estados todas las tropas extranjeras. Al tratado de Arras, en que esto se estipuló, opuso el partido orangista la Unión de Utrecht, pacto por el cual siete provincias se aunaron y ligaron estrecha y perpetuamente para rechazar toda agresión extranjera contra su independencia y libertad, o contra el público ejercicio y profesión del culto y de la doctrina protestante. La Unión de Utrecht fue el fundamento y principio de la república de las Provincias Unidas. (1579).
Ni el rey de España ni las provincias disidentes de Flandes sabían ya qué partido tomar para poner término a una guerra tan dilatada y desastrosa, y unos y otros tomaron el peor consejo para ello. Felipe II en vez de robustecer la autoridad de Alejandro, como las circunstancias lo exigían, llamó otra vez la princesa Margarita, y dividió el gobierno de los Estados entre la madre y el hijo, encomendando la parte política a la una, la militar al otro. Los consejeros de Felipe creyeron haber ideado con esto el summum de la perfección en materia de gobierno, y lo que hicieron fue disgustar a Alejandro, desacordar al hijo y la madre, hacer que ambos pidieran se les relevara de la parte de poder que se les había designado, poner en conflicto y alarma las provincias walonas, para concluir por retirarse otra vez definitivamente la princesa a Italia, y pedir el rey como por gracia a su sobrino que continuara con ambos cargos de gobernador y capitán general.
Por su parte las Provincias Unidas, a instigación del de Orange, tomaron una resolución aún más desesperada y extrema, que fue declarar la asamblea de los Estados, en Amberes, y pregonar por edicto solemne en la Haya, que Felipe II de España quedaba privado de la soberanía de los Países Bajos, y que los Estados en uso de su derecho proclamaban soberano de Flandes a Francisco de Valois, duque de Alenzón y de Anjou, hermano del rey de Francia. Pronto habían de arrepentirse de este cambio de soberano en que creyeron se cifraba su salvación. La llegada del Libertador de los Flamencos, que así se intitulaba el príncipe francés, fue solemnizada con regocijos, plácemes y entusiastas felicitaciones. Poco duraron la presuntuosa satisfacción del uno y los parabienes de los otros. Los auxilios de Francia parecieron mezquinos a los flamencos, y las restricciones que pusieron los flamencos a la soberanía del de Alenzón parecieron humillantes al francés. Instigado por acalorados consejeros, quiso erigirse por la fuerza en señor absoluto de Flandes; el libertador aspiró a convertirse en tirano; y apercibidos los flamencos hicieron una matanza horrible de franceses en Amberes, y el traidor se vio obligado a andar errante de pueblo en pueblo para salvar la vida. Al poco tiempo tuvo que volverse a Francia huyendo de la espada de Alejandro Farnesio (1583), donde acabó miserablemente el presuntuoso Libertador, en cuya vida no se registra ningún hecho glorioso, y sí muchas vergonzosas debilidades.
Entretanto el ilustre Farnesio había ido recobrando ciudades y plazas fuertes en Flandes y Brabante con una rapidez maravillosa y desconocida, mostrándose en Tournay, en Oudenarde, en Dunkerque, en Nieuport, en todas partes, digno nieto del emperador Carlos V, digno hijo de la princesa Margarita y digno sucesor y deudo de don Juan de Austria. La dominación española iba reviviendo en Flandes, y Alejandro Farnesio llevaba camino de sobrepujar las glorias de sus antecesores.
Así las cosas, el puñal de Baltasar Gerard, rematando la obra de traición que no pudo concluir la pistola de Juan de Jáuregui, libertó al monarca español de su más tenaz e irreconciliable enemigo en Flandes, del adversario más terrible de la dominación española en los Países-Bajos, del que llevaba diez y seis años siendo el alma de la rebelión flamenca contra el más poderoso soberano de Europa, llegando en ocasiones a tenerle vencido.
El asesinato de Guillermo el Taciturno, príncipe de Orange (1584), nos sugiere reflexiones harto amargas sobre la moralidad política y las ideas religiosas de aquel tiempo. Duélenos que el fanatismo religioso encendiera el corazón y armara el brazo de estos fervorosos creyentes, y extraviara su razón hasta el punto de persuadirse que asesinando a un enemigo de su té, no solo no cometían un crimen, sino que ejecutaban una acción meritoria a los ojos de Dios. No menos nos duele ver a un soberano como Felipe II autorizar el asesinato, y aún provocar a él ofreciendo por público pregón recompensar con una gruesa suma al que le presentara la cabeza del príncipe flamenco. ¿Pero eran solamente Felipe II y los católicos los que empleaban tan reprobados medios para deshacerse de sus enemigos? ¿No habían atentado por caminos tanto o más abominables e inicuos los príncipes protestantes y los luteranos alemanes, ingleses, franceses y flamencos, a la vida del honrado Requesens, a la del magnánimo don Juan de Austria, y a la del generoso Alejandro Farnesio? ¿Era solo en Flandes y en España donde el fanatismo político y religioso guiaba el brazo y el acero de los alevosos homicidas? ¿fue algún príncipe español el que hizo manchar el pavimento del palacio de Blois con la sangre del duque y del cardenal de Guisa? ¿fue menos aleve Jacobo Clemente que Juan de Jáuregui, y menos fanático Ravaillac que Baltasar Gerard? ¿Y no llegó la ceguedad del papa Sixto V a santificar en pleno consistorio el regicidio de Jacobo Clemente? Abomínense en buen hora, como abominamos nosotros, los crímenes a que conducía el extravío del celo religioso y la inmoralidad política de aquellos tiempos, más no se pretenda hacer como exclusivos y propios de los monarcas y de los católicos españoles actos que se registran en las historias de todas las creencias y de todos los pueblos.
Aún muerto el de Orange, las provincias disidentes antes que someterse y volver a la obediencia del rey de España prefieren andar brindando con la soberanía de los Estados, ya a Enrique III de Francia, hermano del de Alenzón, que no se atreve a aceptarla por temor a Felipe y a las turbulencias interiores de su reino, ya a la reina de Inglaterra, que después de muchas consultas y de muchos y muy encontrados pareceres, no resolviéndose tampoco a admitirla para si, determina enviar al más intimo de sus favoritos con ejército y armada en auxilio de los protestantes flamencos. Mas en tanto que estos tratos se negocian, concibe y ejecuta el príncipe Alejandro una de las empresas más atrevidas y más arduas que ha podido imaginar un genio guerrero; y aquí es donde comienza a aparecer en toda su grandeza el joven príncipe de Parma.
Todo fue grande, gigantesco y heroico en el memorable sitio de Amberes. El famoso puente sobre el Escalda; la rotura de los diques; la inundación de las campiñas; la obra de la zanja de catorce millas de longitud; los castillos y fortalezas improvisadas; la defensa contra la armada zelandesa y contra los navíos monstruos y las máquinas infernales de los de Amberes; los combates navales sobre los anegados campos; las sangrientas batallas en la angostura de un dique; el sufrimiento en los trabajos, el valor y arrojo en la pelea, la alegría en los peligros de los capitanes y soldados españoles; la inteligencia, el ardor, la actividad del Farnesio; la rendición en fin de la fortísima y populosa plaza de Amberes, todo maravilló y todo produjo general asombro en Europa. De todas partes acudían a contemplar aquellas obras portentosas del genio y del arte, a conocer y admirar al esclarecido príncipe, al ilustre vencedor, al talento privilegiado que había sabido superar tantos obstáculos de la naturaleza y tantos esfuerzos de los hombres. La admiración crecía al meditar que durante el sitio de Amberes había conquistado el Farnesio las ciudades más ricas y fuertes de Brabante, Gante, Termonde, Malinas y Bruselas. Parecía que el ilustre nieto de Carlos V poseía el mágico don de abrir con su aliento los muros y de fascinar con su voz o con su mirada los hombres (1585).
Y lo que maravillaba más todavía era ver la templanza y la moderación, la generosidad y la hidalguía del vencedor con los vencidos; que en las condiciones de capitulación, fuera de la observancia dela religión católica que prescribía a las ciudades sometidas, de lo cual ni él podía decorosamente ni el rey don Felipe le permitía dispensar, todas las demás eran tan benignas y suaves, que ni las poblaciones ni los hombres lo podían esperar; y lo peor para los contumaces era que con tan noble conducta el conquistador de ciudades iba conquistando también por todas partes los corazones. Alejandro Farnesio era el tipo diametralmente opuesto, y como la antítesis del duque de Alba. Ni parecía general de Felipe II, ni con su gobierno se hubieran rebelado nunca los Países-Bajos.
Dueño el de Parma de casi todo el Brabante, quebrantadas, y más que todo asustadas las Provincias Unidas, solo pudieron reanimarse con los auxilios de Inglaterra. Allá fue el conde de Leicester (1586), el privado, y como el pensamiento de la reina Isabel, acompañado de quinientos nobles de aquel reino, como antes había ido el archiduque Matías, con otros señores alemanes, como después fue el de Alenzón, con la nobleza protestante de Francia. Los flamencos se entusiasman con el inglés, como antes se habían entusiasmado con el francés y con el alemán y contra las cláusulas del convenio le aclaman gobernador supremo y capitán general de los Estados. Pero el de Leicester, no menos vano y presuntuoso que el de Alenzón, ni más hábil que el archiduque Matías, hubiera necesitado otro corazón y otra cabeza para poder medirse con un adversario de la cabeza y del corazón de Alejandro Farnesio.
Los flamencos ven que el de Leicester no acierta a impedir al de Parma apoderarse de las importantes plazas de Grave, de Venlóo y de Nuis; advierten que ni siquiera logra impedirle el socorro de Zutphen; observan que inhábil para la guerra y no más apto para el gobierno, malgasta su hacienda, menosprecia sus leyes, huella sus fueros, y que este otro libertador lleva ínfulas de erigirse en otro tirano. Pesarosos de la autoridad que le han conferido, hubiéranle despojado de ella si no temieran enojar a la reina de Inglaterra de quien tanto necesitaban. Llamado luego por la misma Isabel a Londres, con más alegría que pesar de los flamencos, contentos con su ida y temerosos de su vuelta, Alejandro Farnesio acomete el sitio de la importantísima plaza de la Esclusa. Aunque el favorito de la reina de Inglaterra vuelve otra vez a Flandes con nueva armada y nuevo ejército, ni siquiera tiene habilidad para socorrer la plaza ni por mar ni por tierra, ni para impedir que caiga en poder del Farnesio, y regresa a su reino con menos reputación todavía que había vuelto el de Alenzón a Francia, y con menos honra que se había retirado a Alemania el archiduque Matías, pero no menos aborrecido que ellos de los magnates y barones flamencos que le habían indiscretamente ensalzado. Así las Provincias Unidas, por querer sacudir el yugo del monarca español, se entregaron sucesivamente a tres hombres, desleales y tiranos unos, e ineptos todos, y de quienes tuvieron a dicha poder librarse (1587).
XXI
ERROR DE FELIPE EN HABER DISTRAÍDO LAS FUERZAS DE FLANDES.—GUERRA JUSTA, PERO INCONVENIENTE, CON INGLATERRA.—CAUSAS DEL DESASTRE DE LA ARMADA INVENCIBLE.
Aún cuando no se pueda asegurar, se puede fundadamente presumir que Alejandro Farnesio habría llegado a dominar la envejecida rebelión de los Países Bajos, si Felipe II no le hubiera distraído, cuando estaba en buen camino para ello, ocupando su atención y sus fuerzas en guerras y expediciones contra otros reinos, sacándole del centro de sus atinadas operaciones. Cuando el de Parma había logrado enseñorearlas provincias de Brabante, Flandes y Güeldres, y el valeroso caudillo español Francisco Verdugo tenía casi sometida la Frisia, y los rebeldes sentían aquel desaliento que infunde una serie de reveses y una causa que va en decadencia, entonces fue cuando Felipe II determinó invadir y subyugar la Inglaterra, enviando contra ella la armada Invencible, y nombrando al duque de Parma general en jefe del ejército expedicionario y que había de hacer la ocupación de aquel reino, es decir, del ejército con que Alejandro había hecho sus conquistas y ganado sus triunfos en Flandes.
¿Érale posible al Farnesio atender a un tiempo a Inglaterra y a los Países Bajos? Y si la conservación de las provincias flamencas y la sujeción de los rebeldes se tenía por tan interesante a España, como lo mostraba el empeño de mantener una guerra costosísima que llevaba ya más de veinte años de duración, ¿era prudente dejar desmanteladas de tropas las provincias, precisamente cuando la revolución parecía ir de vencida? Si España podía, como pudo, poner en pie tan formidable armada y tan gigantescos recursos y medios de guerra, ¿no habría sido más conveniente emplearlos en acabar de sujetarlas provincias disidentes de Flandes, para dirigirlos después con más desembarazo contra Inglaterra? Esto era lo que aconsejaba al rey con mucha cordura a nuestro juicio el secretario Idiáquez. Pero Felipe desestimó todo consejo que contrariara su propósito, y obrando de su propia cuenta empeoró la situación de Flandes interrumpiendo los triunfos de Farnesio, y perdió la más poderosa armada.
No puede negarse que Felipe II tenía sobrados motivos de queja y sobrados agravios que vengar de la reina Isabel de Inglaterra. Sus diferencias religiosas, el favor que más o menos desembarazadamente había estado dando Isabel a los rebeldes de Portugal y a los protestantes de los Países Bajos, sus tratos con el duque de Alenzón, el despojo violento que había hecho del dinero de algunas naves españolas, las depredaciones del Drake y otros corsarios ingleses, hechas con su conocimiento, si no con su explícita aprobación, la cruel persecución y el abominable suplicio de la desventurada María Estuardo, todos eran justos motivos de enojo para Felipe, y razonables causas para llevar la guerra a los propios estados de su astuta enemiga. Y en verdad los recursos que para ello desplegó parecían suficientes hasta para apoderarse del reino dela Gran Bretaña. ¿Pero acertó en la manera y en la oportunidad de ponerlo por obra? ¿fue debido solo a la contrariedad de los elementos el desastre y la pérdida de la Invencible armada? El célebre dicho de Felipe II: Yo envié mis naves a luchar con los hombres, no contra los elementos, fue una bella frase para consolarse el monarca a si mismo, o por lo menos disimular su pena, y la nación la adoptó, porque propendemos siempre a hacernos creerá nosotros mismos lo que puede hacernos resignar con el infortunio.
Pero en aquella calamidad no tuvieron menos parte la precipitación y las imprevisiones del monarca que la conjuración fatal de los elementos. Ya que Felipe no siguiera el sano consejo de Idiáquez, habría ganado mucho con seguir el del duque de Parma y el marqués de Santa Cruz, asegurando un puerto en Holanda o Zelanda antes de enviar la escuadra a la costa de Inglaterra. Desde que murió don Álvaro de Bazán, debió suspender la expedición primero que confiarla a manos tan inexpertas como las del duque de Medina Sidonia. Y fue una gran falta mandar o permitir que se acercaran los navíos al puerto de Plymouth antes que Alejandro Farnesio hubiera podido preparar el embarque de los tercios de Flandes; como lo fue, una vez puesta la armada española frente de Plymouth, no embestir las naves enemigas mientras tuvieron el viento, contrario. Los elementos vinieron después a acabar la obra de los errores de los hombres (1588).
Después de la catástrofe de la Invencible vuelve el duque de Parma su atención a Flandes, emprende de nuevo sus operaciones y reduce algunas plazas, bien que con el disgusto de tener que aplicar todo el rigor de las leyes de la disciplina militar a algunos de los viejos tercios que en su ausencia se habían insurreccionado y amotinado, y teniendo que habérselas con el joven príncipe Mauricio de Nassau, hijo del de Orange, que desplegaba toda la decisión de su padre por la independencia de las Provincias Unidas, y más talento que él para la guerra. Una sorpresa ingeniosa pone la importante plaza de Breda en poder de Mauricio, y Nimega se ve amenazada por el de Nassau mientras una enfermedad adquirida por los trabajos retiene en Bruselas a Alejandro Farnesio (1589).
XXII
GUERRA DE FRANCIA.—FUNDAMENTOS QUE PARA EMPRENDERLA TUVO FELIPE II.—OBJETO QUE SE PROPUSO DESPUÉS.—EL PRINCIPIO RELIGIOSO, Y EL INTERÉS POLÍTICO.—JUSTAS RAZONES DE FARNESIO PARA REPUGNAR SALIR DE LOS PAÍSES BAJOS.—ENRIQUE IV.—EL FAMOSO CERCO DE PARÍS.—EL CERCO DE RUAN.—MUERTE DE FARNESIO.—FRUSTRADAS PRETENSIONES DE FELIPE AL TRONO DE FRANCIA.—LA PAZ DE VERVINS.—CEDE EN FEUDO LOS PAÍSES BAJOS A SU HIJA Y AL ARCHIDUQUE ALBERTO.—JUICIO DE LA POLÍTICA DE FELIPE II EN FRANCIA Y EN FLANDES.
En tal estado, como si un hombre pudiera hallarse en todas partes, y como si un general y un ejército pudieran multiplicarse o reproducirse, ordena Felipe II a su sobrino Alejandro que pase inmediatamente a Francia con los viejos tercios de Flandes. En vano el de Parma con su discreción y buen juicio representa al rey la inconveniencia de abandonar los dominios propios que se iban recobrando para ir a componer discordias en extraños reinos, y el peligro que se corría de perder lo que pertenecía a la corona de España y se iba rescatando, por aspirar a lo que nunca se habría de poder adquirir. Felipe, que había tomado su resolución, reiteró el mandamiento, y en su virtud el duque Alejandro, enfermo de cuerpo, pero vigoroso de espíritu, penetra con sus tropas en territorio francés, y jura sobre un altar que en esta invasión no lleva el rey de España otra intención ni otro pensamiento que dar favor y amparo a los católicos franceses, y librarlos de la opresión y aprieto en que los hugonotes o calvinistas los tenían.
Sin duda lo creía así en su buena fe el honrado duque de Parma.
¿Pero era tan sincera y tan desinteresada la intención del rey Católico?
Las guerras de Felipe II con Francia tuvieron su origen, como todas las que sostuvo este soberano, en el principio religioso. Combatir el protestantismo y la herejía, restablecer la unidad católica en las naciones europeas, perseguir, y si era posible, exterminar los reformistas de otros reinos para que no pudieran dar ayuda a los herejes de sus propios estados, era lo que muchos años hacia había movido a Felipe II a mezclarse en las turbulencias político-religiosas de Francia, a proteger con hombres, armas o dinero, o con todo junto, secreta o públicamente según las circunstancias, a los católicos contra los calvinistas, a proyectar con Catalina de Médicis la matanza de los hugonotes, a favorecer el partido de los Guisas, y por último a hacer un tratado formal con los de la Liga Católica para excluir de la sucesión al trono de Francia, a todo príncipe hereje o fautor de herejía. Mas cuando se encendió la guerra de sucesión entre los tres Enriques, el de Valois, el de Borbón y el de Guisa, cuando por la muerte sin hijos de Francisco y de Enrique de Valois se presentó entre los pretendientes a la corona de Francia el príncipe de Bearne Enrique de Borbón, después Enrique IV, ¿era ya solo el principio religioso el que movía a Felipe II a sostener en Francia una guerra costosísima, o tenía parte en ello la ambición y el personal interés? ¿Proponíase solamente excluir a Enrique de Borbón por protestante con arreglo al tratado de la Liga, o llevaba el designio de reclamar el trono francés para si o para alguno de su familia?
Que Felipe II enderezaba todos sus planes a colocar en él a su hija Isabel Clara Eugenia, bien intentando hacer valer los derechos que suponía, anulando la ley sálica, bien por medio de un enlace con el que hubiera de ceñir la corona, de modo que le fuese deudor de ella, y quedara al monarca español tal influjo en el gobierno de aquel reino como si fuese él mismo el soberano, cosa es de que no permiten dudar los documentos que hemos dado a conocer en nuestra historia. Uníase pues el interés político al principio religioso para empeñar a Felipe II en la guerra de sucesión al trono de Francia, y no diremos nosotros cuál de los dos era el que prevalecía en él. Pero el jefe de los hugonotes Enrique de Borbón, vencedor de los de la Liga en Arques y en Ivry, puso sitio a París, centro y asilo de los católicos, y llegó a apretarlos de tal manera, y hacerles sufrir un hambre tan horrorosa, y tal mortandad y tales calamidades y desventuras, que no pudieran imaginarse más, ni más grandes. El remedio no les podía venir sino del monarca español, y Felipe no les podía enviar otro libertador que Alejandro Farnesio con sus veteranos de Flandes, siquiera quedaran por algún tiempo desatendidos aquellos países. De aquí el llamamiento de Alejandro, y su entrada en Francia.
No defraudó el Farnesio las esperanzas que en él tenían el monarca español y los sitiados. Marcha sobre París, obliga a Enrique IV a levantar el cerco (1590), entra triunfante en aquella capital, derrama el consuelo en millares de familias, abastece la población, la deja guarnecida, y regresa pausadamente a Bruselas. Pero a su regreso a Flandes encuentra lo que era muy de recelar, y él había previsto y temido. Las tropas se habían amotinado en reclamación de sus pagas, y el príncipe Mauricio se había aprovechado de estos desórdenes y de aquella ausencia para arrancar algunas plazas de poder de los españoles. Acude Alejandro en socorro de Nimega que tenía apretada el de Nassau; mas cuando en esta operación se hallaba más ocupado, llega un mensajero de Felipe con despachos del rey en que le mandaba volver a Francia, donde los jefes de la Liga le reclamaban otra vez con urgencia. Porque Enrique IV, desde su salida de aquel reino, ayudado de los protestantes alemanes e ingleses, traía acosado al ejército católico y tenía sitiada a Ruan no menos apretadamente que tuvo antes a París.
El duque de Parma podía decirse entonces el hombre necesario. Le repugna abandonar a Flandes, pero obedece a su rey. Carece de dinero, pero paga las tropas con las rentas de su propio patrimonio. Penetra otra vez en Francia (1591); el belicoso Enrique IV le sale al encuentro, y acomete impetuosamente sus tropas al desfilar por cerca de Aumale; poco faltó al temerario Borbón para caer prisionero del de Parma, y reconociendo Enrique el riesgo en que su irreflexión le había puesto, le conservó siempre en su memoria llamándolo él mismo el error de Aumale. Recibe Ruan con indecible júbilo dentro de sus muros a Alejandro Farnesio. A instancia de los de la Liga pasa a sitiar a Caudebec y la rinde, bien que recibiendo un balazo, cuyo suceso se conoció en el peligro en que la extracción del mortífero plomo puso su vida, no en que se alteraran ni su voz ni su semblante. Aún antes de convalecer atraviesa el Sena delante de todo el ejército de Enrique IV por medio de una hábil, diestra e ingeniosísima maniobra, con que dejó burlado y asombrado al francés; marcha segunda vez sobre París y le abastece de nuevo, mas no consiente que sus tropas admitan el hospedaje con que las brindan aquellos agradecidos moradores, temeroso de que se corrompan y afeminen con las delicias de aquella Capua, y da otra vez la vuelta a los Países-Bajos (1592).
Felipe II fue demasiado exigente con este hombre generoso, modelo de abnegación y de lealtad al rey y a la causa de España. Por tercera vez le manda volver a Francia para que apoye ante el parlamento que se había convocado al partido español y las pretensiones de Felipe al trono francés. Alejandro, herido, hidrópico, sin fuerzas corporales ya, obedece todavía, busca y suple de su cuenta los recursos de dinero y de hombres que España no le daba, y emprende su tercera expedición. Pero al llegará Arrás las fuerzas físicas le abandonan: Alejandro Farnesio no tenía el privilegio de la inmortalidad; los trabajos, las fatigas y las enfermedades no han debilitado su espíritu, pero han destruido su cuerpo; y el conquistador de Maestrich, de Amberes, de Gante, de Malinas, de Bruselas, de Grave y de la Esclusa, el vencedor del de Orange, del de Alenzon y de Leicester, el triunfador delos flamencos y franceses, el digno competidor de Enrique IV, el libertador de París y de Ruan, sucumbe cristiana y ejemplarmente en Arrás (diciembre de 1592). Nos confesamos admiradores de Alejandro Farnesio; nos deleitamos en contemplar su grandeza y sus virtudes como guerrero y como gobernador; es uno de los personajes más dignos que hemos encontrado en nuestro viaje histórico: como historiadores lamentamos su muerte al modo que se lamenta en una familia la desaparición del que la realzaba y daba lustre. Sentimos también que este esclarecido príncipe, hijo adoptivo de España, no hubiera nacido en nuestro suelo, circunstancia que en verdad no le impidió ser todo español[24].
Gran pérdida fue para Felipe II la muerte de su sobrino Farnesio. Faltóle el alma de la guerra en Flandes y en Francia, y no le hizo menos falta en los Estados generales congregados ya para elegir el soberano que había de ocupar el trono francés. De los siete pretendientes, al que Felipe II tenía más interés en excluir era Enrique de Borbón, príncipe de Bearne, por lo mismo que sus derechos a la corona eran los más legítimos e inmediatos, por lo mismo que aventajaba a todos en las prendas y condiciones para ser un gran rey, por lo mismo que era el más querido de los franceses, aparte de la cualidad de protestante, que los católicos repugnaban y que le inhabilitaba para el trono. Por eso Felipe II le combatía fuertemente, como a hereje vitando y como al más terrible competidor. Pero Felipe II ve decaer en Francia el partido católico furioso, el partido español. En las conferencias de Surena la proposición hecha por sus embajadores en favor de los derechos de su hija produce hondo desagrado y encuentra una negativa explícita y fogosa. En su vista los embajadores se presentan más modestos y menos exigentes en sus aspiraciones ante los Estados generales; sin embargo todavía excitan murmullos, y acaban por acceder en nombre de su soberano a que se elija un príncipe francés (1593).
Acuerdo tardío. Enrique de Borbón ha hecho abjuración pública del calvinismo en la Iglesia de Saint-Denis; ha hecho solemne profesión de la fe católica; ha desaparecido el impedimento que le inhabilitaba para ser rey de Francia; ábrensele las puertas de París (1594); poco a poco va conquistando y comprando las plazas y las ciudades del reino; el papa le absuelve de su anterior herejía; el jefe de la Liga católica se le humilla y reconoce pidiéndole perdón; Enrique IV el Grande, es rey de Francia, y Felipe II ya no tiene pretexto para llamar guerra de religión a la que hace en Francia a Enrique IV.
Pero se la hace por resentimiento, y se la hace por temor, porque el hijo de Juana de Albret, que se titula también rey de Navarra, puede renovar sus pretensiones a este reino. Los españoles triunfan en Doulens y ganan a Cambray, pero son vencidos en Fontaine-Française (1595). Enrique IV hace alianza con los holandeses, no obstante ser protestantes, y renueva su amistad con Isabel de Inglaterra, no obstante haber mudado él de religión. Sin embargo los españoles se apoderan de Calais, de Ardres y de Güines; a su vez Enrique les arranca La Fere (1596). Pierden los franceses la importante plaza de Amiéns, pero la recobran dentro del mismo año (1597). La guerra era costosa para ambos monarcas; ambos tenían su tesoro exhausto, y hasta empeñado; fatigados y agobiados sus pueblos; a ambos les convenía la paz, ambos tenían sobrados motivos para desearla; ambos la apetecían, pero ambos tenían demasiado orgullo para proponerla.
De este embarazo los saca el pontífice Clemente, constituyéndose en mediador entre los dos soberanos. Esta buena obra del digno representante de una religión de paz encuentra favorable acogida en los monarcas competidores; entáblanse pláticas entre los delegados de los dos reyes, y se ajusta la paz de Vervins (1598), que puso término a la funesta y prolongada lucha entre Francia y España. La paz de Vervins, bien que no deshonrosa para un rey que como Felipe II estaba ya más para descender a la tumba que para empeñarse en lides, distó no obstante mucho de ser tan ventajosa como la que en el principio de su reinado había celebrado en Chateau-Cambresis.
Así, después de tantos años de guerra con Francia, en que se sacrificaron tantos hombres y se consumieron tantos tesoros, Felipe II se halló al fin de sus días en posición menos aventajada respecto a aquella potencia que cuarenta años antes cuando comenzó a reinar.
Por lo que hace a los Países-Bajos, después de la muerte de Alejandro Farnesio, los gobernadores que le sucedieron ni redujeron nuevas provincias, ni hicieron prosperar la causa de España y de la religión católica. Ni el archiduque Ernesto de Austria, hermano del emperador y sobrino del rey, con su carácter benigno, templado y conciliador; ni el conde de Fuentes, con su ardor bélico y su vigor y severidad militar; ni el archiduque y cardenal Alberto, con su valor y su actividad de guerrero, y con su talento y su prudencia de hombre de Estado, lograron ni ganar por la blandura ni domar por la fuerza aquellas provincias independientes y altivas, aunque empobrecidas y cansadas, pero perseverantes y tenaces en la defensa de su libertad de conciencia y de sus fueros políticos. Bien que también unos y otros gobernadores, desde Alejandro Farnesio, teniendo que atender alternativamente a Francia y a los Países-Bajos, perdían por una parte lo que ganaban por otra, y mientras ellos combatían en Francia a Enrique IV, prosperaba en Flandes el príncipe Mauricio.
Al fin, conociendo el rey don Felipe, aunque tarde, que la guerra de los Países Bajos, sobre ser ruinosa, se hacia perdurable; penetrado de que los flamencos jamás serian ya españoles, y convencido de que era una tenacidad insistir en reducirlos y subyugarlos por las armas, tomó poco antes de morir la resolución de trasmitir en feudo la soberanía de Flandes a su hija Isabel Clara, ya que reina de Francia no pudo hacerla, en unión con su yerno y sobrino el archiduque Alberto. Pero hizo la abdicación con tales condiciones que hacían probable en muchos casos la reversión de aquellos dominios a la corona de España, y de todos modos el monarca español quedaba de hecho ejerciendo desde España la soberanía de influjo en aquellos países. Así fue que cuando el acta de cesión se presentó a las provincias para que le prestasen su asentimiento y conformidad, solo la aprobaron y reconocieron las que estaban ya sometidas y obedecían a España; las Provincias Unidas se negaron a admitirla, resueltas a mantener su independencia y su libertad contra cualquiera que estuviese puesto por el monarca español o representara la dominación española.
De modo que Felipe II, después de una guerra de más de treinta años, provocada con su intolerancia religiosa y política; guerra en que se derramaron ríos de oro y arroyos de sangre; guerra que aniquiló las bellas provincias flamencas y empobreció a España, dejó en herencia a sus sucesores el costoso protectorado de algunas de aquellas mal sujetas provincias, pujante la rebelión en otras, y todas en inminente peligro de emanciparse pronto, como veremos que sucedió, del señorío de España.
XXIII
PORTUGAL.—LA VACANTE DE AQUEL TRONO.—LOS PRETENDIENTES.—LOS DERECHOS DE FELIPE II.—POLÍTICA DEL REY DE CASTILLA EN ESTE NEGOCIO.—ESPÍRITU DEL PUEBLO PORTUGUÉS.—EL PRIOR DE CRATO.—GUERRA Y CONQUISTA DE PORTUGAL.—ANEXIÓN DE ESTE REINO A LA CORONA DE CASTILLA.—FELIPE II PRIMER REY DE TODA ESPAÑA.—SI HABRÍA SIDO MÁS CONVENIENTE QUE LA ANEXIÓN SE HUBIERA HECHO POR OTRO MEDIO.—POLÍTICA QUE HABRÍA CONVENIDO PARA SU CONSERVACIÓN.
Bien puede decirse que la única guerra de este reinado que no fuese provocada o movida por la intolerancia religiosa del rey, fue la de Portugal, así como el reino de Portugal fue la única adquisición importante que hizo Felipe II en Europa en todo su reinado.
Una temeridad imprudente, hija de los pocos años y del fogoso carácter del rey don Sebastián, temeridad de que no hubo esfuerzo humano que alcanzara a hacerle desistir, arrastró a este joven monarca portugués a una muerte, gloriosa como soldado, censurable como rey, en los campos de Alcazarquivir peleando con admirable arrojo contra los moros africanos. La muerte del valeroso y malogrado don Sebastián en África, la catástrofe de Alcazarquivir, en que pereció un ejército entero con la flor de los hidalgos portugueses, difundió la consternación y el llanto, y cubrió de luto aquel reino, que quedaba sin soldados, sin capitanes, sin su más ilustre nobleza, y cuyo cetro pasaba a las manos del anciano y achacoso cardenal don Enrique, poco apto para el gobierno, inhábil por su estado, e impotente por sus años y sus achaques para dar sucesión al reino (1578).
Natural era que al ver amenazada de una próxima orfandad la monarquía lusitana, sin sucesor directo de aquellos esclarecidos soberanos que habían dado tan maravilloso engrandecimiento a la pequeña herencia que les dejó Alfonso Enríquez, se aprestaran y apercibieran todos los que se creían con derecho a aquella corona para hacer valer sus títulos, el día que todos suponían inmediato, en que aquella vacara. La herencia era envidiable, porque Portugal con sus inmensas posesiones de África y de América se había hecho una de las mayores, más ricas y más florecientes potencias de Europa. Los derechos del rey don Felipe de Castilla, como descendiente directo, aunque por línea femenina, de don Manuel de Portugal, aparecían desde luego de los más legítimos. No era Felipe II hombre que adoleciera de inactivo, indolente o flojo, cuando se trataba de acrecer sus dominios, y desde luego acreditó que no pensaba dejar pasar la ocasión que se presentaba de reincorporar a la corona de Castilla aquella interesante porción de la península ibérica, en mal hora en otro tiempo desmembrada de la monarquía castellana.
La extravagante idea inspirada por los enemigos de la sucesión española al anciano, enfermo y purpurado monarca portugués, y acogida por Enrique con entusiasmo pueril, de contraer matrimonio estando canónica y físicamente imposibilitado para ello, fue un recurso que parecía no poder tomarse por lo serio; y sin embargo se pidió formalmente la dispensa, y el pontífice la hubiera otorgado por contrariar al rey de España si no lo hubiera diestramente impedido el embajador español.
Aunque eran muchos los aspirantes a la vacante futura del trono, y todos negociaban e intrigaban dentro y fuera de Portugal; a pesar de las antipatías del pueblo portugués al monarca castellano; no obstante la preferencia que la duquesa de Braganza merecía a don Enrique, y con tanto como trabajaba para sí el turbulento y bullicioso don Antonio, prior de Crato, el más inmediato vástago de la dinastía reinante, y sin duda el que hubiera tenido mejor derecho a la corona si no le estorbara su calidad de bastardo, manejóse Felipe II en este negocio con más destreza, con más energía y con más tino que en otro alguno. Verdad es que le allanaron mucho el camino, haciendo variar en gran parte el espíritu del pueblo portugués, las mañosas gestiones del hábil diplomático don Cristóbal de Mora, en términos que cuando don Enrique quiso robustecer los derechos de la de Braganza con dictámenes de los jurisconsultos, hallóse con que los mismos letrados portugueses de más reputación y fama habían escrito ya en favor del rey de Castilla, y que los hidalgos y nobles de más cuenta estaban ya también ganados por el de Mora. Con esto y con las enérgicas manifestaciones y misivas de Felipe a la cámara de Lisboa, y con las vigorosas protestas que en su nombre hizo el duque de Osuna, al propio tiempo que se apercibía en Castilla la gente de guerra para el caso de tener que apelar a las armas, es lo cierto que el mismo don Enrique, después de los muchos giros que se intentó dar a la cuestión, todo al fin de estorbar la reunión de Portugal y Castilla, hubo de declarar en las Cortes de Almeirim que el rey Católico era el que tenía el más legitimo y preferente derecho a sucederle en el trono de Portugal.
Del brazo de la nobleza y del alto clero muchos se adhirieron a la declaración del rey hecha por boca del obispo de Leiria. No así el brazo o estamento popular, que proclama quiere monarca portugués, y no extranjero, como era para ellos entonces el rey de Castilla, y se da a registrar las escrituras de los archivos para ver de probar que la corona debe ser electiva como lo fue, decía, en los antiguos tiempos. ¡Inútil investigación! Los documentos históricos no podían certificar lo que nunca había existido.
En tal estado muere el rey-arzobispo dejando indecisa la cuestión. Crúzanse embajadas y respuestas entre los gobernadores del reino y el rey don Felipe. Aquellos le ruegan suspenda hacer uso de las armas hasta que se falle en justicia sobre su derecho; éste responde que ni los reconoce por jueces, ni su derecho, por patente y claro, necesita de nuevas aclaraciones ni sentencias, y los hace responsables de la sangre que se haya de derramar si le obligan a apelar a la fuerza. Y prepara sus huestes, y saca al duque de Alba del destierro en que por un desacato de su hijo le tenía, y le nombra general en jefe del ejército que ha de invadir a Portugal. Pero antes procura captarse las voluntades de los portugueses, y por medio del duque de Osuna les ofrece y jura solemnemente que les guardará todos sus fueros, privilegios y franquicias, y les promete muchas otras mercedes y gracias. Sin perjuicio de lo cual junta su ejército en Badajoz, donde va él mismo en persona; ordena a todos los señores de Galicia, Castilla, y Andalucía que guarden sus fronteras, y manda al ilustre marino don Álvaro de Bazán que con la armada que tiene en el Puerto de Santa María se dé a la vela para obrar por la costa del Océano en combinación con el ejército de Extremadura. ¿Cómo había de resistir el Portugal, sin rey, sin ejército, dividido en parcialidades y bandos, a las fuerzas reunidas del poderoso rey de Castilla, que contaba ademas con partidarios de gran valía dentro del mismo reino?
Y sin embargo el revoltoso prior de Crato, ese pretendiente audaz, que por haberse valido del perjurio para probar una legitimidad que no tenía, había sido desterrado por don Enrique y privado de todos sus honores como traidor a la patria; el prior de Crato, que se había acogido al amparo del rey de España, y procurado entretenerle y engañarle con fingidas sumisiones; el prior de Crato, que por ser portugués y arrojado gozaba de gran popularidad entre la menuda plebe; que con los frailes y el clero inferior, ayudado de estos eclesiásticos furibundos, que así gritaban en los púlpitos a la muchedumbre como la concitaban en las plazas, fue el que tuvo el atrevimiento de querer resistir al monarca español, haciéndose proclamar él mismo rey de Portugal por la plebe en Santarem, y consagrar con toda ceremonia por el obispo de la Guardia. Entra luego en Lisboa, levanta gente, intenta prender a los gobernadores en Setubal y se prepara a hacer frente al rey de Castilla.
Pero entretanto el duque de Alba ha penetrado en Portugal con el ejército español. Ábrenle sus puertas Yelbes, Olivenza y Estremoz; la guarnición de Setubal huye cobardemente, y la bandera española ondea en el castillo que se tenía por inexpugnable. Con el vigor y la actividad de un joven acomete y rinde el duque de Alba la ciudad y castillo de Cascaes, y con su ferocidad acostumbrada manda cortar la cabeza al gobernador. La armada del marqués de Santa Cruz combate y se apodera de la escuadra portuguesa en las aguas del Tajo; y el temerario prior de Crato que tiene el atrevimiento de esperar al duque de Alba en el puente de Alcántara, huye derrotado y despavorido a Lisboa con la mitad de su gente allegadiza, que la otra mitad ha perecido al filo de las espadas de Castilla. Refugiase después el desatentado prior en Oporto; pero aventado por el valeroso Sancho Dávila que el de Alba ha destacado en su busca, anda por espacio de medio año prófugo, disfrazado y errante de aldea en aldea y de monasterio en monasterio, hasta que logra embarcarse para Francia, donde busca y encuentra su asilo. Entra el duque de Alba sin obstáculo en Lisboa, y hace jurar por rey de Portugal con pomposa ceremonia a don Felipe de Castilla (1580).
Cuando las armas del anciano duque de Alba le han sujetado todo el reino, hace su entrada en él el rey don Felipe. Ríndenle homenaje el duque y la duquesa de Braganza sus antiguos competidores, y en las Cortes de Tomar congregadas en la iglesia del monasterio de Cristo se reconoce y jura al rey don Felipe II de Castilla por rey de Portugal; él jura a su vez con la mano puesta sobre los Evangelios guardar y hacer guardar a sus nuevos súbditos todos sus fueros, usos, costumbres y libertades, y desplegado el pendón por el alférez mayor, un rey de armas hace resonar las bóvedas del templo con la proclamación: Real, Real por don Felipe rey de Portugal (1581). La recepción del nuevo soberano en Lisboa fue solemnizada con regocijos y fiestas públicas que duraron muchos días, y hasta el pontífice, que había sido uno de sus mayores adversarios en la cuestión de sucesión, le dio el parabién cuando le vio instalado en el trono lusitano.
Las diferentes tentativas que hizo todavía el contumaz don Antonio, prior de Crato, con auxilios y armadas de Francia y de Inglaterra, ya sobre la isla Tercera, ya sobre el mismo Portugal, para recobrar una corona que momentáneamente había ceñido, y que la legitimidad, el derecho y la fuerza habían arrojado de su cabeza, no sirvieron sino para dar nuevos triunfos a las armas de Castilla, y para desengañar muy a costa suya a los auxiliares del pretendiente bastardo de que su protegido no era sino un ambicioso audaz a quien sus mismos compatriotas rechazaban, no contando entre ellos más parciales que algunos pocos de la ínfima plebe. Abandonado de la Inglaterra y desamparado de la Francia, a quienes algún tiempo había logrado engañar, retirado en París y viviendo de una miserable pensión que debió a la caridad de Enrique IV, allá acabó sus días el turbulento portugués (1595), teniendo por único consuelo en su desventura el seguir llamándose rey de Portugal.
Con la anexión de la monarquía portuguesa a la corona de Castilla viniéronle también sus ricas y vastas colonias de América, de África y de Indias, agregación que ensanchaba inmensamente los dominios españoles, pero que los debilitaba en vez de robustecerlos. Porque alteradas algunas de aquellas colonias por los mismos indígenas, asaltadas otras por los holandeses e ingleses, revueltos todavía los Países Bajos, en guerra España con Francia y con Inglaterra y teniendo que guarnecer las posesiones de África y de Italia, cuanto más se dilataban los dominios, más eran los puntos vulnerables y flacos que quedaban a una nación empobrecida con tantas guerras, y mayor la imposibilidad de atender a todas las partes del mundo.
Para nosotros lo importante de la conquista de Portugal fue haberse completado con ella la grande y laboriosa obra de la unidad de la península ibérica, tantos siglos ansiada, e intentada por tantos y tan heroicos sacrificios. Desde Rodrigo el Godo nadie hasta Felipe II había podido llamarse con verdad rey de toda España. De la hija de un rey de Castilla había venido en el siglo XII la emancipación de Portugal y su erección en reino independiente. De la hija de un rey de Portugal vino en el siglo XVI a un rey de Castilla el derecho de reincorporar a su corona lo que en otro tiempo había sido parte integrante de ella. La fuerza en esta ocasión no fue sino un auxiliar del derecho; y el derecho no hizo sino confirmar la ley geográfica que el dedo de Dios parece haber trazado desde el principio del mundo a la gran familia ibérica.
Hubiéramos no obstante preferido que esta reincorporación de los dos pueblos destinados por su común origen a ser hermanos, o por mejor decir, a ser uno mismo, hubiera podido hacerse por medio de enlaces dinásticos, como lo intentaron con gran sabiduría y su admirable previsión, aunque con lamentable desgracia, los Reyes Católicos. Así se habría hecho con acuerdo y beneplácito de ambos pueblos, que es la garantía de la estabilidad de estas anexiones. Así no habrían quedado los resentimientos, las rivalidades y los odios que se mantienen siempre vivos cuando hay vencidos y vencedores. Así no se hubiera herido y mortificado el orgullo nacional de un pueblo que se había acostumbrado a ser independiente. Sin embargo, la política habría podido suplir en gran parte esta falta de armonía entre pueblos que se conquistan y pueblos que sucumben. Pero Felipe II y sus sucesores no tuvieron ni la prudencia, ni el tacto, ni acaso el propósito de captarse las voluntades de los portugueses, de identificarlos con la nación antigua, de hacerlos castellanos y españoles, de dulcificar la pérdida de su independencia con el buen tratamiento y consideración a que eran sin duda muy acreedores los naturales de aquel reino, de hacerles gozar las ventajas y beneficios de un gobierno benéfico, paternal y justo. Oprimiéndolos y vejándolos en vez de halagarlos para atraerlos, aquellos hombres independientes y altivos no pensaron sino en sacudir el yugo de España, y la anexión de Portugal y Castilla que hubiera podido ser duradera y estable, no se pudo mantener sino por dos reinados incompletos.