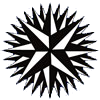
Capítulo 6
Medusa
El viaje a Medusa fue más largo de lo que los chicos habían previsto. Herbert decidió que se realizase de la forma más discreta posible para no atraer la atención de los agentes de Hiden, que seguían buscando a los fugados por todas partes. Por ello, decidió prescindir del dirigible privado que habitualmente utilizaba en sus desplazamientos a la ciudad y sustituirlo por una furgoneta corriente que se encargó de llevarlos hasta el puerto de Azur, en la costa mediterránea de Francia. Desde allí, la travesía a la ciudad submarina se realizó en un sencillo barco de recreo perteneciente a un empleado de Prometeo. Como el embarque se efectuó desde un muelle privado, nadie pudo presenciarlo, alejando así el peligro de una denuncia.
A pesar de tantas precauciones, sin embargo, Martín no las tenía todas consigo. No podía olvidar el encuentro con la policía en el control de acceso al Viejo París, cuando Deimos y Aedh habían admitido que sus acompañantes eran los adolescentes buscados por Dédalo. ¿Habrían transmitido los agentes aquella información a sus superiores? Deimos no lo creía así. Según él, cuando aquellos subalternos hubiesen comprobado que Dédalo seguía reclamando a los chicos y que, por lo tanto, estos no habían sido entregados, tratarían por todos los medios de ocultar lo que sabían para evitar una reprimenda de sus superiores. Si los jefes se enteraban de su negligencia, su puesto podría peligrar… Era una explicación que tenía sentido, pero no acababa de convencer a Martín. En realidad, estaba deseando llegar a la ciudad de Medusa, donde, al menos, estarían a salvo de los largos tentáculos de Dédalo.
Estaba previsto que la travesía durase diecisiete horas, y, dado que la embarcación no era muy grande, los chicos distribuyeron sus sacos de dormir sobre la cubierta con la idea de pasar allí la noche. Desde el momento del embarque, no habían vuelto a ver ni a Herbert ni a los gemelos, ya que los tres se habían encerrado en el camarote principal, donde, en cumplimiento de su promesa, se suponía que Deimos y Aedh iban a proporcionar al viejo científico todas las explicaciones que este les solicitara. Martín habría dado cualquier cosa por estar presente en aquella reunión. Sin saber por qué, tenía la sensación de que los dos hermanos ocultaban algo, y se preguntaba si con Herbert se mostrarían más sinceros que con ellos. Se durmió pensando en el asunto, y, cuando la húmeda brisa del amanecer le despertó, muchas horas después, en seguida volvieron a apoderarse de su mente las mismas sospechas. Cuando se las comentó a Alejandra, que había pasado la noche junto a él en la proa del barco, esta se mostró muy sorprendida.
—¿Por qué no confías en ellos? —preguntó, frotándose los párpados para despejarse—. Hasta ahora, han cumplido todas sus promesas, y no puedes negar que nos han ayudado.
—No digo que mientan —aclaró Martín—; pero creo que no dicen toda la verdad. Hay algo raro en sus explicaciones, algo que no encaja…
—¿A qué te refieres?
Martín se quedó pensativo un momento y luego hizo un gesto de impotencia.
—La verdad es que no se trata de nada concreto —reconoció—; es solo una sensación… ¿Te has fijado en sus titubeos ante ciertas preguntas? Duran un segundo, pero, aún así, me llama la atención, ¿no crees?
—Bueno, es lógico que duden antes de contestar algunas veces, las preguntas que les planteáis no son fáciles de responder. Además, ellos no lo saben todo. Da la sensación de que ignoran muchos aspectos de las primeras expediciones que fueron enviadas a través de la esfera de Medusa.
—Eso es justamente lo que me intriga —la interrumpió el muchacho—. ¿Cómo es posible que ignoren tantas cosas, si quienes los han enviado son los mismos que nos enviaron a nosotros? Se supone que están aquí para ayudarnos… ¿Cómo van a hacerlo si ni siquiera conocen el objetivo exacto de nuestra misión? Ayer le estuve preguntando a Deimos por mis padres en el futuro y solo me respondió con vaguedades… Si están tan deseosos de que rompamos nuestros vínculos con esta época y formemos otros nuevos con la suya, ¿por qué se muestran tan reacios a darnos información? Es todo muy extraño.
—Entonces, ¿qué supones tú? ¿Qué nos están ocultando lo que saben por algún motivo?
—Esa es una posibilidad —admitió Martín—. Aunque también es posible que, realmente, no sepan más de lo que dicen saber, lo cual me resulta aún más sospechoso.
—Creo que te estás pasando, Martín —observó Alejandra con severidad—. Estás siendo demasiado suspicaz. Al fin y al cabo, ¿qué sabemos nosotros de esa época de la cual han venido? Nada en absoluto. Tal vez las personas no piensen como ahora, tal vez no den importancia a las mismas cosas. Ciertas informaciones que a nosotros nos pueden parecer esenciales, a ellos quizá no se lo parezcan. Piensa, por ejemplo, qué ocurriría si te encontrases cara a cara con un hombre de la Edad Media. ¿Qué le dirías? ¿Piensas que entendería tus motivaciones y tu forma de actuar? ¿No crees que desconfiaría de ti?
—Me imagino que sí —repuso Martín sin mucha convicción—. No sé, es posible que tengas razón. Supongo que lo que más me irrita es no haber podido introducirme en el pensamiento de esos dos, como hago con otras personas. Lo he intentado muchas veces, pero no ha habido manera.
—Recuerda lo que nos explicaron acerca de esas ruedas neurales internas y perfectamente integradas en los circuitos cerebrales que, según ellos, tienen todas las personas de su tiempo. Es probable que esos dispositivos no resulten tan fáciles de atacar desde fuera como los de ahora.
—Sea por lo que sea, el caso es que no puedo hacerlo, y eso me fastidia. ¡Sería tan interesante saber lo que pasa por su mente! Parecen tan seguros de sí mismos, tan inalterables.
—No siempre —dijo Alejandra sonriendo—. ¿Te has fijado en Deimos cuando habla con Casandra? Se pone nervioso, hasta le tiembla un poco la voz. No sé; yo creo que Casandra le gusta.
—¿De verdad? —preguntó Martín asombrado—. Yo no he notado nada. ¡A ver si ahora va a resultar que esa máquina de precisión también tiene sentimientos!
—Estoy segura de que ambos los tienen, y muy profundos —insistió Alejandra—; aunque, tal vez, no de la misma clase. Deimos y Aedh me parecen muy diferentes, ¿a ti no?
—Pues, no lo sé. La verdad es que hasta ahora no había pensado en ello. Aunque, ahora que lo dices, es cierto que no suelen reaccionar de la misma manera. Deimos parece más tranquilo que Aedh, menos entusiasta y, también, menos orgulloso.
—Resulta extraño, ¿verdad? Físicamente son idénticos. En realidad, si no fuera por el tatuaje de Aedh, yo no los distinguiría.
—Sí, es cierto. Nunca le hemos preguntado por qué lleva ese tatuaje; supongo que se lo haría al llegar a esta época para no ser confundido con su hermano. Pero ¿por qué elegiría el logotipo de Uriel?
—Bueno, supongo que en Medusa tendremos tiempo más que suficiente para preguntárselo —dijo Alejandra—. Tengo la impresión de que vamos a estar varias semanas allí. ¿Recuerdas lo que dijeron acerca de un gran acontecimiento histórico que está a punto de producirse? ¿Qué crees que será?
—No tengo ni idea —repuso Martín sin el menor entusiasmo—. Y, la verdad, tampoco me importa mucho. Después de todo, ¿qué puede suceder que contribuya a mejorar este mundo? Tal y como yo lo veo, este mundo no tiene solución. Piénsalo; la gente cada vez vive peor, las corporaciones cada vez son más poderosas y dominan la política global, los recursos escasean, las catástrofes naturales son más frecuentes cada día… ¿Qué gran acontecimiento puede cambiar todo eso?
—Bueno, si pusieran en libertad a todos los militantes antiglobalización, incluido tu padre, ¿no crees que eso cambiaría las cosas?
Martín se quedó reflexionando unos instantes.
—Creo que cambiarían para mí, pero no para el mundo en general —concluyó en tono pesimista—. Ahora ya es demasiado tarde para que mi padre y los que piensan como él puedan hacer nada. ¿Crees que un puñado de hombres y mujeres podría enfrentarse al poder de las corporaciones? Sería ridículo…
—Bueno, no todas las corporaciones son iguales —argumentó Alejandra—. Fíjate en George Herbert, por ejemplo. Es uno de los tipos más poderosos del planeta, y, sin embargo, parece encantador… No creo que, en el fondo, le guste todo lo que está pasando, aunque él sea uno de los mayores beneficiados. Y quizá haya otros como él.
—Esa gente no cambiará nada —murmuró Martín meneando la cabeza—. Son demasiado cobardes, están demasiado acostumbrados a contemporizar con el sistema. No, la verdad es que no veo la forma de arreglar esto.
—Si todo el mundo, a lo largo de la Historia, hubiese pensado como tú, el hombre seguiría viviendo en las cavernas —observó Alejandra con enfado—. Seguro que, en otros momentos difíciles del pasado, la gente ha tenido también esa sensación de que no se puede hacer nada, de que nada podía cambiar… ¡Pero, luego, las cosas cambian! Es lo que ha sucedido siempre. Y ha sucedido porque siempre ha habido individuos que creían en la posibilidad de mejorar, y que actuaron para que las cosas mejoraran… ¿Por qué va a ser distinto ahora?
Las mejillas de Martín habían enrojecido ligeramente mientras escuchaba el encendido discurso de su amiga. Sin saber por qué, se sentía un poco avergonzado.
—Tienes razón —afirmó mirándola a los ojos—. Decir que nada se puede cambiar es una cobardía; pero es que, por más que lo pienso, no se me ocurre de qué manera se podrían mejorar las cosas.
—Tal vez no se te ocurra hoy, ni mañana; a mí tampoco se me ocurre, pero es posible que algún día lleguemos a verlo todo más claro. Piensa que somos muchos millones de personas esforzándonos por comprender, por mejorar… ¡Antes o después, eso tiene que dar resultado!
—Eres muy optimista —dijo Martín sonriendo.
—No es cierto —se defendió Alejandra, ruborizándose—. Únicamente intento no rehuir mis responsabilidades. ¡Resulta muy cómodo decir que nada se puede cambiar, o esperar a que lo cambien los demás! Así, uno no tiene que hacer nada.
—Bueno, vale; me has convencido —aseguró Martín—. Pero será mejor que dejemos esta conversación tan solemne para otro día. Fíjate; estamos llegando a Medusa.
Efectivamente, la primera línea de rompeolas de la ciudad marina había aparecido en el horizonte. Según les había explicado Herbert antes de iniciar el viaje, Medusa se encontraba protegida por tres cinturones concéntricos de arrecifes artificiales que la resguardaban de los embates de las olas. El diámetro del más externo era de trescientos kilómetros, y el anillo interior tenía un radio de sesenta, de manera que resultaban visibles mucho antes de aproximarse a la ciudad. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca de la primera barrera, pudieron comprobar que su altura era de unos diez metros; su superficie rugosa e irregular aparecía cubierta de una extraña fosforescencia debida a los microorganismos transgénicos que crecían en ella.
—Es bonito —dijo Jacob, que se había acercado a Martín y Alejandra después de recoger su propio saco de dormir.
Casandra y Selene también contemplaban el espectáculo desde el lado de estribor de la cubierta.
—¿Cómo lo atravesaremos? —preguntó Alejandra—. No veo aberturas por ninguna parte.
En ese momento, Herbert emergió del camarote de la lancha seguido de Deimos y Aedh. Al parecer, el patrón del barco les había anunciado que estaban a punto de entrar en el recinto de la ciudad científica, y los dos gemelos no habían querido perdérselo.
Casi al mismo tiempo, la embarcación viró hacia la izquierda y navegó siguiendo una trayectoria paralela al falso arrecife hasta llegar a la altura de la puerta más cercana. Se trataba, en realidad, de un amplio orificio en el muro rematado por un elegante arco del mismo verde fosforescente que el resto del rompeolas. La lancha se deslizó bajo el arco, entrando en una zona de olas bajas y regulares muy distinta de la región embravecida que acababan de dejar atrás.
—Ahí está la segunda barrera —anunció Herbert, complacido—. Un zócalo artificial enteramente recubierto de corales rojos. Cuesta trabajo mantenerla, porque los corales son muy frágiles y requieren unas condiciones de oxigenación y temperatura muy estrictas; aún así, yo creo que merece la pena.
Cuando se aproximaron al segundo arrecife, los chicos se quedaron impresionados por sus extraordinarias dimensiones. Tenía la misma altura que el primero, pero un espesor mucho mayor, y su recubrimiento coralino le daba la apariencia de una fantástica fortaleza de un vivo color rosado y esculpida con los más caprichosos y delicados relieves.
—¿Qué os parece? ¿No es espectacular? —preguntó Herbert, satisfecho.
—¿Esos corales son transgénicos? —inquirió Jacob con expresión desaprobadora.
—Pues sí, lo son —reconoció el científico algo incómodo—. Pero están perfectamente controlados, para que no se extiendan a las aguas circundantes.
—Aún así, me parece una temeridad —afirmó el muchacho meneando la cabeza—. ¡Estas cosas deberían estar prohibidas!
Aunque sabía que Jacob tenía razón, Martín se sintió irritado por su falta de cortesía. Después de todo, Herbert era su anfitrión y no se merecía aquel jarro de agua fría. Estaba claro que el pobre hombre adoraba sus falsos arrecifes, y la verdad es que resultaba fácil comprenderlo. Serían cuestionables desde el punto de vista ecológico, pero nadie podía poner en duda su belleza.
Tardaron algún tiempo en llegar hasta la tercera barrera, cuyos corales blancos reflejaban el turquesa de las tranquilas aguas enriqueciéndolo con sus maravillosas irisaciones. Su apariencia era tan mágica, que, aun después de atravesar el arco de entrada al recinto interior de Medusa, Alejandra siguió mirando hacia atrás mucho tiempo para no perder de vista el arrecife.
Pero el espectáculo que les aguardaba al traspasar la barrera no era menos hermoso que el que acababan de dejar a sus espaldas. Ante ellos, la cúpula exterior de Medusa brillaba como una gigantesca burbuja sobre la superficie del mar mientras, a su alrededor, varios discos flotantes de viviendas exhibían sus alegres colores y sus limpios muelles de piedra dorada ante los ojos perplejos de los recién llegados. Cada una de aquellas falsas islas se encontraba conectada con la cúpula central a través de una larga pasarela de madera tendida sobre la superficie del agua. El conjunto tenía el aspecto de una gran estrella de nieve posada sobre el océano.
—Son nuestras «pequeñas Venecias» —explicó George Herbert con orgullo—. Cada una de ellas es un barrio residencial con una laguna circular en el centro y canales atravesados por puentes que comunican entre sí las casas… Nuestros habitantes prefieren vivir a la luz del sol antes que en la parte sumergida de la ciudad, donde se encuentran los principales edificios y centros de trabajo. Después de una larga jornada en los laboratorios submarinos, resulta reconfortante descansar en una de esas casitas rodeadas de mar, con sus terrazas llenas de flores y enredaderas.
—¿Y esas pasarelas? —preguntó Selene—. ¿Son suficientemente seguras?
—¡Desde luego! —le aseguró el anciano con una sonrisa—. Cuando nos acerquemos a ellas, veréis que son muy anchas y están perfectamente protegidas por barandillas. Y cuando llueve las cubrimos con galerías acristaladas… Además, las aguas, como veis, están siempre tranquilas gracias a los tres arrecifes que acabamos de franquear.
—¿Y cómo hace la gente para descender a la parte submarina? —preguntó Alejandra.
—Algunas pasarelas conducen a los pisos altos de los edificios situados en la Gran Cúpula Exterior; desde allí, se desciende a través de ascensores hasta la Gran Plaza, y de ella salen las escaleras automáticas que conducen a los niveles enteramente sumergidos de Medusa. Pero pronto tendréis ocasión de comprobarlo vosotros mismos.
La lancha de recreo atracó en uno de los numerosos muelles que exhibían las costas de las «pequeñas Venecias» tan alabadas por Herbert. Antes de desembarcar, el científico les mostró una amplia plataforma flotante situada entre dos de aquellas atractivas islas. En ella reposaban dos dirigibles de tamaño mediano y un par de aviones particulares.
—Es nuestro aeródromo —explicó—. No tiene demasiada capacidad, pero resulta más que suficiente para cubrir las necesidades de Medusa.
Al saltar a tierra, los chicos quedaron impresionados por la perfecta estabilidad de aquellos barrios flotantes. Vistas de cerca, sus casas, casi todas de tonos ocres, aunque también había algunas azules o amarillas, parecían tan alegres y confortables que daban ganas de quedarse allí. Sin embargo, ese no era el plan de George Herbert, que parecía ansioso por mostrarles el resto de la ciudad.
—Si os parece bien, iremos ahora mismo a la Gran Plaza para que tengáis una perspectiva más completa de la parte superficial del complejo —propuso—. Luego descenderemos hasta la Cúpula Inferior y os mostraré todo lo demás. Esta noche, haciendo una excepción, dormiremos todos en La Pagoda, allá abajo. A partir de mañana, os instalaréis en una casa de la superficie. Después de todo, no sabemos cuánto tiempo vais a permanecer aquí.
Los chicos aceptaron entusiasmados el plan de Herbert. Después de la tensión de las últimas semanas, de repente se sentían como si estuvieran de vacaciones en un lugar idílico donde nada malo podía sucederles. A su alrededor, la gente parecía despreocupada y feliz. Incluso Deimos y Aedh tuvieron que admitir que era un sitio muy agradable, y Deimos añadió que, en algunos aspectos, le recordaba su propia época.
La pasarela de acceso a la Gran Plaza resultó ser una amplia avenida de tablas flotantes flanqueada a ambos lados por verdes palmeras plantadas en colosales macetas. A aquella hora, el lugar se hallaba bastante concurrido, pues muchos de los habitantes de Medusa habían terminado su jornada de trabajo en el recinto submarino y regresaban a la superficie para almorzar. Hombres y mujeres iban vestidos con túnicas frescas y ligeras de los más variados colores. Todos sin excepción llevaban puestas gafas de sol para adaptarse a la luminosidad exterior después de pasar horas en la penumbra verde-azulada de los edificios subacuáticos, y la mayoría se cubría la cabeza con pañuelos de seda o sombreros de ala ancha. Al pasar, muchos saludaban a Herbert, que se apresuraba a devolver el saludo, aun cuando la mayoría de los rostros le resultaban desconocidos.
Al llegar al término de la pasarela, se encontraron con un arco de mármol abierto en la superficie de la Cúpula Exterior, una inmensa estructura semiesférica y transparente que albergaba en su interior la Gran Plaza. Al otro lado del arco, había un mirador que permitía admirar simultáneamente el interior de la cúpula y el paisaje que la rodeaba. Apoyados en su barandilla, los chicos contemplaron maravillados aquel extraño mundo que se extendía a su alrededor. A excepción de Selene, que había crecido en aquel lugar, ninguno de ellos había imaginado jamás que pudiese existir una ciudad así.
—¡Ahora entiendo por qué se llama «Medusa»! —exclamó Alejandra, entusiasmada—. Solo por ver esto, merece la pena pasar por todo lo que hemos pasado.
En efecto, la Cúpula Exterior, con sus veinte pasarelas de madera tendidas hacia los veinte barrios flotantes de la ciudad, recordaba el aspecto de una medusa flotando en la superficie del agua. Pero, por sugerente que resultase el espectáculo de aquellos veinte tentáculos multicolores, lo más interesante se encontraba en el interior de la Cúpula. El mirador se hallaba situado en la terraza superior de uno de los innumerables edificios de mármol blanco que se alineaban en el perímetro de la gigantesca semiesfera, formando un anfiteatro en torno al círculo de vegetación que ocupaba la parte central. Todos los edificios tenían tejados esmaltados en verde y azul, y su estructura escalonada conducía desde la parte superior de la cúpula, todavía por encima del nivel del mar, hasta su base, ya completamente sumergida. Por lo demás, su majestuosa arquitectura, en la cual se multiplicaban las columnas, los frontones triangulares con relieves mitológicos y los frisos esculpidos, no ocultaba en absoluto su inspiración clásica.
—Esta es la Gran Plaza de Medusa, donde se encuentran todos los edificios administrativos e institucionales de la ciudad —explicó Herbert—. Allí enfrente, por ejemplo, tenéis la Gran Sala de la Asamblea, que como veis tiene forma de teatro romano; es donde se reúnen, cada dos meses, todos los habitantes adultos de Medusa para discutir los problemas que se van presentando y tomar decisiones mediante sufragio universal… Y allí al lado se encuentra la sede del Ayuntamiento, donde trabajan diariamente los representantes municipales, que ocupan su puesto por un año y luego son relevados mediante un sistema de rotaciones. Eso significa que, antes o después, todos los habitantes tienen que participar en el Gobierno.
—¡Parece un sistema perfecto! —le interrumpió Martín, deslumbrado.
—Tiene sus fallos, pero, aún así, la gente está contenta con él —prosiguió Herbert sonriendo—. Cuando fundamos Medusa, nos propusimos transformarla, en la medida de lo posible, en una especie de República de Sabios. Solo se admite en ella a personas de reconocido prestigio en cualquier disciplina intelectual, especialmente las científicas. Eso garantiza la prosperidad de la ciudad, y también la concordia entre sus habitantes, dado que todos ellos tienen ocupaciones e inquietudes parecidas.
—Pero eso es un poco elitista —observó Martín, sintiendo que su entusiasmo se enfriaba considerablemente—. Quiero decir que resulta bastante injusto hacia las personas que querrían vivir aquí, pero que no pueden hacerlo por no ser grandes triunfadores en sus respectivas profesiones.
—Tienes razón —admitió Herbert—; pero debes darte cuenta de que esta ciudad no se fundó con intenciones puramente humanitarias, sino con el fin de albergar las principales instalaciones científicas de una compañía privada. Lo único que nosotros queríamos, en Prometeo, era atraer a los mejores científicos del mundo ofreciéndoles un lugar maravilloso para vivir y unas condiciones de libertad y democracia que no podrían encontrar en ningún otro lugar del planeta. Y la verdad es que hemos tenido éxito… Fijaos en toda esta gente; ¿no os parecen felices? Se sienten orgullosos de su ciudad, y eso hace que trabajen mejor y que sientan la corporación como algo propio.
—Bueno, no todo el mundo debe de sentirse tan a gusto —dijo Jacob haciendo una mueca—. Nuestros padres se fueron…
—Nadie está obligado a permanecer en Medusa si no quiere hacerlo —repuso Herbert, molesto—. Pero vuestros padres fueron felices aquí, de eso estoy seguro. Lo que ocurre es que vivimos en un mundo muy cambiante, donde las oportunidades, para los científicos de alto nivel como vuestros padres, surgen continuamente en los lugares más variopintos. Es lógico que, si piensan que su campo de estudio va a desarrollarse a mayor velocidad en otra parte, decidan dejarnos para ir allí.
—No todos se fueron por propia voluntad —objetó Martín—. Mi madre, por ejemplo, habría querido quedarse cuando detuvieron a mi padre, pero la echaron.
—Bueno, eso fue una decisión de la Gran Asamblea —se defendió Herbert—. Yo no tuve nada que ver. Ni siquiera estaba aquí, por entonces. Supongo que a la mayoría de los habitantes de la ciudad les entró miedo cuando algunos de sus compañeros fueron detenidos por simpatizar con los movimientos antiglobalización; no querían verse involucrados. Pero ha pasado mucho tiempo desde entonces. Y te aseguro que, si tu madre desease volver, no tendría ningún problema para hacerlo.
—¿Y tus padres, Selene? —preguntó Alejandra con interés—. ¿Ya no viven aquí?
—Hace ya seis años que se mudaron a Titania —repuso la muchacha—. Pero todavía tenemos algunos amigos aquí… Me pregunto si me reconocerán cuando me vean; supongo que he cambiado mucho en este tiempo. Podré visitarlos, ¿verdad?
—Me temo que eso no va a ser posible —dijo Herbert con gravedad—; sois unos fugitivos, y Dédalo ha ofrecido una jugosa recompensa a quienes puedan facilitar alguna información acerca de vuestro paradero. Aquí estáis a salvo, porque he introducido un filtro en nuestros servidores de internet para impedir el acceso a todas las páginas que hablan de vosotros; pero, aún así, hay que tener mucho cuidado. No podemos correr ningún riesgo, lo comprendéis, ¿verdad? En resumen, nada de visitas.
Martín y Alejandra intercambiaron una mirada, sorprendidos. Si Herbert era capaz de manipular las conexiones de la ciudad con el mundo exterior según su conveniencia, eso quería decir que la perfecta libertad de la que gozaban los habitantes de Medusa no tenía mucho de real. Claro que, aún así, era mejor que lo que ocurría en las grandes megalópolis, donde la policía y los servicios secretos ejercían un control casi absoluto sobre las redes informáticas.
Por su parte, Selene no parecía muy contenta con la negativa de Herbert, pero comprendía sus razones y decidió no insistir más en el asunto.
—¿Qué vamos a hacer ahora? —preguntó, deseosa de cambiar de tema—. ¿Continuamos con la visita?
—De momento, vamos a descender a la Gran Plaza, y desde allí tomaremos la Escalinata para bajar a la Segunda Cúpula y visitar el resto de la ciudad —repuso animadamente el anciano—. Todavía no habéis visto ni la mitad de las maravillas de Medusa…
Una plataforma de descenso los condujo en pocos minutos al nivel más bajo de la cúpula, donde se encontraba el frondoso parque conocido como la Gran Plaza. Desde allí abajo, resultaba impresionante contemplar la gigantesca campana transparente y sumergida en el agua hasta unas siete décimas partes de su altura. El verde burbujeante del mar creaba alrededor de aquel vasto espacio urbano un ambiente mágico e inquietante. Solo la cúspide de la burbuja se elevaba por encima de la línea del oleaje, y la luz del sol atravesaba aquel pequeño espacio seco derramándose generosamente por todo el interior de la estructura. Verdaderamente, había que reconocer que el arquitecto responsable de aquel proyecto había logrado crear una magnífica obra de arte.
—La Escalinata está por allí —indicó George Herbert señalando un elevado arco que se abría entre los edificios de mármol—. Parece que no hay demasiada gente.
Al traspasar el arco, se encontraron con una imponente escalera de mármol cuya base se perdía en la distancia. Lo peculiar de aquella construcción era que, a pesar del material en que estaba construida, era una escalera mecánica, con una mitad que bajaba y otra que subía. Herbert y sus acompañantes se distribuyeron en unos cuantos escalones y dejaron que el artilugio los condujera hacia las profundidades del mar.
Como es lógico, la escalera se encontraba protegida por un largo túnel transparente, iluminado de tramo en tramo por globos flotantes de luz plateada. En el exterior, el agua también aparecía teñida por el resplandor de innumerables focos estratégicamente distribuidos en la pendiente del lecho rocoso por el cual descendía la escalera. Aquel talud natural había sido embellecido con un jardín de corales en el que se mezclaban toda clase de especies, componiendo un mosaico multicolor de increíble riqueza. De cuando en cuando, sin embargo, la escalinata atravesaba un tramo de galería totalmente opaco y de apariencia metálica.
—Son los adaptadores de presión —explicó Herbert—. Sin ellos, el peso del agua hundiría la galería y toda la ciudad se destruiría. Mantener unos edificios como estos en un ambiente cientos de veces más pesado que la atmósfera no es tarea sencilla.
Por fin, al llegar a una cierta profundidad, divisaron la base del talud y el fin de la escalinata, que desembocaba en una segunda cúpula de dimensiones muy semejantes a las de la primera, aunque esta se encontraba totalmente sumergida.
Desde la escalinata se veía un amplio panorama de la estructura formada por aquella segunda cúpula y las veinte cúpulas más pequeñas que la rodeaban. Cada una de aquellas cúpulas estaba comunicada con la principal a través de una calle submarina contenida en un tubo transparente. El conjunto ofrecía el aspecto de un gigantesco animal provisto de tentáculos.
—La segunda medusa —señaló Herbert—. Esta vez, completamente sumergida. La cúpula central alberga una segunda plaza con restaurantes, cafés y zonas de recreo. Las cúpulas más pequeñas contienen los laboratorios donde trabajan casi todos los habitantes adultos de la ciudad.
—¿Y quién realiza las labores de mantenimiento y limpieza? —preguntó Martín.
—Nuestros robots —contestó Herbert orgulloso—. Medusa es, hoy por hoy, la ciudad más robotizada del mundo. Eso permite a nuestros habitantes disponer de más tiempo libre para disfrutar de la vida.
—¿Y no hay escuelas? —preguntó Alejandra intrigada.
—Los niños reciben clases en sus propias casas a través de la rueda neural —aclaró su anfitrión—. Fuimos los pioneros en ese sistema de enseñanza, que hoy en día se está imponiendo en todas partes. Hay quienes argumentan que perjudica la integración social de los niños, pero esto, en el caso de Medusa, es radicalmente falso. Disponemos de todo tipo de lugares de entretenimiento infantiles donde los pequeños pueden relacionarse unos con otros sin que eso interfiera en su aprendizaje. Yo, francamente, no le veo más que ventajas. Pero, antes de que sigamos descendiendo, fijaos en esa calle tan ancha que sale de la cúpula justo enfrente de nosotros; ¿la veis?
Justo en el punto de la cúpula diametralmente opuesto a la desembocadura de las escaleras, se abría un ancho bulevar cuyo final no se veía, en parte por su gran longitud y en parte porque quedaba oculto entre las altísimas algas que crecían a ambos lados, formando el equivalente subacuático de una gran carretera arbolada.
—Aquello es el Bulevar de los Sargazos —explicó Herbert—. Aunque desde aquí no se ve su final, conduce a las tres joyas arquitectónicas de Medusa: la Pagoda, el Árbol y la Burbuja. Dentro de un rato tendremos ocasión de visitarlas.
Mientras hablaban, la escalera de mármol había continuado su descenso, y pocos minutos después los depositó en la entrada de la Cúpula Inferior, casi tan concurrida como la Gran Plaza. En medio de la estructura se veía una gran fuente ornamental cuyos surtidores esculpían el agua en complejos dibujos; alrededor, se extendía un mosaico de arriates floridos y bosquecillos de árboles entre los que abundaban las terrazas de cafés y restaurantes, además de unos cuantos templetes circulares donde actuaban bailarines, músicos y malabaristas.
—Mi café preferido es aquel, el que está justo enfrente del teatro de marionetas —dijo Herbert sonriendo—. Me encantan los espectáculos de marionetas, los veo siempre que tengo ocasión… Además, hacen un café estupendo, y unas tortitas riquísimas. Mañana, si queréis, podemos venir a sentarnos un rato. O, si lo preferís, podemos ir a la heladería que está junto al templete de la orquesta de cuerda. Tienen unas copas de cuatro bolas con nata y chocolate caliente que no parecen de este mundo…
Martín y Alejandra miraron a Herbert como si hubiera perdido el juicio. En Iberia Centro, su ciudad, los helados eran un lujo que la gente corriente no podía permitirse. Es cierto que en el Jardín habían tenido oportunidad de probarlos alguna vez, pero siempre helados sencillos, no una copa de cuatro bolas con nata y chocolate caliente; eso era algo que, para ellos, formaba parte de las fantasías de los libros.
—Podríamos sentarnos ahora —sugirió Martín con timidez—. La verdad es que tengo bastante hambre.
—Compraremos un trozo de pizza y lo iremos comiendo por el camino —dijo Herbert—. Quiero llegar a la Pagoda cuanto antes; tengo que hacer un par de cosas allí antes de proseguir la visita turística.
Se acercaron a un puesto de pizzas, situado cerca del comienzo del Bulevar de los Sargazos, cuyo toldo de rayas blancas y rojas, a pesar de su escasa utilidad en aquel ambiente submarino, ponía una nota alegre y pintoresca en el ambiente. Un robot muy amable les proporcionó las porciones de pizza que le solicitaron, y el asombro de Martín y Alejandra llegó a su punto culminante cuando comprobaron que no había que pagar nada.
—Pero ¿cómo es posible? ¿Regalan pizza a todo el que se acerca? —preguntó Alejandra en tono incrédulo.
—Es un servicio más de la ciudad —explicó Herbert, sorprendido—. No veo qué tiene de raro.
—En Nara también es así —añadió Casandra—. La gente no tiene que pagar por esta clase de cosas; ¿por qué habrían de hacerlo? Sería como pagar por el alumbrado de las calles.
—Pero las cosas cuestan dinero —objetó Martín—. Las pizzas no crecen en los parques.
—Los habitantes de aquí ya han pagado por los servicios que reciben; lo han hecho a través de sus impuestos —explicó Herbert—. ¿Por qué habrían de pagar por segunda vez?
Acababan de entrar en el Bulevar de los Sargazos con sus porciones de pizza en la mano. Era el único lugar de la ciudad donde, además de las aceras para peatones, existía una calzada para el tráfico rodado. Y lo cierto es que había muchos vehículos circulando por el Bulevar, vehículos de todos los tamaños; taxis robotizados de color amarillo, coches unipersonales, e incluso camiones eléctricos de gran tonelaje.
—Un momento; ¿qué es eso? —preguntó Aedh de repente, deteniéndose en la acera como si hubiese visto un fantasma.
Los demás lo miraron sin comprender.
—¿A qué te refieres? —preguntó Herbert volviéndose hacia el camión blanco que Aedh no dejaba de contemplar con fijeza—. Es un camión corriente, hay cientos en la ciudad…
—Ese dibujo —insistió Aedh con voz temblorosa—. El ángel. ¿Lo habíais visto antes?
—Pues claro —dijo Casandra mirándole asombrada—. Si tú mismo lo llevas tatuado en tu hombro.
—Olvidaos de mi hombro —exclamó el joven con voz colérica—. ¿Lo habíais visto en algún otro lugar?
—Pero ¿qué te pasa, Aedh? —intervino Jacob—. Todo el mundo conoce ese dibujo; es el símbolo de Uriel.
Una palidez mortal cubrió las mejillas del joven.
—No entiendo —musitó—. ¿Desde cuándo conocéis vosotros a Uriel?
Su hermano le puso una mano en el hombro con expresión preocupada. Era evidente que trataba de dominarse, pero su rostro también había perdido el color.
—Cálmate, por favor —dijo suavemente—. Estás hablando demasiado.
Aedh se sacudió la mano de Deimos con un gesto brusco.
—Pero ¿es que no te das cuenta de lo que esto significa? —dijo mirando a su gemelo con ojos extraviados—. Es el comienzo, el comienzo de todo. ¡Y nosotros estamos aquí para verlo! ¿Dónde está? —preguntó, asiendo convulsivamente las manos de Herbert.
—¿Dónde está quién? —preguntó el anciano, asustado.
—¡Uriel! —necesitamos verlo lo antes posible; hablar con él… ¿Quién puede conducirnos a su presencia?
—Me temo que estás en un error, Aedh —dijo Herbert liberando sus propias manos de entre las del muchacho—. Uriel no es una persona…
—Lo sé, ¿cree que no lo sé? —exclamó Aedh fuera de sí—. Es un ángel, un ser puramente espiritual.
—Este tío ha perdido el juicio —dijo Jacob, haciendo caso omiso de las miradas de reproche de sus compañeros.
—Uriel es una corporación científica e industrial, Aedh —explicó Herbert en tono sereno—. Está especializada en la investigación de energías alternativas a los combustibles fósiles, y tiene su sede principal en la colonia Andrómeda, situada en Marte. La directora científica de la compañía es Diana Scholem, una investigadora cuya genialidad nadie pone en entredicho hoy en día. Pero hay más. Resulta que Prometeo y Uriel están negociando para fusionarse en una única compañía. Si la operación sale adelante, estaremos ante la corporación tecnológica más poderosa del mundo, la única capaz de hacer frente a Dédalo y, lo que es aún más importante, la única capaz de afrontar con éxito los próximos desafíos de la colonización espacial.
Aedh había escuchado la explicación con la mirada perdida en el confín más lejano del bulevar submarino. Parecía abstraído en sus propios pensamientos.
—Aquí hay un error —dijo lentamente cuando Herbert hubo concluido—. Deimos, ¿tú qué crees que está pasando?
—No lo sé, Aedh —repuso su hermano con un ligero temblor en la voz—. Es demasiado pronto para sacar conclusiones. Tenéis que perdonarnos —añadió, mirando afablemente a Herbert—. Venimos de una época tan lejana, que a veces no comprendemos bien las particularidades de este mundo vuestro. Estamos tan ansiosos por encontrar puntos en común, que a veces nos equivocamos. Supongo que, inconscientemente, siempre estamos buscando aspectos de esta cultura que nos resulten familiares.
—Pero ¿qué significa Uriel para vosotros? —preguntó Martín con curiosidad—. A los dos os suena, eso es evidente…
Aedh parecía deseoso de contestar, pero su hermano se le adelantó.
—Es una tradición, una especie de leyenda —dijo en tono evasivo—. Ya os la contaremos algún día… ¿Qué son estas plantas que crecen a los dos lados del bulevar? Parecen árboles submarinos…
—Son algas gigantes del género Laminaria —contestó Herbert, encantado de que la conversación recayese por fin en otra de las maravillas de su ciudad—, aunque también hemos logrado adaptar algunos sargazos transgénicos. Como veis, la mayoría alcanza los treinta metros… ¿No os parecen fascinantes?
La verdad era que las dos hileras de algas arborescentes que bordeaban el bulevar le daban un aspecto fantástico y misterioso. Las elásticas ramas de aquellos extraños vegetales se balanceaban rítmicamente en la corriente submarina, mezclando, por encima de la galería de cristal, sus anchas láminas verdosas y amarillas, entre las cuales nadaban infinidad de peces de todos los tamaños y colores. Chorros intermitentes de burbujas procedentes de los intercambiadores de gases de la ciudad reflejaban aquí y allá la luz de los reflectores distribuidos bajo las algas, sobre el fondo arenoso. Era comprensible que Herbert se mostrase tan orgulloso de aquel artístico bosque submarino.
—Tu madre participó en la producción de algunas de estas especies transgénicas —observó mirando a Martín con una sonrisa—. Los sargazos rojos son obra suya. El sargazo natural solo crece en aguas muy saladas, pero ella consiguió adaptarlos a este ambiente. Además, introdujo esos pigmentos granates para mejorar su eficacia fotosintética a esta profundidad.
Martín observó con especial interés una de aquellas enormes algas rojas que se bamboleaban por encima de su cabeza. Su madre jamás le había hablado de su actividad científica en Medusa más que de un modo general, sin entrar en detalles. Y, sin embargo, allí estaban aquellos curiosos seres que ella había creado y que probablemente se perpetuarían a lo largo de muchas generaciones en los bosques acuáticos que rodeaban la ciudad. Resultaba reconfortante y, a la vez, vagamente intranquilizador.
—Mirad, desde aquí ya puede verse el final del bulevar y la plaza Hexagonal, donde termina la ciudad de Medusa —anunció Herbert—. En ella se encuentran los tres edificios más emblemáticos de la ciudad: el Árbol, la Pagoda y la Burbuja. El primero es un gran centro comercial con una estructura ramificada y un grueso tronco vertical que comunica todas las instalaciones. Se aprecia perfectamente desde aquí…
Así era, en efecto. Al final del bulevar, a la izquierda, una elevada construcción arborescente desplegaba sus numerosas ramificaciones de cristal hasta perderse en la altura. La mayoría de sus ramas terminaban en pequeños ensanchamientos de formas muy variadas e iluminados por dentro con multitud de focos y bombillas visibles a través de sus paredes transparentes, lo que confería al edificio, en su conjunto, una curiosa apariencia festiva. Entrar en él, pensó Martín, debía de ser como introducirse en un gigantesco árbol de Navidad…
—Enfrente del Árbol, al otro lado de la plaza, se encuentra la Pagoda —continuó Herbert con creciente animación—. Debo confesar que es mi lugar preferido, dentro de Medusa… Alberga los controles centrales de los laboratorios y los principales ordenadores del complejo. Si os fijáis en su altura y en su estructura escalonada, con graciosos tejadillos en cada piso, comprenderéis por qué lleva ese nombre. En el penúltimo piso de la Pagoda es donde se encuentra la esfera. Está muy alto… Desde aquí ni siquiera se ve.
—¿Y qué es esa cosa enorme y esférica que flota por encima de la plaza, entre el Árbol y la Pagoda? —preguntó Jacob, asombrado—. Parece inexplicable que no caiga al fondo, siendo tan grande…
—Esa es la Burbuja —explicó Herbert con orgullo—. En realidad, se trata de un auditorio donde cabrían, si fuera necesario, todos los habitantes de Medusa. Se accede a él mediante unos conductos aspiradores muy estrechos que, desde aquí, resultan prácticamente invisibles. Lo utilizamos para los grandes conciertos y espectáculos, pero también como sala de congresos y reuniones científicas. Ese es el uso que se le está dando en este momento… Pero tal vez sea preferible que lo veáis por vosotros mismos. Actualmente hay más de quinientos científicos reunidos en su salón principal. Han acudido de todo el mundo, atraídos por nuestra invitación… No negaré que el asunto le está saliendo caro a Prometeo, pero merece la pena.
—¿Por qué? —preguntó Casandra—. ¿Qué están haciendo?
—Están dando un gran paso en la historia de la civilización —repuso Herbert en tono solemne—. Están tratando de descifrar el primer mensaje de procedencia extraterrestre recibido en la Tierra. Pero será mejor que lo veáis con vuestros propios ojos. Quién sabe, tal vez no tengáis otra oportunidad como esta de asistir a un gran momento de la Historia de la Humanidad.