No quiero ni acordarme
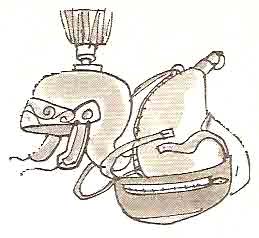
En esta historia sale mi padre y, la verdad, no sale muy favorecido. ¿Por qué la cuento entonces? Porque yo sé que tú también habrás vivido en alguna ocasión la terrible experiencia de ver cómo tu padre, ese gran hombre, tu héroe, hace el payaso públicamente. Empezaré, una vez más, por el principio de los tiempos.
El día antes de la Cabalgata de Carabanchel (Alto), yo y el Imbécil nos pusimos a saltar sobre mi padre para convencerle de que nos llevara él a la Cabalgata. No es que no queramos que nos lleve mi abuelo, pero es que a mi abuelo Nicolás lo único que le interesa de la Cabalgata son las majorettes, o como las llama él, las chicas del bastoncillo. Se pone a su lado y nos hace seguirlas durante todo el recorrido. Y nosotros le preguntamos angustiados:
—Abuelo, ¿por qué no nos quedamos quietos hasta que pasen los Reyes?
Pero mi abu, que siempre es tan bueno con nosotros, cuando ve a las chicas con su minifalda dar vueltas por los aires al bastoncillo, nos dice:
—No seáis caprichosos, qué más os da, el resto no tiene ningún interés, ¿es que nunca podéis dar gusto al abuelo…?
Así que desde que tengo uso de razón lo único que he visto de la Cabalgata son piernas y piernas de las majorettes, y mi abuelo andando hipnotizado detrás de ellas y nosotros detrás de mi abuelo porque, para colmo, si nos perdemos del abuelo, luego mi madre nos echa una bronca mortal, y qué quieres que te diga, las chicas molan, pero como niño que soy también me gusta todo ese rollo de los Reyes con sus barbas postizas tirando caramelos contra los cráneos de los niños y los niños tirándose de los pelos unos a otros por esos caramelos que son auténticos de Oriente, de una fábrica que se llama Caramelos Paco.
Comprenderás entonces que si saltábamos encima de mi padre para que nos llevara él no era por capricho, era por tener la oportunidad de ser como esos otros niños que admiran emocionados todas las carrozas de la Cabalgata. Pero mi padre dijo con una sonrisa misteriosa:
—No podré llevaros porque tengo cosas que hacer.
—¡Si mañana no vas a trabajar! —le dije yo mientras el Imbécil le tiraba con rabia de los pelos del ombligo (es que mi padre tiene la barriga llena de pelos, no sé si te lo he dicho).
—¡Ay, qué daño me ha hecho el niño este! —y nos echó a los dos al suelo—. Lo único que me faltaba, tener una tarde libre y dedicarla a la Cabalgata. Que os lleve tu madre.
—Qué fácil es decir que os lleve tu madre, como si no tuviera yo otra cosa que hacer. Que os lleve tu abuelo —dijo mi madre.
—No os preocupéis, bonicos, que aquí está vuestro abuelo que hará un sacrificio y allí estaremos: en primera fila —dijo mi abuelo con una sonrisa soñadora (te puedes imaginar con quién estaba soñando).
Otro año más con el abuelo. Es como una maldición.
Pero este año no fuimos solos. Nos juntamos con el abuelo de Yihad, con el propio Yihad y con el Orejones. Los abuelos se tomaron un coñá antes porque mi abuelo dijo que las personas mayores no deben exponerse a las Cabalgatas sin haberse metido previamente calor en el cuerpo. Dijo que se lo había recetado el médico a espaldas de mi madre, y nos advirtió que no se lo dijéramos a ella, porque a mi madre no le gusta que ni mi abuelo ni nadie vaya al médico a espaldas suyas. Es horriblemente controladora.
La Cabalgata pasaba por el parque del Ahorcado, así que hacia allí nos fuimos. Yo iba de mal humor. Me imaginaba que en cuanto mi abuelo viera a las chicas del bastoncillo emprendería su tradicional carrera navideña y yo me quedaría a dos velas.
Para empeorar las cosas, el Imbécil se quedaba atrás continuamente porque cada dos por tres cogía algo del suelo y se lo metía en el bolsillo, y como te despistaras, peor, se lo metía en la boca. Es un niño sin escrúpulos. El Orejones se despistaba y se quedaba embobado mirando farolas; él es un gran observador de cosas que no tienen ningún interés. Los abuelos se paraban a saludar a cualquiera cada cinco minutos, a personas que tampoco tenían ningún interés. Y Yihad se iba corriendo y sólo volvía para ponerme una zancadilla.
Qué grupo. Era lo menos parecido a las personas normales. El más normal era yo, eso te da una idea del resto.
Llegó el momento: las majorettes abrieron la Cabalgata. Mi abuelo se sacó el peine del bolsillo, se hizo ras y ras, para atrás y para atrás, y después de peinarse se ajustó la dentadura para la ocasión y empezó a seguir la música con la cabeza y con las manos, como si dirigiera una orquesta. Se le iban los pies detrás de ellas, pero el abuelo de Yihad le agarró por detrás tirando de la bufanda y le dijo:
—Nicolás, este año no puede ser.
Mi abuelo se quedó parado, viendo con inmensa nostalgia cómo se alejaban sus chicas queridas. Ya sólo podíamos ver los bastoncillos, que de vez en cuando aparecían muy alto, por encima de todas las cabezas.
Pero yo no estaba para compadecer a mi abuelo porque detrás de las majorettes, montados en sus gigantescos caballos, llegaban los Reyes Magos, los genuinos, los que habían recorrido medio mundo hasta llegar a Carabanchel. Nos tiraron caramelos Paco de Oriente. Uno de ellos me dio directamente en las gafas. Casi me las rompe, pero qué más daba. Eso molaba. Eso era una señal, seguro. La señal de que habían recibido mi carta y estaban dispuestos a traerme las veinticinco cosas que había pedido y no como todos los años, que pido veinticinco y se les olvidan veinte. El golpe del caramelo venía a decir: «Tendrás todo lo que has pedido, Manolito, porque nos caes bien, eres un tío simpático».
El Imbécil me empezó a tirar de la chupa para que me agachara y luego me dijo, señalando con el chupete:
—Se cagan.
Se refería a los caballos. Él es así, capaz de estropearte el momento más emocionante de tu vida con ese tipo de observaciones.
Pero qué me importaban las cacas y el mundo si había conocido en persona a Baltasar, mi rey negro. De repente, la gente se empezó a reír. No se reían de los Reyes, es que detrás de sus majestades venía una banda de romanos con sus lanzas. Yo me eché a reír también: nunca había visto unos romanos como éstos. Eran romanos medio calvos, romanos con riñonera, romanos con gafas, romanos con barriga… De vez en cuando se sacaban una petaca de la riñonera y se echaban un trago, al público le ofrecían una bota y la gente bebía y les aplaudía. Había un montón, pero lo más gracioso era que, según se iban acercando, los ibas reconociendo a todos: el señor Ezequiel (el dueño del Tropezón), el señor Mariano (el de las chucherías)… había hasta un romano chino, el dueño del Ching-Chong. Yihad, el Orejones y yo nos teníamos que sujetar la tripa de la risa que nos daba. Desde luego, habían conseguido que los Reyes Magos pasaran a un segundo plano. Entre ellos me pareció distinguir de pronto a mi padrino Bernabé. Era difícil por el casco que llevaban y porque iban muy apelotonados, pasándose todos el brazo por encima de los hombros del romano de al lado. Alguien le gritó:
—¡Bernabé, que los romanos todavía no habían inventado el peluquín!
Mi padrino, que no se corta (ni un pelo), saludó con el peluquín como si fuera un sombrero. Luego… no lo podía creer: ¡el padre del Orejones! hablando, claro, por su inseparable teléfono portátil. El Orejones se quedó de piedra. Yo le iba a dar el pésame, le iba a decir: «Vaya papelón que está haciendo tu padre. Te acompaño en el sentimiento, Ore».
Se lo iba a decir sinceramente, porque soy un tío al que le gusta estar codo a codo con sus amigos cuando éstos están pasando un mal trago. Pero antes de que esas palabras pudieran salirme de la boca, mis propias gafas reconocieron a Manolo García, mi propio padre, mi héroe hasta ese momento de la historia del mundo. Yihad soltó una carcajada asesina y me dijo:
—Manolito, si yo estuviera en tu lugar escondería la cabeza en la chupa.
Pero se tuvo que tragar sus palabras, porque en la tercera fila de romanos había un tío con cara de comerse a los leones vivos, era… ¡el padre de Yihad!
Nuestros padres, los únicos que tenemos, cogidos por los hombros, enseñando sus patas peludas, levantando los dedos con la señal de la victoria para saludar a la gente. ¡Qué vergüenza!

Me pegué las gafas todo lo que pude para comprobar esa horrible visión. Aquel romano de la barriga sobre la riñonera, ¿podía ser el auténtico Manolo García, ese señor que conducía el camión Manolito, ese que estaba en una foto encima de la tele al lado de una mujer vestida de novia que era mi propia madre?
Nos subimos el cuello de las chupas y nos retiramos discretamente, intentando pasar desapercibidos. Lástima no tener a mano unas gafas negras de sol. Óscar Mayer, un compañero, nos gritó:
—Mi padre no ha salido en la cabalgata porque dice que no le gusta hacer el ridículo.
Mejor largarse. Nos fuimos consolando por el camino de la vergüenza que nos daba.
Bueno, había cosas peores, como el día en que el padre de Jessica se disfrazó de payasete para un cumpleaños, o el día en que el padre de la Susana imitó al Puma en un concurso de la Asociación de Vecinos.
Cuando se acabó la Cabalgata respiramos aliviados, pero entonces fue aún peor: los romanos se habían trasladado al Tropezón y estaban allí tomándose unas copas y cantando a gritos. Lo último que vi de aquel espectáculo que quiero borrar de mi memoria fue a mi padre bailando con el padre de Yihad un pasodoble.
—Será mejor que nos vayamos a dormir —dijo Yihad, que por primera vez en su vida estaba rojo hasta las orejas.
Cuando llegamos a casa, mi madre preguntó con una gran sonrisa:
—¿Habéis visto a papá?
Yo no dije nada. El Imbécil, sin embargo, resumió con su gran don de palabra los acontecimientos más importantes:
—Se cagaban.
Se refería a los caballos. Como mi padre no volvía, nos pusimos a cenar, y como mi padre no volvía, nos fuimos a dormir. Sólo mi madre se quedó levantada, esperándole. Por fin, muy tarde, sonaron sus llaves. Oí a mi padre que decía muy despacio:
—Me he retrasado un poquillo…
Y a mi madre que decía:
—El último año que vas en la Cabalgata.
No se oyó nada más y yo me dormí tranquilo, porque a mí de lo único que me gusta que se disfrace mi padre es de lo que va siempre: de camionero.
Ah, de los veinticinco regalos se olvidaron veintiuno, como siempre. Pero no me importó. Porque, por fin, se acordaron de que la ilusión de mi vida era la videoconsola. A la tercera va la vencida, los dos años anteriores poniéndoles lo mismo, pero se ve que me confundían con otro, o que estaban dolidos porque nunca me quedaba a verlos. Se ve que me agradecieron el que este año no me fuera detrás de las del bastoncillo. Ese caramelo mortal en las gafas fue el gran mensaje, y el que no lo entienda, será porque no quiere, descarao.
A mi padre los Reyes le trajeron una banqueta para el mueble-bar igualita a las del Tropezón, pero no la pudo usar porque se pasó todo el día tumbado en el sofá con dolor de cabeza y bebiendo agua con sal de frutas que le llevaba mi madre.
—No te preocupes, Manolito —me dijo mi madre con una sonrisa misteriosa—, este romano no volverá a la guerra.
Y con esta promesa yo me quedé superaliviado.