IX. EVACUACIÓN
DESDE los dieciséis años mi interés por las armas había desaparecido, pero, en un medio que se volvía salvaje, uno tenía que estar preparado para comportarse como un salvaje. En St. James Street había una serie de armerías, capaces de vender desde una simple pistola hasta un fusil para matar elefantes.
Dejé St. James Street con un mezclado sentimiento de seguridad y de bandidismo. Nuevamente poseía un útil cuchillo de caza. En mi bolsillo tenía una pistola fabricada con la precisión de un instrumento científico, y en el asiento, junto a mí, varias cajas de cartuchos. Había elegido una pistola en lugar de un fusil: el golpe era igualmente efectivo, capaz de decapitar un trífido con una precisión pocas veces lograda por una bala de fusil. Y ahora se podían ver trífidos en el centro mismo de Londres. Todavía evitaban las calles cuando podían, pero vi a varios en Hyde Park y a otros en Green Park. Probablemente estuvieran allí come adorno; quizás algunos fueran ejemplares incapacitados, pero… tal vez no lo fueran.
Finalmente llegué a Westminster.
La quietud mortal, la sensación de que todo había acabado, se acentuaba allí.
Dominaba la escena la Cámara de los Comunes, con las manecillas del reloj detenidas a las tres y seis minutos. Era difícil imaginar que aquel edificio no significaba ya nada, que era sólo una pretenciosa construcción de piedra destinada a convertirse en ruinas. De aquella mole severa, que había lanzado al mundo entero ecos de buenas intenciones y tristes expedientes, caerían un día los techos: nadie podría impedirlo, y a nadie le importaría. Abajo corría el imperturbable Támesis. Así seguiría corriendo hasta que los muelles cedieran un día y el agua invadiera Westminster, que iba a convertirse nuevamente en una isla en medio de un pantano.
Las ocho horas que pasé recorriendo el barrio no me dieron ninguna pista y me decepcionaron. Me pareció entonces que lo más lógico era regresar al edificio de la Universidad. Supuse que Josella debía de haber pensado lo mismo, y confiaba también en que algunos de los raptados hubieran regresado, en un esfuerzo por reunirse. No era, con todo, una esperanza muy fuerte, porque el sentido común decía que los demás debían haber abandonado la Universidad días atrás.
Dos banderas flameaban aún sobre la torre y se recortaban en el cálido aire del crepúsculo. De las dos docenas de camiones que habían llenado el patio, cuatro permanecían todavía allí. Detuve el automóvil junto a estos camiones y entré en el edificio. Mis pasos resonaron en el silencio.
—¡Hola, hola! —grité—. ¿No hay nadie aquí?
Mi voz voló como un eco por los corredores, se convirtió en un murmullo y después hubo únicamente silencio. Me encaminé al lado opuesto del edificio y volví a llamar. Otra vez el eco murió sin que nada lo quebrara, perdiéndose suavemente. Sólo al regresar vi una inscripción con tiza en el lado interno de la puerta de salida. En grandes letras estaba escrita una dirección:
TYNSHAM MANOR
TYNSHAM
CERCA DE DEVIZES (WILTS)
¡Aquello era algo, al fin!
REFLEXIONÉ. Aproximadamente en una hora sería ya de noche. Devizes debía estar por lo menos a cien kilómetros de distancia. Salí y examiné los camiones. Uno de ellos era el último que yo había traído, el camión en donde había colocado las despreciadas armas contra trífidos. El resto de la carga lo constituía un variado montón de comidas e instrumentos. Sería más prudente llegar en aquel camión que con las manos vacías en un automóvil. Sin embargo, a menos que se tratara de una cosa urgente, no me pareció apropiado guiar de noche por caminos quizá peligrosos un camión con una carga tan pesada. Era mejor pasar aquí la noche. Partir por la mañana temprano parecía mucho más conveniente. Con toda rapidez transporté las cajas de cartuchos del automóvil al camión. Conservé conmigo la pistola.
Encontré el cuarto del cual había huido cuando la falsa alarma de incendio exactamente como lo había dejado: mis ropas estaban sobre una silla y basta la cigarrera y el encendedor se hallaban donde yo los había colocado, junto a mi improvisada cama.
Era demasiado temprano para acostarse. Encendí un cigarrillo, puse la cigarrera en el bolsillo y decidí salir.
Antes de entrar en el jardín de Russell Square miré cuidadosamente: empezaba a desconfiar de los espacios abiertos. Inmediatamente descubrí a un trífido. Estaba en el rincón noroeste, perfectamente inmóvil, pero mucho más alto que las plantas que lo rodeaban. Me aproximé un poco e hice saltar la corola de un solo tiro. En la silenciosa plaza, el ruido fue casi tan alarmante como la que hubiera provocado una bomba. Me cercioré de que no había otros trífidos ocultos; finalmente entré en el jardín y me senté apoyando la espalda contra un árbol.
Tal vez permanecí así veinte minutos. El sol estaba bajo y la mitad de la plaza yacía en sombras. Pronto tendría que entrar: mientras hubiera luz podía defenderme, pero en la oscuridad cualquier cosa podría deslizarse sigilosamente basta mí. Quizá dentro de muy poco tiempo pasaría las horas de oscuridad con el mismo terror que mis remotos antepasados, vigilando, siempre con desconfianza, la noche que rodeaba su cueva. Lancé una última mirada a la plaza, como si se tratara de una página de historia que quería aprender antes de seguir adelante. De pronto oí ruido de pasos en el camino.
Me volví con la pistola preparada. Seguramente Robinson Crusoe no se sorprendió más al ver una huella que yo al oír estos pasos, porque no eran los pasos vacilantes de un ciego. En la escasa luz avisté una figura que se movía. Cuando la figura dejó el camino y entró en el jardín vi que se trataba de un hombre. Era seguro que me había visto antes de que yo lo oyese, porque se dirigía hacia mí.
—No necesita disparar —dijo levantando sus manos vacías.
Sólo lo reconocí cuando estuvo a unos pocos metros de distancia. Simultáneamente él me reconoció.
—¡Oh! ¿Es usted? —dijo.
Yo seguí apuntando.
—¡Hola, Coker! ¿Qué tal? ¿Sigue buscando guías para los ciegos? —pregunté.
—No. Puede bajar el revólver. Es usted demasiado ruidoso. Por eso lo he descubierto. No —repitió—, estoy escarmentado. Quiero salir de aquí.
—Yo también —dije, y bajé el revólver.
—¿Qué pasó con su grupo? —preguntó.
Le expliqué. Él asintió.
—Pasó lo mismo con el mío. Y lo mismo con los demás. Y, sin embargo, hemos procurado…
—Equivocadamente —contesté.
Asintió otra vez.
—Sí —reconoció—, creo que el grupo de ustedes tenía razón desde el principio, pero no parecía bien, no parecía justo hace una semana. Estaba equivocado; creí que yo era el único que tomaba las cosas seriamente, pero, en realidad, no las tomé bastante en serio. No podía creer que las cosas continuaran, no podía creer que no vendrían a ayudarnos. Y debe ocurrir lo mismo en todas partes: en Europa, en Asia, en América… ¡Imagínese a América castigada de este modo! Y así debe ser, porque de lo contrario ya habrían venido a arreglar las cosas, como siempre lo hacen. No: creo que ustedes entendieron mejor desde el principio.
Meditamos unos momentos. Después pregunté:
—Esa enfermedad, esa plaga…, ¿qué supone usted que es?
—Lo ignoro, compañero. Pensé que se trataba de tifus, pero el tifus tarda más en germinar… No sé cómo estoy sano, a menos que sea porque me he mantenido lo más lejos posible de los apestados y porque pude ver si lo que comía era limpio. He comido de latas que yo mismo abría, y he bebido cerveza embotellada. Pero no pienso quedarme aquí mucho tiempo. ¿Adónde piensa ir usted?
Le hablé de la dirección escrita en la puerta.
—Es… —comencé, pero me detuve bruscamente. En una de las calles resonó el motor de un auto que se ponía en movimiento. El rumor se perdió en la distancia.
—Bueno, otro que se va —dijo Coker—. ¿Tiene usted idea de quién escribió esa dirección?
Me encogí de hombros. Era lógico pensar que se tratara de algún miembro del grupo que Coker había atacado, o tal vez de alguna persona con vista cuyos compañeros ciegos no habían podido encontrar. No podía decirse con seguridad cuánto tiempo llevaba allí la inscripción. Coker reflexionó un instante.
—Creo que es mejor que seamos dos. Me quedaré con usted y veremos qué hacemos. ¿De acuerdo?
—De acuerdo —asentí—. Propongo descansar ahora y partir mañana temprano.
COKER aún dormía cuando yo me desperté. Me sentí mucho más cómodo con mi traje de esquiador y mis pesados zapatos que con las ropas que me había dado el grupo de Coker. Cuando regresé trayendo varias latas de comida él estaba ya levantado y vestido. Durante el desayuno decidimos presentamos en Tynsham conduciendo cada uno un camión cargado, en vez de ir ambos en un vehículo.
—Y cuide que las ventanas estén bien cerradas —sugerí—. Hay muchas granjas de trífidos en los alrededores de Londres, especialmente hacia el Oeste.
—He visto algunos de esos horribles brutos —dijo distraídamente.
—Yo los he visto… actuando —le dije.
En el primer garaje que encontramos cargamos nafta rompiendo la bomba. Después, resonando como una caravana de tanques en las calles solitarias, nos dirigimos hacia el Oeste, con mi camión al frente.
La marcha fue fatigosa. A cada rato debíamos girar en torno de un vehículo abandonado. Con frecuencia dos o tres vehículos juntos obstruían el camino y teníamos que empujarlos.
FINALMENTE, Londres quedó atrás. Detuve el camión y bajé, para hablar con Coker. Cuando él paró el motor el silencio se cerró sobre nosotros; sólo se oía el rumor del metal que se enfriaba. Comprobé de pronto que, desde la partida, los únicos seres vivientes que habíamos visto eran unos gorriones. Coker descendió del camión. Se paró en medio del camino, escuchó y miró alrededor.
—Y más allá, ante nosotros, yacen desiertos de amplia eternidad… —murmuró.
Lo miré intensamente. Su expresión grave y pensativa se transformó en una sonrisa.
—¿O prefiere a Shelley? —preguntó.
Mi nombre es Ozymandias, rey de reyes,
¡Atended mis obras, oh poderosos, y desesperad!
—Vamos a comer algo —añadió después de recitar.
—Coker —le dije mientras terminábamos de comer, sentados junto al mostrador de una tienda y untando con mermelada unos bizcochos—, ¿qué es usted? La primera vez que lo encontré estaba perorando (disculpe la palabra) como un atorrante de los muelles. Ahora me cita a Marvell. No entiendo nada.
Sonrió.
—Tampoco yo lo entiendo —dijo—. Es el resultado de ser un producto híbrido: nunca se sabe lo que se es realmente. Mi madre tampoco lo supo nunca, o, por lo menos, nunca pudo probarlo, y siempre protestó contra mí porque no consiguió que le pasaran una renta para mantenerme. Esto me amargó un poco la vida cuando era niño, y cuando dejé el colegio empecé a concurrir a reuniones políticas, a la clase de reuniones en las que siempre se protesta por algo. Finalmente, me mezclé con los grupos políticos. Creo que se divertían conmigo. Pero me cansé de eso y de que rieran cada vez que yo decía lo que pensaba. Supuse que necesitaba un poco de conocimientos para poder reírme a mi vez de ellos; y entonces empecé a concurrir a clases nocturnas y aprendí también a hablar correctamente, por si llegaba la ocasión. Mucha gente no entiende que hay que hablar a un hombre con sus propias palabras para que nos tome en cuenta. Si se habla vulgarmente y se cita a Shelley, todos creen que es usted muy gracioso, una especie de payaso, pero no prestan atención a lo que usted dice. Tienen que oír la jerga a la que están acostumbrados. A veces la gente oye la voz, no las palabras, y si es una voz a la que no están acostumbrados, creen que las palabras son también una fantasía. El sistema inglés de castas es maravilloso. Desde que lo entendí me ha ido muy bien en la oratoria. No será un trabajo tranquilo, pero está lleno de interés y de variedad. Wilfred Coker, especialista en reuniones y comicios. Discursos sin objeto. Ese soy yo.
—¿Qué quiere decir “discursos sin objeto”? —pregunté.
—Bueno, yo proporciono la palabra hablada como el impresor la palabra escrita: el impresor no necesita creer en todo lo que imprime.
Guardé un momento de silencio.
—¿Cómo se ha salvado usted de estar ciego? —pregunté después—. ¿Estaba acaso en el hospital?
—No. Estaba echando un discursito sobre la parcialidad de la policía en el asunto de una huelga. Empezamos a las seis, y a las seis y media la policía deshizo la reunión. Yo me escondí en una bodega. Bajaron, pero no me encontraron porque yo me había acurrucado entre la viruta. Oí por un rato sus pasos arriba y después todo quedó en silencio. Pero yo permanecí allí: no quería caer en una trampa. Estaba bastante cómodo entre la viruta, y me quedé dormido. Por la mañana, cuando saqué la nariz fuera, descubrí lo que había ocurrido.
Hizo una pausa y añadió:
—Bueno, todo eso ha terminado. No creo que mis dotes de orador lleguen a ser muy necesarias de ahora en adelante.
No lo contradije. Teníamos que comer.
—Vamos, tenemos que apurarnos —dijo—. Mañana, frescos campos y nuevos pastos, si quiere otra cita —añadió.
—La cita es inexacta —contesté—. Debemos decir “bosques” y no “campos”.
Hizo una mueca.
—¡Demonios, compañero, tiene usted razón! —reconoció.
EMPECÉ a experimentar la ligereza de espíritu que ya mostraba Coker. La vista del campo abierto daba esperanzas. Era verdad que nadie recogería las cosechas y que nadie tomaría la fruta de los árboles. Era verdad que todo crecería al azar. Pero, a diferencia de las ciudades, aquello no se había detenido, no estaba muerto para siempre. Aquí se podía trabajar, esperar y buscar el futuro. Mi vida de la semana anterior se me antojó semejante a la de una rata que vive de migajas y de los desperdicios de la basura. Al mirar los campos mi espíritu se dilató.
El alma humana no puede perseverar en lo trágico. Bajo un amplio cielo azul, donde flotaban algunas nubes como témpanos celestiales, las ciudades eran un recuerdo menos angustioso, y el sentimiento de la continuidad de la vida nos refrescó como un viento. Quizá esto explique, aunque no sirva como disculpa, el hecho de que, de vez en cuando, me pusiera a cantar mientras manejaba.
X. TYNSHAM
ERA difícil que nadie dejara de encontrar la residencia principal de Tynsham. Más allá de las pocas cabañas que constituían la aldea, el alto muro que cercaba la propiedad corría junto al camino. Lo seguimos hasta llegar a unas puertas con verja de hierro. Detrás de las puertas había una mujer joven, en cuyo rostro una expresión de seriedad y de responsabilidad borraba todo aspecto humano. Estaba equipada con un fusil que sostenía torpemente. Hice señas Coker para que se detuviera y llamé a la muchacha al frenar el camión.
—¿Es ésta la residencia de Tynsham? —pregunté.
No me contestó, y preguntó a su vez:
—¿De dónde vienen? ¿Cuántos son?
Me hubiera gustado que no jugara con su fusil en la forma en que lo hacía. Brevemente expliqué quiénes éramos, de dónde veníamos, qué cargamento traíamos y aseguré que no teníamos compañeros escondidos en los camiones. Dudo que me creyera. Después de inspeccionar el contenido de los camiones y comprobar la veracidad de lo que yo afirmara, consintió en dejarnos entrar.
—Siga a la derecha —me dijo.
Más allá de una corta avenida de álamos había un parque arreglado según la moda de fines del siglo XVIII y lleno de magníficos árboles. La casa ocupaba un terreno muy extenso y tenía un aspecto confortable.
El camino nos llevó hasta un amplio patio, donde encontramos varios camiones. Las cocheras y los establos se extendían alrededor. Coker detuvo también su camión y ambos descendimos. No había nadie a la vista.
Entramos por la puerta trasera del gran edificio, que estaba abierta, y penetramos en un largo corredor. Al final del mismo había una cocina de imponentes dimensiones, de donde nos llegaba una ola de aire cálido y un olor a comida. Al final del corredor, detrás de una puerta, se oían voces y ruidos de platos, pero tuvimos que atravesar otro corredor oscuro y otra puerta antes de encontrar gente.
Creo que el lugar en que entramos había sido el comedor de servicio: era lo bastante amplio como para contener cómodamente un centenar de mesas. Los ocupantes actuales, en número de cincuenta o sesenta, se sentaban en dos largas filas. Inmediatamente comprendí que estaban ciegos. Mientras esperaban pacientemente, unas pocas personas con vista trabajaban. Sobre una mesa tres muchachas dividían unos pollos. Me dirigí a ellas.
—Acabamos de llegar —dije—. ¿Qué debemos hacer?
La muchacha a la que me había dirigido se detuvo y dijo:
—Podrían ayudar a servir la mesa.
Yo me encargué de dos grandes baldes llenos de papas y repollo. Mientras pelaba las papas, examinaba a los ocupantes de la habitación. Josella no estaba entre ellos, y tampoco reconocí a ninguna de las personas que habían hablado en el edificio de la Universidad, aunque una o dos mujeres me parecieron caras conocidas. Uno de ellos era un clérigo. Todos los hombres y casi todas las mujeres estaban ciegos.
Coker también había examinado la habitación.
—Parece que están bien establecidos —dijo en voz baja—. ¿Todavía no la ha visto?
Sacudí la cabeza, comprendiendo con desesperación que había esperado encontrar a Josella más de lo que me confesara a mí mismo.
—Es curioso —prosiguió diciendo Coker—, no he encontrado prácticamente a ninguna persona de mi grupo, excepto aquella muchacha —añadió señalándomela.
—¿Lo ha reconocido? —pregunté.
—Creo que sí. Me lanzó una mirada furiosa.
CUANDO terminamos de servir, tomamos unos platos y nos sentamos a la mesa. La cocina no era mala o, probablemente, me pareció así después de vivir una semana consumiendo latas de conservas. Al final de la comida dieron un golpe en la mesa. El clérigo ciego se puso en pie. Esperó que todos guardaran silencio antes de hablar:
—Amigos míos: es conveniente que, al terminar este otro día, agradezcamos a Dios su gran misericordia al preservarnos en medio del desastre. Roguemos para que se compadezca de aquellos que aún vagan solos en la obscuridad. Esperemos que sean guiados hasta nosotros para poder sobrevivir, todos juntos, a las tribulaciones y las pruebas que nos esperan, y para construir, con Su ayuda, un mundo mejor para Su mayor gloria.
Inclinó la cabeza.
—Dios Todopoderoso…
Después cantaron un himno. Luego todos se dividieron en grupos, y cuatro de las muchachas con vista los guiaron para salir del comedor.
Encendí un cigarrillo. Coker tomó también uno distraídamente, sin hacer comentarios. Una muchacha se acercó a nosotros.
—¿Quieren ayudar a levantar la mesa? —preguntó—. La señorita Durrant estará aquí muy pronto.
—¿La señorita Durrant? —interrogué.
—Es la organizadora. Tendrán que conversar con ella.
UNA hora después oímos que había regresado al fin la señorita Durrant. La encontramos en una pequeña habitación, iluminada por dos velas. Reconocí inmediatamente a la mujer que había protestado en la conferencia. Por el momento ella prestó atención a Coker.
—Me han dicho —dijo fríamente, mirando a Coker como si fuera un leproso— que usted organizó la irrupción en la Universidad.
Coker asintió y esperó.
—Entonces debo decirle de una vez por todas que en nuestra comunidad no aceptamos métodos brutales.
Coker asintió levemente. Con sus mejores palabras dijo:
—Es un punto de vista. ¿Cómo juzgar quiénes fueron los más brutales? ¿Los que sintieron una responsabilidad inmediata y permanecieron en su puesto, o los que vieron la responsabilidad en el futuro y se alejaron?
Ella continuó mirándolo. Evidentemente esperaba encontrarse con un tipo muy distinto de hombre. Ni su respuesta ni sus maneras eran las que ella había supuesto. Se volvió hacia mí.
—¿Usted también participó en el asunto? —preguntó.
Expliqué mi participación negativa y pregunté a mi vez:
—¿Qué es lo que ha ocurrido con Michael Beadley, el coronel y los demás?
—Se han ido a otra parte —contestó rudamente—. Ésta es una comunidad limpia y decente, con ideales cristianos, que esperamos mantener. La decadencia, la inmoralidad y la falta de fe son responsables de los males del mundo. Tendremos que construir una sociedad donde esto no se repita. Los cínicos y los superintelectuales no tendrán lugar aquí, pese a las brillantes teorías con que disfracen sus vicios y su materialismo. Somos una comunidad cristiana y seguiremos siéndolo —terminó en forma provocativa.
—¿Dónde fueron los otros? —pregunté.
Respondió secamente:
—Se fueron, y nosotros permanecimos aquí. Eso es lo que importa: que nosotros estamos libres de su influencia; ellos, que se consideran superiores a las leyes divinas y humanas, pueden ir en pos de su condena eterna, si lo desean.
Terminó esta declaración con un gesto que significaba que yo perdía el tiempo si quería discutir el asunto, y se volvió a Coker:
—¿Qué puede usted hacer? —preguntó.
—Muchas cosas —dijo él tranquilamente—. Puedo hacerme útil en muchos menesteres hasta que se descubra dónde soy más necesario.
Ella vaciló, un poco sorprendida.
—Muy bien. Vea cómo están las cosas y vuelva a verme mañana por la mañana.
Pero no era tan fácil despedir a Coker. Quiso saber el tamaño de la propiedad, el número de personas en la casa, la proporción de ciegos y de personas con vista, junto con otros detalles.
Antes de salir pregunté por Josella. La señorita Durrant frunció el ceño.
—Creo que conozco ese nombre… ¿Estuvo en la lista de los conservadores en la última elección?
—No creo. Ella… escribió una vez un libro —expliqué.
—¡Ah…! —Súbitamente recordó—. Realmente, señor Masen, no me parece que ella sea el tipo de persona para quedar en una comunidad como la que estamos construyendo aquí.
EN el corredor Coker se volvió a hablarme. En el crepúsculo alcancé a percibir su mueca.
—Es un poco opresivo este ambiente —dijo—. Esa mujer necesita ayuda. Sabe que la necesita, pero nunca lo reconocería.
Se detuvo frente a una puerta abierta. Era un dormitorio de hombres.
—Voy a charlar con estos muchachos. Plasta luego.
Lo vi entrar en el dormitorio y saludar alegremente:
—¡Hola, camaradas! ¿Qué tal? —gritó con su tono populachero.
REGRESÉ al comedor.
La única luz provenía de tres velas colocadas sobre una mesa. Junto a las velas una muchacha intentaba remendar algo.
—¡Hola! —dijo—. Es espantoso, ¿verdad? ¿Cómo se las arreglaban antiguamente sin luz eléctrica?
—No son días del pasado —contesté—, éste será también el futuro… si encontramos quien nos enseñe a fabricar velas.
Ella levantó la vista y me miró.
—¿Usted ha llegado hoy de Londres?
—Sí.
—¿Están muy mal las cosas allá?
—Todo está terminado —contesté.
Le pedí que me diera una idea general de la situación. Después de la irrupción de Coker, habían quedado en la Universidad la señorita Durrant, Michael Beadley y pocas personas más que conservaban la vista y habían decidido partir en seguida en una docena de camiones. Llegados a Tynsham, lugar escogido por su aislamiento, se había producido una profunda discordia entre Michael y los suyos, que consideraban la situación demasiado seria y el trabajo por cumplir demasiado grande para perder tiempo en tratar de apaciguar un grupo dividido por prejuicios y disensiones, y Florence Durrant, que no deseaba vivir en una comunidad que no observaba las leyes de Dios. Sólo compartían las ideas de esta última cinco muchachas normales y varios ciegos, pero ningún hombre con vista. En estas circunstancias, Michael Beadley y los suyos se habían ido y la señorita Durrant había quedado en Tynsham, batiéndose por sus principios.
Durante los primeros días, las muchachas con vista destruyeron todos los trífidos que se encontraban en el jardín y en la huerta. Mientras tanto, llegaron varias personas más, todas ciegas, y se quedaron.
La muchacha no pudo darme ningún indicio sobre el paradero de Josella. Evidentemente, era la primera vez que oía el nombre y mis descripciones no provocaron ningún recuerdo.
MIENTRAS hablábamos, se encendieron de pronto las luces eléctricas de la habitación. La muchacha las miró como si estuviera en presencia de un milagro. Apagó las velas y, mientras remendaba, miraba de vez en cuando las bombillas, como para cerciorarse de que todavía estaban allí.
Unos minutos después apareció Coker.
—Esto ha sido obra suya, ¿verdad? —pregunté señalando las luces.
—Sí —reconoció—, aquí tienen una planta eléctrica independiente. Es mejor utilizar el gas que dejarlo evaporar.
—¿Quiere usted decir que podíamos haber encendido las luces todo el tiempo que hemos estado aquí? —preguntó la muchacha.
—Si se hubieran tomado el trabajo de hacer andar el motor, por supuesto —respondió mirando Coker a la muchacha—. Si quería luz, ¿por qué no intentó hacer marchar el motor?
—No sabía que existiera y, además, no entiendo nada de máquinas ni de electricidad.
Coker siguió mirándola, pensativo.
—Y, por lo tanto, siguió usted sentada en la oscuridad —prosiguió—, pero ¿cuánto tiempo creen que podrán sobrevivir si se sientan a esperar en la oscuridad en lugar de hacer las cosas?
ELLA se sintió herida por la agresividad del tono de Coker.
—No es culpa mía si no entiendo de esas cosas.
—No estoy de acuerdo —repuso Coker—, no será culpa suya, pero es una falta que usted contribuye a crear. Y es una afectación considerarse demasiado espiritual para entender de mecánica. Es una forma de vanidad mezquina y tonta. Todos empezamos por no saber nada de nada, pero Dios nos ha dado el cerebro para descubrir las cosas. Hasta las mujeres pueden descubrirlas.
Ella lo miró, bastante enojada al parecer. Dijo:
—No veo motivo para despreciar a las mujeres por…, por culpa de una vieja máquina.
Coker alzó los ojos al cielo.
—¡Dios me valga! ¡Y yo he insistido en que las mujeres tienen tanto cerebro como los hombres, cuando se deciden a utilizarlo!
—Usted ha dicho que éramos mezquinas y vanidosas.
—No estoy tratando de decir cosas agradables. Y lo único que he dicho es que, en el mundo que ha terminado, las mujeres tenían interés en ser parásitos.
—¡Y todo porque no sé manejar una máquina ruidosa y maloliente!
—¡Diablos —dijo Coker—, olvídese un momento del motor, por favor!
—Entonces, ¿por qué…?
—Oiga, si usted tuviera un hijo, ¿preferiría que fuera un salvaje o un hombre civilizado?
—Un hombre civilizado, naturalmente.
—Entonces tendrá que procurarle un medio civilizado —explicó Coker pacientemente—. Lo que él aprenda lo aprenderá de nosotros, y nosotros tenemos que aprender todo lo que podamos, y vivir tan inteligentemente como nos sea posible hacerlo, para darle el máximo. Esto significa un trabajo muy duro y mayores preocupaciones. Un cambio en las condiciones debe producir cambios en los puntos de vista.
LA muchacha examinó unos momentos a Coker.
—Con sus ideas creo que se encontraría mejor en la comunidad del señor Beadley —dijo—. Aquí no tenemos intenciones de cambiar de puntos de vista, o de abandonar nuestros principios. Si las opiniones de la gente decente y respetable no son de su agrado, será mejor que se vaya a otra parte —y con una risa desdeñosa se alejó de allí.

XI. ¡ADELANTE!…
LA mañana siguiente fue agobiadora. Me dediqué a ayudar en distintas tareas y a hacer muchas preguntas.
Había pasado una noche atroz. Sólo cuando me acosté comprendí hasta qué punto esperaba encontrar a Josella en Tynsham. No pude dormir: permanecí despierto en la oscuridad, sintiéndome extraño y vacío. Estaba tan seguro de que ella y el grupo de Beadley debían de estar allí, que sólo había pensado en reunirme con ellos. Por primera vez comprendía que, aunque encontrara al grupo, tal vez no encontraría a Josella.
Lo más duro era pensar que tal vez había caído víctima de la peste que disolvió nuestros grupos. No pensé en ello hasta que me vi forzado a considerar también esta posibilidad.
En la claridad desvelada de la noche, hice un descubrimiento: mi deseo de unirme con el grupo de Beadley era muy inferior a mi deseo de encontrar a Josella. Si cuando encontrara al grupo, ella no estuviera allí…
AL levantarme observé que la cama de Coker estaba vacía y decidí hacer averiguaciones. Nadie había pensado en tomar los nombres de las personas que no se sintieron atraídas por la comunidad de Tynsham. Al describirlas no las recordaban con precisión. Pude descubrir que no se había presentado ninguna muchacha con un traje azul de esquiadora, pero no podía estar seguro de que estuviera todavía vestida de ese modo. Mis preguntas terminaron por hacer que todos se hartaran de mí y que aumentara mi sentimiento de frustración. Existía una remota posibilidad de que una muchacha llegada un día antes que nosotros fuera ella, pero me parecía imposible que Josella hubiese producido tan escasa impresión…
COKER reapareció a mediodía. Había encontrado a la mayoría de los hombres sumidos en profunda tristeza porque el vicario les había asegurado que podían hacer infinidad de cosas útiles: canastas, por ejemplo, o tejer, y Coker hizo lo posible por alegrarlos con perspectivas más halagüeñas. Dijo a la señorita Durrant que, a menos que algunas de las mujeres ciegas aliviaran el trabajo de las que tenían vista, la comunidad se iba a deshacer en diez días; y también dijo que, si Dios oía la plegaria del clérigo para que llegaran más ciegos, el trabajo sería absolutamente imposible. Hizo también otras observaciones sobre la necesidad de almacenar alimentos y de crear un trabajo útil para los ciegos, cuando ella lo interrumpió. Él pudo darse cuenta de que estaba mucho más preocupada de lo que quería demostrar, pero la decisión que la hiciera cortar relaciones con el otro grupo fue también causa de que no quisiese atender a Coker. Le hizo saber que ni él ni sus puntos de vista armonizaban con la comunidad.
—El inconveniente de esa mujer es que quiere mandar —dijo Coker—. Va a convertir esto en un verdadero desastre, a menos que se organice rápidamente. ¿Ha visto ya toda la organización externa?
SACUDÍ la cabeza. Le dije cómo había pasado la mañana.
—No parece que las cosas hayan cambiado para usted. ¿Qué ha decidido hacer?
—Voy a buscar al grupo de Michael Beadley —le dije.
—¿Y si ella no está allí?
—Espero que esté allí. ¿En qué otra parte podría estar?
Iba a contestar algo, pero se detuvo. Después dijo:
—Me parece que iré con usted, aunque no creo que aquel grupo se ponga más contento que éste de verme… He visto deshacerse un grupo y presumo que lo mismo pasará con éste en que estamos, más lenta y más desagradablemente, quizás. ¿Es raro, verdad? Las intenciones decentes parecen ser ahora las más peligrosas. Es una pena, porque en este lugar las cosas podrían ir bien, pese a la gran proporción de ciegos. Sólo se necesita organización.
—Y voluntad de organizarse —sugerí.
—También eso —asintió—. Lo malo es que, a pesar de todo lo ocurrido, todavía no lo comprenden. No quieren aceptar la verdad: eso volvería todo demasiado definitivo. En el fondo de su pensamiento esperan siempre que suceda algo favorable.
—Es verdad, y no sorprendente —contesté—. Fue necesario mucho para convencernos a nosotros, y ellos no han visto lo que nosotros vimos. Y, de alguna manera, aquí, en el campo, las cosas parecen menos decisivas y fundamentales.
—Pero ningún milagro los salvará —dijo Coker.
—Deles tiempo. Ya lo comprenderán, como lo hemos comprendido nosotros. Siempre tiene usted prisa. El tiempo ya no es oro, no lo olvide.
—El dinero ya no cuenta, es verdad, pero el tiempo sí. Tendrán que pensar en las cosechas, en la molienda, en el forraje de invierno para el ganado…
—Todo no es tan urgente, Coker. Había grandes almacenajes de harina en las ciudades y seremos muy pocos para consumirla. Todavía podemos vivir con lo acumulado. Lo inmediato es enseñar a trabajar a los ciegos.
—De todos modos, los que tienen aquí vista se quebrarán también. Basta que eso le ocurra a uno solo para que llegue el desastre.
Reconocí que tenía razón.
POR la tarde logré ver a la señorita Durrant. Nadie sabía dónde habían ido Michael Beadley y su grupo, pero yo me resistía a creer que no hubieran dejado alguna indicación para los que quisiesen seguir. Al principio creí que la señorita Durrant iba a negar toda información. Y no sólo porque la fastidiara mi preferencia por el otro grupo: es que la pérdida de cualquier hombre capaz era penosa en tales circunstancias. Pero no tuvo la debilidad de pedirme que me quedara. Al fin dijo secamente:
—Creo que pensaban ir cerca de Beaminsterk, en Dorset. No puedo decirle más.
Informé a Coker. Él echó una mirada alrededor. Después meneó la cabeza, como lamentando algo.
—Está bien —dijo—, saldremos mañana de aquí.
A las nueve de la mañana siguiente estábamos ya lejos de Tynsham, en nuestros dos camiones. El tiempo era siempre bueno. En el campo abierto el aire estaba apenas impregnado de hedor, aunque era ya muy desagradable en la mayoría de las aldeas. Rara vez encontramos algún cuerpo yaciendo en el campo o junto al camino: lo mismo que en Londres, la preocupación principal parecía haber sido la de buscar cualquier refugio. La mayoría de las calles de las aldeas estaban vacías, y la campiña tan desierta como si toda la raza humana y los animales hubieran desaparecido. Al fin llegamos a Steeple Honey.
Vimos la aldea mientras descendíamos una colina. Se reclinaba contra un puente de piedra que cruzaba un riacho centelleante. Era un lugar pequeño, con una iglesia en el centro; en los extremos se veían varias cabañas recientemente blanqueadas. No parecía que ningún acontecimiento hubiera ocurrido en más de un siglo para distraer la tranquila vida que se deslizaba debajo de los techos de paja. Pero, al igual que en las otras aldeas, no había ahora aquí ningún movimiento, ni salía humo de las chimeneas. Sin embargo, cuando descendíamos la colina mis ojos percibieron algo.
EN uno de los extremos del puente una casa sobresalía un poco del camino, de manera que quedaba enfrentándonos oblicuamente. En la pared se veía el nombre de una posada, y en una ventana se agitaba algo blanco. Cuando nos aproximamos, pude observar a un hombre moviendo frenéticamente una toalla. Pensé que debía ser ciego, porque, de otro modo, hubiera salido al camino para detenernos.
Hice señas a Coker y puse los frenos al camión. El hombre de la ventana dejó de agitar la toalla. Gritó algo que no pude entender por el ruido de los motores al detenerse. En el silencio pudimos oír el ruido de los pasos del hombre al bajar una escalera. Se abrió la puerta y apareció bajo el dintel tendiendo ambas manos hacia adelante. Como un relámpago algo surgió del jardín y lo golpeó. El hombre lanzó un grito agudo y cayó al suelo.
Tomé mi revólver y salí del camión. Me moví cautelosamente hasta que pude ver a un trífido oculto entre las sombras de un matorral. De un tiro le hice pedazos la corola.
Coker había descendido también. Miró al hombre en el suelo y al trífido descabezado.
—¡No!, ¡no es posible que haya estado esperándolo! —dijo—. Es pura casualidad… No podía saber que saldría por esa puerta… ¿No podía saberlo, verdad?
—Hay una especie de conspiración para no creer todo lo concerniente a los trífidos —dije, y añadí—: Es posible que haya más trífidos escondidos en los alrededores.
—Creo que no me vendría mal un trago —dijo Coker.
EL pequeño bar detrás del mostrador de la posada estaba intacto. Nos servimos cada uno un whisky. Coker vació de golpe su vaso. Me lanzó una mirada preocupada.
—Esto no me ha gustado nada. Nada. Usted debe saber mucho más sobre esos condenados trífidos que la mayoría de la gente, Bill. Fue… pura casualidad que estuviera allí esperando, ¿verdad?
—Creo… —empecé a decir, pero me detuve al escuchar un tamborileo. Abrí la ventana. Hice otra descarga sobre el ya mutilado trífido, esta vez a la altura de la terminación del tallo. El tamborileo se detuvo.
—El principal inconveniente de los trífidos —dije mientras me servía otro vaso— es lo poco que sabemos de ellos. Le expliqué algunas teorías de Walter. Coker me miró sorprendido.
—¿Usted me sugiere realmente que están hablando cuando producen ese sonido raspante?
—No lo sé aún —reconocí—, pero me atrevo a asegurar que es una especie de señal. Walter creía que se trataba de verdaderas conversaciones, y Walter sabía más que nadie sobre los trífidos.
VOLVÍ a cargar la pistola.
—¿Y verdaderamente mencionó la ventaja de los trífidos sobre los hombres ciegos?
—Hace ya varios años de eso —contesté.
—Es una curiosa coincidencia, de todos modos.
—Cualquier golpe del destino puede parecer una curiosa coincidencia…
Bebimos y nos dispusimos a partir. Coker miró por la ventana. Después me tomó el brazo y señaló. Dos trífidos marchaban hacia el cerco donde estuviera oculto el primero. Esperé a que se detuvieran y decapité a ambos de dos tiros.
—¿Otra coincidencia? ¿O venían a ver qué había pasado con su compañero? —preguntó Coker.
LLEGAMOS a Beaminsterk a eso de las cuatro de la tarde. Entramos en el centro de la ciudad sin encontrar ninguna señal que sugiriera la presencia del grupo de Beadley.
En el primer momento la ciudad parecía tan poco viva como todas las que habíamos visto. La calle principal, llena de riendas, estaba desierta; sólo vimos un par de camiones a uno de los lados. Habíamos avanzado unos veinte metros cuando un hombre surgió detrás de uno de los camiones y nos apuntó con un rifle. Tiró deliberadamente sobre mi cabeza y después apuntó más bajo.
XII. PUNTO MUERTO
ÉSA es la clase de advertencia que no discuto. Frené el camión.
El hombre era grande y rubio. Manejaba el rifle con familiaridad. Hizo con la cabeza una señal para que bajáramos. Descendí con las manos en alto. Otro hombre, acompañado por una muchacha, surgió de atrás de uno de los camiones detenidos. La voz de Coker gritó:
—¡Mejor que deje ese fusil, compañero! Ustedes están al descubierto. Le conviene no disparar.
El rubio dejó de mirarme para mirar a Coker. En aquel momento pude haber saltado sobre él, pero solamente dije:
—Mi compañero tiene razón: somos gente de paz.
El hombre bajó el rifle, no muy convencido. Coker surgió de atrás de mi camión.
—¿Qué pasa aquí? ¿Estamos entre antropófagos? —preguntó.
—¿Son únicamente dos personas? —interrogó a su vez el rubio.
Coker lo miró.
—¿Qué esperaba? ¿Una delegación? Sí, somos únicamente dos.
EL trío se tranquilizó en forma visible. El rubio explicó:
—Creímos que pudieran ser ustedes una banda de otra ciudad. Esperamos que vengan a atacarnos, en busca de comida.
—Presumo —explicó Coker— que no han visto ustedes últimamente ninguna otra ciudad. Ya no tendrán que preocuparse por ataques. Las bandas, probablemente, estarán haciendo lo mismo que hacen ustedes ahora.
—¿No cree usted por lo tanto que vendrán a atacarnos?
—Es seguro que no. —Miró a los tres—. ¿Pertenecen ustedes al grupo de Beadley?
—¿Qué es el grupo de Beadley? —preguntó el rubio.
Yo sentía bastante fatiga después de manejar varias horas bajo el sol. Sugerí que conversáramos en un lugar más cómodo. Detrás de los camiones estacionados había cajones de provisiones y, detrás de éstos, estaba la entrada de un bar. Mientras bebíamos cerveza, Coker y yo narramos nuestras aventuras.
Ellos eran un trío muy curioso. El hombre rubio resultó ser miembro de la Bolsa: se llamaba Stephen Brennell. La muchacha, su novia, era bonita y hacía gala de una petulancia superficial y un aire de no sorprenderse de nada. Tenía una convicción decidida de que nada grave podría ocurrirle a América y de que todo consistía en aguardar un poco hasta que llegaran los americanos para arreglar las cosas. Era la persona menos preocupada que yo había encontrado desde la catástrofe.
EL tercero, un joven moreno, guardaba un profundo resentimiento contra el destino: había trabajado duramente y había economizado para tener una tienda de receptores de radio.
—¡Vean a Ford —nos dijo— y a lord Nuffield! Éste empezó con una tienda no más grande que la mía, ¡y vean adonde llegó! Eso era lo que yo pensaba hacer. ¡Lo que ahora ocurre no es justo! —Él no quería aceptar la realidad de la situación: pensaba que éste era, probablemente, un intervalo de prueba. Un día regresaría a su tienda de radiotelefonía y se pondría en camino para llegar a ser millonario.
Lo que más me desilusionó fue que no supieran nada sobre el grupo de Beadley. En realidad, sólo habían encontrado un grupo en una aldea sobre la orilla del Devon, donde un par de hombres armados les habían ordenado no acercarse. Esos hombres, afirmaban, eran evidentemente lugareños. Coker sugirió que su actitud significaba que pertenecían a un grupo muy pequeño.
—Si hubieran pertenecido a un gran grupo habrían mostrado más tranquilidad y más curiosidad —afirmó—. Con todo, si el grupo de Beadley anda por los alrededores, tendremos que dar con ellos. —Preguntó al rubio—: ¿Qué le parece si nos unimos con ustedes? Podremos ayudarnos mutuamente y, cuando encontremos al grupo que buscamos, las cosas serán más fáciles para todos.
Los tres se miraron interrogativamente y después asintieron.
—Está bien. Ayuden a cargar los camiones y nos pondremos en marcha —dijo el rubio.
POR su aspecto, se veía que Charcot había sido una vez una plaza fuerte y ahora volvían a fortificarla. Las paredes del edificio eran muy gruesas. Por lo menos tres de las ventanas delanteras estaban equipadas con ametralladoras y Stephen señaló otras dos sobre el techo. Detrás de la puerta principal había un pequeño arsenal de morteros, de bombas y también, como señaló orgullosamente, de varios lanzallamas.
—Saqueamos un depósito de armas —explicó.
Mientras examinaba el material comprendí por primera vez que la catástrofe, por lo mismo que había sido terrible, resultaba más misericordiosa que un desastre menor. Si el diez o el quince por ciento de la población se hubiera salvado, era seguro que las pequeñas comunidades como ésta habrían tenido que combatir contra bandas acosadas por el hambre. Tal como estaban las cosas, todos los preparativos bélicos de Stephen hubiesen sido probablemente inútiles. Pero un instrumento podía ser de utilidad: señalé los lanzallamas.
—Estos vendrán bien para los trífidos —dije.
—Tiene razón. Son muy efectivos. Los usamos para eso. Incidentalmente, esto es lo más apropiado para los trífidos. Se puede disparar hasta que salten hechos trizas, sin que se muevan. Pero basta una caricia de estos lanzallamas para liquidarlos.
—¿Han sido muy molestados por los trífidos? —pregunté.
Aparentemente no era así. De vez en cuando habían tropezado con alguno, que había sido prontamente rechazado. En sus expediciones tuvieron suerte, mas por lo general sólo abandonaban sus vehículos en terrenos edificados, donde existían pocas posibilidades de que pudieran ocultarse trífidos.
AQUELLA noche, cuando oscureció todos subimos a la azotea. La luna no había aún aparecido. Vimos un paisaje completamente negro. Ninguno pudo descubrir la menor luz quebrando aquellas tinieblas. Y nadie recordaba tampoco haber visto durante el día ninguna huella de humo en la distancia. Yo estaba muy deprimido cuando descendimos nuevamente al comedor iluminado por lámparas.
—Sólo nos queda una cosa que hacer —dijo Coker—: dividir la región en secciones y registrarlas.
Pero no parecía muy convencido. Creo que él pensaba, como yo, que el grupo de Beadley debía de haber continuado encendiendo una luz por la noche, y dando alguna otra señal durante el día.
Sin embargo, a falta de algo mejor, dividimos el mapa en secciones, procurando que, en cada sección, hubiera un terreno más elevado desde donde se pudiera ver a lo lejos.
EL día siguiente bajamos a la ciudad en un camión y después nos dividimos, cada uno en un automóvil, para iniciar la búsqueda.
Ése fue, sin duda, el día más melancólico que yo pasara desde que recorrí Westminster en busca de rastros de Josella.
Al comienzo fue mejor. El camino estaba abierto al sol, y los árboles eran frescos y verdes. De vez en cuando se veían algunos pájaros. Y había también flores salvajes junto a las praderas, todo con su aspecto habitual.
Pero a ambos lados del camino el paisaje no era tan bello: vi terrenos en donde el ganado yacía muerto, o vagaba ciego, y donde las vacas abandonadas gemían dolorosamente.
No era agradable pasar junto a las granjas. Para mayor seguridad yo ventilaba un poco el interior del coche abriendo apenas lo alto de la ventanilla, pero cerraba hasta esa rendija cuando veía una granja.
HABÍA muchos trífidos. A veces los vi atravesando un campo, o inmóviles contra los cercos. Habían encontrado algunas granjas a su gusto y se establecían allí, mientras esperaban que el ganado muerto llegara al grado de putrefacción necesario. Los veía ahora con un asco que nunca me inspiraron antes. Cosas horrendas y extrañas, que algunos de nosotros habíamos creado en nuestra descuidada ambición, y que los demás cultivaron en todo el mundo. La naturaleza apenas era culpable. Habían sido cultivados, del mismo modo que se cultivan flores o se crían grotescas parodias de perros… Los detestaba ahora algo más que por su costumbre de comer carreña: los detestaba porque ellos, más que nada, parecían prosperar y florecer en medio de nuestro desastre.
AL avanzar el día creció mi sentimiento de soledad. Una vez empecé a imaginar cosas. Vi un brazo haciendo señas desde una ventana, pero, cuando me acerqué, comprobé que era una rama balanceándose contra la ventana. Vi un hombre en medio de un campo, pero los largavistas demostraron que se trataba de un espantapájaros. Oí que me llamaban unas voces apenas perceptibles por el ruido del motor: y era una vaca que gemía a la distancia.
Durante la tarde, muy descorazonado y desesperanzado, continué recorriendo tenazmente la sección que me había correspondido en el mapa, porque no me atrevía a aceptar la convicción que crecía en mí. Al fin me convencí de que, en caso de que hubiera algún grupo en el área que se me destinara, se hallaría deliberadamente oculto. Regresé al lugar en donde habíamos dejado el camión profundamente deprimido. Ninguno de los demás había regresado aún y, para pasar el tiempo y para mantener el control de los nervios, entré en el bar más cercano y me serví un buen coñac.
STEPHEN fue el primero en volver. La expedición parecía haberlo afectado tanto como a mí, porque meneó la cabeza al ver mi mirada interrogante y se dirigió directamente a la botella de coñac. Diez minutos después regresó el ambicioso de la tienda de receptores. Traía consigo a un hombre joven, desarreglado, de miradas enloquecidas, que parecía no haberse lavado o afeitado en varias semanas. Este hombre habría vivido siempre por los caminos y ésa era, en apariencia, su única profesión. Una noche, no podía decir de qué día, encontró una granja muy cómoda para pernoctar. Se durmió inmediatamente, pues estaba muy cansado. A la mañana siguiente se despertó en medio de una pesadilla y todavía no estaba seguro de si era él o el mundo el que estaba enloquecido. Nos pareció que había perdido un poco el juicio, aunque recordaba perfectamente el uso de la cerveza.
Después de una media hora regresó Coker: no había tenido más suerte que Stephen o yo.
AQUELLA noche, de vuelta en Charcot, nos reunimos nuevamente sobre el mapa. Coker marcó nuevas áreas para registrar. Lo miramos hacer sin entusiasmo. Fue Stephen quien dijo lo que todos, inclusive Coker, estábamos pensando:
—Vean: hemos recorrido todo en un círculo de unas quince millas. Está claro que el grupo no anda por los alrededores. O la información que tenemos no es exacta, o ellos decidieron seguir adelante. Pienso que es una pérdida de tiempo continuar buscando como lo hemos hecho hoy.
—¿Qué sugiere entonces? —preguntó Coker.
—Bueno, me parece que podríamos recorrer más terreno desde el aire. Estoy seguro de que cualquiera que oiga el motor de un avión saldrá a hacer señales.
Coker meneó la cabeza.
—¿Por qué no pensamos antes en eso? Tiene que tratarse de un helicóptero, naturalmente, pero ¿dónde lo conseguiremos y quién va a manejarlo?
—Yo puedo manejarlo —dijo con seguridad el experto en radiotelefonía.
Algo en su tono nos llamó la atención.
—¿Ha manejado ya algún helicóptero? —preguntó Coker.
—No —contestó el joven—, pero no creo que sea muy difícil hacerlo una vez que se le tome la mano.
—¡Hum! —repuso Coker con cierta reserva.
Stephen dijo que había cerca dos aeródromos de la Real Fuerza Aérea y que una estación de taxis aéreos operaba desde Yeovil.
PESE a nuestras dudas, el experto en radiotelefonía tuvo razón. Parecía tener absoluta confianza en su instinto para la mecánica. Después de practicar media hora regresó volando en helicóptero a Charcot.
Durante cuatro días la máquina recorrió en círculo los alrededores. Los dos primeros días Coker hizo de observador; yo lo reemplacé en los dos últimos. En conjunto descubrimos diez pequeños grupitos. Ninguno conocía al grupo de Beadley y Josella no estaba tampoco en ninguno de ellos. Eran grupos de dos o tres personas. El mayor estaba compuesto por siete. Nos saludaban llenos de esperanza, pero, cuando descubrían que formábamos parte de un grupo similar al de ellos y que no éramos la avanzada de una gran expedición de rescate, su interés decaía. No podíamos ofrecerles nada que ya no tuvieran. Algunos se volvieron irrazonablemente agresivos en su desilusión y llegaron a amenazarnos, pero la mayoría sólo pareció decepcionada. Generalmente se mostraban poco inclinados a unirse con otros grupos: preferían apoderarse de lo que encontraban y construir refugios mientras llegaban los americanos a rescatarlos. Todos parecían tener una idea fija en este sentido. Nos aseguraban que los americanos no podían haber permitido que ocurriera una cosa como ésta en su país. Sin embargo, y pese a que tenían el pensamiento fijo en las hadas madrinas americanas, dejamos a cada grupo con un mapa en donde se indicaba la situación aproximada de los grupos que ya habíamos encontrado, para el caso de que cambiaran de idea y desearan ayudarse mutuamente.
Los vuelos no fueron en modo alguno agradables, pero era preferible esto a recorrer la tierra solo en un automóvil. De todos modos, después del cuarto día de búsqueda infructuosa, decidimos abandonar.
Por lo menos fue lo que decidieron los otros, no yo. Mi interés era personal, el de ellos no lo era. Las personas que encontraran, fueran quienes fueren, eran desconocidas para ellos. Pero yo buscaba al grupo de Beadley como medio, no como fin. Si al encontrarlos yo descubría que Josella no estaba allí, seguiría buscando. Pero no podía exigir a los otros que hicieran lo mismo.
Comprendí con asombro que en todo este tiempo no había encontrado a nadie que buscara a otra persona. Casi todos se habían separado violentamente de sus parientes o amigos, de todo lo que los unía al pasado, y empezaban una nueva vida entre extraños. Sólo yo había formado un nuevo vínculo, y con tanta rapidez que apenas tuve tiempo de advertir su importancia…
CUANDO se tomó la decisión de abandonar la búsqueda, Coker dijo:
—Ahora tenemos que ocuparnos un poco de nosotros mismos.
—Lo que significa almacenar para el invierno y continuar como estamos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? —preguntó Stephen.
—Yo también me lo he preguntado —repuso Coker—. Eso marchará al principio, pero ¿qué haremos después?
—Si se terminan las provisiones encontraremos muchas más —dijo el experto en radiotelefonía.
—Los americanos llegarán antes de Navidad —terció la muchacha novia de Stephen.
—Escuche —repuso Coker pacientemente—, deje por el momento a los americanos en paz. Trate de imaginar, si puede, un mundo en el que no haya americanos. ¿Puede hacerlo?
La muchacha lo miró sorprendida.
—Pero tiene que haber americanos —dijo.
Coker suspiró tristemente. Se volvió hacia el experto en radiotelefonía.
—Los almacenes no estarán siempre ahí. Estamos empezando un mundo nuevo. Para comenzar tenemos un capital, pero ese capital no durará eternamente. Podríamos comer todos los alimentos almacenados en varias generaciones, es verdad, pero los alimentos no se conservarán. Buena parte se deteriorará pronto. Y no sólo la comida. Todo se deshará, lenta pero seguramente. Si queremos comer cosas frescas el año que viene tendremos que cultivarlas y, dentro de algún tiempo, tendremos que producir todo. Los tractores se oxidarán algún día, y no tendremos gasolina para hacerlos andar; entonces tendremos que volver a la naturaleza y a los caballos, si encontramos caballos.
»Ésta es una pausa, una bendita pausa, mientras nos reponemos del golpe, pero no es más que una pausa. Después tendremos que arar y, más adelante, deberemos aprender a fabricar arados y, más tarde aún, a trabajar el hierro. Ahora estamos en un camino de retroceso, hasta que estemos en condiciones de aprovechar lo que tenemos. Hasta entonces no será posible que nos detengamos en el sendero que nos lleva al salvajismo. Pero, si logramos detenernos, tal vez podremos volver a trepar lentamente.
NOS miró para ver si lo escuchábamos.
—Podemos hacer esto, si queremos hacerlo. Lo más valioso que tenemos ahora son nuestros conocimientos. Por eso podremos empezar más allá que donde empezaron nuestros antepasados. Tenemos todo escrito en los libros, si nos tomamos el trabajo de buscarlo.
Los otros miraban a Coker curiosamente. Era la primera vez que le oían echar un discurso.
—Ahora —prosiguió—, por lo que yo sé de historia afirmo que, cuando todos tienen que trabajar duramente para poder comer y no se puede pensar en el descanso, la cultura se detiene y el progreso también. Por lo tanto, si queremos preservar nuestra cultura, la gente que no sea directamente productiva deberá encargarse de pensar; será gente que, en cierto modo, parecerá disfrutar del trabajo de los otros, pero será en realidad, como una inversión a largo plazo. La cultura ha crecido en las ciudades y en las grandes instituciones, que se mantenían por el trabajo del campo. Por lo tanto, tendremos que mantener a nuestra vez al jefe, al maestro, al médico.
—¿Y luego? —preguntó Stephen.
—He pensado en la comunidad que Bill y yo vimos en Tynsham. Ya les hemos hablado de ellos. La mujer que la dirige necesita ayuda, y la necesita inmediatamente. Tiene unas cincuenta o sesenta personas entre las manos y sólo aproximadamente una docena puede ver. Y ella no puede continuar así. Y sabe que no puede, pero no quiso debernos nada: por eso no nos pidió que nos quedáramos. Pero se alegraría mucho si regresáramos y solicitáramos ser admitidos.
—Dios mío —dije—, ¿cree usted que deliberadamente nos dio una pista falsa?
—No lo sé. Tal vez cometo una injusticia contra ella, pero es muy raro que no hayamos encontrado ninguna señal del grupo de Beadley, ¿verdad? De todos modos, yo he decidido regresar a Tynsham. Primero: si alguien no se hace cargo del lugar todo se irá al diablo, y eso sería una pérdida y una vergüenza para toda esa gente. Segundo: el lugar está mucho mejor situado que éste. Hay una granja qué será fácil poner en orden. Podría extendérsela si fuera necesario. Este lugar dará mucho más trabajo al principio.
»Además, la granja es grande y produciría lo suficiente como para darnos tiempo de educar a los ciegos y a los niños con vista que nacerán después. Creo que puede hacerse y haré allí todo lo posible, y si a la señorita Durrant no le gusta, puede tirarse al río.
»Ahora bien: sé que, en cierto tiempo, puedo organizar la comunidad tal como ahora se encuentra, pero, si todos nosotros fuéramos allá, necesitaríamos únicamente unas pocas semanas para organizar todo. Entonces viviríamos en una comunidad destinada a prosperar a mantenerse por su propia cuenta, a alternativa contraria es continuar formando parte de un grupito destinado a decaer y a sentirse más y más desesperadamente solo con el correr del tiempo. ¿Qué opinan?
SIGUIÓ una discusión y pedidos de detalles, pero hubo escasas dudas en conjunto. Los que habíamos efectuado las búsquedas teníamos el presentimiento de la espantosa soledad que podía sobrevenir. Ninguno tenía vínculos en la casa en la que estábamos. Había sido elegida por la facilidad que ofrecía para defenderla, y eso era todo. La mayoría podía ya experimentar la desolación que empezaba a rodeamos. El pensamiento de formar parte de un grupo mayor y más variado era muy atractivo. Sólo la novia de Stephen parecía dudar.
—Ese lugar, Tynsham…, ¿figura en los mapas? —preguntó llena de inquietud.
—No se preocupe —la tranquilizó Coker—, está marcado en todos los mejores mapas americanos. En cuanto a eso, no debe abrigar temores.
EN las primeras horas de la mañana siguiente comprendí que yo no regresaría a Tynsham con los demás. Tal vez iría más adelante, pero no ahora…
Y luego, como un relámpago, recordé la conversación que había tenido con Josella en “nuestro” departamento: pude verla allí sentada, con su vestido celeste de baile y la luz de las velas reflejándose en sus diamantes mientras hablábamos… “¿Y si fuéramos a Sussex? Conozco una encantadora granja hacia el Norte…”. Comprendí entonces lo que debía hacer.
Informé a Coker por la mañana. Él comprendió, pero se apresuró a quitarme un poco las esperanzas.
—Está bien, haga lo que le parezca mejor —asintió—. Espero…, bueno, de todos modos ya sabe dónde encontrarnos y siempre podrá ir a Tynsham y ayudarnos a lidiar con esa mujer.
AQUELLA mañana empezó a llover. El agua caía profusamente mientras subía en mi ya familiar camión; sin embargo, me sentía alegre y esperanzado. Coker bajó a despedirme. Tenía especial interés en hacerlo, porque el recuerdo de su primer plan fracasado y de sus consecuencias pesaba sobre su conciencia. Se paró junto al camión con el pelo aplastado por la lluvia, chorreando agua por el cuello, y tendió la mano.
—Viaje despacio, Bill: en estos días no hay ambulancias y seguramente ella preferirá verlo llegar sano y salvo. Buena suerte…, y pida disculpas a la señora en mi nombre, cuando la encuentre.
La palabra fue “cuando”, pero el tono significaba “si”.
Les auguré buena suerte y me alejé por el barroso camino.
XIII. VIAJE DE ESPERANZA
LA mañana estuvo llena de pequeños inconvenientes. Primero entró agua en el carburador; desviajé unos doce kilómetros hacia el Norte creyendo ir hacia el Este, y cuando advertí mi error me encontré aislado en un camino fangoso a kilómetros de distancia de todo. Quizás estas demoras o una reacción natural hicieron mucho para destruir las esperanzas con las que emprendí la marcha. Cuando todo estuvo arreglado era la una de la tarde y el día había clareado.
Salió el sol. Todo pareció nuevo y brillante, pero ni siquiera eso pudo alejar la depresión que se estaba apoderando de mí. Ahora que dependía de mí mismo, no podía alejar el sentimiento de soledad, el mismo sentimiento que había experimentado el día en que nos habíamos dividido para salir en busca del grupo de Michel Beadley, pero con doble intensidad. Aquel día aprendí que la soledad era mucho más que la falta de compañía. Era algo que podía apretar y oprimir, algo que podía deformar lo ordinario y jugarnos trampas con la mente. Algo como una amenaza alrededor, tendiendo los nervios y retorciéndolos de alarma, no permitiéndonos olvidar nunca que no había nadie para ayudamos, que no había nadie a quien le importara lo que pudiera pasamos. Uno se sentía como un átomo perdido en el infinito, y era como si algo agazapado estuviera esperando la oportunidad de asustamos horriblemente. Y eso era lo que la soledad intentaba realmente hacer, lo que uno no podía permitir que hiciera…
SÓLO la esperanza de encontrar compañía me impidió regresar para unirme con Coker y los otros.
Los espectáculos que veía en el camino tenían poco que ver con este sentimiento, Aunque algunos fueran horribles, yo ya estaba endurecido para soportarlos. El horror los había abandonado, del mismo modo que el horror de los grandes campos de batalla se desvanece en el curso de Ja historia. Tampoco veía ya esas cosas como parte de una amplia e impresionante tragedia. Mi lucha era sencillamente un conflicto personal contra mis instintos. Una acción continuamente defensiva, en la que la victoria era imposible. Sabía en lo más hondo que no me podría mantener solo mucho tiempo.
Para entretenerme empecé a conducir a gran velocidad. En una aldea cuyo nombre he olvidado, al dar vuelta a una esquina, choqué contra unos furgones que bloqueaban toda la calle. Felizmente mi camión no sufrió más que algunos rasguños, pero los otros dos vehículos se golpearon con diabólica violencia, de modo que separarlos fue un asunto penoso para un hombre solo y en un espacio reducido. Tardé una hora en solucionar el problema, y de este modo conseguí distraerme.
Después de esto marché con más cuidado, excepción hecha de cuando penetré en el Bosque Nuevo. El motivo fue haber percibido, entre los árboles, un helicóptero volando a escasa distancia. Desgraciadamente los árboles se espesaban a los lados del camino y el helicóptero quedó oculto. Apreté el acelerador, pero, cuando llegué a campo abierto, la máquina no era más que una manchita flotando a la distancia, hacia el Norte.
UNOS kilómetros más adelante llegué a una aldea bonitamente edificada sobre una pradera triangular. A primera vista era encantadora, con sus cabañas de techo de paja y tejas rojas, con sus jardines floridos/como en un libro de ilustraciones. Peto no me aproximé a mirar los jardines al pasar: muchos mostraban la extraña forma de un trífido asomando amenazadoramente entre las flores. Estaba casi fuera de la aldea cuando una figurita surgió de uno de los últimos jardines y corrió hacia mí agitando los brazos. Frené, miré alrededor en busca de trífidos, recogí el revólver y descendí.
La niña vestía un traje de algodón azul, medias blancas y sandalias. Podría tener unos nueve o diez años. Una niña muy bonita, aunque sus oscuros rizos estaban despeinados y su carita sucia de lágrimas secas. Me tiró de la manga.
—¡Por favor, por favor —dijo rápidamente—, venga a ver qué le ha sucedido a Tommy!
LA miré. La horrible soledad del día se disipó. Mi mente parecía salir de un encierro. Tuve ganas de abrazar a la niña y sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Le tendí la mano y ella la tomó. Juntos caminamos hacia la puerta por la que ella había salido.
—Tommy está allí —dijo señalando.
Un niñito de unos cuatro años yacía entre los canteros de flores. Era evidente por qué estaba allí.
—Esa “cosa” lo hirió —dijo la niña— y él cayó. Y trató también de herirme cuando quise acercarme. ¡Una cosa horrible!
Miré y vi la corola de un trífido surgiendo sobre el alambrado que rodeaba el jardín.
—Tápate los oídos, voy a hacer un estruendo —dije.
Ella obedeció y yo hice estallar la corola del trífido.
—¡Qué “cosa” espantosa! —dijo la niña—. ¿Está muerto ahora?
Estaba por asegurarle que así era, cuando el trífido empezó a frotar las ramitas contra su tallo, como lo había hecho el de Steeple Honey. Tiré de nuevo para silenciarlo.
—Sí —dije—, ahora está muerto.
Nos acercamos al niñito. La marca escarlata aparecía vivamente en su mejilla. La niña se arrodilló junto a él.
—Es inútil —le dije suavemente.
Ella me miró con nuevas lágrimas en los ojos.
—¿Tommy también está muerto?
Me incliné a su lado.
—Me temo mucho que sea así.
Después de un momento ella dijo:
—¡Pobre Tommy! ¿Lo…, lo enterraremos como a los perritos?
—Sí —contesté.
En todo el sobrecogedor desastre ésa fue la única tumba que cavé… Una tumba muy pequeña. Ella hizo un ramillete de flores y lo colocó encima. Después nos alejamos de allí.
SE llamaba Susan. Le parecía que, mucho tiempo atrás, algo les había ocurrido a su padre y a su madre, y ambos quedaron ciegos. Su padre salió en busca de ayuda, y no regresó más. La madre salió después, dando a los niños expresas instrucciones de no dejar la casa. Regresó llorando. Al día siguiente volvió a salir y, esta vez, no regresó. Los niños comieron lo que encontraron y después empezaron a tener hambre. Finalmente Susan tuvo tanta hambre que desobedeció las instrucciones de su madre y salió a pedir ayuda a la señora Walton, la dueña del almacén. El almacén estaba abierto, pero la señora Walton no se encontraba allí. Nadie apareció cuando Susan llamó y, por eso, ella decidió apoderarse de algunos bizcochos y dulces e informar después a la señora Walton.
Había visto algunas de las “cosas” al regresar. Una de ellas intentó golpearla, pero se equivocó con respecto a su estatura, y el aguijón pasó sobre su cabeza. Se asustó y regresó corriendo a casa. Desde entonces tuvo mucho cuidado con las “cosas” y previno a Tommy que tuviera también cuidado. Pero Tommy era tan pequeño que esa mañana, cuando bajó a jugar no pudo ver la “cosa” escondida en el jardín vecino. Susan quiso aproximarse media docena de veces, pero siempre veía temblar y moverse levemente la corola del trífido…
CASI una hora después decidí hacer alto para pasar la noche. La dejé en el camión hasta encontrar una casita apropiada y después comimos juntos. Yo no entiendo mucho de niños, pero esta chica parecía capaz de ingerir enormes cantidades de comida, y confesó que una dieta de bizcochos, dulces y caramelos era menos satisfactoria de lo que había supuesto. Después que la limpié un poco y que la peiné siguiendo sus instrucciones, empecé a sentirme contento de los resultados. En cuanto a ella, el placer de haber encontrado a alguien con quien hablar le hizo olvidar por un tiempo todas las cosas que le habían sucedido.
Lo comprendí porque yo experimentaba lo mismo.
Pero apenas la había acostado y dejado sola la oí sollozar.
—Está bien, Susan —dije—, no es nada. En verdad Tommy no ha sufrido… Fue demasiado rápido —me senté en la cama a su lado y le tomé la mano. Ella dejó de llorar.
—No es Tommy únicamente —dijo—, fue después de Tommy, cuando no había nadie, absolutamente nadie. Estaba muy asustada…
—Lo sé —contesté—, yo también estaba muy asustado.
Ella me miró.
—¿Pero ahora no estás asustado?
—No, y tú tampoco. ¿Sabes? Si estamos juntos no tendremos miedo.
—Sí —contestó ella tras un momento de grave meditación—, creo que así es…
Y discutimos de muchas cosas hasta que ella se quedó dormida.
ADÓNDE vamos ahora? —preguntó Susan a la mañana siguiente.
Contesté que íbamos a buscar a una mujer.
—¿Dónde está? —preguntó Susan.
Yo no estaba muy seguro de dónde la encontraríamos.
—¿Cuándo la encontraremos? —preguntó Susan.
Mi respuesta fue también vaga en este punto.
—¿Es una señora bonita? —preguntó Susan.
—Sí —repuse, contento de dar al fin una respuesta definitiva.
Susan, por algún motivo, pareció satisfecha de mi respuesta.
—Bien —contestó aprobando.
A causa de ella traté de no pasar por las grandes ciudades, pero era imposible evitar muchas visiones desagradables en el campo mismo. Susan las observaba con el mismo desaprensivo interés con que miraba las cosas normales. No la alarmaban, pero le sugerían preguntas. Considerando que el mundo en el que ella iba a crecer carecía de los eufemismos del mundo en el que yo había crecido, hice lo que pude para hablar de los horrores y curiosidades de la misma manera objetiva.
A mediodía empezó a llover de nuevo. Cuando a las cinco de la tarde tomamos el camino que llevaba a Pulborough aún llovía a cántaros.
—¿Adónde vamos ahora? —preguntó Susan.
—Eso es lo malo —reconocí—, es por aquí, en alguna parte —y señalé hacia la línea brumosa del Sur.
HABÍA tratado de recordar qué otras cosas había dicho Josella sobre el lugar, pero sólo recordaba que la casa estaba en las colinas norteñas, y yo tenía la impresión de que debía enfrentar los bajos y pantanosos terrenos que separaban las colinas de Pulborough. Pero las colinas se extendían por millas hacia el Este y hacia el Oeste.
—Tal vez lo mejor será ver si descubrimos alguna señal de humo —sugerí.
—Es muy difícil ver en la lluvia —dijo Susan razonablemente.
Media hora después cesó de llover. Bajamos del camión y nos sentamos en una pared. Estudiamos cuidadosamente los declives de las colinas, ,pero ni la penetrante vista de Susan ni mis largas vistas pudieron descubrir ninguna traza de humo o de cualquier actividad humana. Empezó a llover de nuevo.
—Tengo hambre —dijo Susan.
La comida no me interesaba en aquel momento. Ahora que estaba tan cerca, la ansiedad dominaba todo otro sentimiento. Mientras Susan comía, salí en el camión y trepé a una colina para ver un poco mejor. No había vida ni movimiento en todo el valle, fuera de algunas ocasionales ovejas o vacas y de algún trífido atravesando los campos.
Tuve una idea y regresé a la aldea. No me agradaba llevar a Susan, porque sabía que el lugar sería muy desagradable, pero tampoco podía dejarla donde estaba. Cuando llegamos comprobé que el espectáculo la afectaba menos que a mí. Los niños tienen distintas reacciones frente a lo terrible, hasta que se les enseña qué cosas deben chocarles. Susan pareció más interesada que disgustada. Toda depresión desapareció ante el deleite que experimentó al equiparse con un impermeable de seda roja, demasiado grande para ella. Mi búsqueda también obtuvo recompensa: regresé con un farol delantero que había encontrado en un venerable Rolls-Royce.
Instalé el farol junto a la ventanilla del camión. Cuando estuvo listo sólo nos quedó esperar que anocheciera y que cesara de llover.
CUANDO fue de noche ya sólo lloviznaba. Yo di luz y un magnífico rayo atravesó la noche. Lentamente hice girar el farol, manteniendo la luz a la altura de las colinas, mientras vigilaba simultáneamente toda la línea en espera de una luz de respuesta. Pero siempre la noche de las colinas permaneció negra. Luego empezó a llover con fuerza. Puse la luz de frente y esperé, escuchando el tamborileo de las gotas sobre el techo, mientras Susan dormía recostada contra mi brazo. Pasó una hora antes de que el tamborileo disminuyera y cesara totalmente. Susan se despertó y yo empecé a mover otra vez la luz lentamente. Lo había hecho una media docena de veces cuando Susan gritó:
—¡Mira, Bill! ¡Mira! ¡Allí hay una luz!
Señalaba un poco a la izquierda. Apagué la luz y seguí la dirección de su dedo. Era difícil estar seguro: si la vista no nos engañaba, se percibía en la distancia un resplandor como de luciérnaga. Además, mientras mirábamos, volvió a llover a cántaros. Cuando miré con los largavistas ya no podía distinguirse nada.
Vacilé antes de ponernos en marcha. Era posible que la luz, en caso de que fuera una luz, no fuera visible desde el llano. Nuevamente encendí el farol y esperé pacientemente. Pasó casi una hora antes de que acampara. En ese instante, sin querer esperar más, apagué nuestra luz.
—¡Allí está! —gritó Susan—. ¡Mira, mira!
Allí estaba, y era lo bastante brillante como para disipar mis dudas, aunque los largavistas no me dieron detalles precisos.
ENCENDÍ de nuevo e hice el signo V en alfabeto Morse, que es la única letra que conozco del código Morse, fuera del SOS. Mientras esperábamos la otra luz parpadeó y luego empezó una serie de movimientos lentos o deliberadamente largos, que no significaban nada para mí. Lancé otras dos V, marqué en el mapa aproximadamente la dirección de la luz y encendí nuestros focos delanteros.
—¿Es la señora quien hacía señas? —preguntó Susan.
—Tiene que ser ella —contesté—, tiene que ser ella.
Para atravesar los pantanos debimos seguir un sendero que nos llevó hacia el Oeste, y después regresar al Este bordeando las colinas. A eso de un kilómetro algo tapó la luz y, para que fuera aún más difícil encontrar el camino entre las praderas oscuras, empezó a llover nuevamente.
Tuve que prestar toda mi atención al volante, mientras la niña espiaba las colinas esperando que reapareciera la luz. Llegamos al punto en que la línea de mi mapa coincidía con lo que parecía nuestro camino actual sin que la luz reapareciera.
Continuamos por el camino del bajo. Finalmente Susan vio un resplandor entre las ramas de la derecha. Después de varias vueltas inútiles, llegamos a un descenso en la ladera, desde donde pudimos ver una ventana iluminada, aproximadamente a un kilómetro del declive.
Aún entonces no fue fácil encontrar el camino. Continuamos trepando dificultosamente, pero cada vez veíamos la luz más cerca. Era indudable que aquella pradera no estaba hecha para el tránsito de camiones pesados. Tuvimos que marchar entre matorrales que arañaban los costados del coche como si quisieran hacernos retroceder.
FINALMENTE, vimos agitarse una linterna delante de nosotros. Se movía indicándonos el sendero hacia un portón de entrada. Después la linterna permaneció inmóvil en el suelo. Me aproximé a la distancia de un metro o dos del portón y detuve la marcha. Al abrirse el portón una luz me hirió súbitamente en los ojos. Alcancé a ver una figura metida en un impermeable que brillaba, empapado.
Un ligero temblor destruía la fingida calma de la voz que habló:
—¡Hola, Bill! Has tardado mucho tiempo.
Descendí de un salto.
—¡Oh, Bill!, no puedo… Oh, querido, te he esperado tanto… Oh, Bill… —dijo Josella.
Yo había olvidado a Susan hasta que oí su voz.
—Se están empapando, tontos. ¿Por qué no la besas adentro? —preguntó.
Satélites artificiales
COMO se recordará, a fines de 1951 se reunió en Londres el Segundo Congreso Internacional de Astronáutica (intervino en él el doctor Tabanera, representando a la Sociedad Argentina Interplanetaria) para estudiar los problemas de construcción y uso de satélites artificiales. La seriedad y coherencia de los trabajos allí presentados confirmó que el primer paso hacia las estrellas puede ser dado ya. La idea de tener una fortaleza militar casi invulnerable, perpetuamente sobre territorio enemigo, fue calurosamente explotada por las revistas norteamericanas, y tropieza con un solo inconveniente: el costo. Pero el ingeniero Wyld acaba de diseñar una “astronave” apenas más grande que una V-2, capaz de permanecer un par de días en una órbita alrededor de la Tierra, llevando uno o dos tripulantes. Este proyecto cuenta con el apoyo de todos los partidarios de hacer las cosas paso a paso, y en opinión de su autor vendría a ser el “modelo T” de una estación espacial.
XIV. SHIRNING
AUNQUE llegué a la granja de Shirning con el presentimiento de que casi todos mis pesares habían terminado, no tardé mucho en percatarme de mi error. Pude estrechar a Josella entre mis brazos, pero, por diferentes razones, no fue tan fácil llevarla a Tynsham.
Desde que se me ocurrió dónde podría encontrarla, le imaginé —en forma un poco cinematográfica— luchando valerosamente contra las fuerzas de la naturaleza. En realidad era así, pero el escenario era distinto a lo que yo suponía. Mi sencillo plan de decirle: “Vamos a reunimos con el grupo de Coker” tuvo que ser abandonado.
No es que Shirning me pareciera menos atractivo que Tynsham, sino que reunirse con un grupo mayor era, evidentemente, lo mejor que podía hacerse. Shirning era un lugar encantador. La palabra “granja” parecía casi un título de cortesía. Había sido una granja unos veinticinco años atrás, y todavía conservaba algo del aspecto de granja, aunque, en realidad, se había convertido en una propiedad campestre. Sussex y los condados vecinos abundaban en casitas y cabañas que los fatigados londinenses adaptaron a sus necesidades. Interiormente el edificio había sido modernizado y reconstruido. En el exterior, los cortijos y los canteros presentaban un aspecto más suburbano que rural y desde hacía varios años los únicos animales que allí vivían eran los caballos de montar. Del campo, sin utilizar, no emanaban olores rústicos: estaba cubierto de césped, como una cancha de golf. Las praderas que se veían desde las ventanas, debajo de las tejas rojas, habían sido cultivadas hacía tiempo por los ocupantes de otras granjas menos celestiales. Los galpones y los cobertizos estaban en buenas condiciones.
PROVISTA de manantial y planta eléctrica, la granja ofrecía muchas ventajas, pero, mientras la examinaba, comprendí la sabiduría de Coker al hablar del esfuerzo colectivo. Yo no entendía nada de cultivos, pero comprendí que se necesitaría muchísimo trabajo para alimentar a seis personas.
Las otras tres personas estaban ya allí cuando llegó Josella. Se llamaban Dennis, Mary Brent y Joyce Taylor. Dennis era el dueño de casa. Joyce había ido a hacer una visita de duración indefinida, para acompañar a Mary y ayudarla en los quehaceres de la casa antes que naciera el niño que ésta esperaba.
La noche de los reflejos verdes —o del cometa, debería decir, en caso de que alguien creyera aún en el cometa— había allí otros dos huéspedes, Joan y Ted Danton, pasando una semana de vacaciones. Los cinco salieron al jardín para ver las luces. Por la mañana, los cinco se despertaron ante un mundo completamente en sombras. Primero intentaron telefonear, pero cuando vieron que esto era imposible, aguardaron pacientemente la llegada del lechero. Como nadie se presentó, Ted se ofreció a ir a averiguar qué había ocurrido. Dennis lo hubiera acompañado si no se lo hubiese impedido el estado casi histérico de su mujer. Ted partió solo. Y no regresó. Unas horas después, y sin decir nada a nadie, Joan partió también, presumiblemente en busca de su marido. Y tampoco volvió.
DENNIS había contado el tiempo manejando al tacto las manecillas del reloj. Al final de la tarde, fue imposible aguardar más. Quiso ir hasta el pueblo. Ambas mujeres se opusieron. Él cedió debido al estado de Mary, y Joyce decidió intentarlo ella misma. Salió y empezó a buscar el camino tanteando con un bastón. Acababa de dejar el umbral cuando algo hirió su mano izquierda como un latigazo, produciéndole una quemadura como de hierro candente. Retrocedió dando un grito y se desmayó en el vestíbulo, donde Dennis la encontró. Felizmente no había perdido del todo el sentido y se quejaba del dolor de la mano. Dennis, tocando la herida, adivinó al tacto de qué se trataba. Pese a estar ciegos él y Mary, aplicaron a Joyce fomentos calientes, mientras trataban, con una especie de torniquete, de extraer el veneno. Después de esto, Joyce permaneció varios días en cama, esperando que pasara el efecto del veneno.
ENTRETANTO, Dennis había hecho algunas pruebas al frente y al fondo de la casa. Abriendo apenas la puerta había sacado una escoba, extendiéndola a la altura de la cabeza. Todas las veces, había oído una especie de silbido mientras la escoba temblaba levemente en su mano. Lo mismo ocurrió en una de las ventanas frente al jardín, pero las ventanas altas parecían libres de la plaga. Hubiera intentado salir si no hubiese sido por la ansiedad de Mary. Ella estaba segura de que los trífidos podían atacarlo en cualquier parte y, por lo tanto, insistió en que no saliera.
Felizmente tenían bastante comida como para sobrevivir, aunque era difícil prepararla. Casi todo el día siguiente Dennis lo pasó fabricando una especie de casco. Como tenía alambre tejido bastante fino, tuvo que colocar varias capas y superponerlas. Le llevó cierto tiempo hacerlo. Luego, equipado con el casco y con un par de guantes, pudo partir hacia el pueblo. Un trífido lo golpeó apenas se hubo alejado tres metros de la casa. Dennis tanteó hasta encontrarlo y le retorció el tallo. Unos minutos después otro trífido golpeó contra su casco. No pudo encontrar a este segundo trífido, aunque descargó una media docena de golpes antes de darse por vencido. Tanteó hasta llegar al galpón de las herramientas y luego atravesó la pradera, equipado ahora con tres grandes ovillos de hilo de jardinería, que dejaba caer en el camino para saber después cómo regresar.
En la pradera nuevos aguijones intentaron herirlo. Tomó mucho tiempo en llegar al pueblo y el hilo se terminó antes. Y todo el tiempo, caminó en medio de un silencio aterrador. De vez en cuando se detenía y llamaba, pero nadie le respondía. Más de una vez temió perderse, pero, cuando sus pies encontraron un camino más nivelado, supo dónde estaba y, para confirmarlo, descubrió también un poste de señales. A partir de allí marchó al tanteo.
DESPUÉS de un trecho que le pareció bastante largo oyó que sus pasos resonaban de un modo diferente. A uno de los lados encontró un sendero y después una pared. Un poco más adelante descubrió un buzón y comprendió que finalmente había llegado al pueblo. Volvió a gritar. Una voz de hombre le respondió a la distancia, pero las palabras fueron ininteligibles. Gritó otra vez y comenzó a marchar según la dirección en que había oído la voz. La respuesta fue súbitamente cortada por un grito. Después reinó el silencio. Sólo entonces comprendió que el pueblo sufría la misma plaga que su propia casa. Se sentó en el borde del sendero para meditar lo que debía hacer.
Por el aire adivinó la proximidad de la noche. Debía de hacer cuatro horas que había salido…, y lo único razonable era regresar. De todos modos, no había motivo para regresar con las manos vacías. Con el bastón tanteó siguiendo la pared hasta dar con los letreros de latón que decoraban el almacén del pueblo. Por lo menos tres veces en los últimos cincuenta metros los aguijones habían intentado herirlo. Otro aguijón lo golpeó cuando abrió la puerta del almacén, mientras tropezaba contra un cuerpo que yacía en el suelo. Era el cadáver ya frío de un hombre.
Tuvo la impresión de que otros habían visitado el almacén antes que él. Sin embargo, descubrió un buen trozo de tocino. Lo metió en una bolsa junto con paquetes de manteca, margarina, bizcochos y azúcar, añadiendo también una serie de latas de un estante que, según creía recordar, estaba dedicado a los comestibles envasados… De todos modos no podía equivocarse con las sardinas. Después buscó unos ovillos de piolín, se cargó la bolsa al hombro y emprendió el regreso.
Una vez se perdió y le fue difícil dominar el pánico mientras volvía sobre sus pasos para tratar de orientarse. Finalmente reconoció que estaba en terreno ya recorrido. Al tanteo encontró el hilo que había dejado en el viaje de ida y lo unió al piolín. A partir de entonces el regreso fue relativamente fácil.
Dos veces en la semana repitió su viaje al almacén del pueblo, y cada vez los trífidos le parecieron más numerosos. Lo único que quedaba por hacer al desolado trío era esperar. Y entonces, milagrosamente, había aparecido Josella.
COMPRENDÍ muy pronto que la idea de partir inmediatamente para Tynsham era imposible. En primer término, Joyce Taylor estaba aún demasiado débil… Cuando la miré me sorprendió que estuviera viva. La rapidez de Dennis le había salvado la vida, pero su incapacidad para darle remedios apropiados o comida conveniente retardaron su restablecimiento. Hubiera sido una locura intentar llevarla en un largo viaje en auto por una semana o dos. Y el próximo alumbramiento de Mary hacía que el viaje tampoco fuera recomendable para ella. Lo mejor era esperar que ambas crisis hubieran pasado.
Nuevamente me incumbió la tarea de robar y abastecer. Esta vez debí trabajar con más orden, ya que mi trabajo no se redujo sólo a la sección alimentos, sino que también incluyó gasolina para el alumbrado, gallinas que pusieran huevos, dos vacas que acababan de dar a luz (y que aún sobrevivían, aunque las costillas casi les rompían la piel), artículos sanitarios para Mary y una sorprendente lista de artículos varios.
El lugar estaba invadido por los trífidos en una proporción como yo no había visto hasta entonces. Casi diariamente aparecían uno o dos nuevos frente a la casa, y la primera tarea del día era deshacerles las corolas a tiros, hasta que levanté una alambrada para impedirles entrar en el jardín. Aun entonces se acercaban y aguardaban hasta que se disparaba contra ellos.
Enseñé a Susan a utilizar un revólver contra trífidos. Rápidamente se convirtió en una experta en destruir “las cosas”, como continuaba llamándolos. Su tarea diaria era tomar venganza contra ellos.
JOSELLA me contó lo que había pasado después de la alarma de incendio en el edificio de la Universidad. Había sido arrastrada por su grupo como yo por el mío, pero su modo de tratar a las dos mujeres que la custodiaban fue expeditivo: les lanzó un ultimátum: o bien le daban libertad, en cuyo caso ella las ayudaría, o bien, si la forzaban, llegaría un momento en el que se verían obligadas a beber el cianuro o el ácido prúsico que Josella les indicara. Podían elegir. Y, como es de suponer, las mujeres eligieron lo mejor.
Los días siguientes habían sido muy semejantes para ella y para mí. Cuando su grupo se disolvió, Josella razonó casi exactamente como lo había hecho yo. Se apoderó de un auto y fue a Hampstead a buscarme. No encontró ningún sobreviviente de mi grupo, y tampoco tropezó con el hombre pelirrojo.
PERMANECIÓ allí hasta el crepúsculo, cuando decidió dirigirse otra vez a la Universidad. Por precaución dejó el auto a unas dos cuadras del edificio y se aproximó a pie. Cuando estaba todavía a cierta distancia de las puertas oyó un disparo. Se escondió en el jardín en donde nos habíamos refugiado antes. Desde allí vio a Coker avanzando también cautelosamente. Sin saber que era yo quien había disparado contra un trífido en la plaza, e ignorando igualmente que el disparo era el motivo de la cautela de Coker, Josella sospechó alguna trampa. Y, como no quería ser atrapada por segunda vez, regresó al auto. No tenía idea de dónde habían ido los demás, ni siquiera sabía si habían partido. El único refugio que se le ocurrió fue el lugar que mencionara casi casualmente cuando conversamos aquella noche en el departamento. Decidió dirigirse allí, esperando que, en caso de que yo hubiera sobrevivido, recordaría y la buscaría.
—Me acurruqué y dormí en el interior del coche una vez que salí de Londres —dijo—. Todavía era muy temprano cuando llegué aquí a la mañana siguiente. El ruido del motor hizo que Dennis se asomara a una ventana alta y que me previniera contra los trífidos. Vi que había una docena o más alrededor de la casa, como si esperaran que alguien saliera de allí. Dennis y yo nos gritamos instrucciones. Los trífidos se movieron y uno de ellos avanzó hacia mí; me refugié en el fondo del coche. Como continuaba acercándose puse en marcha el motor y lo atropellé. Pero quedaban los otros y yo no contaba con más arma que mi cuchillo. Fue Dennis quien resolvió la dificultad.
—Si puede gastar un poco de gasolina, derrámela en el camino y dele fuego con un trapo encendido —sugirió—, eso los alejará.
—Y así fue. Desde entonces he usado ese sistema; es un milagro que no hayamos incendiado la casa…
CON la ayuda de un libro de cocina, Josella había preparado algunos platos y puesto cierto orden en la casa. El trabajo, el aprendizaje y las cosas que debía improvisar la habían mantenido demasiado ocupada para pensar en lo futuro. No vio a nadie durante esos días, pero, en la certeza de que debía haber otros grupos, buscó siempre señales de humo o de luces en el valle. Pero no vio humo ni apareció una sola luz hasta la noche de mi llegada.
En cierto modo el más afectado de los tres ocupantes de la casa era Dennis. Joyce estaba todavía demasiado débil. Mary guardaba un poco de reserva y parecía encontrar compensación en la perspectiva de su futura maternidad. Pero Dennis parecía un animal cautivo. No decía, como otros, palabrotas inútiles, pero había en él una profunda amargura, como si lo hubieran encerrado en una jaula en la que no tenía intenciones de permanecer. Ya antes de mi llegada había hecho que Josella encontrara el sistema de escritura Braille en la enciclopedia y que hiciese una copia para que él lo aprendiera. Pasaba el día trazando notas que intentaba descifrar después. Procuraba hacer esto o aquello con una torpe persistencia: no pedía ayuda, y si alguien se la ofrecía, reaccionaba con una penosa amargura. Yo me asombraba de las cosas que aprendía paciente y dolorosamente, pero lo que más me sorprendió fue la construcción de un eficaz casco de protección contra los trífidos al segundo día de su ceguera, con un claro sentido defensivo.
LO excitaba acompañarme en mis expediciones de saqueo y se ponía muy contento cuando podía ayudarme a mover cajones pesados. Deseaba libros en el sistema Braille, pero, como estos libros se encontraban principalmente en las ciudades, decidimos esperar hasta que no hubiera peligro de contagio para ir a buscarlos.
LOS días pasaban rápidamente para los tres que podíamos ver. Josella se ocupaba sobre todo de la casa y Susan aprendía a ayudarla. Yo tenía también bastante trabajo. Joyce había mejorado bastante y pronto pudo levantarse. Poco después de esto comenzaron los dolores de Mary.
Pasamos todos una mala noche. El que más sufrió fue, probablemente, Dennis, sabiendo que la vida de su mujer dependía de los cuidados de dos muchachas empeñosas pero inexpertas. El dominio de sí mismo que demostró en esta oportunidad despertó mi admiración.
Al alba, Josella descendió de la habitación de Mary; parecía muy cansada.
—Es una nena. Ambas están muy bien —dijo, y guió a Dennis hasta la habitación.
Regresó unos momentos después y bebió el coñac que yo había preparado para ella.
—¡Gracias a Dios es una cosa muy sencilla! —exclamó—. La pobre Mary tenía muchísimo miedo de que la criatura fuera también ciega, pero, naturalmente, no es así. Ahora Mary está llorando porque no puede ver a su hija.
Bebimos.
—Es muy extraño —dije— la forma en que la vida continúa. Como una semilla: se cree que todo está muerto; pero la vida persevera. Y ahora tenemos un nuevo ser surgiendo en medio de todo esto…
Josella escondió la cara entre las manos.
—¡Oh, Dios mío! ¿Tendrá que seguir siendo así siempre…, continuar y continuar y continuar?
Diciendo esto rompió a llorar.
TRES semanas después fui a Tynsham con el objeto de ver a Coker y ponernos de acuerdo para nuestro traslado. Tomé un auto para hacer el viaje de ida y vuelta en un día. Cuando regresé, Josella me esperaba en el vestíbulo.
—¿Qué pasa? —preguntó al observar mi cara.
—Que no iremos allá —dije—. Tynsham no existe más.
Ella me miró con sus grandes ojos abiertos.
—¿Qué ha sucedido?
—No lo sé. Parece que la peste hubiera llegado hasta allí.
Describí brevemente la situación. Las puertas estaban abiertas a mi llegada y la presencia de trífidos sueltos en el parque me previno algo sobre lo que debía esperar. El olor, cuando salía del auto, lo confirmó. Me forcé a entrar en la casa. Parecía haber sido abandonada una o dos semanas antes. Asomé le cabeza en dos habitaciones. Lo que vi fue más que suficiente. Llamé y el eco de mi voz resonó en la 1 casa vacía. No seguí adelante.
En la puerta principal habían dejado un papel con un anuncio, pero sólo quedaba un trozo. Pasé mucho tiempo buscando el resto de la hoja de papel, pero no pude encontrarla. En el patio del fondo no había camiones y casi todos los abastecimientos habían desaparecido también. No quedaba más recurso que volver al auto y regresar a Shirning.
—¿Y qué haremos ahora? —preguntó Josella cuando terminé mi relato.
—No hay más remedio, querida, que quedarse aquí. Aprenderemos a mantenemos. Y así lo haremos…, a menos que llegue alguna ayuda. Tal vez exista una organización en alguna parte…
Josella meneó la cabeza.
—Creo que es mejor olvidar la posibilidad de ayuda. Millones y millones de personas han esperado una ayuda que no llega.
—Pero —dije— debe de haber infinidad de grupitos como éste desparramados por toda Europa…, en todo el mundo. Algunos llegarán a unirse. Y empezarán a reconstruir.
—¿En cuánto tiempo? —preguntó Josella—. ¿En cuántas generaciones? Tal vez eso suceda después que hayamos muerto. No: el mundo ha desaparecido y quedamos nosotros… Tenemos que hacer nuestras vidas. Tenemos que planear el futuro como si nunca hubiéramos de recibir ayuda…
Su cara mostró una extraña expresión de desaliento que yo nunca había visto antes. Hizo una mueca.
—Querida… —dije.
—¡Oh, Bill, Bill, yo no he nacido para esta clase de vida! Si tú no Estuvieras aquí…
—¡Cállate! —exclamé acariciándole el pelo. Ella se recobró pronto.
—Perdón, Bill. La compasión por uno mismo es detestable. Nunca más volverá a pasarme esto. Estoy decidida a ser la mujer de un granjero. Y de todos modos me gusta ser tu mujer, Bill, aunque no se trate de un matrimonio muy respetable, ni auténtico.
—¿Qué pasa?
Súbitamente rió con una risa que no le oía desde hacía tiempo.
—Recuerdo cuánto me asustaba la idea de mi boda.
—Eso revela un recato muy laudable aunque en verdad un poco inesperado —dije.
—Bueno, no se trata exactamente de eso. Pero temía a mis editores, y a los periódicos, y a los noticiarios. ¡Cómo se hubieran divertido! Hubiera aparecido otra edición de mi estúpido libro… Probablemente hubieran hecho un nuevo film, y habría habido retratos en todos los periódicos. No creo que eso te hubiese gustado mucho.
—Sé de otra cosa que me hubiera gustado menos —dije—. ¿Recuerdas aquella noche, a la luz de la luna, cuando pusiste una condición?
Ella me miró.
—Bueno, después de todo las cosas no se presentan tan mal —contestó sonriendo.
XV. EL MUNDO SE REDUCE
A partir de entonces escribí un diario. Es una mezcla de diario, de lista de almacén y de lugares comunes. Hay allí una enumeración de los sitios adonde me llevaron mis expediciones, detalles de los abastecimientos obtenidos, cálculos de las cantidades disponibles, observaciones sobre el estado de nuestras propiedades y detalles de lo que debía arrojarse primero para evitar el deterioro. La comida, el combustible y las semillas eran objeto de diarias búsquedas, pero, en modo alguno, las únicas cosas que debíamos hacer. Hay listas de ropas, de instrumentos, de repasadores y sábanas, de arneses, de utensilios de cocina, de alambre, alambre y más alambre y también de libros.
Según el diario, a la semana de mi regreso de Tynsham empecé a levantar una alambrada contra los trífidos. Ya había levantado alambradas para mantenerlos lejos de la casa y del jardín, pero ahora mi ambicioso plan era limpiar de ellos aproximadamente unas cien hectáreas alrededor de la casa. Tuve que levantar una que aprovechara todos los accidentes del terreno, y, detrás de ella, otra que impidiera que el ganado o nosotros nos aproximáramos a los aguijones. Fue un trabajo pesado y aburrido, que tardé varios meses en realizar.
Al mismo tiempo estudié cosas de granja. Pero la profesión de granjero no se aprende en los libros.
Felizmente teníamos tiempo para cometer errores y para aprender gracias a ellos. La certeza de que pasarían varios años antes de quedar librados a nuestros propios recursos nos salvó de desesperarnos con las muchas desilusiones que sufrimos.
PARA evitar prudentemente el peligro decidí dejar que pasara un año entero antes de regresar a Londres. La gran ciudad era el lugar donde podía obtener cosas de más provecho, pero también era el más deprimente. Aún parecía que una varita mágica pudiera hacer vivir todo nuevamente, aunque muchos de los vehículos en las calles empezaban a enmohecerse. Al año siguiente, el cambio fue todavía más notable. Grandes trozos de revoque caídos de las fachadas, tejas y chimeneas derrumbadas invadían las veredas y las calles. Hierba y majezas habían crecido en las alcantarillas, obstruyendo el drenaje. Las hojas taponaban las cañerías de las casas, de modo que la hierba y hasta pequeñas plantas crecían en los techos. Casi en todas las casas había una costra verdosa, debajo de la cual la humedad pudría los techos. Por muchas ventanas se veían techos caídos y paredes perdiendo el papel y llenas de manchas de humedad. Los jardines de los parques y de las plazas eran trozos de selva invadiendo casi las calles vecinas. Las plantas crecían en todas partes: en las rajaduras del cemento, entre las piedras del pavimento, en los asientos de los coches abandonados. En todas partes parecían querer precipitarse sobre los espacios áridos creados por el hombre. Y, frente a estas cosas vivas, la ciudad parecía menos deprimente. Cuando se pensó que ninguna varita mágica podía ya despertarla, todos los fantasmas desaparecieron, perdiéndose lentamente en la historia.
UNA vez, no ese año ni al año siguiente, sino mucho después, volví a Picadilly Circus. Miré la desolación y traté de rememorar las muchedumbres que otrora desfilaran por allí. Ya no pude hacerlo. Esas muchedumbres se habían convertido en algo tan lejano como el público del Coliseo de Roma o los ejércitos asirios, y, en cierto modo, me parecían más extrañas. La nostalgia que a veces se apoderaba de mí en las horas de descanso me conmovía más que el escenario mismo de la catástrofe. En el campo podía recordar con placer la vida pasada, pero, entre las ruinas, entre los edificios que lentamente se deshacían, sólo recordaba la confusión, el fracaso, la marcha sin sentido, el vacío clamor, y ya no era consciente de todo lo que habíamos perdido…
En mi primer viaje a Londres fui solo y regresé con armas contra trífidos, papel, repuestos para maquinarias, libros en sistema Braille y una máquina de escribir que Dennis deseaba ardientemente; bebidas, dulces, discos y más libros para los demás. Una semana después, Josella me acompañó en un viaje más práctico, en busca de ropas, no sólo para las personas mayores, sino también para la hija de Mary y para el hijo que ella a su vez estaba esperando. La visita provocó en ella gran inquietud y jamás volvió a hacer otra.
Al final del cuarto año realicé mi último viaje y comprobé que volver a Londres ofrecía peligros a los que no valía la pena exponerse. La primera señal fue un ruido semejante a un trueno que pareció venir de los suburbios. Detuve el camión y vi una gran nube de polvo que surgía de un montón de escombros y obstruía la calle. Evidentemente, el paso del camión había dado el último sacudón a una casa a punto de desmoronarse. No derribé más edificios aquel día, pues me dominó el miedo de quedar sepultado entre un torrente de ladrillos. Desde entonces me dediqué a los pueblos pequeños y casi siempre los recorría a pie.
No fui a Brighton, que era, indudablemente, el lugar que teníamos más cerca. Cuando llegué allí por primera vez otros se habían apoderado ya del lugar. No sé cuántos ni quiénes eran. Sólo descubrí un muro de piedras levantado en la calle principal donde habían escrito:
¡FUERA DE AQUÍ!
El anuncio fue reforzado en ese momento por un disparo de fusil. No había nadie a la vista con quien discutir… y, además, yo no tenía intenciones de hacerlo.
Volví al camión y regresé meditabundo. Me preguntaba si no llegaría un momento en el que los preparativos de defensa de Stephen podrían ser necesarios. Para mayor seguridad, conseguí varias ametralladoras y morteros del mismo lugar de donde había sacado los lanzallamas que utilizábamos contra los trífidos.
EN noviembre del segundo año nació el primer hijo de Josella. Lo llamamos David. El placer que yo sentía al verlo se veía enturbiado a veces cuando pensaba en el mundo en el cual lo habíamos hecho vivir. Pero esto preocupaba a Josella mucho menos que a mí. Realmente lo adoraba. Parecía una compensación de lo mucho que había perdido y, paradójicamente, empezó a preocuparse menos por el porvenir. De todos modos, el niño tenía una alegría de vivir que era un buen augurio sobre su futura capacidad de desenvolverse en la vida y, por lo tanto, reprimí mis preocupaciones e intensifiqué el trabajo sobre aquella tierra que un día iba a mantenernos a todos.
POCO después de estos acontecimientos, Josella me llamó la atención sobre los trífidos. Durante tantos años estuve acostumbrado a ellos en mi trabajo, que casi habían llegado a formar para mí parte normal del paisaje. También me había acostumbrado a usar máscaras de alambre y guantes para protegerme, de modo que apenas prestaba atención a estas cosas cuando me las ponía para salir. En realidad había terminado por pensar tan poco en ellos como se puede pensar en los mosquitos en un país infectado de malaria. Josella los mencionó una noche mientras yacíamos en cama, cuando el único sonido era el crujido intermitente y distante de las ramitas contra los tallos.
—Últimamente lo hacen con mucha frecuencia —dijo.
Al principio no entendí a qué se refería. Aquel sonido estaba siempre como fondo en todos los lugares en los que yo había vivido y trabajado últimamente. Apenas había prestado atención. Escuché.
—No me parece que haya mucha diferencia —dije.
—No es diferente. Pero ha aumentado…, porque ahora hay muchos más trífidos que antes.
—No lo he notado —dije con indiferencia.
Después de levantar la alambrada, mi interés en los trífidos había decrecido. La impresión que traía de mis expediciones era que los trífidos hacían en todas partes igual daño que antes. Recordé que, cuando llegué a Shirning, me sorprendió lo abundantes que eran allí, y supuse, por consiguiente, que debería haber numerosas granjas de trífidos en el distrito.
—Claro que son muchos. Míralos mañana —dijo Josella.
Por la mañana recordé sus palabras y miré por la ventana mientras me vestía. Comprobé que Josella tenía razón. Podía verse un centenar de trífidos solamente desde la ventana. Lo mencioné a la hora del desayuno. Susan pareció sorprendida.
—Pero cada vez llegan más —dijo—. ¿No lo has notado?
—Tengo otras cosas en que preocuparme —contesté, un poco enfadado por su tono—. Y no son peligrosos del otro lado de la alambrada. Siempre que tengamos cuidado de arrancar las semillas que caigan aquí, pueden hacer lo que les dé la gana en otra parte.
—De todos modos —dijo Josella, un poco inquieta—, ¿hay alguna razón para que vengan aquí en número tan crecido? Estoy segura de que así es, y quisiera saber por qué lo hacen.
La cara de Susan volvió a mostrar su irritante expresión de sorpresa.
—Él los trae —dijo señalándome.
—No señales —respondió Josella automáticamente—. ¿Qué quieres decir? Estoy segura de que Bill no los trae.
—¡Pero sí! Él hace los ruidos y ellos vienen.
—¡Oye! —dije—. ¿Qué quieres decir? ¿Es que los llamo en sueños o qué?
Susan pareció enojada.
—Está bien. Si no me crees, ya te mostraré después del desayuno —anunció. Y se retiró en un ofendido silencio.
CUANDO terminamos el desayuno, Susan se levantó de la mesa y regresó con mi fusil y mis prismáticos. Salimos al campo. Ella manejó los prismáticos hasta enfocar a un trífido moviéndose muy lejos de los alambrados. Después pasó los anteojos. Vi al trífido atravesando un campo. Estaba a más de un kilómetro de distancia de nosotros y marchaba hacia el Este.
—No dejes de mirarlo —dijo Susan.
Disparó al aire.
Unos pocos segundos después el trífido cambió visiblemente de dirección y enfrentó al Sur.
—¿Has visto? —preguntó Susan.
—Bueno… Parece que… ¿Estás segura? Intenta otra vez —sugerí. Ella movió la cabeza.
—Sería inútil. Todos los trífidos que oyeron el disparo vienen ahora en esta dirección. Dentro de diez minutos se detendrán a escuchar. Si están bastante cerca como para oír a los que se hallan junto a la alambrada continuarán acercándose. Si están demasiado lejos y nosotros hacemos otro ruido se acercarán más. Pero si no oyen nada, esperarán un rato y después continuarán el camino que seguían antes.
Debo reconocer que quedé sorprendido ante la revelación.
—Bueno —reconocí—, los has observado muy bien, Susan.
—Siempre los vigilo. Los odio —dijo ella, como si esta explicación fuera suficiente.
Dennis se había unido con nosotros.
—Estoy de acuerdo con Susan —dijo—. No me gusta esto. Hace tiempo que no me gusta. Estos condenados están detrás de nosotros.
—Vamos… —comencé.
—Te aseguro que saben más de lo que creemos. ¿Cómo saben? Se soltaron en el momento en que nadie podía detenerlos. Rodearon esta casa al día siguiente. ¿Puedes explicar esto?
—Esto no es nuevo para ellos —dije—. En la selva acostumbran a agazaparse cerca de los caminos. Con frecuencia invadirían las aldeas si no los rechazaran. En muchos lugares han sido una plaga.
—Pero no aquí. Aquí fueron inofensivos hasta que las circunstancias los favorecieron. Ni siquiera intentaban hacer daño. Pero lo hicieron inmediatamente cuando fue posible hacerlo, como si hubieran sabido que las circunstancias los favorecían.
—Sé razonable, Dennis; piensa en lo que quieres decir —contesté.
—Sé muy bien lo que quiero decir. No hago teorías, pero afirmo una cosa: se aprovecharon de nuestra desventaja con una velocidad increíble. Y también afirmo que ahora hay como una especie de sistema que los dirige. Estás tan ocupado que no te percataste de cómo se amontonaban esperando fuera de la alambrada…, pero Susan lo notó. ¿Qué crees que esperan?
NO intenté contestar inmediatamente. Dije después de un instante:
—¿Opinas que es mejor que deje de usar el revólver que los atrae y que utilice en su lugar un fusil contra trífidos?
—No se trata sólo del revólver, se trata de todos los ruidos —dijo Susan—. El tractor es lo peor, porque hace mucho ruido y es continuo, de modo que pueden saber fácilmente de dónde proviene. Pero también pueden oír a la distancia la máquina de producir electricidad. Los he visto darse vuelta en dirección hacia aquí cuando la oyen.
—Quisiera —dije con cierta irritación— que no dijeses más que oyen como si fueran animales. No son animales. No pueden oír. Son plantas.
—De todos modos, oyen —dijo Susan tercamente.
—Bueno, de todos modos los combatiremos —prometí.
ASÍ lo hicimos. La primera trampa fue una especie de tosco molino que producía un ruido como de martilleo. Lo fijamos a la distancia de una milla. Dio resultado. Hizo que los trífidos se retiraran de junto a nuestra alambrada y de otros puntos. Cuando hubo varios centenares alrededor del molino, Susan y yo descendimos en auto, provistos de lanzallamas, y los destruimos. La trampa dio resultado una segunda vez, pero después sólo un número muy pequeño prestó atención al ruido del molino. Nuestra segunda trampa fue una especie de cerco que construimos dentro de la alambrada, luego retiramos la alambrada propiamente dicha y la reemplazamos por una puerta. Elegimos un punto estratégico desde donde podía oírse la máquina eléctrica, y dejamos la puerta abierta. Después de un par de días cerramos la puerta y destruimos a los doscientos o más trífidos que quedaron encerrados. Esto también tuvo éxito al principio, pero no cuando volvimos a intentarlo en el mismo lugar, y pronto el número de trífidos que atrapábamos declinó sensiblemente.
Una excursión a los alrededores, provistos de lanzallamas, hubiera sido bastante efectiva, pero nos hubiese llevado mucho tiempo; además, nos quedaba poco combustible para los lanzallamas. Terminado el combustible, las valiosas armas no servirían para nada, porque yo ignoraba la fórmula y el método para producirlo.
Las dos o tres veces que utilizamos morteros contra los trífidos, el resultado fue desalentador. Los trífidos, al igual que los árboles, pueden ser muy dañados sin perecer por ello.
CON el tiempo, el número de trífidos que rodeaban nuestra alambrada aumentó, pese a nuestras trampas y ocasionales matanzas. No intentaban allí nada ni hacían nada. Simplemente aguardaban, hundiendo las raíces en el suelo. A lo lejos parecían tan inactivos como cualquier cerco de plantas y, de no ser por el crujido de las ramitas, nadie los hubiese notado. Pero bastaba que saliera un auto al campo para que comprendiéramos que estaban alerta. El coche recibía tal número de aguijonazos, que era necesario limpiar más tarde el veneno que quedaba impregnado en él.
De vez en cuando se nos ocurría alguna idea para combatirlos: por ejemplo, derramar una solución de arsénico en el terreno que bordeaba la alambrada, pero las retiradas eran sólo temporarias.
DURANTE un año ensayamos todas estas trampas, hasta la mañana en que Susan se precipitó en nuestro cuarto para anunciamos que “las cosas” habían roto la alambrada y rodeaban la casa.
Ella se había levantado temprano, como de costumbre para ordeñar las vacas. El cielo que vio por la ventana de su cuarto era gris, pero cuando descendió, encontró oscuridad completa. Comprendiendo que ocurría algo raro encendió la luz. Cuando vio unas correosas hojas verdes apretadas contra los vidrios de las ventanas, comprendió lo que ocurría.
Yo atravesé el dormitorio en puntillas y cerré de golpe la ventana. Un aguijonazo azotó el aire y golpeó contra el vidrio. Vimos a un grupo de trífidos apretados contra la pared de la casa. Los lanzallamas estaban en uno de los galpones. No quise arriesgarme cuando fui a buscarlos. Me puse ropa gruesa y guantes, un casco de cuero y lentes debajo de la máscara de alambre y me abrí paso entre los trífidos con el cuchillo más grande que pude encontrar en la casa. Los aguijones golpeaban tan frecuentemente la máscara de alambre tejido que terminaron por mojarla y el veneno comenzó a deslizarse en una fina espuma. También los anteojos se mojaron, y lo primero que hice al llegar al galpón fue lavarme la cara. De regreso sólo me atreví a usar un lanzallamas, por miedo a incendiar la casa, pero eso bastó para apartar a los trífidos y permitirme regresar con cierta tranquilidad.
JOSELLA y Susan aguardaron provistas de bombas contra incendios mientras yo, con un aspecto que recordaba al de un buzo o al de un habitante de Marte, arrojaba llamas desde las ventanas altas contra la multitud de trífidos. En poco tiempo muchos se incendiaron y los demás huyeron. Susan, también vestida convenientemente, los persiguió con un lanzallamas, mientras yo atravesaba el campo para comprobar qué había ocurrido. De inmediato pude ver el lugar donde los trífidos se agolpaban, balanceando los troncos y agitando las hojas. Casi todos se dirigían hacia la casa. Fue fácil echarlos: los detuve con el lanzallamas y en seguida empezaron a retroceder. Alguno de ellos, ocasionalmente, parecía revisar las filas y apresurar a los retrasados. Unos veinte metros más allá la alambrada yacía por el suelo, con los postes arrancados.
Libres ya de los trífidos, Josella, Susan y yo pasamos casi todo el resto del día reparando la alambrada. Pasaron otros dos días antes que Susan y yo tuviéramos la certeza de haber recorrido todos los rincones y de haber terminado con el último de los intrusos. Terminamos haciendo una inspección a lo largo de la alambrada y reforzando los lugares que parecían más débiles. Cuatro meses después los trífidos irrumpieron de nuevo.
ESTA vez quedaron algunos trífidos quebrados junto a la alambrada. Juzgamos que habían sucumbido bajo la presión que hizo ceder a la alambrada y que, al caer, habían sido pisoteados por los demás.
Era evidente que debíamos tomar mejores medidas defensivas. Electrificar la alambrada parecía lo más fácil para mantenerlos a distancia. Descubrí felizmente un generador del ejército, montado sobre una cureña, y lo traje a la casa. Susan y yo nos pusimos a trabajar. Antes que hubiéramos terminado, los trífidos habían vuelto a penetrar por otro punto.
Creo que el sistema de electrificación habría sido efectivo si lo hubiéramos hecho funcionar todo el tiempo. Pero no podíamos gastar tanto combustible. La gasolina era uno de nuestros tesoros más preciosos: siempre podíamos contar con alimentos en una u otra forma, pero la gasolina no estaba siempre a nuestro alcance y nos era absolutamente indispensable. Sin ella, no hubiéramos podido realizar más expediciones y, por lo tanto, nos habría sido imposible abastecernos. Se hubiera impuesto una vida completamente primitiva. Así, la alambrada recibía descargas eléctricas sólo unos minutos dos o tres veces al día. Las descargas hacían retroceder a los trífidos unos metros e impedían, por lo tanto, que continuaran presionando contra la barrera. Colocamos también un alambre de alarma en la segunda alambrada, para poder arreglar los puntos débiles antes que hubiera peligro de que cedieran.
LOS inconvenientes surgían de la aparente facilidad de los trífidos para aprender por experiencia. Descubrimos, por ejemplo, que advirtieron nuestra costumbre de electrizar la alambrada un rato por la mañana y otro por la noche. Notamos que se mantenían alejados la hora aproximada en que cargábamos la máquina, y que empezaban a acercarse apenas la máquina se detenía. Al momento, nos fue imposible decir si asociaban realmente la carga del alambre con el sonido de la máquina, pero, más adelante, no tuvimos dudas de que así era.
Esto hizo que lanzáramos las descargas en cualquier momento, pero Susan, que los observaba continuamente, afirmó bien pronto que el tiempo que la descarga los mantenía alejados se abreviaba día a día. Sin embargo, el alambre electrificado y las ocasionales matanzas nos defendieron de los trífidos durante un año, y en los años siguientes estuvimos bastante prevenidos como para impedirles ser algo más que una molestia menor.
En la seguridad de nuestro terreno cerrado, continuamos aprendiendo agricultura, y la rutina de la vida se estableció gradualmente.
UN día, en el verano de nuestro sexto año, Josella y yo fuimos a la costa, en la especie de tractor que utilizábamos ahora, pues los caminos empeoraban constantemente. Aquella excursión fue una fiesta para Josella. Había pasado meses sin salir fuera de la alambrada. Los cuidados de la casa y de los niños la ocupaban tanto que no había podido alejarse, pero, últimamente, Susan estaba lo bastante crecida como para poder hacerse cargo de las cosas, y tuvimos un sentimiento de alivio cuando trepamos las colinas. En los declives sureños nos detuvimos.
Era un perfecto día del mes de junio, con ligeras nubecitas atravesando el cielo azul. El sol brillaba sobre la playa y el mar con la misma intensidad que cuando esas playas estaban pobladas por bañistas y el mar se llenaba de pequeños barcos. Guardamos silencio unos momentos, después Josella dijo:
—¿No sientes todavía que, si cerraras los ojos unos instantes, al volver a abrirlos todo sería como antes, Bill?… A mí me ocurre a veces.
—A mí, en cambio, me ocurre ahora con escasa frecuencia —dije—. Pero yo he visto mucho más que tú. Sin embargo…
—¡Mira las gaviotas! ¡Exactamente como antes!
—Este año hay muchos más pájaros —dije—. Eso me alegra.
DESDE lejos, el Pueblito parecía aún el conjunto de casas de techos rojos habitadas por la clase media retirada, pero la impresión sólo podía durar unos minutos. Aunque veíamos las tejas, las paredes eran apenas visibles. Los cuidados jardines estaban recubiertos de maleza, manchada, aquí y allá, por flores descendientes de las que fueron una vez cultivadas plantas. Hasta los caminos eran una alfombra verde a la distancia. Pero al llegar comprobábamos que el suave verde era ilusorio: encontrábamos allí duras malezas.
—Hace sólo unos pocos años —dijo Josella— la gente se quejaba porque estas casas destruían el paisaje. ¡Míralas ahora!
—El campo se está vengando —dije—; la naturaleza parecía dominada en aquella época. ¿Quién hubiera supuesto que tenía aún tanta fuerza?
—Esto me asusta un poco. Es como si todo surgiera, celebrando con alegría la derrota de la raza humana. ¿Nos hemos estado engañando, acaso? ¿Crees que realmente estamos terminados, Bill?
En mis excursiones yo había tenido muchas oportunidades de meditar sobre lo que tanto la preocupaba ahora.
—Si tú no fueras tú, querida, te daría una respuesta heroica…
—Pero como yo soy yo…
—Te digo la verdad…, casi: mientras hay vida hay esperanza.
VOLVIMOS a mirar la escena en silencio.
—Creo —dije—, solamente creo, que tenemos una posibilidad muy débil, tan débil que pasará mucho, mucho tiempo antes que nos recobremos algo. Si no fuera por los trífidos, diría que nuestras posibilidades son múltiples y buenas…, aunque se verán los resultados dentro de bastante tiempo. Pero los trífidos son un verdadero peligro. Son algo que ninguna civilización tuvo que combatir antes. ¿Van a arrebatarnos, el mundo, o seremos capaces de detenerlos?
—El problema es encontrar alguna manera sencilla de terminar con ellos. A nosotros no nos va tan mal… Podemos mantenerlos alejados. Pero nuestros nietos, ¿cómo los combatirán? ¿Tendrán que pasar la vida encerrados, luchando contra los trífidos incesantemente?
—Estoy seguro de que hay una manera sencilla de acabar con ellos. Pero, con frecuencia, las cosas sencillas requieren investigaciones laboriosas. Y nosotros carecemos de medios para eso.
—Pero contamos con todos los recursos que siempre hubo; esos recursos están todavía a nuestro alcance —dijo Josella.
—Materialmente sí, pero no mentalmente. Lo que necesitamos es un grupo de expertos que termine para siempre con los trífidos. Estoy seguro de que podría hacerse. Si pudiéramos producir algún tóxico de hormonas para crear un estado de desequilibrio en los trífidos… Sería posible si se trabajara con inteligencia.
—Si crees eso, ¿por qué no lo intentas? —preguntó ella.
—Por muchas razones. En primer término, no estoy suficientemente preparado. Soy un modesto bioquímico, y estoy solo. Sería necesario un grupo de investigadores, un laboratorio y equipo. Finalmente, las investigaciones llevarían mucho tiempo. Y, aunque yo pudiera dedicarme a eso, necesitaría también el medio de producir hormonas sintéticas en gran cantidad, es decir, una fábrica entera.
—La gente podría llegar a especializarse.
—Sí, cuando pudieran dejar de ocuparse de lo más importante: mantenerse vivos. He coleccionado gran cantidad de libros de bioquímica en la esperanza de que puedan un día ser útiles a alguien… Enseñaré a David todo lo que sé y él podrá continuar con probable éxito la investigación.
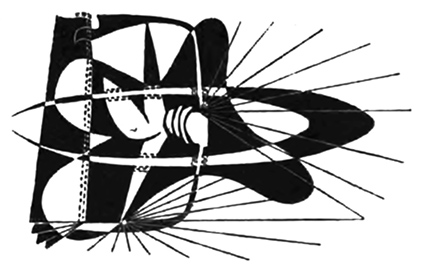
JOSELLA hizo una mueca al ver un grupo de cuatro trífidos, atravesando el valle al pie de la colina.
—Si yo fuera niña ahora —dijo pensativamente—, creo que pediría que me dieran una razón para entender lo ocurrido. A menos que creyera que había nacido en un mundo destruido sin razón…, en cuyo caso encontraría que la vida carece de sentido. Y es terriblemente difícil, porque parece que fuera eso lo que ha sucedido…
HIZO una pausa y después añadió:
—¿Crees que estaríamos justificados en inventar un mito para los niños? ¿La historia de un mundo de maravillosa inteligencia, pero tan malo que debió ser destruido?… ¿O que se destruyó a sí mismo accidentalmente? ¿Un nuevo Diluvio Universal, tal vez? Eso no les daría un sentimiento de inferioridad; les daría incentivo para construir, y, esta vez, para construir algo mejor.
—Sí —dije después de reflexionar—, es bueno decir la verdad a los niños, les facilita las cosas más adelante. Pero ¿por qué pretender que se trata de un mito?
—¿Qué quieres decir? Los trífidos fueron… el error o la equivocación de alguien, lo reconozco, pero ¿y lo demás?
—No creo que podamos culpar a nadie por los trífidos. Los aceites que se les extraían eran muy valiosos. Nadie es capaz de prever adonde puede llevamos un descubrimiento importante. Y en condiciones normales, manejábamos bastante bien a los trífidos. Nos beneficiamos con ellos mientras las circunstancias fueron favorables para nosotros.
—No fue culpa nuestra que las condiciones cambiaran. Fue una catástrofe, como los terremotos o los huracanes… Lo que una compañía de seguros llamaría una obra de Dios. Tal vez fue eso simplemente: una especie de Juicio Final. El cometa no lo creamos nosotros.
—¿Lo crees así, Josella? ¿Estás completamente segura de eso?
Ella me miró.
—¿Quieres decir que no crees que se tratara de un cometa?
—Exactamente —asentí.
—No entiendo… ¿Qué otra cosa podía haber sido?
ABRÍ un paquete de cigarrillos y encendí uno para cada uno de nosotros.
—¿Recuerdas lo que Michael Beadley dijo una vez sobre la cuerda floja en la que habíamos caminado durante años?
—Recuerdo, pero…
—Bueno, creo que lo que ocurrió es que perdimos el equilibrio, y que algunos de nosotros pudo sobrevivir.
Aspiré mi cigarrillo mirando al mar y al infinito cielo azul.
—Había —continué—, y tal vez todavía existan, inmenso número de armas satélites girando alrededor de la Tierra. Amenazas dormidas esperando que algo o alguien las despertara ¿Qué había en ellas? Tú lo ignoras y yo lo ignoro. Secretos de estado. Sólo podíamos adivinar: polvos radiactivos, virus, bacterias… Supongamos ahora que alguna de esas armas satélites haya estado destinada a producir radiaciones que el ojo humano no podía soportar, algo que haría arder o heriría gravemente el nervio óptico…
JOSELLA me apretó con fuerza la mano.
—¡Oh, Bill, no es posible!… Es diabólico… No puedo creerlo… ¡Oh, no, Bill!
—Querida: todas esas armas satélites eran diabólicas… ¿Crees que si hubiera sido posible crear un arma semejante, no la hubieran creado? Después, supongamos que se cometió un error, o quizá ocurriera un accidente. Tal vez alguna de esas armas topó realmente con los restos de un cometa y el mecanismo se puso en marcha… Naturalmente, se suponía que esas armas iban a actuar sobre un terreno determinado, pero comenzaron a funcionar allá en el espacio, o, quizás, cuando se pusieron en contacto con la atmósfera… De todos modos podrían haber actuado en tal forma que la gente del mundo entero sufriera las radiaciones.
—En realidad podemos únicamente adivinar lo que sucedió. Pero sea como fuere estoy seguro de que hemos sido nosotros los causantes de la catástrofe. Y luego surgió también aquella extraña peste, que no era precisamente tifus…
—Me parece una coincidencia muy curiosa que, a pesar de que durante miles de años hemos estado expuestos a la llegada de un cometa destructor, la catástrofe haya ocurrido precisamente unos pocos años después de descubrirse las armas satélites, ¿verdad? No; creo que nos hemos mantenido mucho tiempo en la cuerda floja, considerando los peligros a los que estábamos expuestos, pero, finalmente, hemos perdido pie.
—Dices las cosas de manera muy convincente —dijo Josella.
Se interrumpió y guardó silencio por un rato. Después volvió a hablar.
—Creo que, en cierto modo, eso es más horrible que la idea de que la naturaleza nos haya golpeado ciegamente. Y sin embargo, yo no lo siento así. Estoy más esperanzada, porque al menos ahora comprendo las cosas. Si la catástrofe ocurrió de ese modo, podremos impedir que vuelva a ocurrir otra vez… Será uno de los errores que nuestros descendientes evitarán. ¡Y había tantos, tantos errores! Pero nosotros los pondremos sobre aviso.
—¡Oh! —contesté—, de todos modos, después que se libren de los trífidos y que consigan salir de este embrollo, habrá muchos errores nuevos y exclusivamente suyos que cometerán.
—Pobrecitos —murmuró Josella como si viera a nuestros infinitos descendientes—, no les dejamos mucho, ¿verdad?
CONTINUAMOS todavía allí, mirando el mar, y después nos encaminamos al pueblo.
Al final de una búsqueda en la que conseguimos todas las cosas anotadas en nuestra lista, nos sentamos a almorzar en la playa, bajo el sol.
—Debemos hacer estas salidas con más frecuencia —dijo Josella—. Ahora que Susan está crecida yo estaré libre de obligaciones.
—Si alguien merece descanso seguramente que eres tú —contesté.
Lo dije con el sentimiento de que me habría gustado visitar con ella los lugares y las cosas que habíamos conocido mientras aun fuera posible hacerlo. Cada año se cerraba más el cerco alrededor de nosotros. Ya para ir hacia el Norte debíamos dar una vuelta de varios kilómetros para evitar terrenos que volvieron a convertirse en pantanos. Los caminos se deterioraban rápidamente a causa de las lluvias, de las inundaciones y de los matorrales que rompían la armonía de la superficie. Ya podíamos calcular el tiempo en el que aun podríamos traer un tanque de aceite de vuelta a la casa. Los tractores continuarían marchando sobre terreno seco, pero, dentro de no mucho, sería difícil encontrar camino abierto para ningún vehículo.
—Y debemos hacer una última cosa —dije a Josella—; deberás volver a vestirte como aquella noche y…
—¡Silencio! —exclamó Josella, levantando un dedo y prestando atención.
Contuve el aliento y agucé el oído. Algo, una sensación más que un ruido, atravesaba el aire. Era débil, pero aumentaba gradualmente.
—¡Es… un aeroplano! —exclamó Josella.
MIRAMOS hacia el Oeste, protegiéndonos del sol con las manos. El ruido era todavía tan débil como el zumbido de un insecto. Y aumentó tan lentamente que sólo podía provenir de un helicóptero. Un aeroplano hubiera pasado ya por sobre nuestras cabezas.
Josella lo vio primero: era un punto sobre la costa que se dirigía hacia nosotros, marchando paralelo a la ribera. Nos pusimos en pie e hicimos señales. Cuando el punto aumentó de tamaño, nosotros acrecentamos nuestros esfuerzos y, sin percatarnos de que era inútil, gritamos con toda la fuerza de nuestras voces. El piloto no podía dejar de vernos en la playa abierta, pero en lugar de continuar avanzando hacia nosotros, viró hacia el Norte, hacia tierra adentro. Seguimos agitando los brazos, esperando que aun pudiera vernos. Pero la máquina no se volvió; deliberada e imperturbablemente se encaminó hacia las colinas.
Dejamos de hacer señales y nos miramos.
—Si vino una vez, puede volver otra —dijo Josella tercamente, pero sin mayor convicción.
PERO la vista del aparato transformó el día. Su presencia destruyó mucho de la resignación que cuidadosamente habíamos elaborado para protegemos. Nos habíamos dicho siempre que probablemente existían otros grupos, pero que su situación no sería superior a la nuestra.
La presencia del helicóptero, como una visión del pasado, despertó algo más que los recuerdos: sugirió que alguien estaba en mejor situación que nosotros… ¿Tal vez sentimos alguna envidia? Pero también comprendimos que, aunque habíamos sido afortunados, éramos criaturas sociables por naturaleza.
La inquietud provocada por el helicóptero cambió el curso de nuestros pensamientos. En tácito acuerdo comenzamos a recoger las cosas y, cada uno absorto en sí mismo, nos dirigimos al tractor y emprendimos el camino de regreso.
Traen cola…

POR fin se ha propuesto una teoría razonable sobre el origen de la cola de los cometas. El Dr. Whipple, de Harvard, afirma que la mayoría de estos cuerpos celestes son bloques de menos de cinco kilómetros de diámetro, formados por hielo y gases solidificados (amoníaco y metano principalmente, tal como en Júpiter, Saturno, etc.). La luz del Sol no sólo evapora parte de esos gases, sino que los “empuja” hacia afuera, y es en ese viento de luz que ondea la cabellera del cometa. Aunque pueden transcurrir siglos o milenios entre dos pasajes sucesivos cerca del Sol, se calcula que cada vez que lo hace el cometa pierde el medio por ciento de su masa en esa evaporación. Es el sistema para adelgazar de los baños turcos…
Vuelos supersónicos
UN nuevo avión de combate norteamericano, el XF-91, fabricado por la Republic Aviation Corp., ha alcanzado una velocidad supersónica en vuelo horizontal. Ya otros aviones habían cumplido esta hazaña, pero se trataba de aparatos experimentales.
Aplicación de los ultrasonidos
SE ha inventado un aparato electrónico capaz de medir la velocidad con que circula la sangre en una vena o arteria, sin necesidad de hacerle perforaciones. Dos diminutos cristales se colocan frente a frente con el vaso sanguíneo entre ambos y se transmiten uno al otro sonidos de altísima frecuencia, ya inaudibles: ultrasonidos. Las modificaciones que sufre la señal ultrasonora al atravesar la sangre permiten calcular la velocidad de ésta.
Pececillos sin padre
EL doctor Spurway, de la Universidad de Londres, ha logrado producir partenogénesis, o nacimiento virginal, en los peces. Varios peces, hembras, naturalmente, pusieron huevos fértiles sin haber tenido contacto alguno con machos. Los pececillos sin padre fueron trece en total y todos hembras.
Ultrapesca
EL ultrasonido se usa ahora para perseguir ballenas. El mismo aparato creado para detener submarinos recibiendo el eco de una onda ultrasónica ha sido adoptado con todo éxito por los balleneros ingleses que operan en aguas australes. Con él se mantiene localizado al animal, aunque se sumerja, hasta el momento de arponearlo.
XVI. CONTACTO
ACABÁBAMOS de recorrer quizás la mitad del camino de regreso a Shirning cuando Josella notó el humo. En el primer momento parecía una nube, pero, al acercamos a lo alto de la colina, pudimos ver la columna grisácea de donde surgía. Josella señaló, sin decir una palabra. Los únicos incendios que habíamos visto desde hacía cierto tiempo fueron algunos estallados espontáneamente el último verano. Ambos comprendimos de inmediato que la columna se elevaba desde las proximidades de Shirning.
Lancé el tractor a cuanta velocidad era posible en los deteriorados caminos. Sentimos que, pese a esto, era como si nos arrastráramos. Josella permanecía en silencio, con los labios apretados y sin quitar la vista del humo. Comprendí que buscaba alguna señal de que el incendio no provenía del mismo Shirning. Pero a medida que nos aproximábamos, menos dudas nos quedaban. Atravesamos la última pradera casi sin sentir los aguijones que castigaban el vehículo al pasar. Luego, al dar la vuelta, comprendimos que no era la casa la que ardía sino la pila de leña.
AL oír la bocina, Susan llegó corriendo a tirar de la cuerda que abría el portón. Gritó algo que no pudimos escuchar debido al ruido del motor. Su mano libre señalaba, no el fuego, sino el frente de la casa. Al entrar en el patio comprendimos el motivo. Cuidadosamente colocado en medio de nuestro jardín, estaba el helicóptero. Cuando descendimos del tractor, un hombre con chaqueta de cuero y pantalones de montar salió de la casa. Era alto, rubio, y estaba quemado por el sol. En seguida me pareció que lo había visto antes en alguna parte. Movió el brazo y rió alegremente cuando nos acercamos.
—Usted es Bill Masen, supongo… Mi nombre es Simpson, Iván Simpson.
—Recuerdo —dijo Josella—; usted trajo un helicóptero aquella noche al edificio de la Universidad.
—Así es. Me alegro de que se acuerde. Pero para mostrarle que no es usted la única en tener buena memoria, le diré que usted es Josella Playton, autora de…
—Está usted equivocado —contestó Josella firmemente—. Yo soy Josella Masen, autora de David Masen.
—¡Ah, sí, acabo de ver la edición original! ¡Una obra muy buena!
—Un momento —interrumpí—, ese fuego…
—No hay peligro. Sopla en dirección contraria a la casa. Aunque temo que hayan perdido toda la leña.
—¿Qué ocurrió?
—Susan no quiso que yo dejara de ver la casa. Cuando oyó el ruido del motor del helicóptero tomó un lanzallamas para hacer señales. La pila de leña estaba cerca… A cualquiera le hubiera ocurrido lo mismo.
FUIMOS al interior de la casa a reunimos con los otros.
—A propósito —dijo Simpson—, Michael me ha pedido encarecidamente que primero me disculpe con usted.
—¿Conmigo?
—Usted fue el único que vio el peligro de los trífidos y nadie le creyó.
—Pero ¿quiere usted decir que sabía que me encontraría aquí?
—Hace unos días descubrimos más o menos el lugar en donde debía usted encontrarse gracias a un individuo que todos recordaremos siempre: Coker.
—¡Así que Coker también se ha salvado! —dije—. Después de lo que vi en Tynsham temí que la peste hubiera terminado con él.
Un rato más tarde, cuando ya habíamos comido y lo habíamos convidado con nuestro mejor coñac, nos contó la historia.
Cuando el grupo de Michael Beadley partió, dejando Tynsham confiado a los cuidados prácticos y morales de la señorita Durrant, se dirigieron al noreste, hacia Oxfordshire. Deliberadamente la señorita Durrant nos había dado una dirección equivocada.
ENCONTRARON allí una propiedad que, en el primer momento, pareció ofrecerles todo lo necesario y, seguramente, hubieran podido guarecerse en ella, como lo habíamos hecho nosotros en Shirning. Pero al aumentar el peligro de los trífidos, las desventajas del lugar fueron obvias. En un año, tanto Beadley como el coronel quedaron muy descontentos con las perspectivas. Ya habían trabajado mucho, y al final del segundo año decidieron de común acuerdo retirarse. Para construir una comunidad tenían que pensar en el porvenir. También tenían que considerar que, cuanto más se demoraran, más difícil sería retirarse. Necesitaban un lugar amplio para extenderse y desarrollarse; un terreno con defensas naturales, que, una vez libre de trífidos, pudiera fácilmente mantenerse sin ellos. En la actualidad, perdían muchísimo tiempo levantando alambradas. Y cuando aumentaba el número de personas, la extensión de las alambradas debería también prolongarse. Es claro que la mejor línea protectora sería el agua. En este sentido discutieron mucho sobre las conveniencias de diversas islas. A causa del clima eligieron la isla de Wight, pese a algunas dudas sobre el terreno que debería ser limpiado. En el siguiente mes de marzo, se trasladaron.
—Cuando llegamos allí —dijo Iván— los trífidos eran más abundantes que en el otro lugar. Apenas empezábamos a establecernos en una gran casa de campo cerca de Goldshill, y ya empezaron a apretarse a montones contra las paredes. Los dejamos acercarse durante unas dos semanas y después los atacamos con los lanzallamas.
»Una vez que terminamos con los primeros, dejamos que volvieran a amontonarse y volvimos a destruirlos, y así se hizo varias veces. Podíamos hacerlo muy bien porque, de terminar con todos ellos, no necesitaríamos ya los lanzallamas. Sólo podía haber un número limitado de trífidos en la isla, y cuantos más venían a atacarnos mejor nos parecía el asunto.
»Tuvimos que repetir la operación docenas de veces antes de percibir los efectos. Las paredes quedaron rodeadas de troncos quemados y mutilados antes que empezaran a acobardarse. Existían muchos más de lo que supusiéramos.
—Por lo menos había media docena de granjas cultivando trífidos de alta calidad en la isla, sin mencionar los jardines privados —dije.
—Eso no me sorprende. Parecería que hubiera habido centenares de granjas. Antes que empezara todo esto habría dicho que existían sólo unos millares de trífidos en todo el país, pero, probablemente, se trataba de centenares de miles.
—Así es —contesté—. Crecían prácticamente en todas partes y eran muy provechosos. No parecían tantos cuando estaban atados en las granjas. De todos modos, a juzgar por la cantidad que hay en los alrededores, deben de haber ahora grandes áreas del país completamente libres de ellos.
—Es cierto —asintió—, pero en cuanto se establece un grupo en un lugar empiezan a juntarse. Se puede ver esto desde el aire. Hubiera comprendido que aquí había alguien hasta sin la señal de Susan. Los trífidos forman un cerco oscuro alrededor de todos los lugares habitados.
»Sin embargo, nosotros logramos disminuir la multitud que se apiñaba contra nuestras paredes. Tal vez no les agradó caminar sobre los cadáveres quemados de sus congéneres. Entonces salimos a cazarlos en lugar de esperar que vinieran hacia nosotros. Ésta fue nuestra preocupación principal durante varios meses. Recorrimos los últimos confines de la isla. Cuando terminamos, juzgamos haber destruido a todos los trífidos allí existentes, grandes o pequeños. Pero, sin embargo, aparecieron algunos al año siguiente, y también al otro año. Todas las primaveras realizábamos intensas batidas a causa de las semillas que volaban desde tierra firme, y siempre pudimos terminar con ellos.
»Entretanto, nos organizábamos. Éramos cincuenta o sesenta personas. Yo realizaba vuelos en el helicóptero y, cuando veía señales de vida en alguna parte, descendía e invitaba a los grupos a unirse con nosotros. Algunos lo hicieron, pero un número sorprendente pareció no interesarse: habían dejado de ser gobernados y, pese a todas sus dificultades, preferían que fuera así. En el sur de Gales hay grupos que han comenzado una especie de comunidad en tribus y que rechazan la idea de organizarse, como no sea lo estrictamente necesario. Lo mismo pasa en otros puntos de la región carbonífera. Generalmente los jefes son hombres que estaban en el interior de la mina cuando ocurrió la catástrofe, de modo que no vieron las luces verdes, aunque sólo Dios sabe cómo lograron salir de allí.
»Algunos odian tanto la idea de cualquier intervención, que disparan contra el helicóptero. Hay un grupo así en Brighton…
—Ya lo sé —dije—, también me echaron a mí de allí.
—Hace poco aumentó el número de comunidades semejantes. Es a causa de ellas que no hemos descubierto antes el escondrijo de ustedes. El terreno no parecía muy propicio para aproximamos. No sé qué piensan esos grupos… Quizá tengan comida y teman que los demás quieran arrebatársela. Como es inútil arriesgarse, los he dejado en paz.
»Pero como muchos grupos nos siguieron, en un año llegamos a ser más o menos unas trescientas personas… No todas con vista, es verdad.
»Hace sólo un mes que encontré al grupo de Coker, y una de las primeras cosas que preguntó fue si lo habíamos encontrado a usted. No les fue muy bien a ellos, especialmente al principio.
»Unos días después que Coker regresó a Tynsham, un par de mujeres provenientes de Londres trajeron la peste. Coker las aisló a los primeros síntomas, mas era demasiado tarde. Él decidió retirarse rápidamente. La señorita Durrant se opuso. Quiso quedarse a cuidar a los enfermos y partir después, si era posible. Nunca lo hizo.
»El grupo de Coker llevó la peste consigo. Tuvieron que mudarse tres veces más antes de librarse de ella. Entretanto habían llegado hasta Devonshire y decidieron establecerse allí. Pero pronto tropezaron con las mismas dificultades que tuvimos nosotros y que han tenido ustedes. Coker permaneció allí tres años y después razonó aproximadamente como lo hicimos nosotros. Pero no buscó una isla. Prefirió atrincherarse entre un río por un lado y una alambrada por el otro. Pasaron los primeros meses construyendo su barrera y después persiguieron a los trífidos que habían quedado dentro, como lo hicimos nosotros en la isla. Por desgracia, el terreno era más difícil de trabajar que el nuestro nunca se vieron completamente libres de trífidos. Al principio la alambrada fue bastante segura, pero no podían confiar enteramente en ella, como nosotros confiábamos en el mar, y perdían mucho tiempo realizando patrullas.
»Coker cree que les iría bien si los niños fueran lo bastante crecidos como para trabajar, pero la vida sería siempre dura. Cuando los encontré, no vacilaron mucho en seguirme. Cargaron sus botes de pesca y estuvieron instalados en la isla en un par de semanas. Cuando Coker descubrió que usted no estaba entre nosotros, sugirió que debería encontrarse todavía por aquí, en alguna parte.
—Puede usted decirle que ya no le guardamos ningún rencor después de esto —dijo Josella.
—Coker va a sernos muy útil —dijo Ivan— y, según lo que él nos ha dicho, lo mismo ocurrirá con usted —añadió mirándome—. Usted es bioquímico, ¿verdad?
—Biólogo —contesté.
—Bueno, no hace al caso lo que usted sea exactamente. El hecho es que Michael ha iniciado algunas investigaciones para terminar científicamente con los trífidos. Será necesario hacerlo si queremos prosperar. Lo malo es que la gente que se ocupa del asunto ha olvidado casi por completo toda la biología que había aprendido en el colegio. ¿Qué le parecería convertirse en profesor? Sería un trabajo muy provechoso.
—No puedo pensar en otro que lo sea más —contesté.
—¿Quiere usted decir que nos invita a todos a su refugio de la isla? —preguntó Dennis.
—Los invito a unirse con nosotros de buena voluntad —replicó Ivan—. Bill y Josella recordarán quizá los principios establecidos aquella noche en la Universidad. Esos principios todavía rigen. No vamos a reconstruir: vamos a construir algo nuevo y mejor. Algunas gentes no están de acuerdo con nosotros, pero si no están de acuerdo, no nos sirven. No queremos un partido opositor que trate de perpetuar los errores del pasado. Quisiéramos que la gente con esas ideas se fuera a otra parte.
—Otra parte no es una oferta muy tentadora en las actuales circunstancias —dijo Dennis.
—¡Oh, no queremos decir que los entregamos a los trífidos! Pero había cierto número de personas que pensaba así y, por lo tanto, se separaron de nosotros, recorrieron las islas del Canal y empezaron a limpiar una como lo habíamos hecho nosotros en la isla de Wight. Partió casi un centenar de personas. Y creo que les va muy bien.
»Por lo tanto, ahora tenemos un sistema de aprobación mutua. Los recién venidos pasan seis meses con nosotros, y después se celebra un Concejo. Si no están conformes, lo dicen; y si nosotros no lo estamos, lo decimos también. Si están de acuerdo, se quedan; de lo contrario, tratamos de enviarlos a la otra isla…, o a tierra firme, si tienen la originalidad de preferirlo.
—Parece un poco dictatorial. ¿Cómo se forma ese Concejo? —preguntó Dennis.
Ivan meneó la cabeza.
—No tenemos tiempo para discutir detalles constitucionales ahora. Lo mejor para conocemos es que vengan con nosotros. Si le gustamos, usted se quedará con nosotros…; y, en todo caso, creo que cualquier isla les parecerá mejor que ésta cuando transcurran unos años.
AL atardecer, después que Iván hubo partido hacia el Sur, salí y me senté en mi banco favorito, en un rincón del jardín.
Miré al valle recordando las cuidadas praderas que allí habían existido. Ahora todo se volvía salvaje. Los campos descuidados estaban llenos de matorrales y de charcos de agua estancada. Los grandes árboles comenzaban a sumergirse lentamente en la tierra empapada.
Pensé en Coker y en su charla sobre el jefe, el maestro y el médico… y en todo el trabajo que se necesitaría para mantenernos en nuestras pocas hectáreas. Pensé en cómo nos afectaría a cada uno de nosotros el seguir allí encerrados. En los tres ciegos, que se sentían inútiles y frustrados a medida que transcurría el tiempo. En Susan, que tendría la oportunidad de encontrar un marido y de tener hijos si salíamos de allí. En David y en la hijita de Mary y en otros niños que pudieran venir y que deberían convertirse en labriegos en cuanto fueran bastante fuertes. En Josella y en mí, teniendo que trabajar más duramente a medida que envejeciéramos, porque habría más personas que alimentar y mucho más trabajo manual que realizar…
Y los trífidos aguardaban pacientemente. Pude ver centenares en un oscuro cerco verde, más allá de la alambrada. Investigaríamos: algún enemigo natural, algún veneno, algo debería encontrarse para terminar con ellos. Los trífidos contaban^ con el tiempo. Sólo tenían que esperar a que terminaran nuestros recursos. Primero el fin de la gasolina, después el momento en que no tendríamos más alambre para reconstruir los cercos… Y ellos o sus descendientes continuarían esperando cuando el alambre se oxidara…
CON todo, Shirning era nuestro hogar; suspiré.
Oí unos ligeros pasos sobre la hierba. Josella se sentó junto a mí. Apoyé cariñosamente el brazo sobre sus hombros.
—¿Qué piensan del asunto? —le pregunté.
—Están muy inquietos, pobrecitos. Debe de ser duro para ellos imaginar a los trífidos esperando, cuando no pueden verlos. Y, finalmente, aquí conocen el terreno y la casa. Ha de ser terrible ir a un lugar desconocido cuando se es ciego. Sólo saben lo que les decimos. No creo que entiendan bien que aquí la vida se volverá imposible. Creo que, si no fuera por los niños, diría sencillamente que no. Es su casa y todo lo que les ha quedado. Sienten mucho dejarla. —Hizo una pausa y después añadió—: Creen eso, pero, en realidad, ya no es su casa, es nuestra, ¿verdad? Hemos trabajado aquí duramente. —Puso su mano sobre la mía—. Tú la has hecho y conservado para nosotros, Bill. ¿Qué piensas? ¿Permaneceremos aquí todavía un año o dos?
—No —dije—, he trabajado porque todo dependía de mí. Ahora todo parece… un poco inútil.
—¡Oh, no, querido! Los caballeros andantes no fueron inútiles. Tú has luchado por todos nosotros y has mantenido alejados a los dragones.
—Lo he hecho principalmente por los niños —dije.
—Sí, los niños —dijo ella.
—Y siempre he pensado en las palabras de Coker: la primera generación: obreros; la segunda: salvajes… Creo que es mejor reconocerse derrotado antes que eso llegue.
JOSELLA me apretó la mano.
—No es una derrota, Bill, es…, ¿cómo decirlo?, una retirada estratégica. Nos retiraremos para trabajar y planear para el día en que podamos regresar. Y algún día retornaremos. Nos enseñarás a destruir hasta el último trífido y recobraremos esta tierra que nos han quitado.
—Tienes mucha fe, querida.
—¿Y por qué no tenerla?
—Bueno, al menos los combatiré. ¿Cuándo partimos?
—¿No crees que podríamos pasar aquí el verano? Será un descanso para todos… sin tener que almacenar para el invierno. Y necesitamos un descanso.
—Así es —asentí.
PERMANECIMOS mirando mientras la sombra invadía el valle.
Josella dijo:
—Es muy extraño, Bill. Ahora que puedo irme, realmente, no lo deseo. A veces esto me ha parecido una prisión…, pero en este momento parece una traición dejarlo. Aquí he sido más feliz que en ninguna otra parte, pese a todo.
—En cuanto a mí, querida, no puede decirse siquiera que antes estuviera vivo. Pero tendremos tiempos mejores, te lo prometo.
—Es tonto, y sin embargo lloraré al irme. Lloraré a mares. No debe importarte.
Pero las cosas se presentaron de tal manera que estuvimos demasiado ocupados para llorar.
XVII. RETIRADA ESTRATÉGICA
TAL como Josella lo había dicho, no teníamos necesidad de apurarnos. Mientras pasábamos el verano en Shirning yo proveía las necesidades del nuevo hogar en la isla, e hice varios viajes para transportar lo más necesario de nuestros abastecimientos. Entretanto, la pila de leña había sido destruida. No necesitábamos más combustible que para hacer andar la cocina unas semanas, pero ese combustible era necesario y, por lo tanto, Susan y yo partimos a la mañana siguiente en busca de carbón.
El tractor no era muy apropiado para esto, de modo que salimos en un camión. Aunque el depósito más cercano de carbón estaba a unas diez millas de distancia, las muchas vueltas que debimos dar, porque algunos caminos estaban cerrados y otros en muy malas condiciones, nos ocuparon casi todo el día. No hubo mayores inconvenientes, pero la noche estaba cerca cuando regresamos.
Al enfrentar el último recodo de la pradera, con los trífidos golpeando el camión continuamente, vimos algo que Pilos sorprendió. Más allá de la puerta, en el patio, había un vehículo de apariencia monstruosa. La vista de este vehículo nos sorprendió tanto que quedamos un rato sin aliento, hasta que Susan se puso el casco y los guantes para descender a abrir la puerta.
Después fuimos juntos a examinar el vehículo. Su carrocería sugería un origen militar. Parecía una mezcla de cabina de crucero y de coche caravana construido por un aficionado.
Susan y yo lo observamos y después nos miramos entre nosotros, levantando las cejas. Entramos en la casa para enterarnos de lo que ocurría.
EN la sala encontramos, además de los habitantes de la casa, a cuatro hombres vestidos con trajes de esquiador. Dos de ellos llevaban pistolas pendientes de la cadera derecha; los otros dos habían colocado ametralladoras en el suelo, junto a las sillas que ocupaban.
Cuando entramos, Josella nos miró con una cara sin expresión.
—Éste es mi marido; Bill, éste es el señor Torrence. Nos ha informado que es oficial, o algo por el estilo. Tiene algunas propuestas que hacernos.
Jamás había oído mayor frialdad en su voz.
Durante un segundo no supe qué responder. El hombre que ella señalaba no dio señales de reconocerme, pero yo lo reconocí de inmediato, Las facciones que se han visto en momentos angustiosos se fijan siempre en la mente. Además, estaba la característica del pelo rojo. Recordé cómo aquel eficiente joven había hecho retroceder a mi grupo en Hampstead. Hice una inclinación de cabeza. Y él me dijo:
—¿Es usted el propietario de esta granja, señor Masen?
—La granja pertenece al señor Brent —contesté.
—Quiero decir: ¿es usted el organizador de este grupo?
—En las actuales circunstancias, sí.
—Bueno —su voz parecía indicar que ahora las cosas estaban claras—. Yo soy el comandante de la región del sudeste —dijo.
HABLÓ como si esto fuera algo importante para mí. Pero no lo era. Así se lo dije.
—Eso significa —explicó— que soy el oficial ejecutivo en jefe del Concejo de Emergencia para la Región del Sudeste Británico. Como tal, es mi deber supervisar la distribución y colocación del personal.
—Realmente —dije—, ignoraba la existencia de ese… Concejo.
—Así es. Nosotros ignorábamos también la existencia de ustedes hasta que vimos su fogata.
Esperé a que continuara.
—Cuando aparece un grupo semejante —prosiguió diciendo—, mi deber es investigar, asesorarlo y hacer los arreglos necesarios. Por lo tanto debe usted comprender que estoy aquí en misión oficial.
—¿Representando a un Concejo oficial? ¿O se trata de algún Concejo elegido por voluntad propia?
—Debe existir orden y ley —dijo secamente. Después, cambiando de tono, prosiguió—: Su lugar está muy bien elegido, señor Masen.
—El señor Brent es el propietario —corregí.
—Dejemos por el momento al señor Brent en paz. Él está aquí solamente porque usted hizo posible que él y su familia pudieran permanecer aquí.
Miré a Dennis: su cara permanecía impertérrita.
—Sin embargo, es su propiedad —insistí.
—Era, querrá usted decir. Pero la sociedad que le permitió tener esta propiedad ya no existe. Los títulos de propiedad han cesado de ser válidos. Además, el señor Brent es ciego, y, por lo tanto, no se le puede reconocer ninguna autoridad.
—¡De veras! —dije.
AQUEL hombre me había desagradado desde el principio. El conocerlo mejor no cambiaba mi primera impresión. Prosiguió:
—Se trata de sobrevivir. El sentimiento no puede intervenir en las medidas prácticas y necesarias. La señora Masen me ha dicho que son ustedes ocho personas en total. Cinco adultos, esta muchacha y dos niñitos. Todos ustedes pueden ver, excepto estos tres —señaló a Dennis, a Mary y a Joyce.
—Así es —reconocí.
—Es muy desproporcionado, ¿sabe usted? Temo que deberá haber aquí algunos cambios. En estos tiempos tenemos que ser realistas.
Josella me lanzó una rápida mirada. Vi que me prevenía contra algo. Pero, en todo caso, yo no tenía intenciones de ceder. Conocía los métodos del pelirrojo y estaba pronto a enfrentarlo. Probablemente él se dio cuenta de mis intenciones.
—Es mejor que se entere usted de la situación —dijo—. El Cuartel General está en Brighton. Londres se volvió pronto imposible para nosotros. En Brighton pudimos limpiar y aislar parte de la población, y gobernamos allí. Brighton es una gran ciudad. Cuando pasó la peste y pudimos recorrerla encontramos muchas tiendas. Hace poco hemos realizado excursiones a otros lugares. Pero en la actualidad los caminos se están volviendo intransitables para los vehículos. Naturalmente, esperábamos esto. Creíamos poder sobrevivir todavía varios años… pero no es así. Es posible que fuéramos demasiados desde el principio. De todos modos, ahora tenemos que dispersarnos. La única forma de vivir es trabajando la tierra. Y, para poder hacerlo, tenemos que dividirnos. La proporción es de una persona con vista para diez ciegas, además de los niños.
LA granja de ustedes está en condiciones de mantener a dos grupos. Les traeremos diecisiete ciegos, lo que representará veinte personas con los tres ciegos que hay ya aquí, además de los hijos que puedan tener.
Lo miré sorprendido.
—¿Sugiere usted realmente que veinte personas y sus hijos pueden vivir del producto de esta tierra? —dije—. Eso es en absoluto imposible. Nos hemos preguntado muchas veces si el producto de la tierra bastaría para nosotros solos.
—Es absolutamente posible. Y le ofrezco el mando de los dos grupos que instalaremos aquí. Si usted no está conforme pondremos a otra persona para hacerse cargo.
—Vea primero la granja —dije—. No es posible lo que usted pretende.
—Le aseguro que es posible, señor Masen. Naturalmente, tendrán que reducir sus pretensiones… Todos haremos lo mismo, por unos años, pero cuando los niños crezcan la situación mejorará. Durante seis o siete años, esto representa un trabajo bastante duro para usted; es inevitable. Pero, después, podrá ir descansando poco a poco hasta que su tarea sea sólo la de supervisor. Seguramente eso lo recompensará por los años de intenso trabajo.
»Tal como están ustedes ahora, ¿qué les ofrece el futuro? Nada más que un trabajo agobiador, hasta que mueran sobre los surcos; y el mismo destino tendrán sus hijos, sólo para mantenerse. ¿Dónde están aquí los futuros jefes y administradores? Según se encuentran las cosas, usted estará envejecido y todavía en la misma situación dentro de veinte años, y todos sus hijos serán labriegos. En cambio nosotros le ofrecemos la posibilidad de ser el jefe de un grupo que trabajará para usted, y de una herencia que dejar a sus hijos.
EMPECÉ a entender lentamente.
Dije, pensativo:
—¿Me ofrece usted una especie de feudo medieval?
—¡Ah, veo que empieza a entender! Naturalmente, ése es el estado natural y lógico para el mundo tal como está ahora.
No cabía duda de que el hombre hablaba seriamente. Repetí:
—Pero la granja no puede mantener a tantas personas.
—Es posible que, durante los primeros años, sólo pueda alimentarlos con trífidos; ese alimento no faltará por aquí, según veo.
—Comida para el ganado —dije.
—Pero útil y rica en vitaminas. Y los mendigos, especialmente los mendigos ciegos, no pueden elegir.
—¿Realmente, sugiere usted que reciba a toda esa gente y los mantenga con forraje?
—Escuche, señor Masen: si no fuera por nosotros, ninguno de esos ciegos estaría vivo, y lo mismo ocurriría con sus hijos. Es asunto de ellos cumplir nuestras órdenes, tomar lo que les damos y agradecernos. Si rechazan lo que les ofrecemos… bueno, será el día de su funeral.
No me pareció apropiado expresar mis sentimientos sobre su filosofía. Intenté otro tema:
—Pero no entiendo… ¿Qué tienen que ver en esto usted y su Concejo?
—La suprema autoridad y el poder legal están en manos del Concejo. Y el Concejo controla las fuerzas armadas.
—¡Las fuerzas armadas!… —repetí.
—Así es. Las fuerzas existen y existirán, aunque sea por medio de levas en los feudos. En cambio, tendrá usted derecho a recurrir al Concejo en caso de ataque o rebelión.
EMPECÉ a sentirme confundido.
—¡Un ejército! Seguramente una pequeña fuerza policial…
—Veo que no ha comprendido usted toda la situación. La catástrofe, como usted sabrá, no se ha limitado a estas islas. Ha sido una catástrofe mundial. En todas partes hay el mismo caos; debe ser así, porque de lo contrario, ya nos habríamos enterado. Probablemente, en cada país hay unos pocos sobrevivientes. ¿No comprende usted que el primer país que se organice será el país que podrá establecer el orden en otras partes? ¿Desearía usted que dejáramos este privilegio a otro país y lo convirtiéramos en la primera potencia mundial? Seguramente, no. Nuestro deber nacional es levantamos lo antes posible y empezar a dominar, para impedir que se organice contra nosotros alguna oposición peligrosa. Por lo tanto, cuanto antes podamos crear un ejército mejor será.
Durante algunos minutos nadie habló. Luego Dennis lanzó una risa forzada:
—¡Dios mío! Hemos pasado todo esto y ahora este hombre propone empezar una guerra.
Torrence dijo rápidamente:
—No creo que me hayan entendido. La palabra “guerra” es una exageración. Será sólo cuestión de administrar tribus que han vuelto al estado primitivo.
—A menos, por supuesto, que la misma idea se les ocurra a ellos —dijo Dennis.
Me percaté de que Josella y Susan me miraban intensamente. Josella señaló a Susan y yo comprendí el motivo.
—Veamos las cosas con claridad —dije—. Usted espera que las tres personas que aquí vemos seamos responsables por veinte ciegos y un número indefinido de niños. Me parece que…
—Los ciegos no son totalmente inútiles. Pueden hacer mucho, empezando por ocuparse de sus propios hijos y preparar su comida. La cosa puede reducirse a supervisión y dirección. Pero serán ustedes dos, señor Masen; usted y su mujer, no tres…
MIRÉ a Susan, que estaba muy tiesa en su mameluco azul, con una cinta roja en el pelo. Me lanzó una mirada angustiosa.
—Somos tres —dije.
—Lo siento, señor Masen. Está establecido que haya un vidente por cada diez ciegos. La muchacha vendrá al Cuartel General. Allí le daremos trabajo hasta que sea capaz de ocuparse de un grupo.
—Mi mujer y yo consideramos a Susan como a nuestra hija —dije bruscamente.
—Repito que lo siento, pero ésa es la ley.
Lo miré fijamente. Él me devolvió la mirada. Al fin dije:
—De todos modos, queremos garantías con respecto a ella.
Percibí algunas respiraciones tensas. Torrence se puso más amable:
—Le daremos todas las seguridades del caso —dijo.
Asentí.
—Quiero tiempo para pensarlo. Todo esto me parece muy nuevo y sorprendente. Pero se me ocurren algunos problemas. Los equipos están aquí muy viejos. Es difícil encontrar equipos nuevos que no estén deteriorados. Veo que, dentro de poco, necesitaré unos caballos fuertes.
—Tampoco es fácil conseguir caballos. Tenemos pocos abastecimientos. Al principio tendrá que utilizar la fuerza humana en grupos.
—Además —dije—, está la cuestión del alojamiento. Los galpones son demasiado estrechos para nuestras necesidades actuales.
—En eso podremos ayudarlo —prometió.
Discutimos los detalles durante veinte minutos o más. Al final el pelirrojo mostraba casi afabilidad; después me libré de él enviándolo a efectuar un recorrido por la granja, con Susan como guía.
—Bill, ¿qué pretendes? —preguntó Josella apenas se cerró la puerta. Le expliqué lo que sabía sobre Torrence y sus métodos.
—Eso no me sorprende —dijo Dennis—. Lo que me sorprende es que, de repente, siento bastante cordialidad hacia los trífidos. Creo que, sin la intervención de ellos, habría muchas más bandas de salteadores. ¡Si debemos a ellos que no vuelva la servidumbre, bien venidos sean entonces los trífidos!
—Todo es absurdo —dije—. ¿Cómo podríamos Josella y yo hacernos cargo de esa gente y combatir también a los trífidos? Pero —añadí— no podemos contestar con un “no” rotundo a una proposición hecha por cuatro hombres armados.
—Entonces tú no estás…
—Querida —dije—, ¿realmente me ves convertido en señor feudal, dominando a los siervos y villanos con un látigo… aunque los trífidos no acabaran primero conmigo?
—Pero dijiste…
—Oigan —expliqué—, está oscureciendo. Es demasiado tarde para que se vayan ahora esos hombres. Deberán pasar aquí la noche. Creo que mañana tendrán intenciones de llevarse a Susan. Es un buen rehén. Y probablemente dejarán a uno de ellos para que nos vigilen. ¿Creen que podremos soportar esto?
—No, pero…
—Bueno, creo que lo he convencido ahora de que acepto su idea. Esta noche, en la comida, pareceremos estar de acuerdo. Que sea una buena comida. Todos deberán comer mucho. Que los niños coman también hasta hartarse. Saquen las mejores bebidas. Que Torrence y sus hombres beban, pero nosotros seremos sobrios. Al final de la comida desapareceré por un rato. Ustedes continuarán en la fiesta. Toquen algunos discos para ellos, o algo por el estilo. Y todos deben parecer muy alegres. Otra cosa: nadie deberá mencionar a Michael Beadley y a su gente. Es probable que Torrence conozca la existencia de la colonia de la isla de Wight, pero no sabe que nosotros también la conocemos. Ahora necesito que me proporciones una bolsa de azúcar.
—¿Azúcar? —preguntó Josella.
—O una buena cantidad de miel. Creo que la miel servirá lo mismo.
TODO el mundo se portó convenientemente en la comida. Josella trajo la fuerte sidra de su fabricación para aumentar las bebidas ortodoxas y todo marchó muy bien. Los visitantes parecían muy felices y confiados cuando desaparecí discretamente.
Tomé un paquete de frazadas, ropa, un saco de comida que había dejado preparado y me dirigí al tractor. Llené el tanque de nafta hasta el tope. Después presté atención al extraño vehículo de Torrence. Por medio de una linterna encontré la entrada del depósito de nafta y eché allí aproximadamente un litro de miel. Derramé el resto de la miel en el tanque.
Oí que el grupo cantaba y, en apariencia, seguían todos muy divertidos. Después de añadir armas contra trífidos y otros utensilios a la carga del camión, volví a reunirme con los demás, hasta que la reunión se disolvió en una atmósfera que hasta a un observador avezado hubiera parecido de máxima cordialidad.
ESPERAMOS dos horas para que los hombres estuvieran dormidos. Había salido la luna y el patio estaba envuelto en luz blanca. Yo me había olvidado de aceitar las puertas del garaje y me estremecí a cada crujido. Los demás me siguieron. Los Brent Joyce conocían el lugar bastante bien como para no necesitar guía. Detrás de ellos venían Josella y Susan, llevando a los niños. La voz de David se levantó una vez, pero Josella le tapó la boca con la mano. Se sentó al frente, todavía llevándolo en brazos. Ayudé a los otros a meterse en el interior y cerré la puerta. Después me senté junto a Josella, le di un beso y lancé un gran suspiro.
A través del patio los trífidos se aproximaban a la puerta, como solían hacerlo cuando los habíamos dejado tranquilos unas horas.
Felizmente la máquina del tractor se puso en seguida en marcha. Dirigí el vehículo contra el alambrado y arrojamos al suelo a una docena de trífidos, mientras los demás golpeaban furiosamente con los aguijones; y seguimos nuestra marcha.
Una vuelta del camino nos permitió enfrentar la granja de Shirning. Detuve el tractor. Se veían luces en algunas ventanas y, mientras mirábamos, se encendieron los faros del vehículo, iluminando la casa. Oímos el ruido de un motor. Tuve un momento de inquietud, aunque sabía que no podían alcanzarnos. La máquina del vehículo se detuvo junto a la puerta. Oímos otra vez el arranque. Prosiguió resonando ásperamente, pero sin resultado.
Los trífidos habían descubierto que la alambrada estaba rota. Gracias a las luces del automóvil y la luz de la luna pudimos ver sus siniestras formas en procesión hacia el patio, mientras los demás se precipitaban por las praderas para seguir a los primeros…
Miré a Josella. No lloraba. Miró a David, que dormía en sus brazos.
—Realmente tengo todo lo que necesito —dijo— y algún día volveremos aquí, Bill.
—La confianza de una esposa es muy alentadora, querida, pero… ¡no, qué demonios, volveré a traerte! —dije.
Descendí a fin de retirar los desperdicios del frente del tractor y limpiar el veneno del parabrisas, para poder ver el camino, sobre las crestas de las colinas, hacia el sudoeste.
Y aquí termina mi historia personal. El resto se encontrará en la excelente historia de la colonia hecha por Elspeth Cary.
Todas nuestras esperanzas están aquí. No parece posible ahora que pueda realizarse el plan feudal de Torrence, aunque existen todavía algunos de los feudos creados, donde los habitantes llevan una vida miserable. Pero muchos han desaparecido ya. De vez en cuando Iván nos informa de la desaparición de un feudo, y que los trífidos que lo rodeaban han partido en busca de otros.
Tenemos que pensar que la tarea a realizar es únicamente nuestra. Creemos ahora conocer el camino, pero todavía hay mucho trabajo y búsquedas que efectuar antes del día en que nuestros hijos, o los hijos de nuestros hijos, atraviesen los estrechos en una gran cruzada para hacer retroceder más y más a los trífidos, destruyéndolos incansablemente hasta borrarlos de la faz de la Tierra que ellos usurparon.
