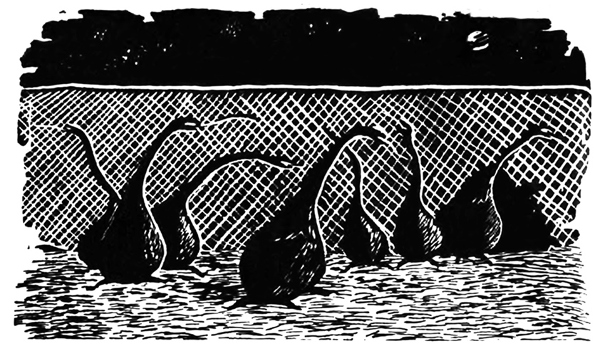
EL DÍA DE LOS TRÍFIDOS
| por JOHN WYNDHAM | Ilustrado por SALVA |
I. COMIENZA EL FIN
CUANDO un día que sabemos que es miércoles nos parece domingo, algo anda decididamente mal.
Sentí esto desde el momento de despertar. Y, sin embargo, cuando empecé a pensar claramente tuve dudas. Después de todo, era yo quien estaba mal, no los otros. Pronto tuve la primera evidencia objetiva: un reloj distante pareció dar ocho campanadas. Escuché atenta y desconfiadamente. Pronto resonó otro reloj, con una nota dura y decisiva. Con lentitud dio indiscutiblemente ocho campanadas. Entonces supe que pasaba algo raro.
Fue puramente accidental que yo no estuviera presente en el fin del mundo (quiero decir, en el fin del mundo que yo había conocido durante casi treinta años). Naturalmente, hay siempre mucha gente en los hospitales, y la ley de las contingencias me había escogido para que yo fuera una de esas personas. Pero la casualidad quiso no solamente que yo estuviera en el hospital en aquella época, sino también que mis ojos, en realidad toda mi cabeza, estuvieran envueltos en vendajes…, y por ello debo dar ahora gracias a quien sea que dirige estas contingencias. En aquel momento, sin embargo, me pregunté qué ocurría, porque llevaba en el hospital bastante tiempo como para saber que, después de la enfermera jefe, la cosa más sagrada en un hospital es el reloj.
Sin reloj, el establecimiento no puede marchar. A cada segundo hay alguien que lo consulta para los nacimientos, las muertes, las dosis, las comidas; para conversar, trabajar, dormir, visitar, vestir, lavar… Hasta ese día, había sido obligatorio que alguien empezara a lavarme y a prepararme exactamente unos minutos antes de las siete de la mañana. Ésta era una de las razones que tenía para apreciar mi sala privada. Pero hoy relojes de variado timbre siguieron dando las ocho desde todos lados… y nadie se presentó. Además, normalmente las campanadas anunciaban también la proximidad del desayuno, y yo empezaba a tener hambre.
Probablemente esto me hubiera preocupado cualquier mañana, pero hoy, este miércoles 8 de mayo, el asunto era de particular importancia. Estaba doblemente ansioso de terminar cuanto antes con los lavados y la rutina de práctica, porque en ese día iban a sacarme las vendas.
Tanteando busqué el cordón de la campanilla, que hice sonar durante cinco segundos para mostrar mi enojo. Mientras esperaba, proseguí escuchando.
Comprendí entonces que el día sonaba aún más extrañamente de lo que yo había pensado. Los ruidos que se producían (o que no se producían), parecían más de domingo que el domingo mismo… y, sin embargo, tenía la certeza de que era miércoles, pasara lo que pasara.
Nunca he podido entender por qué los fundadores del Hospital de St. Merryn escogieron para ubicar esta institución una arteria importante, en un lugar populoso. Pero, para los afortunados que padecían males que no se agravaban por el ruido de un tránsito continuo, el lugar ofrecía la ventaja de que se podía permanecer en cama sin perder contacto, por así decirlo, con el fluir de la vida.
Esta mañana era diferente. Inquietante, misteriosamente diferente. No se oía rechinar de ruedas, ni rugidos de ómnibus: no se oía el ruido de ningún vehículo. Ni frenos ni bocinas ni siquiera el chocar de los cascos de los escasos caballos que todavía pasaban ocasionalmente; tampoco se escuchaba, como debía ocurrir a estas horas, la múltiple marcha de los pies de la gente que iba al trabajo.
Cuanto más escuchaba, más extraño parecía… y más me preocupaba. En lo que calculo unos diez minutos de cuidadosa atención oí unas cinco veces el rumor de pasos apagados y vacilantes; tres voces gritaron confusamente a la distancia, y escuché los histéricos sollozos de una mujer. No se oía ni el arrullo de una paloma ni el gorjeo de un gorrión. Nada más que el zumbido de los hilos eléctricos en el viento…
UNA sensación desagradable y desoladora comenzó a surgir en mí. Era la misma impresión que experimentaba a veces cuando era niño, y temía los fantásticos horrores agazapados en los sombríos rincones de la habitación; cuando no me atrevía a sacar un pie por temor a que algo saliera de bajo la cama y me agarrara por el tobillo; cuando no me atrevía siquiera a encender la luz, temiendo que el movimiento hiciera que algo me saltara encima. Tuve que luchar contra el miedo, como cuando era un niño en la oscuridad. Y no fue más fácil que entonces. Los terrores elementales reaparecían dentro de mí, simplemente porque mis ojos estaban vendados y porque el tránsito se había detenido.
Cuando me recobré un poco traté de examinar la situación razonablemente. ¿Por qué se detiene el tránsito? Bueno, generalmente porque están componiendo la calle. Muy sencillo Pero lo malo era que el razonamiento seguía; que no se oían siquiera murmullos lejanos de tránsito ni el silbato de un tren ni la sirena de una barcaza. Nada… hasta que los relojes marcaron las ocho y cuarto.
La tentación de echar un vistazo… nada más que un vistazo, lo suficiente para hacerme una idea de lo que estaba pasando, fue inmensa. Pero me contuve. En primer término, echar un vistazo era una cosa mucho menos sencilla de lo que parecía. No se trataba simplemente de levantar un vendaje: había innumerables parches y vendas. Más importante aún: tenía miedo de intentarlo. Una semana de completa ceguera es más que suficiente para darnos miedo de arriesgar nuestra vista. Verdad es que pensaban quitarme hoy los vendajes, pero esto se haría en una luz especialmente suave, y sólo en el caso de que el examen de mis ojos fuera satisfactorio no volverían a colocarlos. Y yo no sabía si el examen sería satisfactorio. Tal vez mis ojos estuvieran resentidos para siempre. O tal vez no pudiera ver ya más.
Maldije y tiré nuevamente del cordón de la campanilla, pero los llamados no interesaban a nadie. Empecé a sentir tanto enojo como preocupación. Mi paciencia se agotaba. Decidí que había que hacer algo.
Retiré la sábana y me levanté de la cama. Nunca había visto mi cuarto, y, aunque tenía, por el oído, una idea bastante aproximada de la posición de la puerta, no me fue fácil encontrarla. La habitación parecía llena de objetos innecesarios que me intrigaban. Finalmente asomé la cabeza al corredor.
—¡Eh! —grité—. ¡Traigan el desayuno al cuarto 48!
POR un momento no ocurrió nada. Después varias voces gritaron a la vez. Parecían centenares, pero ninguna llegó claramente a mis oídos. Era como si hubiera puesto un disco de ruidos de multitud…, de una multitud mal dispuesta. En un relámpago de pesadilla me pregunté si me habían transferido mientras dormía a algún asilo de locos; si éste era realmente el Hospital de St. Merryn. El sonido de aquellas voces no era normal. Cerré la puerta rápidamente y, tanteando, llegué hasta la cama. En aquel momento la cama me parecía el único sitio seguro y cómodo. Acentuando esta impresión llegó un sonido que me detuvo en el momento de levantar las mantas. Desde la calle subió un grito salvaje y contagiosamente aterrador. Resonó tres veces; después de morir, todavía parecía flotar en el aire.
Me estremecí. Sentí que el sudor corría por mi frente bajo los vendajes. Comprendí finalmente que algo siniestro estaba sucediendo. No pude soportar por más tiempo mi aislamiento y mi impotencia. Tenía que saber qué sucedía en derredor. Llevé mis manos a los vendajes; después, ya con los dedos en los alfileres de gancho, me detuve…
¿Y si el tratamiento no había tenido éxito? ¿Y si al quitarme las vendas seguía sin poder ver? Esto sería mucho peor, mil veces peor…
Me faltaba el valor para estar solo y descubrir que no me habían salvado la vista, Y, aunque lo hubieran hecho, ¿no sería más seguro dejar los ojos cubiertos?
Pasó algún tiempo antes de poder comprender las cosas nuevamente, pero, después de un rato, me encontré la otra vez meditando sobre una posible explicación de los hechos. No la encontré.
Pero quedé definitivamente convencido de que, contra todas las paradojas del infierno, era miércoles. Porque el día anterior había sido notable, y yo habría podido jurar que solamente una noche había transcurrido desde entonces.
Puede leerse en todos los anales que el martes 7 de mayo la órbita terrestre atravesó una nube de restos de cometa. Yo no estaba en estado de ver qué había ocurrido, pero tengo mis ideas al respecto. Lo único que sé sobre el asunto es que debí permanecer todo el principio de la noche en mi cama, escuchando los relatos de un espectáculo celeste que los testigos oculares consideraban como el más grandioso visto hasta entonces.
Y, sin embargo, hasta que la cosa comenzó, nadie había oído una palabra sobre este supuesto cometa…
Ignoro por qué comunicaron la noticia por radio, ya que todos los que podían caminar, arrastrarse o ser transportados, permanecieron en la calle o en las ventanas disfrutando del más magnífico espectáculo de fuegos artificiales que se haya visto. Pero así lo hicieron y esto sirvió para impresionarme más aún sobre lo que significaba perder la vista.
Los boletines informativos durante el día comunicaron que unas misteriosas y brillantes luces verdes habían aparecido en el cielo de California la noche anterior. Informes llegados de toda la costa del Pacífico hablaban de una noche brillante de verdes meteoros, que aparecían “a veces en cantidades tan grandes que todo el cielo parece girar en derredor”.
Mientras la noche avanzaba hacia el Oeste la intensidad del brillo no decreció. Algunas ocasionales luces verdes fueron vistas aún antes de que cayera la oscuridad. El locutor del noticioso de las seis dijo que se trataba de un espectáculo sorprendente y aconsejó a todo el mundo no, dejar de verlo. Explicó también que el fenómeno parecía interferir seriamente en las transmisiones de onda corta para largas distancias, pero que las ondas medias en las cuales se hacía el comentario de costumbre no estaban afectadas, como lo estaba, por el momento, la televisión. El locutor no necesitaba realmente darnos ese consejo: todos en el hospital se excitaron con las noticias, y me pareció poco probable que alguien perdiera el espectáculo…, excepto yo.
Como si los comentarios de la radio no bastaran, la enfermera que me trajo la cena me habló del asunto.
—El cielo está sencillamente lleno de estrellas errantes —dijo—. Todas son de un verde deslumbrante. Las caras de la gente parecen horriblemente siniestras. Todos están afuera, mirando, y a veces es tan claro como si fuera de día…; pero de otro color. De vez en cuando hay alguna estrella tan luminosa que hace daño mirarla. Es una visión maravillosa. Dicen que nunca se ha visto nada parecido. Es una lástima que no pueda usted verlas, ¿verdad?
—Así es —contesté secamente.
—Hemos corrido las cortinas en las salas para que los enfermos puedan ver —prosiguió—; si no tuviera esas vendas usted podría ver un espectáculo magnífico desde aquí.
—¡Oh! —contesté.
—Pero afuera debe ser todavía mejor. Dicen que millares de personas están en los parques y en el campo, mirando. Y en todas las azoteas se puede ver gente.
—¿Cuánto tiempo creen que durará? —pregunté pacientemente.
—No sé, pero dicen que todavía no es tan brillante como ha sido en otros lugares. Creo que aunque le hubieran sacado a usted hoy las vendas no le habrían dejado mirar. Al principio debe andar con cuidado: algunas de las luces son muy fuertes. ¡Ooooh!
—¿Por qué grita “ooh”? —pregunté.
—¡Apareció una luz tan brillante que todo el cuarto se volvió verde! ¡Qué lástima que no pueda verlo!
—¿De veras? —asentí—. Ahora váyase, por favor. Gracias.
Traté de escuchar la radio, pero sólo oí los mismos “oooh” y “aaah”, emitidos por voces corteses que se extasiaban ante este “espectáculo magnífico”, ante este “fenómeno único”.
Después de un rato comprendí que el espectáculo empezaba a decrecer. El locutor aconsejó a todos los que todavía no lo habían visto que se apresuraran, o que lamentarían toda su vida haberlo perdido.
Todo parecía querer convencerme de que estaba perdiendo el espectáculo para el que había nacido. Finalmente me harté y apagué la radio. Lo último que oí fue que el espectáculo disminuía ahora rápidamente, y que probablemente en unas pocas horas estaríamos fuera del área de los restos del cometa.
EN este momento mis pensamientos fueron interrumpidos por el coro de relojes anunciando las nueve.
Por tercera vez toqué furiosamente la campanilla. Mientras esperaba pude oír una especie de rumor más allá de la puerta. Parecía compuesto de murmullos, voces entrecortadas y sofocadas, acentuado todo por alguna ocasional voz que se elevaba en la distancia.
Y nadie vino a mi cuarto.
Empecé a perder nuevamente el control. Las desagradables fantasías infantiles volvían a apoderarse de mí. Esperé que la invisible puerta se abriera y que cosas horribles entraran en el cuarto… La verdad es que no estaba del todo seguro de que algo o alguien no se encontrara ya allí, deslizándose sigilosamente en la habitación…
En realidad no soy nervioso… La culpa la tenían aquellas malditas vendas sobre mis ojos y la mezcla confusa de voces que me había respondido desde el otro extremo del corredor. Empezaba a asustarme…, y el miedo iba en aumento. Finalmente el problema se presentó con toda claridad: ¿tenía yo más miedo de dañar mi vista quitándome los vendajes, o de permanecer en la oscuridad, con el terror creciendo minuto a minuto?
Si esto hubiera ocurrido dos días antes, no sé qué habría hecho… Seguramente lo mismo. Pero en ese momento estaba en condiciones de decirme:
“No puedo hacerme mucho daño si uso el sentido común. Después de todo, las vendas debían quitármelas hoy. Me arriesgaré”.
Debo decir una cosa en mi favor: no estaba tan asustado como para quitarme los vendajes bruscamente. Tuve la precaución de salir de la cama y de cerrar las celosías antes de sacar los alfileres de gancho.
Una vez quitadas las vendas, y cuando me aseguré de que podía ver en la penumbra, sentí un alivio como jamás había sentido. Sin embargo, lo primero que hice después de asegurarme que no había seres malignos debajo de la cama o en otra parte, fue colocar una silla bajo el picaporte de la puerta, Me tomé una hora para acostumbrarme gradualmente a la luz del día. Entonces supe que, gracias a los primeros, auxilios, seguidos por una atención médica apropiada, mis ojos estaban tan bien como siempre.
Y todavía nadie había venido.
En el estante de abajo de la mesita de noche descubrí un par de lentes oscuros que previsoramente habían puesto allí por si yo los necesitaba, Por precaución me los puse antes de acercarme a la ventana. La parte inferior de la ventana no podía abrirse, de modo que la visión era restringida. Pude ver una o dos personas que parecían vagar de manera curiosa y sin sentido por la calle. Luego noté que ninguna chimenea ni grande ni pequeña humeaba…
Encontré mi ropa prolijamente colgada en el armario. Después de vestirme empecé a sentirme más normal. Todavía había algunos cigarrillos en la petaca. Encendí uno y empecé a entrar en un estado de ánimo en el que, aunque todo era innegablemente curioso, ya no podía entender por qué había estado tan cerca del pánico.
CUANDO hemos pasado casi la mitad de una vida teniendo un determinado concepto del orden, no es fácil reorientarse en un mundo diferente. Pensando en la organización de la vida en ese entonces, resulta sorprendente y hasta chocante ver cuántas cosas ignorábamos o no queríamos saber de nuestro mundo cotidiano. Yo no sabía, por ejemplo, prácticamente nada de cómo llegaba hasta mí la copada; de dónde provenía el agua fresca; de cómo se tejían y se hacían las ropas que llevaba. Nuestra vida se había convertido en un complejo rutinario de especializaciones: todo el mundo atendió a su propio trabajo con mayor o menor eficiencia, y confiaba en que los demás harían lo mismo. Por eso me resultaba increíble suponer que una completa desorganización se hubiera apoderado del hospital. Estaba seguro de que alguien, en alguna parte, seguía controlándolo todo… Desgraciadamente, era alguien que había olvidado totalmente el Cuarto 48.
Sin embargo, cuando volví a la puerta y eché una mirada al corredor, me vi obligado a comprender que, sucediera lo que sucediere, las cosas afectaban mucho más que al único ocupante del Cuarto 48.
En aquel momento no había nadie a la vista, aunque pude oír a la distancia un inquietante murmullo de voces. Esta vez no grité. Miré cuidadosamente… ¿Por qué cuidadosamente? No lo sé. Hubo algo que me indujo a hacerlo.
Era difícil decir de dónde provenían los sonidos en aquel edificio lleno de ecos. Dando vuelta una esquina del corredor me encontré fuera del ala correspondiente a los cuartos privados y en un corredor más amplio.
En el extremo de éste se veía la puerta de una sala. Me acerqué y la abrí. La habitación era muy oscura: las cortinas habían sido bajadas evidentemente la noche anterior, cuando el espectáculo terminó…, y no habían vuelto a levantarlas.
—¿Hermana? —pregunté.
—No está aquí —dijo una voz de Hombre—. Más aún —prosiguió diciendo—, hace horas que no viene. ¿Quiere levantar esas condenadas cortinas, amigó, y dejarnos ver un poco de luz? No sé qué ha pasado hoy en este maldito lugar.
—Bueno —asentí.
Aunque todo el hospital estuviera desorganizado, no había motivo para que los infortunadas enfermos permanecieran en la oscuridad.
Levanté las cortinas de la ventana más próxima dejando penetrar un brillante rayo de sol. Era una sala de cirugía en la que había unos veinte enfermos, todos acostados. Heridas en las piernas principalmente, y, al parecer, varias amputaciones.
—Deje de jugar con las cortinas, amigo, y levántelas —dijo la misma voz.
Me volví y miré al hombre que hablaba. Era un individuo moreno y rudo, de piel curtida. Estaba sentado en la cama y me miraba de frente… y miraba también la luz. Sus ojos parecían fijos en los míos; y lo mismo pasaba con los ojos de su vecino, y con los del hombre que estaba un poco más allá…
Los miré unos momentos. Tardé ese tiempo en comprender lo que ocurría. Después:
—Yo… Están atrancadas —dije—. Veré si encuentro a alguien que las arregle.
Diciendo esto huí de la sala.
ESTABA temblando de nuevo y necesitaba una bebida fuerte. Me resultaba difícil comprender que todos los hombres de aquella sala estuvieran ciegos, y, sin embargo…
El ascensor no funcionaba y descendí por las escaleras. En el piso de abajo me repuse algo y encontré suficiente coraje para mirar otra sala. Todas las camas se hallaban desarregladas. Al principio creí que el lugar estaba completamente vacío, pero no era así… Vi a dos hombres con ropa de dormir tumbados en el suelo. Uno yacía empapado en la sangre de una incisión no curada; el otro parecía presa de una especie de congestión. Ambos estaban muertos. El resto había desaparecido.
De vuelta a las escaleras comprendí que la mayoría de las voces que escuchara provenían de abajo; ahora eran más fuertes y estaban más cercanas.
En la vuelta siguiente casi tropecé con un hombre que yacía en el camino, en la sombra. Al pie de la escalera vi también a alguien que, habiendo tropezado con él…, se había roto la cabeza al caer contra los escalones de piedra.
Finalmente llegué a la última vuelta de la escalera; allí me detuve y miré el vestíbulo principal. Aparentemente todos los que podían moverse en el hospital se habían dirigido allí instintivamente, ya fuera con la idea de encontrar ayuda o de salir a la calle. Tal vez algunos habían salido. Una de las puertas principales estaba abierta de par en par, pero la mayoría no podía encontrarla. Una apretada muchedumbre de hombres y mujeres, casi todos con sus ropas de noche del hospital, daba vueltas lenta y desesperadamente. El movimiento oprimía cruelmente a los que estaban en los extremos contra los rincones de mármol, o contra los adornos del vestíbulo. Algunos estaban apretados sin aliento contra las paredes. De vez en cuando alguno vacilaba. Si la presión de los cuerpos lo dejaba caer no era mucha la posibilidad de que le permitieran volver a levantarse.
Sólo pude soportar aquello uno o dos minutos; luego subí corriendo.
Tenía la sensación de que debía hacer algo. Tal vez guiarlos hasta la calle y poner fin a aquel siniestro y lento deambular. Pero ¿qué sucedería si conseguía sacarlos afuera?
Me senté un momento en las escaleras, con la cabeza entre las manos, para recobrarme, y el espantoso murmullo de la aglomeración siguió todo el tiempo en mis oídos. Después busqué y encontré otra escalera. Daba a una pequeña salida de servicio en el patio.
QUIZÁ no relato esto muy bien. Todo fue tan inesperado y tan sorprendente que, por un tiempo, traté deliberadamente de olvidar los detalles. Hasta entonces había sentido como si estuviera padeciendo una pesadilla, de la que desesperada y vanamente tratara de despertarme. De una cosa estaba seguro: fuera todo realidad o pesadilla, necesitaba tomar un trago, como pocas veces lo había necesitado.
No observé a nadie en la callecita lateral fuera de la puerta del patio, pero, casi enfrente, vi un bar. Pude recordar su nombre: “Los ejércitos del Alamein”. Me dirigí directamente allá.
Al entrar en el bar tuve, por un momento, una aliviadora sensación de normalidad: era tan prosaico y familiar como cualquier otro.
Pero aunque no había nadie en el mostrador, seguramente pasaba algo en el salón, a la vuelta. Oí una respiración pesada. Un corcho saltó ruidosamente de su botella. Una pausa. Después una voz dijo:
—¡Es gin! ¡Al diablo con el gin!
Se oyó quebrarse algo. La voz rió apagadamente.
—Eso fue un espejo. Pero ¿de qué sirven ahora los espejos?
Saltó otro corcho.
—¡Ese maldito gin otra vez! —se quejó la voz, ofendida—. ¡Al diablo con el gin!
Esta vez la botella chocó contra algo blando, se deslizó al suelo y permaneció allí derramando su contenido.
—¡Eh! —llamé—. ¡Quiero un trago!
Hubo un silencio. Luego:
—¿Quién es usted? —preguntó la voz cautelosamente.
—Vengo del hospital —dije—. Quiero un trago.
—No recuerdo su voz. ¿Puede usted ver?
—Sí —dije.
—Entonces, por el amor de Dios, doctor, vaya detrás del mostrador y saque una botella de whisky.
—Para eso puedo ser médico —dije.
Trepé al mostrador y di la vuelta. Un hombre de gran barriga y cara colorada, con bigote entrecano, estaba allí vistiendo sólo unos pantalones y una camisa sin cuello. Estaba muy borracho. Parecía indeciso entre abrir la botella que tenía en la mano o utilizarla como arma.
—Si usted no es médico, ¿qué es? —preguntó, desconfiado.
—Era uno de los enfermos. Pero necesito un trago tanto como puede necesitarlo cualquier médico —dije—. Eso que tiene en la mano es otra vez gin —añadí.
—¡Oh, maldito gin! —dijo, y tiró la botella, que cayó alegremente más allá de la ventana.
—Deme ese sacacorchos —le dije.
Saqué una botella de whisky de los estantes, la abrí y se la di, con un vaso. Para mí escogí un simple coñac con poca soda y en seguida tomé otro. Después de esto mi mano tembló menos.
Miré a mi compañero. Tomaba el whisky directamente de la botella.
—Se va a emborrachar —le dije.
Se detuvo y volvió la cara hacia mí. Hubiera jurado que sus ojos me veían.
—¡Emborracharme! ¡Al diablo, ya estoy borracho! —dijo burlonamente.
Tenía tanta razón que no hice comentarios. Meditó un momento antes de anunciar:
—Tengo que emborracharme. Tengo que emborracharme mucho más. —Se acercó—. ¿Sabe por qué? Estoy ciego. Eso es… Ciego como un murciélago. Todo el mundo está ciego. Menos usted. ¿Por qué no está usted ciego?
—No sé —le dije.
—Fue ese maldito cometa. Eso tuvo la culpa. Estrellas volantes verdes…, y ahora todos estamos ciegos. ¿Vio usted las estrellas verdes?
—No —admití.
—Eso es. Eso lo prueba. Usted no las vio: usted no está ciego. Todos los demás las vieron —hizo un gesto con el brazo— y todos están ciegos. ¡Maldito cometa!
—¿Están todos ciegos? —repetí.
—Eso es. Todos. Probablemente todo el mundo…, menos usted —añadió después de meditar un momento.
—¿Cómo lo sabe? —pregunté.
—Es fácil. ¡Oiga! —dijo.
Estábamos de pie, uno al lado del otro, apoyados en el mostrador, y escuchamos. No se oía nada…, nada excepto el crujido de un sucio papel de diario que el viento arrastraba en la calle desierta.
—¿Comprende lo que quiero decir? Está claro —dijo el hombre.
—Sí —respondí—, comprendo.
Decidí que tenía que irme. No sabía adonde. Pero tenía que averiguar algo más sobre lo que estaba pasando.
—¿Es usted el patrón? —le pregunté.
—¿Y si lo fuera? —respondió como si se defendiera.
—Tengo que pagar a alguien por tres coñacs dobles.
—Ah… Olvídese de eso.
—Pero…
—Olvídese, le digo. ¿Sabe por qué? Porque, ¿de qué sirve el dinero a un hombre muerto? Y eso es lo que soy…, o es como si lo fuera. Sólo necesito unos tragos más.
Parecía un individuo muy robusto, y se lo dije.
—¿De qué sirve vivir ciego? —preguntó agresivamente—. Eso decía mi mujer. Y tenía razón, pero ella tenía más coraje que yo. ¿Sabe qué hizo cuando descubrió que también los chicos estaban ciegos? Los metió en la cama con ella y abrió la llave del gas. Eso hizo. Y yo no tuve el valor de quedarme junto a ellos. ¡Tenía coraje mi mujer, mucho más coraje que yo! Pero pronto lo tendré. Iré a reunirme con ellos…, cuando esté bastante borracho.
¿Qué podía decir? Lo que yo podía decir no tenía sentido; sólo servía para ponerlo de mal humor. Finalmente fue a tientas hasta la escalera y desapareció con la botella en la mano. No intenté detenerlo o seguido. Lo miré subir. Después bebí el último trago de coñac y salí a la calle silenciosa.
Gigantes celestes
NUESTRA galaxia, la Vía Láctea, contiene muchas estrellas de tamaño fenomenal: la más visible es Betelgeuse, en Orion, que podría cubrir nuestro sistema planetario hasta la órbita de Júpiter. Pero recientes estudios indican que las galaxias más próximas a nosotros, las Nubes Magallánicas, están mucho más pobladas por supergigantes que brillan diez mil veces más que el Sol y son por lo menos un millón de veces mayores. En cambio estas estrellas, y en general las Nubes, parecen ser mucho más jóvenes que la Tierra, en opinión del conocido astrónomo Shapley. Recordemos, sin embargo, que las hipótesis y hasta los datos de la Astronomía están pasando por un período revolucionario.
Cóctel de estrellas
LAS estrellas no sólo emiten luz, sino también ondas electromagnéticas más largas, lo cual permite observarlas con antenas de radio, en lugar de telescopios. Este nuevo y poderoso método ha permitido detectar el choque de dos galaxias enteras. Aquí “choque” significa un acercamiento tan grande, que las estrellas de ambas galaxias se han mezclado.
II. LA APARICIÓN DE LOS TRÍFIDOS
ESTE es un relato personal. Hablo en él de muchas cosas desaparecidas para siempre, pero no puedo narrarlas si no es empleando las palabras que usábamos para nombrar esas cosas desvanecidas. Para que el escenario sea inteligible tendré que empezar todavía más atrás que el punto en donde he iniciado el relato.
Cuando yo, William Masen, era niño, mi padre, mi madre y yo vivíamos en un suburbio del Sur de Londres. Teníamos una pequeña casa que mi padre mantenía concurriendo diariamente a su escritorio en el Departamento de la Deuda Interna; la casa poseía un jardincito del que nos ocupábamos en el verano.
Nada nos distinguía de los diez o doce millones de personas que vivían esos días en los alrededores de Londres.
Mi padre era una de esas personas que, a pesar del absurdo sistema de medidas que imperaba entonces, podía sumar una columna de números con una mirada; por lo tanto, era natural que pensara hacerme contador público. Mi incapacidad para hacer que cualquier columna de números produzca dos veces consecutivas el mismo resultado al ser sumada, fue un misterio y una desilusión para él. Y, sin embargo, así era: un hecho inevitable. Cada uno de los sucesivos maestros que intentaron enseñarme que las respuestas matemáticas son lógicas, y no una forma de inspiración esotérica, se vieron obligados a reconocer que yo no tenía capacidad para los números. Mi padre leía mis notas escolares con una pesadumbre que me parece injustificada. Creo que su cabeza trabajaba de esta manera: “Incapacidad para los números, por lo tanto inadecuación al mundo financiero, por lo tanto incapacidad de ganar dinero”.
—Realmente, no sé qué podremos hacer contigo. ¿Qué quieres ser? —solía preguntarme.
Hasta que tuve trece o catorce años, yo meneaba la cabeza consciente de mi penosa incapacidad, y reconocía que ignoraba cuál sería mi porvenir.
La aparición de los trífidos resolvió el asunto por nosotros. En realidad, hicieron mucho más que eso para mí. Me dieron trabajo y una renta cómoda. También, en varias ocasiones, casi me quitaron la vida. Por otro lado, debo reconocer que también me la preservaron, porque fue un aguijón de trífido lo que me mandó al hospital cuando aparecieron los “restos del cometa”.
EN los libros se ha comentado mucho la súbita aparición de los trífidos lo que me mandó al hospital por generación espontánea, como han supuesto muchas almas ingenuas. Tampoco suponía la mayoría de la gente que los trífidos eran una especie de visita de “preaviso”, precursores de lo que habría de venir si el mundo no se portaba mejor. Y sus semillas no flotaban en el espacio como muestra de las horribles formas que la vida podría adoptar en mundos menos favorables…
Yo aprendí más que nadie sobre los trífidos, porque ellos eran mi trabajo, y la firma para la que yo trabajaba estuvo íntima, ya que no gratamente, envuelta en la aparición de los trífidos. Sin embargo, su verdadero origen nunca se ha aclarado. Mi creencia personal, dentro de lo que pueda valer, es que los trífidos eran producto de una serie de ingeniosas mezclas biológicas, probablemente accidentales. Pero ninguna información con suficiente autoridad se publicó nunca por aquellos que estaban especialmente calificados para hacerlo. La razón de esto, indudablemente, debe buscarse en las curiosas condiciones políticas que prevalecían entonces.
Vivíamos en un mundo amplio, y casi toda su extensión era fácilmente accesible. Lo cruzaban caminos, ferrocarriles y líneas de vapores, capaces de transportar a la gente por miles de kilómetros con toda comodidad. Si queríamos viajar más rápidamente y podíamos pagar el precio, íbamos en aeroplano. No era necesario proveerse de armas o tomar precauciones antes de salir. Se podía ir a cualquier parte sin que nada lo impidiese; sólo había que cumplir con una serie de fórmulas y de regulaciones. Un mundo tan domesticado parece ahora una utopía. Sin embargo, era así en los cinco sextos del globo, aunque en el sextavo restante las cosas fueran algo distintas.
DEBE de ser difícil para los jóvenes que nunca lo han visto imaginar un mundo semejante. Tal vez parezca una edad de oro, aunque no lo fuera exactamente para los que vivíamos en él. O les parecerá tal vez que una tierra tan arreglada y ordenada debía de ser aburrida, aunque en modo alguno lo era. Era un lugar más bien excitante, por lo menos para un hombre de ciencia. Cada año extendíamos un poco más al Norte el límite para el crecimiento de cultivos alimenticios. Los nuevos campos producían rápidas cosechas en terrenos que habían sido pantanos o tierras desiertas. Cada estación nuevas franjas de desiertos, antiguos y nuevos, eran reclamadas por el hombre y se cultivaban en ellas pastos o alimentos. Porque la comida era entonces nuestro problema más inmediato, y el desarrollo de los planes de regeneración y el avance de las líneas de cultivo en los mapas eran seguidas con tanta atención como la prestada por la generación anterior a los frentes de batalla.
Indudablemente, el traslado del interés de las espadas a los arados representó un progreso social, pero, al mismo tiempo, fue un error de los optimistas suponer que ello podía significar un cambio en el espíritu humano. El espíritu humano continuó siendo como siempre había sido: el noventa y cinco por ciento de la gente quería vivir en paz y el otro cinco por ciento consideraba las oportunidades que tendrían si se atrevieran a declarar una guerra. Fue sencillamente porque las oportunidades no eran demasiado buenas para nadie que se mantenía la paz en el mundo.
Entretanto, como unos veinticinco millones de nuevas bocas reclamaban alimentación cada año, el problema del aprovisionamiento empeoró y un par de atroces cosechas hicieron comprender la urgencia del problema.
El factor principal para que el cinco por ciento militante pospusiera el fomento de la discordia fueron los satélites. Después de largos estudios, llegó a ser posible lanzar un proyectil lo bastante lejos como para que llegara a recorrer una órbita alrededor de la tierra. Una vez allí el proyectil continuaba girando como una luna en miniatura, inactivo e inocuo, hasta que la presión de un botón lo impulsaba a caer con efecto devastador en un punto determinado.
La consternación pública ante el anuncio de la primera nación que había logrado fabricar un arma satélite fue enorme. Y esta consternación aumentó por el hecho de que otras naciones, aunque se sabía positivamente que también habían logrado la obtención de satélites, no hicieran un anuncio similar. No era en modo alguno agradable saber que había gran cantidad de amenazas pendientes sobre nuestras cabezas, girando y girando hasta que alguien decidiera hacerlas caer. Sin embargo, la vida debía continuar, y las novedades duran muy poco. Forzosamente nos acostumbramos a la idea. De vez en cuando cundía el pánico cuando había informaciones de que, junto a satélites con explosivos atómicos, había otros que acarreaban enfermedades para los cultivos o el ganado, polvos radiactivos y nuevas infecciones recientemente descubiertas en los laboratorios. Era difícil decir dónde estaban esas armas. Pero los límites de la locura, especialmente de la locura provocada por el miedo, son también difíciles de establecer.
Finalmente, los Estados Unidos declararon enfáticamente que no controlaban ningún satélite destinado a provocar la guerra biológica. Una o dos naciones menores, que nadie suponía en posesión de satélites, hicieron declaraciones semejantes. Otras potencias mayores no las hicieron. Frente a esta reticencia, la gente empezó a preguntarse por qué los Estados Unidos no habían preparado un arma que otros países estaban dispuestos a utilizar. Después, como por un tácito acuerdo, todos dejaron de referirse a los satélites, y se hizo un gran esfuerzo en distraer la atención pública hacia el tema, no menos importante, de la escasez de alimentos.
El público se enteraba poco de ciertas dificultades que surgían de tiempo en tiempo.
CASI nadie conoció la existencia de un tal Umberto Christoforo Palamguez, por ejemplo. Yo oí hablar de él años más tarde.
Umberto era de mezclada ascendencia latina y aviador por profesión. Un día se presentó en las oficinas de la Compañía Pesquera y Aceitera Artica & Europea con una botellita de pálido aceite rosado.
La Compañía Artica & Europea examinó la muestra. Primeramente descubrieron que no se trataba de un aceite animal, pero no se pudo establecer su origen. La segunda revelación fue que, ante este aceite, los mejores aceites de pescado parecían grasa lubricante.
Alarmada por el efecto que este aceite podría tener en su comercio, la Compañía Artica & Europea citó a Umberto y lo interrogó largamente. Umberto no fue muy comunicativo. Dijo que el aceite provenía de Rusia (que todavía se ocultaba bajo una cortina de sospecha y de misterio) y que, mediante el pago de una enorme suma de dinero, él conseguiría las semillas de la planta productora. Llegaron a un acuerdo y Umberto desapareció.
La Compañía Artica & Europea no relacionó al principio la aparición de los trífidos con Umberto, y la policía de varios países siguió vigilándolo por cuenta de la compañía. Sólo cuando un investigador produjo una muestra de aceite de trífido y lo sometió a la inspección de la compañía, advirtieron que dicha muestra era exactamente de la misma clase que la traída por Umberto, y que eran semillas de trífido las que él había ido a buscar.
Jamás se sabrá con exactitud cuál fue el destino de Umberto. Presumo que su avión estalló en algún punto del Pacífico y cayó hecho trizas. Sea lo que fuere, estoy seguro de que cuando los fragmentos del avión iniciaron su caída hacia el mar, dejaron detrás algo que debió parecer al principio un vapor blanco.
Pero no lo era. Era una nube de semillas, infinitamente livianas hasta en ese aire enrarecido. Millones de semillas de trífido, libres para ser arrastradas hacia donde quisieran conducirlas los vientos del mundo…
Probablemente pasaron semanas, tal vez meses, antes de que descendieran finalmente a la tierra, a muchos miles de kilómetros del lugar de partida.
Repito que todo esto es pura conjetura. Pero no hallo otro modo de explicar cómo esa planta, cuya existencia se pretendía mantener secreta, surgió de pronto en casi todo el globo.
MUY temprano en la vida entré en contacto con un trífido. Uno de los primeros de la localidad creció en nuestro jardín. La planta estaba ya muy desarrollada antes que ninguno de nosotros notara su presencia, porque creció junto con otros matorrales detrás de un cerco destinado a ocultar los desperdicios. No hacía allí ningún daño y no molestaba a nadie. Por eso, cuando al fin la vimos, apenas si la observamos rápidamente para ver cómo se desarrollaba, y la dejamos estar.
Pero un trífido es algo muy curioso, y después de cierto tiempo nos llamó la atención. Siempre hay cosas curiosas en los olvidados rincones de un jardín, pero, de todos modos, no pudimos menos de decirnos que la planta era muy rara.
Ahora, cuando todo el mundo conoce demasiado bien el aspecto de un trífido, es difícil imaginar cuán extraños nos parecían los primeros. Nadie sintió ante ellos ninguna alarma ni tuvo ningún presentimiento. Creo que casi todos pensaron en ellos (si alguna vez pensaron) de manera muy similar a como pensó mi padre.
Lo recuerdo examinando nuestro trífido, bastante intrigado, cuando la planta tendría aproximadamente un año. En casi todos sus detalles era una réplica de un trífido totalmente desarrollado, aunque todavía no tenía nombre y nadie había visto ninguno en todo su desarrollo. Mi padre se inclinó sobre la planta estudiándola con sus anteojos de aros de carey; tanteó el tallo y sopló suavemente su bigote rojizo, según tenía costumbre de hacer cuando estaba preocupado. Examinó el recto tronco y el macizo de donde surgía. Miró con curiosidad, aunque no con demasiada penetración, las tres pequeñas ramitas desnudas que surgían en línea recta del tallo. Recuerdo también la primera vez que me levantó para que mirara la cónica corola y el enroscado centro. No era muy distinto del centro de otras flores y surgía sobre una materia gomosa en el fondo de la corola. No lo toqué, pero comprendí que era pegajoso porque algunas moscas y otros insectos luchaban allí por desasirse.
Más de una vez mi padre dijo que la planta era muy rara y que convenía averiguar su nombre. No creo que nunca se tomara el trabajo de hacerlo y, en aquel momento, tampoco hubiera averiguado nada.
La planta tenía entonces unos cuatro pies de altura. Probablemente había otras en los alrededores, creciendo tranquila e inofensivamente, sin que nadie les prestara especial atención, por lo menos en apariencia, porque no teníamos noticia de que los botánicos o los biólogos se ocuparan mayormente de ellas. Así, millares de trífidos continuaron creciendo tranquilamente en los más remotos lugares de la tierra.
Poco tiempo después, una de las plantas recogió sus raíces y caminó.
LA cosa aconteció por primera vez en Indochina, lo que significó que apenas se le prestara atención. Indochina es uno de esos lugares remotos en los que se supone puede ocurrir cualquier cosa exótica. De todos modos, en unas pocas semanas empezaron a llegar noticias de plantas andantes de Sumatra, Borneo, el Congo Belga, Colombia, Brasil y otros lugares en las cercanías del Ecuador.
Esta vez la noticia cundió. Pero las manoseadas historias escritas con esa mezcla de defensiva frivolidad que usan los diarios para hablar de asuntos como las serpientes marinas, los platos voladores, la transmisión del pensamiento y otros fenómenos, hizo que nadie advirtiera que aquellas plantas extrañamente datadas se parecían a la tranquila y respetable plantita que crecía junto a nuestros desperdicios. Sólo cuando vimos las primeras fotografías comprendimos que la nuestra era exactamente igual, salvo en tamaño.
Los noticieros cinematográficos se ocuparon pronto del asunto. Quizá tomaron algunas fotografías interesantes, pero, según una teoría sustentada pollos directores de noticieros, no debe darse al público más que unos escasos segundos de cada tema —excepto cuando se trata de una pelea de boxeo— para evitar que se aburra mortalmente. Por lo tanto, mi primera visión de algo que iba a ser tan importante en mi vida y en la de todos, fue una fotografía metida entre otras dos: la primera, de un concurso de hula-hula en Honolulú, y la segunda, de la primera dama de un país bautizando a un barco de guerra. Vi unos trífidos moviéndose en la pantalla mientras se oían los comentarios usuales en los noticieros:
—Ahora el descubrimiento de nuestro fotógrafo en Ecuador: ¡Vegetales de paseo! Generalmente sólo se ven estas cosas cuando hemos empinado el codo, pero, en el soleado Ecuador, es posible verlas todo el tiempo. ¡Plantas monstruosas en marcha! Esto me da una idea: tal vez si pudiéramos educar a nuestras papas se meterían ellas mismas en la olla. ¿Qué opina, señora?
Durante el corto tiempo que duró la escena yo la miré fascinado: allí estaba nuestra misteriosa planta de los desperdicios, que había alcanzado una altura de más de dos metros. Y uno no podía equivocarse: ¡la cosa caminaba!
La raíz, que yo veía por primera vez, estaba cubierta de pequeños pelos. Habría sido casi esférica, de no ser por tres torpes prolongaciones en la parte inferior. Apoyado en ellas el cuerpo principal, se elevaba como a un pie del suelo.
Cuando “caminaba” parecía un hombre que andara en muletas. Dos de las toscas “piernas” marchaban adelante, y todo el cuerpo avanzaba mientras la pierna inferior se colocaba casi a nivel con las otras dos; entonces las dos del frente se deslizaban otra vez. A cada paso el largo tallo se balanceaba violentamente a derecha e izquierda: mareaba verlo. Como forma de marcha aquello parecía agotador y torpe, y recordaba el juego de los elefantes jóvenes. Se sentía que, en caso de continuar marchando en esa forma, la planta perdería todas las hojas o se quebraría el tallo. Sin embargo, y aunque pareciera increíble, avanzaba a la velocidad normal del paso de un hombre.
Esto fue todo lo que pude ver antes de la escena del acorazado. No era mucho, pero bastaba para despertar la curiosidad de un muchacho. Si aquella planta en el Ecuador podía hacer algo semejante, ¿por qué no podría hacerlo también la planta de nuestro jardín? Es verdad que la nuestra era más pequeña, pero el aspecto era el mismo…
Diez minutos después de llegar a casa cavé alrededor de nuestro trífido y nivelé la tierra retirada para animarlo a “caminar”.
Desgraciadamente, había un aspecto de esta planta andante que la gente del noticiero se había guardado de revelar. No tuve tampoco ningún presentimiento. Estaba inclinado, procurando retirar la tierra sin dañar a la planta, cuando algo surgido de no sabía dónde me dio un terrible golpe y me desmayó.
ME desperté en cama, rodeado por mi padre, mi madre y el médico, que me miraban ansiosamente. Sentía como si me hubieran abierto la cabeza. Tenía dolores en todo el cuerpo y, según descubrí más tarde, un lado de mi cara estaba decorado con una mancha roja. Fueron inútiles las preguntas que me dirigieron para saber qué había pasado: yo no tenía la más remota idea de cómo me habían herido. Y pasó algún tiempo antes de que descubriera que yo debía de haber sido, en Inglaterra, una de las primeras personas que fue atacada por un trífido y que sobrevivió a ello. El trífido, naturalmente, no estaba desarrollado. Pero, antes de que me recobrara, mi padre descubrió indudablemente lo ocurrido, y cuando pude bajar otra vez al jardín comprobé que se había vengado de nuestro trífido y había arrojado los restos al fuego.
AHORA que las plantas andantes eran un hecho establecido, la prensa perdió su primitiva reticencia y las llenó de publicidad. Se trataba de encontrarles un nombre. Los botánicos se sumergían en palabras griegas y latinas, pero los periódicos y el público deseaba algo fácil de pronunciar y no muy complicado para los grandes titulares de imprenta. Los diarios de la época estaban llenos de referencias a: trichotes, trígonos, trílogos, trípedos, triquetes, etc.
Había discusiones públicas y privadas en las eme se defendían términos casi científicos, pero, gradualmente, una palabra empezó a predominar. Fue un nombre atractivo, originado en la oficina de algún periódico para nombrar una curiosidad, pero destinado un día a estar asociado con el dolor, el miedo y la miseria: trífido…
Pronto se apaciguó el primer interés del público. Es verdad que los trífidos eran un poco siniestros, mas esto ocurría, principalmente, porque se trataba de una novedad. La gente había experimentado lo mismo ante otras novedades del pasado: canguros, lagartos gigantes y cisnes negros. ¿Eran, acaso, los trífidos más curiosos que otras cosas? El murciélago es un mamífero que vuela, ésta era una planta que caminaba… ¿Qué había de extraño en ello?
Sin embargo, algunas cosas referentes a los trífidos no eran tan fáciles de olvidar. De su origen no se sabía nada. Hasta los que habían conocido a Umberto no relacionaron a los trífidos con él. La súbita aparición de las plantas y su amplia distribución provocó intrigadas conjeturas. Porque, aunque se desarrollaba más rápidamente en los trópicos, se informó que existían especímenes en casi todas las regiones del globo, exceptuando los desiertos y los círculos polares.
La gente quedó sorprendida y un poco asqueada al enterarse de que los trífidos eran carnívoros y que las moscas y otros insectos atrapados en las corolas eran digeridos por la pegajosa sustancia allí alojada. Nosotros, los de las zonas templadas, no ignorábamos la existencia de plantas carnívoras, pero resultaba difícil imaginarlas fuera de los invernaderos, y tendíamos a considerarlas levemente indecentes o, por lo menos, indecorosas. Fue especialmente alarmante el descubrimiento de que el enroscado pecíolo de la flor podía lanzar un aguijón de diez pies de largo, capaz de descargar un veneno bastante poderoso como para matar a un hombre si golpeaba sobre la piel desnuda.
En cuanto se hizo este descubrimiento hubo una furiosa destrucción de trífidos en todas partes, hasta que a alguien se le ocurrió que, para hacerlos inofensivos, bastaba con quitarles el aguijón. Entonces decreció el ataque histérico contra las plantas, que quedaron, con todo, muy mermadas. Un poco después se puso de moda tener uno o dos trífidos convenientemente podados en los jardines. Se descubrió que el aguijón tardaba unos dos años en volver a crecer, de manera que una poda anual aseguraba contra cualquier eventual peligro, y los trífidos eran una diversión mayúscula para los niños.
En las zonas templadas el hombre ha logrado dominar varias manifestaciones de la naturaleza —exceptuando su propia naturaleza—, y sojuzgar a los trífidos fue, naturalmente, fácil. Pero en los trópicos, sobre todo en las densas zonas forestales, se convirtieron en una plaga.
Era fácil que el viajero no advirtiera un trífido entre los matorrales y los pastos, y, cuando aquél ya estaba cerca, el venenoso aguijón golpeaba. Hasta para los habitantes de esos lugares era dificultoso distinguir a un trífido oculto entre las malezas. Las plantas parecían siniestramente sensibles a cualquier movimiento cercano a ellas y muy raramente se las encontraba desprevenidas.
Los trífidos se convirtieron en un serio problema en, algunas regiones. El método más seguro de defensa era disparar un tiro a la corola, destruyendo así conjuntamente el aguijón. Los nativos acostumbraban a llevar largos palos provistos de cuchillos curvos, que podían usar muy efectivamente si lograban dar el primer golpe, pero que eran inútiles si el trífido tenía ocasión de avanzar, ampliando de ese modo su radio de acción. Rápidamente, sin embargo, se inventaron revólveres de varios tipos. Algunos arrojaban discos de acero o “boomerangs”, capaces de descabezar a un trífido a veinticinco metros, si daban en el blanco. Esta invención agradó a las autoridades —a quienes siempre ha desagradado el uso indiscriminado de armas— y a la gente, que descubrió que los proyectiles de acero eran más baratos y más livianos que los cartuchos, y admirablemente adaptables al bandidaje secreto.
En todas partes se hicieron investigaciones concernientes a la naturaleza, las costumbres y la constitución de los trífidos. Algunos experimentadores determinaron, en interés de la ciencia, cuán lejos y cuánto tiempo podían caminar; si los trífidos tenían un frente propiamente dicho o si podían andar con torpeza en cualquier dirección; cuánto tiempo debían permanecer con las raíces en el suelo; qué reacciones ofrecían ante la presencia de diversos productos químicos en la tierra, y muchas otras cosas.
El ejemplar más grande encontrado en los trópicos tenía casi dos metros y medio de alto. Nunca se vio un ejemplar europeo de más de dos metros veinte, y la mayoría tendría aproximadamente dos metros. Parecían adaptarse con facilidad a cualquier clima o suelo. Carecían de enemigos naturales, excepto el hombre.
Pero existían otras características no tan obvias que por algún tiempo escaparon a la observación. Nadie, por ejemplo, advirtió al principio la siniestra puntería de sus aguijones, y que casi siempre golpeaban en la cabeza. Tampoco nadie prestó atención a la costumbre que tenían de aguardar cerca de sus víctimas. El motivo de esta actitud se hizo clara cuando se supo que se alimentaban de carne de animales mayores lo mismo que de insectos. El aguijón no tenía fuerza para desgarrar la carne, pero podía arrancar trozos de carroña y llevarlos hasta la corola.
Tampoco despertaron mayor interés las tres ramitas sin hojas en la base de la corola. Hubo una ligera idea de que tenían algo que ver con el sistema reproductivo, ese sistema que parece explicar todas las partes de propósito dudoso en el mundo vegetal. Se supuso, por lo tanto, que la característica de estas ramitas, que consistía en perder de pronto la inmovilidad y frotarse rápidamente contra el tallo, era una extraña manifestación de la exuberancia amatoria de los trífidos.
PROBABLEMENTE la incómoda distinción de ser agredido tan pronto por un trífido estimuló mi interés, porque desde entonces pareció que un vínculo se establecía entre ellos y yo. Perdí mucho tiempo estudiándolos, fascinado.
Más tarde este tiempo perdido resultó mejor empleado de lo que sospechaba porque, poco después de terminar mis estudios, la Compañía Aceitera y Pesquera Artica & Europea se reconstituyó abandonando la palabra “pesquera”. El público se enteró de que la Compañía y otras compañías similares en otros países iban a dedicarse al cultivo de trífidos en gran escala, con el fin de extraer los valiosos aceites y jugos y obtener grandes cantidades de aceites nutritivos para la cría del ganado. Por lo tanto, de la noche a la mañana los trífidos se convirtieron en el gran negocio.
Inmediatamente decidí mi futuro. Me presenté en la Compañía Artica & Europea, donde conseguí empleo en el Departamento de Producción. La desaprobación de mi padre cedió un poco cuando se enteró del sueldo que iban a pagarme, que era bastante bueno para un muchacho de mi edad. Pero cuando hablé con entusiasmo del futuro él resopló dudoso entre sus bigotes. Él creía únicamente en el tipo de trabajo amparado por una larga tradición, pero me dejó hacer lo que me daba la gana.
—Después de todo, si la cosa fracasa, siempre serás lo bastante joven como para iniciar otra cosa —me dijo.
Esto no fue necesario. Antes que él y mi madre murieran juntos en un accidente de ómnibus aéreo cinco años antes, todas las nuevas compañías desplazaron a los viejos productores de aceite, y los que habíamos entrado en el negocio desde el principio teníamos asegurada una muy buena posición.
Uno de estos primeros empleados fue mi amigo Walter Lucknor.
AL principio tuvieron algunas dudas antes de emplear a Walter. Él entendía muy poco de agricultura, menos de negocios y carecía de calificaciones para el estudio de laboratorio. Por otra parte, sabía mucho acerca de los trífidos: tenía una especie de intuición sobre ellos.
No sé qué le sucedió a Walter aquel fatal día del mes de mayo años después, aunque pueda suponerlo. Es una pena que no haya escapado. Su presencia hubiera sido inmensamente valiosa más tarde. No creo que nadie entienda realmente a los trífidos, o que nadie los entenderá nunca, pero Walter estuvo más cerca que nadie de entenderlos.
Hacía un año o dos que trabajábamos juntos cuando me sorprendió por primera vez.
Era la hora del crepúsculo. Acabábamos de terminar el trabajo del día y mirábamos con satisfacción tres nuevos campos de trífidos recién crecidos. En esos días no los cercábamos sencillamente como se hizo más tarde. Estaban colocados en hileras en los campos o, por lo menos, los postes de acero en que los sujetábamos se hallaban dispuestos en línea recta, porque las plantas seguían diversas inclinaciones. Calculábamos que en otro mes aproximadamente podríamos extraerles el jugo. La tarde era tranquila; el único sonido que la quebraba era el ocasional crujido de las pequeñas ramitas de los trífidos frotándose contra el tallo. Walter los miraba con la cabeza levemente ladeada. Sacó la pipa de su boca.
—Están muy conversadores esta noche —dijo.
Como es natural, creí que se expresaba metafóricamente.
—Tal vez sea el tiempo —sugerí—. Me parece que lo hacen con más frecuencia cuando hay tiempo seco.
Él me miró de soslayo y sonrió.
—¿Hablan más en tiempo seco?
—¿Cómo…? —empecé a decir, pero me interrumpí—. ¿No creerás que realmente están hablando? —pregunté observando la expresión de su rostro.
—¿Por qué no?
—¡Es absurdo! ¡Plantas que hablan!
—¿Es mucho menos absurdo que las plantas caminen? —preguntó.
Miré hacia los trífidos y después volví a mirar a Walter.
—Nunca supuse… —empecé a decir vacilante.
—Piensa un poco y vigílalos… Me interesaría saber a qué conclusiones llegas —dijo.
Es raro que, en todos mis tratos con los trífidos, jamás se me hubiera ocurrido esa posibilidad. Pero, una vez que se presentó la idea, no la rechacé. No podía evitar suponer que, posiblemente, se enviaban mensajes secretos entre ellos.
Yo suponía conocer bien a los trífidos, pero cuando Walter hablaba sobre ellos, yo comprendía que ignoraba absolutamente todo. Él podía, cuando estaba en vena, hablar horas sobre los trífidos, lanzando teorías que unas veces parecían locas y otras imposibles.
El público había cesado por aquel entonces de interesarse en los trífidos: la gente los encontraba torpemente divertidos, pero no muy interesantes. Pero la Compañía no perdía interés en ellos. Se consideraba que su existencia era una afortunada casualidad para todos, y especialmente para la Compañía. Walter no compartía ningún punto de vista. Oyéndolo, yo también llegué a tener frecuentes pensamientos.
Él estaba seguro de que “hablaban”.
—Y eso —argumentaba— quiere decir que, de algún modo, poseen cierta inteligencia. No puede estar situada en el cerebro porque la disección nos ha mostrado que no tienen nada que se parezca a un cerebro… Pero nada demuestra tampoco que algo en ellos no haga las veces de cerebro.
—Y también hay cierta inteligencia. ¿Te has fijado que, cuando atacan, siempre se dirigen a las partes no resguardadas? Siempre a la cabeza y algunas veces a las manos. Y otra cosa: si examinas la estadística de víctimas, verás la gran proporción de los que han sido golpeados entre los ojos y cegados. Es muy notable y significativo.
—¿Significativo de qué? —pregunté.
—De que saben cuál es la mejor manera de imposibilitar a un hombre… En otras palabras, de que saben lo que están haciendo. Consideremos que poseen inteligencia: esto nos deja con una sola superioridad sobre ellos: la vista. Nosotros podemos ver y ellos no. Ciegos, nuestra superioridad desaparecería. Más aún: nuestra posición sería inferior a la de ellos, porque ellos están adaptados a una existencia ciega y nosotros no.
—Pero aun en ese caso, ellos no pueden hacer cosas. Tienen muy poca fuerza en el aguijón —señalé.
—Así es, pero ¿de qué serviría nuestra habilidad para manejar las manos si no pudiéramos ver las cosas? De todos modos, ellos no necesitan manejar cosas, al menos de la manera que lo hacemos nosotros. Ellos pueden alimentarse directamente del suelo, de los insectos o de trozos de carne cruda. Ellos no tienen que seguir todo el complicado proceso de los cultivos, de la distribución, de la cocina. Si se tratara de medir la capacidad de supervivencia entre un trífido y un hombre ciego, yo sé a cuál de los dos apostaría.
—Estás suponiendo una inteligencia igual —dije.
—En modo alguno. No es necesario. Probablemente poseen una inteligencia de otro tipo, porque sus necesidades son más simples. Piensa en los complicados procesos a que debemos someter a los trífidos para aprovecharlos en un extracto asimilable. Ahora piensa lo opuesto. ¿Qué necesita un trífido? Herirnos, esperar algunos días y empezar a asimilarnos.
ERA capaz de hablar así horas enteras, hasta que, escuchándolo, yo perdía el sentido de las proporciones y llegaba a pensar en los trífidos como en posibles competidores. Walter no pretendía otra cosa. Había pensado escribir un libro al respecto cuando hubiera acumulado suficiente material.
—¿Pensado? —pregunté—. ¿Por qué no lo haces?
—Por esto —extendió el brazo señalando la granja—. Hay muchos intereses invertidos ahora. No sería conveniente que nadie viniera con ideas inquietantes al respecto. Y, de todos modos, tenemos a los trífidos bien controlados, todo es una discusión académica y no vale la pena comenzarla.
—Nunca se puede saber nada contigo —repuse—; nunca sé hasta qué punto te dejas llevar por la imaginación. ¿Realmente crees que el asunto ofrece algún peligro?
Dio unas pitadas y respondió:
—Yo mismo no estoy muy seguro. Pero una cosa sí sé: podrían ser peligrosos. Te diría más si pudiera entender sus comunicaciones. Están allí y nadie piensa en ellos más que en unos repollos y sin embargo, siempre se comunican entre sí. ¿Por qué? ¿Qué se dicen? Eso quisiera saber.
Creo que Walter jamás mencionó sus ideas a nadie más, y yo las guardé secretamente, en parte porque dudaba de encontrar a alguien menos escéptico que yo, y, en parte, porque no era conveniente que la compañía se enterara de nuestras ideas.
DURANTE uno o dos años trabajamos juntos. Pero, con la apertura de nuevas granjas y la necesidad de estudiar métodos en el extranjero, yo empecé a viajar. Walter entró finalmente en los laboratorios. A él le agradaba hacer experimentos por su cuenta, al mismo tiempo que trabajaba para la compañía. De vez en cuando yo lo visitaba. Sus continuas experiencias con trífidos no habían servido para aclarar mayormente sus ideas. Había probado, al menos para satisfacción propia, que los trífidos poseían cierta inteligencia. Seguía convencido de que el frotamiento de las ramitas era una forma de comunicación. Para el público había llegado a demostrar que las ramitas eran algo más de lo que parecían y que un trífido desprovisto de ellas se deterioraba gradualmente. También había establecido que el grado de infertilidad de las semillas de trífidos era del 95 por ciento.
—Y esto es una cosa muy buena —indicó—. Si todos germinaran, bien pronto sólo habría lugar para los trífidos en este planeta.
También estuve de acuerdo con esto. El tiempo de la floración en los trífidos era todo un, espectáculo. La oscura corola brillaba y se dilataba, llegando al tamaño de una gran manzana. Cuando estallaba podía oírse el ruido a veinte metros de distancia. Las semillas blancas flotaban en el aire como un vapor y eran arrastradas por las brisas más leves. Un campo de trífidos en agosto daba la sensación de una especie de bombardeo.
Walter descubrió también que la calidad de los extractos obtenidos mejoraba si los trífidos conservaban su aguijón. Por lo tanto, la práctica de mutilarlos cesó en las granjas, y tuvimos que usar ropa y máscaras protectoras al trabajar con las plantas.
Cuando ocurrió el accidente que me mandó al hospital yo estaba trabajando con Walter. Examinábamos algunos ejemplares que presentaban desviaciones curiosas. Ambos llevábamos máscaras protectoras de metal y yo ignoro exactamente lo que ocurrió. Lo único que sé es que, al inclinarme, un aguijón golpeó violentamente los alambres de mi máscara. En noventa y nueve casos de cada cien el golpe no hubiera importado: las máscaras estaban destinadas precisamente a protegernos de ello. Pero este golpe fue tan violento que algunas de las bolsitas de veneno se abrieron y unas gotas penetraron en mis ojos.
Walter me llevó al laboratorio y me administró un antídoto en pocos segundos. Fue gracias a su rápida intervención que pude salvar la vista. Con todo, aquello significó una semana en la oscuridad.
Cuando estuve en el hospital decidí que, si conservaba la vista, no trabajaría más con los trífidos. Yo había desarrollado una considerable resistencia al veneno desde la primera vez que fui herido, en el jardín. Había recibido, sin demasiado daño, aguijonazos que hubieran dejado muerto a un hombre no experimentado. Pero aquello me sirvió de lección.
Medité largas horas, en la oscuridad, a qué actividad me dedicaría en el futuro. Considerando lo que el destino nos deparaba, mis preocupaciones no podían ser más ociosas.
Platos eliminados de la lista
HACE pocos meses se informó que en el Aeródromo Nacional de Washington los radares habían detectado “platos voladores Los periódicos protestaron porque ningún avión salió a perseguirlos; pero es que poco antes se había aceptado la explicación dada por el profesor Menzel a estos misteriosos fenómenos. No son astronaves de otros mundos, ni se deben a histeria colectiva. Son “espejismos aéreos”, falsas imágenes de cualquier luz fuerte (la del Sol, por ejemplo), debidas a la existencia de muchas capas de aire caliente y frío, que provocan complicados fenómenos de refracción. Y estos espejismos también ocurren con las ondas del radar. No parece, sin embargo, que esta explicación haya disminuido el interés por los sabrosos (periodísticamente) platos.
¿Por qué se ven más platos voladores los martes? Porque el martes es día de lavado, explica una conocida revista médica inglesa. Debido a que ahora muchas amas de casa usan detergentes en su lavado, los tanques donde se recogen las aguas cloacales tienen a veces capas de espuma de dos metros de espesor. Un viento fuerte puede llevarse entera esa capa de espuma, que en el aire tendrá el aspecto exacto de un plato volador. En fin, cosas más raras se han visto…
III. LA CIUDAD A TIENTAS
LA puerta del bar quedó agitándose detrás de mí cuando me dirigí a la esquina de la calle principal. Allí me detuve.
No tenía ningún plan y, aunque empezaba a comprender que lo que había ocurrido era una catástrofe general, me sentía demasiado aturdido para razonar. ¿Qué podía hacerse ante una cosa de tal magnitud? Me sentía perdido, desolado, y mi existencia parecía irreal, como si estuviera fuera de mí mismo. En ninguna parte se veía tránsito ni se oía nada. Las únicas señales de vida las daban algunas personas dispersas, tanteando su camino a lo largo de las casas.
Era un perfecto día de principios de verano. El sol surgía en un cielo profundamente azul, con nubecillas blancas. Todo era claro y fresco, exceptuando una columna de grasiento humo que se elevaba detrás de las casas, hacia el norte.
Permanecí allí indeciso algunos minutos. Después me dirigí hacia el centro de la ciudad.
Hasta ahora no puedo explicar por qué hice esto. Tal vez fue el instinto de buscar lugares conocidos, o, tal vez, imaginé que, en caso de haber alguna autoridad, allí la encontraría.
El coñac me había dado más hambre que nunca, pero el problema de alimentarse no era tan fácil como yo había supuesto. Y, sin embargo, allí estaban las tiendas, vacías y sin vigilancia, con comida en las vidrieras… y del otro lado estaba yo, hambriento y con medios para pagar. Por otra parte, si no quería pagar, bastaba con romper una vidriera y elegir lo que me diera la gana.
Pero era difícil decidirse a hacer aquello. Yo no estaba todavía dispuesto a aceptar, después de casi treinta años de una existencia respetable y sometida a leyes, que todo hubiese cambiado de manera tan fundamental. Estaba también el sentimiento de que, mientras yo no cambiara, las cosas, de algún modo, volverían a ser normales. Absurdamente me parecía que, en el momento que me apoderara de algo sin pagar, el orden quedaría abolido para siempre: yo me convertiría en un ladrón, un saqueador, viviendo sobre el cuerpo muerto del sistema que me había alimentado. ¡Tonterías de sensibilidad en un mundo deshecho! Y, sin embargo, todavía me causa placer recordar que la civilización no desapareció en mí bruscamente y que, por lo menos durante cierto tiempo, vi vidrieras donde se me hacía agua la boca sin que mis convenciones me permitieran saciar el hambre.
El problema se solucionó cuando había recorrido casi un kilómetro. Un taxi, después de subir a la vereda, terminó con el radiador enterrado en la vidriera de una rotisería. Esto no era como romper yo mismo la vidriera. Me apoderé así de un buen almuerzo. Pero, aun entonces, experimenté la fuerza de las viejas convenciones: con toda conciencia dejé sobre el mostrador una buena cantidad de dinero por las cosas que llevaba.
Casi enfrente había un jardín. Probablemente había sido el viejo cementerio de una iglesia. Las antiguas piedras habían sido colocadas contra la pared de ladrillos y el espacio abierto estaba lleno de pasto y senderos de gramilla. Era muy agradable bajo las hojas nuevas de los árboles y ocupé uno de los bancos para almorzar.
El lugar era tranquilo y retirado. Nadie más entró en el jardín, aunque ocasionalmente una figura pasaba frente a la verja de entrada. Arrojé algunas migajas a los gorriones, los primeros pájaros que veía en el día, y me sentí mejor al ver su indiferencia ante la calamidad.
Cuando terminé de comer encendí un cigarrillo. Mientras fumaba, meditando qué podía hacer y adonde ir, el silencio fue quebrado por el sonido de un piano desde un edificio de departamentos situado junto al jardín. Después una voz de muchacha cantó. Las palabras de la canción eran de una balada de Byron.
Escuché, contemplando el dibujo de las tiernas y frescas hojas contra el cielo azul. La canción terminó. Las notas del piano murieron a lo lejos. Entonces oí sollozar. Sin pasión: era un sollozo suave, desesperado, un sollozo de abandono y de angustia. No sé si era la muchacha que había cantado u otra quien sollozaba en esa forma. Pero no pude soportar más. Regresé a la calle y, por un rato, mis ojos permanecieron húmedos.
HASTA la esquina de Hyde Park estaba desierta. Había algunos autos y camiones abandonados en las calles. Un ómnibus había atravesado un sendero y se había detenido en Green Park; un caballo, todavía con los arneses puestos, yacía junto a la estatua contra la cual se había roto la cabeza. El único movimiento provenía de algunos hombres y unas pocas mujeres que tanteaban cuidadosamente el camino, siguiendo los alambrados y tendiendo los brazos al frente para protegerse donde no los había. También, un poco inesperadamente, uno o dos gatos. Sus presas eran escasas en la siniestra tranquilidad: los gorriones eran pocos y las palomas habían desaparecido.
Siempre atraído por el viejo centro de las cosas marché hacia Piccadilly. Me dirigía en aquella dirección cuando oí un nuevo ruido, un golpeteo continuo que se acercaba. Mirando en dirección a Park Lañe vi a un hombre discretamente vestido que caminaba rápidamente hacia mí, mientras golpeaba la pared a su lado con un bastón. Al oír mis pasos se detuvo.
—No tema —dije—, venga.
Sentí alivió al verlo. Era, por así decirlo, un ciego normal. Sus oscuros anteojos eran mucho menos inquietantes que la mirada fija en los inútiles ojos de los otros.
—Quédese entonces quieto —dijo—, ya he sido atropellado hoy por un increíble número de idiotas. ¿Qué diablos ha pasado? ¿Por qué está todo tan tranquilo? Sé que no es de noche… Puedo sentir el sol. ¿Qué les ha pasado a todos?
Le expliqué lo que sabía.
Cuando terminé de hablar, él guardó silencio unos momentos, después tuvo una risa breve y amarga.
—Bueno —dijo—, ahora necesitarán para ellos mismos toda su maldita compasión.
Y se irguió, casi desafiante.
—Gracias. Buena suerte —me dijo y se alejó, con exagerado aire de independencia. El sonido de su bastón, golpeando certera y confiadamente, se perdió a lo lejos.
EN Piccadilly podía verse un poco más de gente, y caminé entre los vehículos que obstruían la calle. Allí mi presencia molestaba menos a los que buscaban su camino tanteando contra los edificios, porque, cada vez que oían pasos, se detenían temiendo un choque. Estos choques ocurrían en toda la calle, pero uno me pareció significativo. Los protagonistas venían tanteando una vidriera en direcciones opuestas basta que se dieron un encontronazo. Uno de ellos era un joven bien vestido, pero con una corbata evidentemente elegida al azar. La otra era una mujer que llevaba consigo una niñita. La niña dijo algo ininteligible. El joven se detuvo bruscamente.
—Un momento —dijo—. ¿Puede ver su chico?
—Sí —contestó la mujer—. Pero yo estoy ciega.
El joven se volvió. Apoyó un dedo contra la vidriera, y señaló algo.
—Veamos, querido, ¿qué ves aquí? —preguntó.
—No soy un chico —protestó la niña.
—Vamos, Mary, contesta al señor —dijo la madre.
—Unas bonitas señoras —dijo la niña.
El joven tomó a la mujer del brazo y la arrastró hasta otra vidriera.
—¿Y qué ves aquí? —preguntó.
—Manzanas e higos —dijo la niña.
—Espléndido —dijo el joven.
Se quitó el zapato y golpeó la vidriera con el taco. El ruido resonó en toda la calle. Volvió a calzarse, metió el brazo cuidadosamente por la abertura del vidrio y tanteó hasta encontrar un par de naranjas. Dio una a la mujer y otra a la niña. Después tanteó de nuevo, encontró otra para él y empezó a pelarla. La mujer sostenía indecisa su naranja.
—Pero… —empezó a decir.
—¿Qué pasa? ¿No le gustan las naranjas? —preguntó el joven.
—Pero esto no está bien. No podemos tomarlas así.
—¿Y de qué otra manera cree poder alimentarse? —inquirió el joven.
—Supongo… Bueno, no lo sé —reconoció la mujer, vacilante.
—Así es. Y ésta es la respuesta. Cómalas ahora y después iremos a buscar algo más sustancioso.
—De todos modos no está bien —dijo ella, pero su tono era menos convencido.
PICCADILLY Circus era uno de los lugares más populosos que he conocido. Parecía repleto, aunque sólo habría allí un centenar de personas. La mayoría llevaba ropas extravagantemente combinadas y marchaba como en un sueño. Ocasionalmente algún tropezón hacía estallar palabrotas que expresaban una ira inútil… Era alarmante escucharlas, porque parecían proferidas por un niño asustado y enojado. Pero, en general, había poca conversación y menos ruido. Parecía que la ceguera hubiera encerrado a la gente en sí misma.
La única excepción era un hombre alto, maduro y flaco, con recia pelambre gris, que hablaba enfáticamente del arrepentimiento, de la ira de Dios y de terribles castigos para los pecadores. Nadie le prestaba atención: para la mayoría el día de la ira de Dios había llegado ya.
Después, a la distancia, se oyó un ruido que llamó la atención a todos. Se aproximaba un coro cantando:
“Cuando muera no me entierres,
pon mis huesos en alcohol”.
Siniestra y desentonada, la canción se deslizaba por las calles vacías, con un penoso eco. Todas las cabezas se volvían a derecha e izquierda, procurando adivinar la dirección del canto. El profeta de la condenación elevó su voz contra esta competencia. La canción, más desafinada que nunca, gemía ya cercana:
“Si mis pies y mi cabeza de licor estarán mojados,
mis huesos alcoholizados muy bien se conservarán”.
Desde donde me encontraba pude ver una larga fila de gente marchando en dirección a Piccadilly Circus. El segundo hombre apoyaba las manos en los hombros del primero, el tercero sobre los del segundo y así sucesivamente hasta formar una fila de veinticinco o treinta personas.
Marcharon firmemente hasta llegar al centro mismo de Piccadilly; entonces el jefe alzó la voz. Era una voz considerable, digna de comandar un regimiento:
—¡Compañía… FIRMES!
Todas las personas que ocupaban Piccadilly Circus quedaron inmóviles, con la cara vuelta hacia donde oían la voz, tratando todos de adivinar de qué se trataba. El jefe alzó otra vez el tono e imitó a los guías profesionales:
—Estamos aquí, señores, en el mismo maldito Piccadilly Circus. El Centro del mundo. El ombligo del universo. Donde hay vino, mujeres y canto.
No era ciego, en modo alguno. Sus ojos recorrían todo, se enteraban de lo que pasaba. Quizás su vista se había salvado casualmente, como la mía, pero estaba muy borracho, al igual que todos los que lo acompañaban.
—Y nosotros también tendremos eso —añadió—. Próxima parada: el bien conocido Café Royal… y todas las bebidas de la casa.
—¿Y qué hay con las mujeres? —preguntó una voz y se oyó una risa.
—¡Oh, mujeres! ¿Es eso lo que desean? —preguntó el jefe.
Dio un paso y tomó a una muchacha del brazo. La muchacha gritó, pero el hombre no prestó atención a ello.
—Ahí tienes, compañero. Y no dirás que te trato mal. Es una muchacha preciosa, si es que eso hace alguna diferencia para ti.
—¿Y yo? —preguntó otro hombre.
—¿Tú, camarada? Veamos. ¿Prefieres rubia o morena?
Considerando más tarde la cuestión, creo que me porté como un tonto. Mi cabeza estaba todavía llena de las convenciones que ya no tenían aplicación. No se me ocurrió pensar que cualquier muchacha adoptada por este grupo tendría más posibilidades de subsistir que abandonada a su propia suerte. Lleno de una mezcla de heroísmo escolar y de nobles sentimientos, me abrí paso. El hombre no me vio venir hasta que estuve muy cerca y entonces lancé un golpe a su mandíbula. Pero, desgraciadamente, él procedió con más rapidez…
CUANDO volví a interesarme en lo que me rodeaba me encontré acostado en la calle. El ruido del grupo se perdía a la distancia, y el profeta de la condenación, con renovada elocuencia, lanzaba anatemas infernales.
Una vez que me repuse un poco me alegré de que el asunto no hubiera sido peor. Si todo hubiera ocurrido a la inversa, yo no hubiera podido menos de hacerme responsable por los hombres que mi antagonista guiaba. Después de todo, y aunque uno protestara contra sus métodos, él era los ojos del grupo, y ellos contaban con él tanto para la bebida como para la comida. Y las mujeres se unirían con ellos por su propia cuenta cuando estuvieran bastante hambrientas. En realidad, parecía que mi suerte había dispuesto que yo no tuviera el honor de ser jefe de aquel grupo.
Recordando que se dirigían al Café Royal, decidí recobrarme en el Regent Palace Hotel. Otros tuvieron la misma idea antes que yo, pero vi gran cantidad de botellas que todavía no habían sido destapadas.
Creo que fue mientras fumaba tranquilamente un cigarrillo, frente a un buen coñac, que empecé a comprender que todo lo que había visto era real y decisivo. Nunca más podríamos volver, atrás. Esto era el fin de todo lo que yo conociera anteriormente…
Tal vez había necesitado aquel golpe para entenderlo. Ahora me encontraba frente al hecho de que mi existencia carecía de centro. Mi manera de vivir, mis planes, mis ambiciones, todas las esperanzas que había tenido, desaparecían de golpe, junto con las condiciones de vida que se desarrollaran. Creo que, si hubiera tenido parientes o amigos queridos que llorar, me hubiera suicidado en aquel momento. Pero lo que a veces había parecido una existencia vacía era ahora una suerte. Mi madre y mi padre estaban muertos, mi única tentativa matrimonial había fracasado años atrás, y nadie dependía d mí. Es curioso, pero aunque comprendía que no era un sentimiento loable, experimenté alivio…
No, no fue únicamente el coñac porque aún ahora, después que han pasado los años, puedo sentirlo en parte… Si bien quizás el coñac sirvió para simplificar algo el aspecto de las cosas.
Y estaba también el problema inmediato de lo que debía hacer en seguida: cómo y dónde empezar mi nueva vida. Pero no dejé que eso me preocupara por el momento. Bebí y salí del hotel a enfrentar lo que pudiera ofrecerme este extraño mundo.
IV. SOMBRAS DEL PASADO
PARA evitar encontrarme con el grupo del Café Royal tomé por una calle lateral, con intenciones de dirigirme a Regent Street.
Tal vez el hambre sacaba a la gente de sus casas. Fuera lo que fuere, encontré ahora mucha más gente que desde que había dejado el hospital. En las veredas había choques continuos y la confusión de los que intentaban marchar se acrecentaba por las constantes aglomeraciones frente a las vidrieras, que aparecían rotas más y más frecuentemente. Nadie entre los grupos parecía seguro de la clase de tienda que enfrentaban. Algunos intentaban reconocerlo tanteando en busca de algún objeto conocido. Otros, arriesgando herirse con los vidrios rotos, se metían dentro de las vidrieras.
Sentí que debía indicar a esa gente dónde encontrar comida. Pero ¿debía hacerlo realmente? Si los guiaba hasta una tienda todavía intacta se formaría una muchedumbre que no sólo despojaría el lugar en cinco minutos, sino que aplastaría también a las personas más débiles del grupo. Además, pronto desaparecería toda la comida de las tiendas, ¿y qué ocurriría entonces con los millares de personas que reclamarían más alimentos? Se podía elegir un grupo pequeño y mantenerlo vivo por cierto tiempo, pero ¿a quién escoger? Nada parecía justo, desde cualquier punto de vista que se mirara.
Lo que ocurría era una cosa turbia, sin caballerosidad y sin caridad, un asunto de tomar y de no dar. Si un hombre chocaba contra otro y descubría que el primero llevaba consigo un paquete, lo robaba y desaparecía, esperando que el paquete contuviera alimentos, mientras el perdedor tendía enfurecido las manos al aire o golpeaba a tontas y a locas. Una vez tuve que retirarme del camino para evitar ser chocado por un hombre anciano, que corría por la calle sin aparente temor a los obstáculos. Su expresión era de profunda picardía y apretaba ávidamente contra su pecho dos latas de pintura roja. En una esquina había un grupo que casi lloraba de frustración rodeando a un niñito sorprendido, que podía ver, pero que era demasiado pequeño para entender qué deseaban pedirle.
Empecé a sentirme inquieto. En pugna con mi instinto civilizado de ayudar a esa gente, otro instinto me aconsejaba que no me mezclase en el asunto. La gente perdía rápidamente las inhibiciones ordinarias. También me sentía horriblemente culpable por conservar la vista, mientras ellos estaban ciegos. Tenía la sensación de estarme escondiendo, aún cuando estuviera en medio de todos. Más tarde descubrí que este sentimiento estaba justificado.
IBA a doblar una esquina para dirigirme a Regent Street, cuando un grito agudo me detuvo. Todos los demás se detuvieron también, tratando aprensivamente de descubrir qué había ocurrido. La alarma, sumada a la angustia y a la tensión nerviosa, produjo crisis de llanto entre las mujeres; pero los nervios de los hombres tampoco estaban en buen estado: se oyeron palabrotas provocadas por la sorpresa. Porque había sido un grito atroz, la clase de grito que, inconscientemente, habían estado esperando.
Aguardaron a que se repitiera, lo que no tardó en ocurrir. Era un grito asustado, que terminó en un gemido. Pero fue menos alarmante ahora que lo esperábamos. Esta vez pude localizar de dónele provenía. Unos pasos me llevaron a la entrada de un callejón. Cuando doblé la esquina el grito volvió a repetirse.
La causa del grito estaba unos metros más allá de la entrada del callejón. Una muchacha, encogida en el suelo, era castigada por un hombre de aspecto tosco con una fina vara de bronce. La piel que aparecía por las desgarraduras de su vestido, roto en la espalda, presentaba manchas rojas. Cuando me aproximé a ellos comprendí por qué la muchacha no huía: tenía las manos atadas a la espalda, con una cuerda que terminaba en la muñeca del hombre.
Llegué junto a ellos cuando el hombre levantaba el brazo para dar otro golpe. Fue fácil arrancarle la vara de la mano y dejarla caer con cierta fuerza sobre su hombro. Me lanzó una rápida patada, pero yo me retiré a tiempo, lo que fue fácil, pues su radio de acción estaba limitado por la cuerda que tenía atada a la muñeca. Dio otra patada en el aire mientras yo buscaba un cortaplumas en el bolsillo. El hombre, enfurecido, se volvió y pateó a la muchacha. Después tiró de la cuerda para obligarla a ponerse en pie. Yo le di un golpe en la cabeza, pero sólo con la fuerza necesaria para atontarlo un momento: no me parecía bien castigar a un hombre ciego, aunque fuera un individuo de esta especie. Mientras el hombre se recobraba, yo me incliné rápidamente y corté la cuerda que lo unía a la muchacha. Un ligero empujón en el pecho volvió a hacer retroceder al hombre, que casi giró sobre sí mismo, perdiendo la noción de la posición en que estaba. Con la mano que la cuerda cortada dejaba libre intentó golpearme, pero no dio en el blanco y, finalmente, encontró la pared. Entonces pareció perder interés en todo. Ayudé a la muchacha a levantarse, la desaté las manos y la guié por el callejón.
Cuando entramos en la calle la muchacha empezó a recobrarse. Volvió hacia mí su cara manchada y llena de lágrimas:
—¡Pero usted puede ver! —exclamó incrédula.
—Claro que sí —contesté.
—¡Oh, gracias a Dios, gracias a Dios, creí ser la única! —dijo rompiendo otra vez a llorar.
Miré alrededor. A unos metros de distancia había un bar donde sonaba un fonógrafo, se rompían vasos y todos parecían divertirse. Un poco más allá había otro bar, todavía intacto. Casi arrastré allí a la muchacha y la hice sentar. Después arranqué las patas a otras sillas y las puse atravesadas en las manijas de las puertas movedizas, para descorazonar a otros posibles parroquianos; finalmente presté atención al interior del bar.
No corría prisa. La muchacha bebió lentamente el primer vaso. Yo le di tiempo de recobrarse haciendo girar mi vaso entre los dedos y escuchando la canción del fonógrafo del otro bar.
De vez en cuando lanzaba una mirada furtiva a la muchacha. Su vestido, o lo que quedaba de él, era de buena calidad. Su voz indicaba a una persona culta. Lucía una hermosa cabellera rubia con platinado. Era probable que, debajo de las manchas, su cara fuera bonita. Debía de ser unos ocho o diez centímetros menor que yo de estatura, y aparentaba tener alrededor de veinticinco años; era esbelta, pero no flaca. No parecía carecer de fuerza, pero era visible que ésta jamás se había aplicado más que a golpear pelotas, a bailar o a sofrenar algún caballo. Sus manos eran lindas y suaves, y las uñas, todavía intactas, mostraban una longitud más decorativa que práctica.
LA bebida le hizo un efecto lento y benéfico. Al terminar el vaso estaba bastante repuesta.
—¡Dios mío, debo tener un aspecto atroz! —dijo.
Quizá yo era el único que estaba en situación de advertirlo, pero no hice comentarios. Ella se levantó y se dirigió a un espejo.
Tardó unos veinte minutos en regresar. Considerando la limitación de los medios disponibles, se había arreglado bastante bien. Y su ánimo también había mejorado.
—¿Fuma? —pregunté deslizándole otro vaso fortificador de coñac.
Mientras se reponía completamente, nos contamos las vicisitudes por las que pasáramos. Para darle tiempo yo conté primero mi historia. Después ella dijo:
—Estoy muy avergonzada. Realmente, no soy como… No soy como la persona que usted encontró. Soy muy tranquila y razonable, aunque usted no lo crea. Es que aquello fue demasiado para mí. Lo que ocurrió ya es bastante terrible, pero las espantosas perspectivas que se me presentaban eran aún más intolerables, y tuve un momento de pánico. Pensaba que tal vez yo era la única persona en el mundo que podía ver. Esta idea me asustó, y por eso debo haberle parecido aterrada y tonta. Grité y aullé como la protagonista de un melodrama. Nunca lo hubiera supuesto de mí.
—No se preocupe —le dije—; quizás aprendamos cosas sorprendentes sobre nosotros mismos antes de lo que creemos.
—Pero me preocupa. Si pierdo el control de esa manera…
Dejó sin terminar la frase.
—Yo casi llegué también al pánico en el hospital —dije—. Somos seres humanos, no máquinas de calcular.
Se llamaba Josella Playton. El nombre me pareció familiar, pero no recordé dónde lo había oído antes. Vivía en un barrio situado en las cercanías del bosque de St. John. Este hecho confirmaba mis conjeturas. Era aquél un barrio de casas amplias y cómodas, feas en su mayoría, pero todas lujosas. Escapó de la catástrofe por una casualidad semejante a la que me salvara a mí: había estado en una reunión el lunes por la noche.
—Probablemente a alguien se le ocurrió mezclar demasiado las bebidas —dijo—. Nunca me he sentido tan mal… y sin embargo no bebí demasiado.
Despertó el martes, angustiada y mareada. A eso de las cuatro de la tarde su estado no había mejorado. Llamó y dio órdenes de que, pasara lo que pasare, aunque fuese un terremoto o el día del juicio, no debían despertarla. Después tomó una fuerte droga para dormir, lo cual actuó inmediatamente en el estómago vacío.
Desde entonces ignoraba todo lo ocurrido hasta esta mañana, en que su padre la despertó entrando tambaleante en su cuarto.
—¡Josella —había dicho—, por el amor de Dios, llama al doctor Mayle! ¡Dile que estoy ciego, completamente ciego!
Ella se sorprendió al ver que eran casi las nueve. Se levantó y se vistió rápidamente. Los criados no habían respondido a sus llamados ni a los de su padre. Cuando bajó a despertarlos comprobó, horrorizada, que ellos también estaban ciegos.
Como el teléfono no funcionaba, decidió sacar su coche e ir a buscar al médico. Las tranquilas calles y la ausencia de tránsito le parecieron extraños, pero anduvo casi un kilómetro antes de advertir lo que ocurría. Cuando lo comprendió sintióse dominada por el pánico y quiso regresar, pero, casi en seguida, pensó que eso no haría bien a nadie. Existía la posibilidad de que, al igual que ella, el médico hubiera escapado a la enfermedad. Así, con escasa esperanza, había continuado adelante.
En la mitad de Regent Street el coche se detuvo. En su prisa se había olvidado de verificar la cantidad de combustible y el tanque de nafta estaba ahora vacío.
Desalentada, permaneció allí un instante. Todas las caras, atraídas por el ruido del motor antes de detenerse, se volvían hacia ella, pero comprendió finalmente que ninguno podía verla o ayudarla. Descendió del coche esperando encontrar un garaje en las cercanías, o dispuesta, en caso contrario, a caminar el resto del camino. Cuando golpeó la puerta del coche un hombre gritó a su espalda:
—¡Un momento, amigo!
Se volvió y vio a un hombre avanzar a tientas hacia ella.
—¿Qué pasa? —preguntó.
El aspecto del individuo no era en modo alguno recomendable.
Los modales del hombre cambiaron al oír una voz femenina.
—Estoy perdido. No sé dónde estoy —dijo.
—Estamos en Regent Street. El cinema New Gallery está detrás de usted —contestó ella disponiéndose a partir.
—Señorita, ¿quiere indicarme por favor en dónde está la vereda? —suplicó el hombre.
Ella vacilaba, y entretanto el hombre se aproximó. La mano tendida tanteó y encontró la manga de su vestido. Avanzó y, mediante un doloroso apretón, apoderóse rápidamente de sus dos brazos.
—Así que usted puede ver, ¿eh? ¿Por qué demonios usted puede ver y yo y los demás estamos ciegos?
Antes de que ella tomara conciencia de lo que ocurría, el hombre, después de arrojarla al suelo, le había puesto una rodilla sobre la espalda. Con su enorme mano se apoderó de ambas muñecas de la muchacha y las ató con un trozo de cuerda que sacó de un bolsillo. Luego se levantó y la ayudó a ponerse en pie.
—Bueno —dijo—, de ahora en adelante usted verá por mí. Tengo hambre. Lléveme donde haya algo bueno que comer. Vamos, en marcha.
CREO, Bill —prosiguió diciendo ella—, que, aunque su aspecto era terrible, quizá no fuera un hombre malo. Pero estaba asustado. En el fondo estaba mucho más asustado que yo. Me dio de comer y de beber. Sólo empezó a golpearme porque estaba borracho y yo no quise ir con él a su casa. No sé qué habría sido de mí si usted no hubiera aparecido. —Hizo una pausa. Después añadió—: Pero estoy muy avergonzada. Eso demuestra a lo que puede llegar una mujer moderna, ¿verdad? ¡Gritos, desmayos! ¡Es horrible!
Su aspecto había mejorado y evidentemente se sentía también mejor, aunque hizo una mueca al tomar su vaso.
—Creo —dije— que he sido muy lerdo para comprender este asunto…, y que he tenido mucha suerte. Debí haberme percatado de la situación cuando vi aquella mujer con la niñita en Piccadilly. Sólo la casualidad ha impedido que yo cayera en una trampa similar.
—Todos los que han poseído un gran tesoro siempre han llevado una existencia precaria —dijo ella pensativamente.
—De ahora en adelante lo tendré en cuenta —repliqué.
—A mí no se me olvidará jamás —contestó ella.
Por unos momentos escuchamos el estruendo del bar vecino.
—Y ahora —pregunté—, ¿qué piensa hacer?
—Debo regresar a casa. Allí está mi padre. Comprendo que es inútil buscar al médico, aunque él fuera uno de los afortunados.
Estaba a punto de añadir algo, pero vaciló.
—¿Le importa que la acompañe? —pregunté—. No me parece momento apropiado para que andemos solos por las calles.
Ella me lanzó una mirada agradecida.
—Gracias. Estaba a punto de pedírselo, pero pensé que tal vez deseaba usted buscar a alguien.
—No tengo a nadie —contesté—, por lo menos en Londres.
—Me alegro. No es que tema volver a ser atrapada… Me cuidaré muy bien. Pero temo la soledad. ¡Empezaba a sentirme tan aislada y extraña!
YO empezaba a ver las cosas bajo una nueva luz. Al principio fue imposible no experimentar un sentimiento de superioridad y, por consiguiente, cierta confianza. Nuestras posibilidades de sobrevivir a la catástrofe eran un millón de veces superiores a las de los demás. Donde ellos debían hurgar, tantear y adivinar, a nosotros nos bastaba con entrar y tomar.
—Me pregunto —dije— cuántos de nosotros hemos conservado la vista. Yo he encontrado a otro hombre, a una niña y a un bebé. Usted no ha encontrado a nadie. Me parece que vamos a descubrir que somos muy pocos los que podemos ver. Algunos de los ciegos han comprendido ya que su único modo de supervivir consiste en apoderarse de una persona con vista. Cuando todos lo hayan comprendido, no creo que el panorama se presente muy favorable.
Me pareció en ese momento que el futuro ofrecía dos posibilidades: llevar una existencia solitaria, siempre con miedo de ser capturado, o reunir un grupo selecto que nos protegiera de los otros grupos. Y tuve visiones de luchas sangrientas en que bandas iracundas disputaban nuestra posesión. Meditaba cuando Josella, levantándose, me llamó a la realidad.
—Debo regresar… —dijo—. ¡Pobre papá! Son más de las cuatro.
De regreso en Regent Street tuve una idea súbita.
—Venga —le dije—, creo que hay una armería por aquí cerca…
No me había equivocado: salimos provistos de un par de cuchillos con su correspondiente vaina y de cinturones para llevarlos.
—Me hace sentirme como un pirata —dijo Josella ajustándose el cinturón.
—Es mejor ser un pirata que la prisionera de un pirata —contesté.
Un poco más allá encontramos un camión. El ruido que hizo cuando lo puse en marcha resonó en nuestros oídos con más fuerza que todo el tránsito en una calle muy concurrida. Marchamos hacia el Norte, procurando evitar los vehículos abandonados y los transeúntes inmovilizados en medio de la calle al oír el ruido del motor. Los rostros se volvían esperanzados hacia nosotros y volvían a deprimirse cuando pasábamos de largo. Un edificio ardía y una nube de humo surgía de otros incendios en alguna parte de Oxford Street. Había ahora más gente en Oxford Circus, pero lo atravesamos sin dificultad y marchamos hacia Regent’s Park.
Fue un alivio salir de las calles y llegar a un espacio abierto, donde no había desdichados vagando y tanteando. Las únicas cosas movientes que vimos en los grandes canteros de césped fueron dos o tres grupitos de trífidos marchando hacia el sur. De algún modo habían conseguido arrancar las estacas a las que estaban atados y las arrastraban consigo junto con sus cadenas. Recordé que había algunos ejemplares sin mutilar guardados por un doble alambrado detrás del zoológico, y me pregunté cómo habían conseguido salir. Josella también los vio.
—No será muy distinto para ellos —dijo.
No tuvimos mayores inconvenientes en el resto del camino. Me detuve frente a la casa que ella indicó. Bajamos del camión y abrimos la puerta del jardín. Un caminito daba la vuelta por un cantero de flores que, vistas desde la calle, ocultaban el frente de la casa. Al doblar por el extremo del sendero Josella dio un grito y se precipitó hacia adelante. Alguien yacía boca abajo entre las hierbas, pero era visible una de sus mejillas. A la primera mirada percibí una gran mancha roja.
—¡Cuidado! —grité.
La alarma de mi voz la hizo detenerse.
Yo acababa de ver al trífido. Estaba oculto entre los matorrales, a una distancia desde la que podía alcanzar la figura tendida.
—¡Atrás, rápido! —grité.
Mirando al hombre tendido en el suelo ella vaciló.
—Pero es necesario… —empezó a decir volviéndose hacia mí. Se detuvo y lanzó un grito.
Me volví rápidamente y vi a un trífido sólo a unos metros detrás de mí.
Automáticamente me llevé las manos a los ojos. Sentí silbar el aguijón que me atacaba, pero no me desmayé, ni siquiera sentí una ardiente quemadura. Es posible actuar con la rapidez del relámpago en esos momentos, y el instinto me hizo saltar sobre el trífido antes de que tuviera tiempo de volver a atacar. Caí con él, tratando de arrancar la corola y el aguijón. Los tallos de los trífidos pueden ser dañados y el de éste quedó en bastante malas condiciones antes de que yo me levantara.
Josella, alelada, había quedado en pie en el mismo sitio.
—Venga —dije—, hay otro entre los arbustos, detrás de usted.
Ella miró temerosamente sobre su hombro y se aproximó a mí.
—¡Pero usted está herido! —dijo incrédula—. ¿Cómo es que usted…?
—No lo sé —dije—. Debería estar muerto.
Miré al trífido derribado. Súbitamente me acordé de los cuchillos que habíamos adquirido pensando en otros enemigos, y corté el aguijón por la base. Lo examiné.
—Esto lo explica todo —dije señalando las bolsitas de veneno—. Vea, están vacías, exhaustas. Si hubieran estado llenas, o llenas a medias…
Bajé el pulgar hacia abajo.
Debí agradecer mi buena suerte a esto y a la resistencia que había adquirido contra el veneno. De todos modos, en el dorso de las manos y en el cuello tenía manchas rojas que empezaban a picarme ferozmente. Froté las manchas mientras miraba el aguijón.
—Es raro —murmuré más para mí mismo que para ella, pero ella me oyó.
—¿Qué es raro?
—Nunca he encontrado antes uno con las bolsitas de veneno vacías. Debe de haber hecho muchísimas víctimas.
DUDO de que me oyera esta vez. Su atención se había vuelto hacia el hombre que yacía en el jardín, mientras no perdía de vista al otro trífido.
—¿Cómo podríamos sacarlo de ahí? —preguntó.
—Mucho me temo que no podremos sacarlo mientras ese trífido esté ahí —le dije—. Y además, bueno, no creo que podamos hacer nada por él.
—¿Quiere decir que está muerto?
Asentí.
—Sí, no cabe duda… He visto otras víctimas. ¿Quién era? —añadí.
—El viejo Pearson. Era jardinero y chófer de mi padre. Lo quería mucho. Lo he conocido toda mi vida…
—Lo siento… —empecé a decir, pero, mientras buscaba una frase apropiada ella me interrumpió.
—¡Oh, mire, mire!
Señalaba el sendero que bordeaba el costado de la casa: una pierna con media negra y zapato de mujer en un extremo.
Avanzamos cautelosamente hasta colocarnos en un lugar desde donde pudimos ver mejor. Una muchacha vestida de negro yacía tendida entre el sendero y un cantero de flores. Su cara bonita y fresca presentaba una mancha roja. Josella lanzó un sollozo, sus ojos se llenaron de lágrimas.
—¡Oh, es Annie! ¡La pobrecita Annie! —dijo.
Procuré consolarla.
—Apenas se ha dado cuenta —expliqué—. Cuando el golpe es lo bastante fuerte como para matar, la muerte es también misericordiosamente rápida.
No encontramos allí más trífidos. Probablemente ambas víctimas habían sido atacadas por el mismo. Juntos atravesamos el sendero y entramos en la casa por una puerta lateral. Josella llamó. Nadie contestó, y entonces volvió a llamar. Ambos aguardamos en el total silencio que envolvía la casa. Ninguno de los dos dijo nada. Ella me miró y me condujo por el corredor hacia otra puerta. Cuando la abrió se oyó un silbido y algo golpeó la puerta una pulgada por encima de su cabeza. Rápidamente ella cerró la puerta y se volvió para mirarme; tenía los ojos desmesuradamente abiertos.
—Hay uno en el vestíbulo —dijo.
Habló en un murmullo asustado, como si pudieran oírla.
Regresamos al jardín. Andando sobre el césped para no hacer ruido dimos vuelta a la casa hasta que pudimos espiar dentro del vestíbulo. La puerta que comunicaba con el jardín estaba abierta, con un vidrio roto. Se veían huellas barrosas en los peldaños de entrada y sobre la alfombra. Un trífido se erguía en medio de la habitación. Casi rozaba el techo con la corola y se balanceaba levemente. Cerca de su húmeda raíz yacía el cuerpo de un hombre anciano, vestido con un salto de cama de seda brillante. Tomé el brazo de Josella, temeroso de que intentara aproximarse a él.
—¿Es… su padre? —pregunté, aunque sabía que así era.
—Sí —dijo ella, y se cubrió la cara con las manos. Su cuerpo temblaba levemente.
Yo permanecí inmóvil, sin perder de vista al trífido. Después tendí mi pañuelo a Josella. No podía hacer otra cosa. Ella tardó un tiempo en recobrarse algo. Recordando a la gente que habíamos visto ese día, dije:
—¿Sabe usted? Preferiría estar muerto a llegar a ser como las personas que hemos encontrado.
—Sí —contestó ella después de una pausa.
Miró el cielo. Era de un azul suave y profundo, con unas nubecitas flotantes, como plumas.
—¡Oh, sí! —repitió ella con más convicción—. ¡Pobre papá, no hubiera podido soportar ser ciego! Amaba demasiado todo esto. —Volvió a mirar el interior de la habitación—. ¿Qué hacemos? No puedo dejarlo…
En aquel instante observé el reflejo de un movimiento en el resto del vidrio de la puerta. Miré rápidamente detrás de mí y vi a un trífido surgiendo de entre los matorrales y avanzando por el césped. Marchaba directamente hacia nosotros. Pude oír el ruido de las correosas hojas mientras el tallo se bamboleaba.
No había tiempo que perder. No tenía idea de cuántos trífidos podían haber aún en la casa. Tomé el brazo de Josella y la arrastré por el camino por el que habíamos entrado. Sólo cuando trepamos al camión ella estalló al fin en verdadero llanto.
ERA mejor dejarla llorar. Encendí un cigarrillo y medité sobre lo que debíamos hacer. Naturalmente, a ella no le agradaría dejar allí a su padre. Desearía, sin duda, un entierro apropiado, es decir, que, dadas las circunstancias, ambos tendríamos que cavar una fosa. Pero antes de poder hacerlo era necesario encontrar los medios de enfrentar a los trífidos que había allí y de alejar a los que se presentaran.
Cuanto más consideraba este nuevo aspecto de las cosas menos me agradaba. No sabía qué cantidad de trífidos podría haber en Londres. Por lo menos había unos pocos en cada parque. Generalmente había algunos mutilados a los que se les permitía estar en libertad, pero también otros, con los aguijones intactos, que estaban encerrados detrás de alambradas. Recordando los que habíamos visto atravesar Regent’s Park, me pregunté cuántos habrían podido escapar. También había trífidos en los jardines privados; se suponía que éstos estaban mutilados, pero hay mucha gente descuidada. Y, finalmente, había muchas granjas y laboratorios un poco más lejos…
Mientras meditaba se produjo en mí una imprecisa asociación de ideas. Busqué en mi mente. De pronto recordé. Me pareció oír la voz de Walter diciendo: “Te aseguro que un trífido tiene muchas más posibilidades de sobrevivir que un hombre ciego”.
Naturalmente, había hablado de un hombre cegado por un trífido, pero sus palabras resonaban siniestramente ahora. “La vista es nuestra única superioridad sobre ellos”, había añadido.
Es claro que siempre ocurren coincidencias. Pero sólo las percibimos de tanto en tanto…
Un ruido en la gramilla me despertó de mis recuerdos. Un trífido avanzaba bamboleante hacia la puerta del jardín. Me incliné y cerré rápidamente la ventanilla.
—¡Vamos, vamos! —exclamó Josella con voz nerviosa.
—Aquí estamos a salvo —contesté—. ¡Deseo ver qué hace!
Simultáneamente comprendí que uno de mis problemas estaba resuelto. Acostumbrado a los trífidos, había olvidado la impresión que un trífido no mutilado producía en la gente: el deseo de apartarse de ellos y estar alejados.
El trífido se detuvo junto a la puerta del jardín. Se hubiera jurado que escuchaba. Permanecimos inmóviles y atentos, mientras Josella miraba horrorizada al trífido. Esperé que lanzase el aguijón hacia el camión, pero no lo hizo. Quizá nuestras voces sofocadas le hicieron creer que no estábamos a su alcance.
Las ramitas comenzaron súbitamente a frotarse contra el tallo. Después el trífido se balanceó torpemente hacia la derecha y desapareció por un sendero.
Josella dio un suspiro de alivio.
—¡Vámonos antes que vuelva! —suplicó.
Puse el camión en marcha y regresamos a Londres.
Los platillos más antiguos
LOS platos voladores se vienen observando desde hace siglos, aunque no siempre como platos, afirma el doctor Menzel, máxima autoridad en este tema. El profeta Ezequiel los vio en forma de ruedas, dice la Biblia, y a fines del siglo pasado hubo varios casos de objetos celestiales en forma de cigarro, y en una ocasión, en 1882, el fenómeno fue observado y descripto por varios hombres de ciencia europeos. ¡Y lo extraño es que nunca se lo explicó de una manera realmente satisfactoria!
Aplicaciones del germanio
EL germanio es el último de los elementos puestos de moda por la ciencia contemporánea. Su principal uso está en la fabricación de los transistores, que están desplazando a las válvulas de radio. Pero ya se lo emplea también en medicina, en forma de agujas solubles en los líquidos del cuerpo, con las cuales se pueden depositar cantidades minúsculas de medicamentos en lugares exactamente determinados.
V. UNA LUZ EN LA NOCHE
JOSELLA empezó a recobrarse. Con el deliberado propósito de alejar la mente de lo que dejábamos detrás de nosotros, preguntó:
—¿Adónde vamos ahora?
—A Clarkenwell primero —repuse—. Después iremos a buscar ropas para usted.
—¿Por qué a Clarkenwell? ¡Dios mío!…
Su exclamación era justificada. Al dar vuelta a una esquina vimos una calle llena de gente. Corrían hacia nosotros trastabillando, con los brazos tendidos. Gritos y aullidos surgían de la multitud. Una mujer tropezó y cayó, otros cayeron sobre ella y la mujer desapareció entre las patadas y los gritos de un grupo que luchaba a ciegas. Detrás se veía la causa de aquel tumulto: tres tallos de hojas oscuras se balanceaban sobre las cabezas enloquecidas. Aceleré y tomamos por una calle lateral.
Josella me miró horrorizada.
—¿Se dio cuenta?… ¡Los estaban persiguiendo!
—Así es —contesté—; por eso vamos a Clarkenwell: allí están las mejores armas y máscaras contra trífidos que hay en el mundo.
El camino no estaba tan libre como habíamos supuesto. Había mucha gente en las calles. Aun sonando continuamente la bocina era difícil avanzar. Pronto se hizo imposible. No sé por qué se concentraba tanta gente en aquel lugar. Toda la gente del barrio parecía haber convergido allí. No podíamos avanzar y, al mirar hacia atrás, comprendí que también era imposible retroceder. La muchedumbre nos cercaba.
—¡Abajo, rápido! —dije—. ¡Creo que nos rodean!
—Pero… —dijo Josella.
—¡Rápido!
Toqué por última vez la bocina y me deslicé tras ella, dejando el motor en marcha. Apenas tuvimos tiempo de salir. Un hombre había encontrado la manija de la puerta; la abrió y tanteó dentro. Fuimos levantados en vilo por la presión de los otros que intentaban llegar al camión. Pero, como miembros de la multitud, estábamos a salvo. Alguien se apoderó del hombre que había abierto la portezuela, creyendo que era él quien manejaba. Tomé firmemente la mano de Josella y nos deslizamos tan discretamente como nos fue posible.
Libres finalmente de la muchedumbre, empezamos a buscar un coche apropiado. Después de un kilómetro o dos lo encontramos: era una especie de furgón, que me pareció lo más adecuado para el plan que empezaba a formarse en mi mente.
En Clarkenwell se fabricaban desde hacía siglos armas muy finas y precisas. Encontramos una pequeña fábrica en la que no fue difícil penetrar. Cuando salimos llevábamos un cargamento de excelentes revólveres contra trífidos, algunos “boomerangs” de acero y máscaras protectoras de alambre.
—Y ahora…, ¿a buscar ropa? —preguntó Josella.
—Voy a proponerle un plan —dije—. Primero: encontrar un sitio donde recobrarnos y discutir la situación.
—No quiero ir a otro bar —protestó ella—. Estoy harta de bares.
—También yo estoy harto —asentí—. Estaba pensando en algún departamento vacío. No creo que sea difícil encontrarlo. Allí podremos descansar y trazar los planes de campaña. También será útil para pasar la noche, a menos que usted prefiera guardar las convenciones y que busquemos dos departamentos.
—Creo que prefiero estar cerca de alguien.
—Está bien —volví a asentir—. Segundo: buscar ropas. Quizá sea mejor separarnos para esto, teniendo ambos cuidado de recordar la dirección del departamento elegido.
—Bueno —contestó ella un poco vacilante.
—Todo marchará bien —le aseguré—; no hable con nadie y nadie se dará cuenta de que puede ver. Sólo por no estar preparada se vio envuelta en el embrollo en que estaba. Se trata sencillamente de entrar en una tienda, de elegir algunas cosas y de volver a salir. No encontrará trífidos en el centro de Londres…, por ahora al menos.
—¡Habla usted con tanta ligereza de apoderarse de lo ajeno! —dijo Josella.

—Pero no me siento tan tranquilo al respecto —reconocí—, aunque ya no estoy seguro de que ésa sea una virtud: es, más bien, una costumbre. Y el no ver las cosas tal como son, no nos ayudará en lo mínimo. Creo que tenemos que cesar de vernos como ladrones e imaginar que somos…, bueno, los involuntarios herederos del pasado.
—Sí, debe ser así —consintió ella, pensativa.
Guardó silencio unos instantes y después volvió a los asuntos prácticos.
—¿Y después de la ropa? —preguntó.
—En tercer término —contesté—, indudablemente, tendremos que comer.
TAL como lo esperaba, no tuvimos dificultad en encontrar un departamento. Detuvimos el camión en medio de la calle frente a un edificio de lujoso aspecto y trepamos al tercer piso. No sé por qué escogí el tercer piso, como no fuera que estaba más lejos de la calle que los dos primeros. La elección de departamento fue muy sencilla. Golpeábamos a las puertas, y si respondían a nuestro llamado pasábamos de largo. Después de repetir esto tres veces encontramos una puerta en donde no hubo respuesta. La cerradura cedió a un empuje vigoroso y penetramos en el departamento.
Yo nunca había deseado vivir en un departamento que costara dos mil libras anuales, pero descubrí que decididamente la cosa tenía sus puntos favorables. Los decoradores del departamento habían sido, supongo, esos ingeniosos jóvenes artistas que saben combinar el buen gusto con las comodidades de la manera más costosa posible. La ciencia de estar a la última moda era la nota dominante. Aquí y allá se veían algunos objetos destinados sin duda —si el mundo hubiera seguido su curso natural— a ser execrados en un mañana cercano; otros objetos parecían estar hechos sin sentido práctico ni estético. Me volví para mirar a Josella, que tenía una expresión de asombro.
—¿Nos quedamos en esta cabaña o seguimos buscando? —pregunté.
—Creo que es mejor quedarse aquí —contestó y, juntos, cruzamos sobre la delicada alfombra color crema para explorar el departamento.
Casualmente, estar en aquella casa fue el mejor modo de hacer olvidar a Josella los acontecimientos del día. En nuestro recorrido de: inspección hubo gritos de admiración, de envidia, de deleite, de desdén, en los cuales, debo confesarlo, la malignidad tomó buena parte. Josella se detuvo en la puerta de un dormitorio decorado con las más agresivas manifestaciones de la femineidad.
—Dormiré aquí —dijo.
—¡Dios mío! —exclamé—. ¡Hay gustos para todo!
—No sea malo. Probablemente ésta será mi última oportunidad de ser decadente. Además, ¿no sabe que en cada muchacha hay oculta una aspiración de convertirse en cualquiera de las más idiotas estrellas de cine?
—Como quiera —contesté—, pero espero encontrar una habitación más tranquila para mí. ¡Dios me libre de dormir con un espejo sobre la cama!
—También hay un espejo sobre la bañera —dijo ella mirando al cuarto de baño contiguo.
—No sé si eso es una señal de culminación o de decadencia —dije—, pero, de todos modos, usted no usará la bañera: no hay agua caliente.
—¡Oh, lo había olvidado! ¡Qué fastidio!
El resto del departamento era menos sensacional. Después ella salió en busca de ropa. Yo completé la inspección de los recursos y limitaciones del departamento, y finalmente salí también.
CUANDO salía, se abrió otra puerta en el extremo del corredor. Me detuve y permanecí inmóvil. Apareció un hombre joven llevando a una muchacha rubia de la mano.
—Espera un momento, querida —dijo soltando la mano de la muchacha.
Dio dos o tres pasos sobre la alfombra. Sus manos tendidas encontraron la ventana en la que terminaba el corredor. Sus dedos abrieron de par en par ambas puertas de la ventana. Alcancé a ver fuera la reja muy baja de un balcón.
—¿Qué haces, Jimmy? —preguntó la muchacha.
—Inspecciono el terreno —dijo él retrocediendo y volviendo a tomar a la muchacha de la mano—. Ven, querida.
—Jimmy, preferiría no salir de aquí. Por lo menos en nuestro departamento sabemos dónde estamos. ¿Cómo vamos a alimentarnos? ¿Cómo vamos a vivir?
—En el departamento no podríamos alimentarnos, querida, y no podríamos vivir mucho. Ven, no tengas miedo.
—Pero tengo miedo, Jimmy; tengo miedo.
Se apretó contra él, y él le pasó el brazo por la cintura.
—No temas, querida; ven.
—Pero éste no es el camino, Jimmy…
—Estás confundida, querida: éste es el camino.
—Jimmy, estoy muy asustada; volvamos.
—Demasiado tarde, querida.
Se detuvo frente a la ventana. Con una mano tanteó cuidadosamente la posición. Después abrazó a la muchacha y la atrajo hacia él.
—Era demasiado maravilloso para durar —dijo suavemente—. Te quiero, querida, te quiero mucho.
Ella levantó la cabeza para que él la besara.
Él la levantó en brazos y saltó por la ventana.
ME llevó más tiempo del que suponía encontrar lo que necesitaba. Tardé unas dos horas en regresar al departamento. La voz de Josella llamó, un poco nerviosa, desde aquel femenino dormitorio.
—Soy yo —la tranquilicé y avancé con mi carga. Dejé algunas cosas en la cocina y regresé junto a la puerta del dormitorio.
—No se puede entrar —dijo ella.
—No eran ésas mis intenciones —protesté—. Pero quiero saber una cosa: ¿sabe usted cocinar?
—Puedo hacer un par de huevos duros.
—Me lo temía… Tendremos que aprender muchas cosas.
Regresé a la cocina, encendí el calentador de petróleo que había traído en reemplazo de la inútil cocina eléctrica, y empecé a trabajar.
Cuando terminé de poner la mesa de la sala, el efecto me pareció bastante bueno. Para completar puse dos candelabros y encendí las velas. Josella no había aparecido, aunque pude oír rumores de agua corriente. La llamé.
—En seguida —contestó.
Me acerqué a la ventana y miré la ciudad. Inconscientemente empecé a despedirme de todo. El sol estaba ya muy bajo. Las torres y las fachadas adquirían un tono rosáceo contra el cielo. Habían estallado nuevos incendios. El humo trepaba en enormes columnas negras con alguna ocasional llamarada en el fondo. Probablemente, me dije, no volveré a ver estos conocidos edificios después de pasado mañana. Por un tiempo todavía se podrá volver, pero no al mismo lugar. Los incendios y el tiempo destruirán todo; la ciudad estará muerta y abandonada. Pero ahora, a la distancia, esto todavía parece una ciudad viva.
Mi corazón se resistía a creer lo que me decía la cabeza. Todavía me parecía que aquello era demasiado enorme para ser cierto. Sin embargo, sabía que no era la primera vez en la historia que ocurría una cosa semejante. Los cadáveres de grandes ciudades yacían enterrados en los desiertos y en las olvidadas selvas del Asia. Algunas habían desaparecido hacía tanto tiempo que hasta sus nombres se perdieron. Sin embargo, para los que allí habían vivido su destrucción debió parecer tan imposible como me parecía a mí la destrucción de una gran ciudad moderna…
Pensé que era una de las más persistentes creencias de la raza humana la idea de que “eso no puede ocurrir aquí”, la idea de que nosotros estamos libres de posibles cataclismos. Pero ahora el cataclismo había ocurrido. A menos que sucediera un milagro, éste era el principio del fin de Londres…, y muy probablemente otros hombres aislados contemplaban el principio del fin de Nueva York, de París, de San Francisco, de Bombay…
Todavía estaba meditando, cuando oí pasos detrás de mí. Me volví y vi que Josella entraba en la habitación. Llevaba un vestido de baile de vaporosa tela celeste, con una chaqueta de pieles blancas. Un collar de diamantes azules brillaba sobre su garganta y en las orejas llevaba también diamantes más pequeños. Parecía salir de un salón de belleza. Cuando atravesó la habitación percibí sus sandalias plateadas y sus finísimas medias. La miré deslumbrado y ella sonrió.
—¿No le gusta? —preguntó con un tono de infantil desilusión.
—Es encantador; está usted hermosa —le dije—. No suponía nada parecido.
Ella esperaba algo más. Comprendí que aquel despliegue tenía poco que ver conmigo. Añadí:
—Acaso… ¿se está despidiendo?
—¡Así que ha entendido! ¡Esperaba que así fuera!
—Creo que sí. Me alegro de que lo haya hecho.
Le tendí la mano y la conduje hasta la ventana.
—Yo también me despedía… de todo esto.
Ignoro qué pensamientos atravesaron su mente mientras mirábamos. Yo recordaba la vida y las cosas que acababan. Miramos largo tiempo, absortos en nuestros pensamientos. Después ella suspiró. Miró el vestido y acarició la delicada tela.
—¿Te parece tonto? —dijo tuteándome—. ¿Te parece que es como cantar mientras arde Roma?
—No, querida —contesté—; gracias por haberlo hecho. Es un gesto que nos recordará que, en medio de todos nuestros errores, había también mucha belleza. No podías estar más encantadora.
—Gracias, Bill. —Su mirada dejó de ser forzada. Hizo una pausa, después añadió—: ¿Te he dado ya las gracias? Si no me hubieras ayudado cuando te encontré…
—Y, si no fuera por ti —contesté—, quizá yo estaría borracho en algún bar. Yo también tengo mucho que agradecerte. Ahora no podemos estar solos. —Después añadí, para distraerla—: He encontrado un excelente jerez y otras cosas buenas. Éste es un departamento muy bien provisto.
Serví el vino y levantamos las copas.
—Salud, fuerza y suerte —dije.
Ella asintió con la cabeza. Bebimos.
—¿Y qué pasaría —preguntó Josella mientras comíamos un suculento “paté”— si apareciera el dueño?
—Le explicaríamos…, y creo que se alegraría de tener aquí a alguien que le indicara dónde están las cosas. Pero no creo que venga nadie.
—Tampoco lo creo yo —contestó ella. Sus ojos se detuvieron sobre un pedestal blanco—. ¿Qué es eso? ¿Una radio?
—Un aparato de televisión —contesté—, pero no sirve: no hay corriente.
—¿Quiere eso decir… que ocurre lo mismo en todas partes?
—Mucho me lo temo.
—Va a ser bastante terrible el futuro, ¿verdad, Bill?
—Así es… Pero no quiero estropear la comida —continué—. El placer está antes que los negocios, y el futuro es un negocio dudoso. Hablemos de nosotros mismos. Por ejemplo: ¿cuántos novios has tenido y por qué no te has casado todavía? Estoy deseando saberlo. La historia de su vida, por favor, señorita.
BUENO —contestó ella—, nací a unos tres kilómetros de aquí. Desde el primer momento fui la preocupación de mi madre: ella había determinado que yo fuera americana. Pero cuando se decidió a tomar el avión, yo me presenté súbitamente. Llena de impulsos, como ves…, y creo que he conservado siempre algunos.
Siguió charlando. No había nada notable en su vida, pero era evidente que se distraía hablando. Y yo también me distraía. Hablamos de su infancia, del colegio, de la adolescencia…
—Casi me casé a los diecinueve años —explicó—, ¡y ahora me alegro tanto de no haberlo hecho! Pero no me alegré entonces. Tuve una terrible pelea con papá, que sostenía que Lionel era una especie de lagarto. Entonces salí de mi casa y me fui a vivir con una amiga. Y la familia me cortó los víveres, lo que fue una tontería, porque produjo un efecto distinto del que esperaban. O, por lo menos, produjo momentáneamente un efecto opuesto. No es muy divertido ganarse la vida: hay muchas envidias y se hacen demasiados planes que no conducen a nada. De todos modos, no podía vivir a expensas de mi amiga. Y, como quería ganar dinero, escribí el libro.
Creí haber entendido mal.
—¿Tú has escrito un libro? —pregunté.
—Así es —me miró sonriendo—. Debo parecer terriblemente tonta, porque todos se sorprenden muchísimo cuando les digo que he escrito un libro. No era un libro muy bueno…, pero me dio dinero.
—¿Quieres decir que el libro llegó a publicarse?
—¡Oh, sí! Y realmente gané dinero con él.
—¿Cómo te llamaba el libro? —pregunté con curiosidad.
—“El sexo es mi aventura”.
La miré sorprendido y después me di un golpe en la frente.
—¡Josella Playton, naturalmente! ¡No podía recordar dónde había oído ese nombre! ¿Tú escribiste eso? —añadí, incrédulo.
No lograba advertir por qué no pude recordarlo antes. Su retrato había aparecido en todas partes… Una fotografía bastante mala si se la comparaba con el original, y el libro también estuvo en todas partes. Dos grandes bibliotecas circulantes lo habían prohibido, posiblemente a causa del título. Después de esto, el éxito quedó asegurado, y hubo ventas de millares de ejemplares. Josella rió. Me alegré de oír su risa.
—¡Oh —dijo—, pones la misma cara que pusieron mis parientes!
—No les echo la culpa —contesté.
—¿Has leído el libro? —preguntó.
Sacudí la cabeza. Ella suspiró.
—La gente es muy rara. Lo único que conoces del libro es el título y la publicidad y, sin embargo, pareces alarmado. En realidad, es un libro inofensivo. Una mezcla de sofisticación en tono verde y de romanticismo en tono rosa, con algunos toques de rojo para colegialas. Pero el título fue una buena idea.
—Depende de lo que entiendas por bueno —sugerí—. Además, firmaste con tu nombre.
—Ése fue un error. Los editores me convencieron de que era mejor que fuera así para fines publicitarios. Tenían razón desde su punto de vista. Por un tiempo fui bastante famosa. Me reía interiormente cuando veía la cara de la gente que me miraba en los restaurantes o en las calles. Parecía que les era difícil reconciliar lo que veían con lo que habían pensado. Muchos intrusos se presentaban a verme, y, para librarme de ellos y porque ya había demostrado que no necesitaba regresar a casa, regresé a casa.
»Pero el libro casi estropeó todo. La gente tomaba el título al pie de la letra. Tenía que defenderme contra la gente que no me gustaba, y los que me gustaban parecían asustados u ofendidos. Lo más fastidioso es que ni siquiera era un libro malo… El equívoco fue tontamente chocante y las personas inteligentes debieron haberlo comprendido así.
Hizo una pausa y meditó. Se me ocurrió que la gente inteligente debió haber pensado que la autora de “El sexo es mi aventura” había sido también tontamente chocante, pero no expresé mi idea. Todos cometemos locuras juveniles de las que nos arrepentimos más tarde, pero es mucho más difícil rechazar una locura juvenil que nos ha aportado dinero.
—En cierto modo todo andaba al revés —se quejó Josella—. Estaba escribiendo otro libro para enderezar las cosas. Me alegro de no haberlo terminado nunca: era un libro amargo.
—¿Con un título igualmente alarmante? —pregunté.
Ella meneó la cabeza.
—Se iba a llamar: “Aquí descansan las olvidadas”.
—¡Oh! —exclamé, y medité un poco sobre las implicaciones del título.
AHORA —sugerí—, me parece que es tiempo de trazar planes de campaña. ¿Me permites hacer algunas observaciones?
Descansábamos en dos magníficos sillones. Ella tomaba “Cointreau” en una copa pequeña, y yo coñac en un balón de aspecto plutocrático. Josella exhaló el humo de su cigarrillo, bebió un sorbo y dijo:
—Me pregunto si alguna vez volveremos a probar naranjas frescas. ¡Bueno, habla!
—Tenemos que mirar los hechos cara a cara. Lo mejor será irse cuanto antes. Mañana o pasado. Ya se puede presentir lo que sucederá aquí. Por el momento todavía hay agua en los tanques. Pero pronto no la habrá. Toda la ciudad va a apestar como una cloaca. Ya hay algunos cadáveres en las calles, y cada día habrá más. —Noté que se estremecía. Había olvidado la significación especial que aquel hecho podía tener para ella. Me apresuré a añadir—: Eso significará el tifus, o el cólera, o Dios sabe qué otra peste. Es importante irse antes de que empiece algo por el estilo. Después, inmediatamente, tenemos que pensar adonde ir. ¿Tienes algo que sugerir al respecto?
—Bueno, hay que salir de la ciudad, naturalmente. Sugiero un lugar en donde haya un buen suministro de agua, tal vez en las proximidades de un manantial. Y será mejor un sitio alto, donde sople un buen viento que refresque la atmósfera.
—Así es —asentí—, creo que tienes razón. Una colina con un buen suministro de agua… —reflexioné un momento. La zona de los lagos estaba demasiado lejos. ¿Gales, tal vez? ¿Exmoor, o quizá Comwall? Allí tendríamos el viento marino directamente desde el Atlántico. Pero quedaban también demasiado lejos.
—¿Y por qué no los declives de Sussex? —preguntó Josella—. Conozco allí una encantadora granja situada hacia el Norte, cerca de Pulborough. Se halla en la ladera de una colina. Hay un molino de viento para el agua, y creo que puede también producir corriente eléctrica.
—Parece muy conveniente, pero tal vez demasiado próxima a los centros populosos. ¿No crees que deberíamos buscar más lejos?
—Pero, si vamos demasiado lejos, será difícil abastecerse en las ciudades.
—Es verdad —asentí.
Por el momento dejamos el asunto y empezamos a discutir los detalles de la mudanza. Resolvimos que por la mañana nos procuraríamos un camión, e hicimos una lista de las cosas necesarias. Si terminábamos de cargar, nos pondríamos en marcha esa misma noche. Era cerca de la medianoche cuando terminamos la lista, El resultado parecía el catálogo de una tienda. Pero, gracias a ella, nos habíamos distraído.
Josella bostezó y se puso en pie.
—Tengo sueño —dijo—, y las sábanas de seda me aguardan.
—Buenas noches, vana y dulce visión —dije.
Ella se volvió sonriendo débilmente y desapareció en la puerta, como una niebla que se desvanece.
Yo me serví una última copa de aquel soberbio coñac, lo calenté entre las manos y bebí.
—Nunca más volveré a ver una figura semejante —me dije. Y, después, antes de deprimirme completamente, me dirigí a mi lecho.
ESTABA a punto de dormirme cuando golpearon a la puerta.
—Bill —dijo la voz de Josella—, ven pronto. ¡Hay una luz!
—¿Qué clase de luz? —pregunté saliendo de la cama.
—Una luz en la calle. Ven a mirar.
Ella estaba en el corredor, envuelta en un salto de cama que hacia juego con el dormitorio que había elegido.
—¡Dios mío! —dije nerviosamente.
—No seas tonto —contestó ella irritada—, ven a ver esa luz.
Realmente había una luz. Mirando por la ventana, hacia el noreste, vi un rayo de luz inmóvil, que parecía provenir de una linterna.
—Eso significa que hay alguien que también puede ver —dijo Josella.
—Así es —contesté.
Traté de ubicar la procedencia de la luz, pero en la oscuridad circundante aquello era muy difícil. Sin duda, estaba bastante cercana, y provenía de algún edificio alto. Vacilé.
—Es mejor esperar basta mañana —dije.
La idea de buscar el camino en las calles oscurecidas distaba mucho de serme grata. Y era posible —poco probable, pero posible— que se tratara de una trampa. Un ciego, si era hábil y estaba desesperado, podría encontrar el medio de encender una luz al tacto.
Con una lima de uñas marqué en la ventana la dirección exacta de donde provenía la luz. Después regresé a mi cuarto.
Permanecí despierto más de una hora. La noche magnificaba el silencio de la ciudad, volviendo más desoladores los ruidos que estallaban de vez en cuando. En la calle surgían ocasionales voces, agudas y crispadas de histeria. Una vez se oyó un grito horrible, como el estallido de alguien que se vuelve loco. En alguna parte alguien sollozaba continua y desesperadamente. Dos veces oí tiros de revólver… Agradecí al poder misterioso que nos había unido, a Josella y a mí.
Hallarnos en completa soledad era lo peor que podía ocurrimos ahora. Solo, uno dejaba de existir. Estar con alguien significaba tener un propósito, y este propósito alejaba los terrores morbosos.
Traté de olvidar los ruidos pensando en todas las cosas que debía hacer mañana, pasado mañana y todos los días siguientes; procurando adivinar qué significaba aquel rayo de luz y qué podría ofrecernos. Pero los sollozos continuaban, recordándome las cosas que había visto durante el día…
Cuando la puerta se abrió, me senté, alarmado. Entró Josella trayendo una vela encendida. Parecía haber estado llorando.
—No puedo dormir —dijo— estoy horriblemente asustada… ¿Has oído a… esa pobre gente? No puedo soportarlo…
Se acercó como un niño que desea ser consolado. No estoy seguro de que necesitara consuelo con más urgencia que yo.
Pronto quedóse dormida con la cabeza apoyada en mi hombro.
Cerebros
EL tratamiento quirúrgico de ciertos enfermos mentales (los paranoicos), extirpándoles parte del lóbulo frontal del cerebro, se ha puesto muy de moda en todo el mundo. Como resultado de tantas lobotomías, los biólogos disponen por primera vez de tejido cerebral humano fresco en cantidades que les permiten comparar sus propiedades con los de otros animales. El primer resultado anunciado es que el cerebro humano aprovecha mejor sus proteínas, y es capaz de sobrevivir varias horas sin otro alimento que el oxígeno, mientras que el tejido cerebral de una rata, por ejemplo, se deteriora de inmediato si no se le provee además de glucosa. Nuestro cerebro usa, en vez de glucosa, ácido glutámico que extrae de sus propias proteínas. Por supuesto, nadie sabe si el hecho de que los tejidos cerebrales usados fueran de insanos ha tenido alguna influencia en los resultados.
LOS versátiles cerebros electrónicos han encontrado un uso sorprendente: son capaces de decidir cuál es el mejor entre varios “tests” de orientación profesional propuestos por los psicólogos. Un cerebro preparado por la General Electric especialmente para este trabajo funciona actualmente para elegir los métodos de seleccionar personal que se usan en el ejército norteamericano. ¿Y si el cerebro propone él mismo una nueva clase de “test” y lo declara el mejor de todos? ¿Se podrá confiar en su imparcialidad?
VI. CITA
CUANDO desperté oí a Josella en la cocina. Mi reloj señalaba las Siete. Apenas terminé de afeitarme y vestirme, un olor a tostadas invadió el departamento. Encontré a Josella sosteniendo una sartén sobre el calentador. Su aspecto de seguridad y compostura era difícil de asociar con la aterrorizada figura de la noche anterior. Sus modales tenían también una seguridad práctica.
—Leche condensada. Pero todo lo demás está en orden.
Era difícil imaginar que la figura que tenía ahora ante mis ojos fuera la fantástica visión de una mujer maravillosamente vestida de la noche anterior. Se había puesto un traje de esquiadora azul marino, y de un cinturón de cuero pendía un buen cuchillo de caza. No sé cómo esperaba encontrarla vestida, pero no fue sólo su sentido práctico lo que me sorprendió.
—¿Estoy bien así? —preguntó.
—Muy bien —aseguré. Me miró—. Yo también debía haberlo previsto. Los trajes comunes de hombre no son lo más apropiado para la ocasión —añadí.
—Podrías haber escogido mejor —dijo ella mirando mi traje arrugado. Siguió diciendo—: La luz de anoche provenía de la torre de la Universidad. Estoy segura de ello. No hay otro edificio alto en esa dirección. Y la distancia también parece exacta.
Fui a la ventana y miré la señal que había trazado. Indudablemente, indicaba la torre de la Universidad. Y noté también otra cosa: en lo alto de la torre flameaban dos banderas. Esas banderas eran una señal deliberada, el equivalente diurno de la luz. Decidimos aplazar nuestros proyectos e investigar lo que pasaba en la torre.
Salimos del departamento una media hora más tarde, después de haber desayunado. Nuestro camión, en el medio de la calle, estaba intacto. Nos pusimos en marcha.
Se veía poca gente. Probablemente, el aire frío les había indicado la caída de la noche, y la mayoría todavía no había abandonado los escondrijos en donde se refugiaron para dormir. Los pocos transeúntes que se veían ahora en la calle se mantenían más cerca del borde de las aceras que de las casas. La mayoría llevaba bastones o palos con los que tanteaban el camino.
AVANZAMOS sin dificultad hasta llegar frente a la torre de la Universidad.
—Despacio —dijo Josella cuando desembocamos en la calle desierta—. Creo que pasa algo junto a las puertas… —detuvimos el camión y nos metimos en un jardín vecino desde el cual podíamos ver lo que ocurría.
Del lado externo de la verja, a la cabeza de un grupo de personas, un hombre de gorra peroraba volublemente. Pero sus palabras no parecían producir mayor impresión en el hombre que estaba del otro lado de la verja, el cual se limitaba a menear la cabeza en señal negativa.
El hombre que hablaba se volvió y alcanzamos a ver su perfil. Tendría unos treinta años y facciones huesudas. Lo que se veía de su pelo era oscuro, pero, en conjunto, sus modales eran más notables que su aspecto físico.
Como el coloquio a través de las rejas no parecía progresar, su voz se volvió más fuerte y más enfática, aunque sin producir efecto visible en el otro individuo. No cabía duda de que el hombre que estaba tras las rejas podía ver, y miraba atentamente a través de sus lentes de aros de carey. Detrás de él había tres hombres que indudablemente no eran ciegos. Observaban a la multitud y al orador con cuidadosa atención. El hombre de la parte exterior de la reja parecía excitarse más y más. Su voz se elevó, como si hablara no sólo al que estaba del otro lado, sino también a la multitud.
—Oiga —decía furioso—, esta gente tiene tanto derecho a vivir como usted, ¿no? No es culpa de ellos si están ciegos, ¿verdad? Eso no es culpa de nadie, ¡pero usted será culpable si se mueren de hambre!
Su voz era una curiosa mezcla de {grosería y de educación y, por lo tanto, era difícil situarlo socialmente.
—Les he indicado dónde encontrar comida, be hecho lo que he podido por ellos, pero yo soy solo y ellos son miles. Usted también podría indicarles dónde encontrar comida, ¿por qué no lo hace? Porque sólo le importa su pellejo. Conozco a la gente de su calaña. “Vete al diablo si yo estoy bien”, ése es su lema.
Escupió con desdén y levantó el brazo.
—Allí —dijo indicando a la ciudad con un amplio gesto—, allí hay miles de pobres diablos que sólo necesitan hallar a alguien que les indique dónde encontrar los alimentos que necesitan. Y usted podría hacerlo. ¿Por qué no lo hace? ¡Dios todopoderoso!, ¿no son ustedes humanos?
La voz del hombre era violenta. Tenía una causa que defender, y la defendía apasionadamente. El hombre de detrás de la reja dijo algo que no pudimos oír.
—¿Cuánto? —gritó el hombre que estaba fuera—. ¿Cómo demonios voy a saber cuánto tiempo durará la comida? Lo único que sé es que si los sinvergüenzas como usted no colaboran, no quedarán muchos vivos para cuando lleguen a rescatarnos. La verdad es que tiene miedo de indicarles dónde hay comida. ¿Por qué? Porque cuantos más pobres diablos coman, menos comida habrá para ustedes. Ésa es la verdad, ¿eh?
Nuevamente perdimos la respuesta del otro hombre. Pero, fuera la que fuere, el orador no se tranquilizó. Miró torvamente a través de las rejas y después añadió:
—¡Está bien…, usted así lo habrá querido!
Deslizó rápidamente la mano entre las rejas y se apoderó del brazo del otro. Con otro rápido movimiento lo retorció. Tomó luego la mano de un ciego que estaba junto a él y la colocó sobre el brazo del otro.
—Sostenga aquí, compañero —dijo, y se dirigió a abrir las puertas.
El hombre del interior se repuso de la primera sorpresa. Golpeó salvajemente con la mano que le quedaba libre. Un golpe hirió al ciego en el rostro; el ciego dio un grito y apretó aun más el brazo del otro. El jefe de la multitud intentaba, entretanto, abrir las puertas. En aquel momento se oyó un disparo de fusil. La bala rebotó contra la verja. El jefe de la multitud se detuvo un momento, indeciso. Detrás de él se oyeron palabrotas y algunos gritos. La multitud vacilaba entre echar a correr o cargar contra las puertas. Los del interior decidieron por ellos. Vi a uno de los jóvenes del grupo que se había mantenido detrás colocarse algo bajo el brazo; me dejé caer al suelo, arrastrando conmigo a Josella, al tiempo que la ametralladora empezaba a funcionar.
Disparaban deliberadamente al aire. Sin embargo, el ruido y el zumbido de las balas eran alarmantes. Bastó una sola descarga para arreglar el asunto. Cuando levantamos la cabeza la multitud se dispersaba. El jefe se detuvo un instante para gritar algo ininteligible, y después tomó hacia el Norte, haciendo lo posible para que los dispersos lo siguieran.
MIRÉ a Josella. Ella me miró a su vez y después bajó la vista. Pasaron algunos minutos.
—¿Bueno? —pregunté al fin.
—Él tiene razón —dijo Josella—. ¿Verdad que tiene razón?
Asentí con la cabeza.
—Sí, tiene razón… y no la tiene. No creo que nadie venga a sacarnos de este atolladero…, estoy seguro. Esto no mejorará. Podríamos hacer lo que él dice. Podríamos indicar a algunas de estas personas dónde encontrar comida. Podríamos hacer esto unos días, tal vez algunas semanas, pero ¿qué pasará después?
—Parece tan terrible, tan duro…
—Si miramos las cosas de frente sólo hay una elección posible —dije—: o bien intentamos salvar lo que podamos rescatar del desastre, y esto tiene que incluirnos a nosotros, o bien podemos dedicarnos a prolongar la vida de esta gente por algún tiempo. Y veo, también, que el camino más humano sería, quizá, el camino que conduciría al suicidio. ¿Podemos perder tiempo en prolongar la miseria de esta gente, cuando sabemos que no hay salvación? ¿Es esto lo mejor que podemos hacer para con nosotros mismos?
Ella asintió lentamente con la cabeza.
—Si vemos las cosas de esta manera, no hay elección posible, ¿verdad? Y, aunque pudiéramos salvar a algunos, ¿a quiénes elegir? ¿Quiénes somos nosotros para elegir? ¿Y por cuánto tiempo podríamos ayudarlos?
—Esto no es nada fácil —dije—; no sé cuántas personas podríamos mantener cuando se llegue al final de las reservas actuales, pero supongo que no sería un número muy elevado.
—Ya estás decidido —dijo Josella mirándome. No pude percibir si había o no una nota de desaprobación en su voz.
—Querida —dije—, esto me agrada tan poco como a ti. Te he expuesto rudamente la alternativa que se nos presenta. ¿Debemos ayudar a los que han sobrevivido a la catástrofe para reconstruir cierto tipo de vida? ¿O prefieres un gesto moral que, realmente, será únicamente un gesto?
Ella hundió los dedos en la tierra y dejó deslizar el polvo entre ellos.
—Creo que tienes razón —dijo—, pero tienes razón también cuando dices que es muy desagradable hacerlo.
TODA la multitud había desaparecido ahora. Nos aproximamos a la puerta de la verja y un hombre la abrió para dejarnos pasar.
—¿Cuántos son? —preguntó.
—Únicamente dos. Vimos anoche la señal de ustedes —expliqué.
—Está bien. Vengan a ver al coronel —dijo guiándonos a través del patio.
EL hombre que había denominado “coronel” estaba instalado en un cuartito, no lejos de la entrada, destinado, evidentemente, a los porteros. Era un hombrecito gordo de unos cincuenta años. Su pelo gris era abundante y, lo mismo que su bigote, estaba minuciosamente cuidado. Su cutis parecía pertenecer a un hombre más joven. Según descubrí más tarde, su mente se mantenía también joven. Estaba sentado frente a una mesa con papeles dispuestos en un orden geométrico.
Cuando entramos lanzó sobre nosotros una mirada intensa y fija, que sostuvo un poco más de lo necesario. Reconocí la técnica: quería indicar que él era un posible juez, capaz de descubrir, en una simple mirada, la calidad del hombre que tenía delante, y el recién llegado debía sentir a su vez que encontraba a alguien en quien se podía confiar, alguien que carecía de debilidades; también quería decir aquella mirada que el visitante había sido estudiado y que sus debilidades habían sido debidamente notadas. Lo mejor en estos casos es responder con una mirada similar; así lo hice. El coronel tomó su lapicera.
—Nombres, por favor.
Dimos nuestros nombres.
—¿Direcciones?
—Temo que no sirvan de mucho en las actuales circunstancias —dije—, pero, si realmente quiere saberlas…
Él murmuró algo sobre sistema y organización, y escribió las direcciones. Después informamos sobre nuestra edad, ocupación y demás datos. Nuevamente volvió a mirarnos y escribió unas notas en unos trozos de papel, que en seguida archivó.
—Necesitamos hombres. Éste es un asunto muy desagradable. Tenemos mucho que hacer. Mucho. El señor Beadley les dirá lo necesario.
Salimos al vestíbulo. Michael Beadley, a quien encontramos poco después, era un tipo completamente distinto: delgado, alto, de hombros anchos, con algo del aire de un atleta dedicado ahora a los libros. Las raras veces en que su cara tenía un aspecto reposado adquiría una expresión de suave tristeza, proveniente de la negrura de sus grandes ojos. Podía tener entre treinta y cinco y cincuenta años. Su aspecto indicaba que no había dormido; sin embargo, nos saludó alegremente e indicó con la mano a una mujer joven, que se encargó nuevamente de escribir nuestros nombres.
—Sandra Telmont —explicó presentándola—; es nuestra secretaria. La aplicación es su característica, así que nos consideramos especialmente dichosos de tenerla entre nosotros en las actuales circunstancias.
La joven inclinó la cabeza y miró algo duramente a Josella.
—Nos hemos visto antes —dijo. Una débil sonrisa iluminó su rostro, agradable pero poco llamativo.
—¡Oh, sí! —añadió luego, como si recordara algo.
—¿Qué te dije? El libro vuelve siempre —dijo Josella.
—¿Qué ocurre? —preguntó Michael Beadley.
Expliqué. Él miró a Josella con más atención. Ella suspiró.
—Por favor, olvídese del libro —sugirió. Estas palabras parecieron sorprenderlo agradablemente.
—Está bien —asintió. Después se volvió otra vez a la mesa—. ¿Han visto a Jacques?
—Sí, Jacques es el coronel, lo hemos visto —dije.
Él hizo una mueca.
—Queremos situaciones claras. No podemos hacer nada sin tener en cuenta lo que ofrecen ustedes —dijo imitando los modales del coronel—. Pero ésta es la verdad —prosiguió con su tono habitual—; tendré que darles una idea de cómo están las cosas. Hasta el momento somos treinta y cinco. De todas clases. Esperamos que otros lleguen durante el día. De los que estamos aquí, sólo veintiocho pueden ver. Pensamos partir de aquí mañana por la mañana, para estar a salvo…, ya me entienden.
—Nosotros habíamos decidido partir esta tarde —expliqué.
—¿Con qué medios de transporte cuentan?
Hablé de nuestro camión.
—Pensábamos cargar hoy —dije—; por el momento sólo contamos con armas contra trífidos.
Él levantó las cejas. Sandra me miró.
—Es raro que hayan elegido eso como artículo de primera necesidad —dijo Beadley.
Expliqué las razones. Ninguno de los dos pareció muy impresionado. Asintió distraídamente y prosiguió:
—Sugiero lo siguiente, en caso de que se unan a nosotros: hagan entrar aquí su camioncito, vacíenlo y salgan en busca de un camión grande. Después…, ¿entiende alguno de ustedes algo de medicina1? —preguntó bruscamente.
Meneamos la cabeza. Él arrugó el ceño.
—Es una pena. Hasta ahora no hemos encontrado a nadie. Será raro que no necesitemos un médico antes de mucho tiempo… Y todos tendríamos que vacunamos. De todos modos, no será de mucha utilidad enviarlos a ustedes a buscar cosas de farmacia. ¿Prefieren ocuparse de alimentos?
Me tendió una hoja de papel en donde había escrita una lista de alimentos envasados, sartenes, ollas…
—Escojan siempre la mejor calidad en todo —dijo—. En cuanto a la comida, elijan de acuerdo con el valor nutritivo. Sugiero que se dirijan a los almacenes mayoristas —tomó la lista y escribió en ella dos o tres direcciones—. Latas y paquetes principalmente; no se ocupen de bolsas de harina, por ejemplo, pues ya tenemos quién se ha hecho cargo de ese renglón.
Miró pensativamente a Josella.
—Es un trabajo pesado —prosiguió—, pero es lo más útil que puedo darles por ahora. Hagan todo lo que puedan antes de que anochezca. Esta noche, a las nueve y media, habrá aquí reunión general.
HABÍA menos gente en las calles que el día anterior: los pocos transeúntes, al oír el ruido del motor, parecían más dispuestos a trepar a las veredas que a molestarnos.
El primer camión que encontramos nos resultó inútil porque estaba cargado con cajones de madera demasiado pesados para que pudiéramos moverlos. Finalmente encontramos un gran camión, casi nuevo y vacío. Transbordamos y abandonamos el nuestro.
Tuvimos poca dificultad en entrar en el primer almacén que figuraba en la lista. Dentro hicimos un verdadero hallazgo: tres camiones llenos hasta el tope. Uno de ellos contenía únicamente latas de carne envasada.
—¿Podrías conducir uno de estos camiones? —pregunté a Josella.
—No veo por qué no habría de poder. El mecanismo es el mismo, ¿verdad? Y no tendremos dificultades de tránsito.
Decidimos volver y hacernos cargo más tarde de aquellos camiones; subimos otra vez al camión vacío y nos dirigimos a una tienda, donde llenamos el camión con sábanas, frazadas y mantas; continuamos luego en busca de ollas, sartenes y cacerolas. Cuando el camión estuvo cargado, sentimos que habíamos hecho un buen trabajo.
Después de almorzar recogimos el camión ya cargado en el almacén de comestibles y lentamente nos dirigimos, en nuestros respectivos camiones, hacia la Universidad. Dejamos los camiones en el patio y volvimos a salir. A eso de las seis y media regresamos con otro par de camiones bien cargados y el sentimiento de haber cumplido con nuestro deber.
Michael Beadley salió a inspeccionar lo que habíamos traído. Aprobó todo, menos media docena de cajones que yo había añadido al segundo cargamento.
—¿Qué es esto? —preguntó.
—Armas contra trífidos —contesté rápidamente.
Él me miró pensativamente.
—¡Oh, es verdad, traía usted al llegar una cantidad de armas contra trífidos! —dijo.
—Creo que posiblemente las necesitaremos —contesté.
Él reflexionó. Me percaté de que pensaba que el asunto de los trífidos me tenía un poco trastornado. Probablemente suponía que esta locura —agravada por una fobia proveniente de la herida que hacía poco sufriera— era consecuencia de mi trabajo.
—Vea —sugerí—, entre nosotros hemos traído cuatro camiones cargados. Desearía que hubiera espacio en uno de ellos para las armas contra trífidos; si usted no está de acuerdo, iré a buscar otro vehículo.
—No, deje las armas donde están. No ocupan mucho espacio —decidió.
ENTRAMOS en el edificio y tomamos té en una cantina improvisada, que una mujer madura y de rostro agradable había organizado allí.
—Beadley cree —dije a Josella— que estoy un poco chiflado con el asunto de los trífidos.
—Me temo que pronto se percatará de lo contrario —replicó ella—; es raro que nadie los haya visto hasta ahora.
—Toda esta gente no se ha movido del centro y, por lo tanto, la cosa no es sorprendente. Después de todo, nosotros no hemos visto ninguno hoy.
—¿Cómo supones que hayan podido soltarse? —preguntó Josella.
—Si tiran con bastante fuerza y continuamente de una estaca, ésta termina por soltarse. En las granjas rompían a veces el alambrado agrupándose todos hasta que el alambre cedía.
—¿No podían colocar un alambrado más resistente?
—Podíamos, pero no teníamos intención de tenerlos permanentemente en un lugar. La cosa ocurría raras veces, y los trífidos sólo marchaban de un campo a otro, así que nos limitábamos a empujarlos otra vez detrás de sus alambrados. No creo que ninguno venga aquí intencionadamente. Para un trífido una ciudad debe ser como un desierto, por eso creo que tenderán a marchar hacia el campo. ¿Has usado alguna vez un revólver contra trífidos?
Josella negó.
—Después de haber solucionado el problema de mi ropa, me parece que deberíamos practicar un poco con los revólveres —sugerí.
REGRESÉ una hora después, vestido más convenientemente, para descubrir que ella había cambiado su traje de esquiadora por un bonito vestido verde. Tomamos un par de revólveres contra trífidos y nos dirigimos al jardín de la plaza. Llevábamos media hora tirando a lo alto de los matorrales, cuando una joven nos enfrentó con una cámara fotográfica.
—¿Quién es usted, un periodista? —preguntó Josella.
—Más o menos… —contestó la joven—. Estoy encargada de los informes oficiales, y me llamo Elspeth Cary.
—¿Ya hay informes oficiales? —pregunté—. En esto anda el coronel.
—Así es —asintió ella. Se volvió para mirar a Josella—: ¿Así que usted es la señorita Playton?
—Por favor —dijo Josella—, ¿no podríamos olvidar mi reputación en un mundo que desaparece?
—¡Hum! —dijo la señorita Cary, pero cambió de tema—. ¿Qué es esa historia de los trífidos? —preguntó.
Le explicamos.
—Aquí creen —añadió Josella— que Bill está un poco trastornado por ello.
La señorita Cary me miró fijamente. Sus ojos eran tranquilos y observadores.
—¿Está usted muy preocupado con los trífidos? —preguntó.
—Pueden ser bastante molestos cuando no están bajo control —contesté.
Ella asintió.
—Así es. He estado en lugares donde no estaban bajo control. Muy desagradable. Pero en Inglaterra…
—No será fácil tenerlos ahora bajo control —dije.
Su respuesta, si iba a dar una, fue cortada por el ruido de un motor sobre nuestras cabezas. Levantamos la vista y vimos un helicóptero.
—Ése debe ser Ivan —dijo la señorita Cary—, estaba segura de que iba a encontrar un helicóptero. Tendré que retratarlo al aterrizar. Hasta luego —y desapareció corriendo sobre el césped.
Josella se recostó en la hierba, puso las manos detrás de la cabeza y miró las profundidades del cielo. Cuando cesó el ruido de la máquina del helicóptero el lugar pareció más silencioso que antes.
En los ojos de Josella había una mirada ausente. Creí poder adivinar algo de lo que estaba pensando, pero no dije nada. Ella guardó silencio un rato, y después dijo:
—¿Sabes? Una de las cosas más terribles es comprobar cuán fácilmente hemos perdido un mundo que parecía tan seguro y tan firme.
Josella tenía razón. La simplicidad con la que todo había desaparecido era lo más terrible. La costumbre nos hace olvidar las fuerzas que conservan el equilibrio, y creemos que la seguridad es una cosa normal. Pero no lo es. Creo que nunca se me había ocurrido que la superioridad del hombre no se debía exclusivamente a su inteligencia, sino a la capacidad del cerebro para hacer uso de la información que nos da una angosta banda de rayos de luz. La civilización, todo lo que el hombre ha alcanzado, o podrá alcanzar, depende de su capacidad para percibir el radio de vibraciones del rojo al violeta. Sin eso la humanidad está perdida. Vi, por un momento, los milagros que había producido el hombre con tan frágil instrumento…
Josella seguía su pensamiento.
—Va a ser un mundo muy extraño… lo que quede del mundo. No creo que vaya a gustarnos mucho —dijo pensativamente.
Me pareció un punto de vista curioso: como si se protestara por morir, o por nacer. Yo prefería averiguar primero cómo iba a ser ese mundo, y después tomar las medidas que se pudiera contra lo más desagradable, pero no hice ningún comentario.
De tiempo en tiempo oíamos el ruido de los camiones que llegaban a la Universidad. Era evidente que la mayoría de los expedicionarios regresaban a esta hora. Miré la hora y recogí los revólveres contra trífidos que yacían a mi lado.
—Si queremos comer algo antes de la reunión creo que es tiempo de entrar —dije.
VII. CONFERENCIA
CREO que todos habíamos supuesto que la reunión iba a reducirse a una breve charla. Las instrucciones necesarias, el objetivo del día y demás. Realmente no esperaba escuchar todas las extrañas ideas que oímos.
La reunión tuvo lugar en una sala para conferencias. Cuando entramos, media docena de hombres y dos mujeres, que parecían constituir un comité aparte, conferenciaban detrás del escritorio, en la tarima.
Nos sorprendimos al ver que en la platea había unas cien personas. Las mujeres jóvenes predominaban en proporción de cuatro a uno. Sólo cuando Josella me lo dijo advertí que únicamente unas pocas de esas muchachas podían ver.
Michael Beadley dominaba el grupo del comité con su alta estatura. A su lado estaba el coronel. Las otras caras eran nuevas para mí, exceptuando la de Elspeth Cary, que había cambiado su cámara fotográfica por un anotador, probablemente en beneficio de la posteridad. Casi todo el interés se concentraba en un anciano feo, pero de aspecto benevolente, con anteojos de aro dorado y hermosa cabellera blanca. Todos parecían preocupados por lo que él iba a decir.
La otra mujer del grupo era una muchacha de apenas veintidós o veintitrés años. No parecía contenta de estar donde estaba. Lanzaba ocasionalmente miradas inquietas al auditorio.
Sandra Telmont, al entrar deshizo rápidamente el grupo que formaba el comité e invitó a los componentes a ocupar sillas. Luego hizo a Beadley un ademán con la mano, y la reunión comenzó.
Él permaneció levemente inclinado unos instantes, mirando al auditorio, a la espera de que cesaran los murmullos. Cuando habló, su voz resonó agradable y llena de entusiasmo.
MUCHOS de los presentes —dijo— se sentirán todavía apabullados por la catástrofe. El mundo que conocíamos ha terminado de golpe. Para algunos eso significa el fin de todo. Pero no lo es. Debo recordarles, sin embargo, que esto puede ser el fin, si dejamos que así sea.
»Aunque el desastre ha sido terrible, ha habido unos cuantos sobrevivientes. Es mejor recordar ahora que no somos los primeros en enfrentar una gran calamidad. Sean cuales sean los mitos existentes al respecto, no cabe duda de que, en algún momento de la historia, hubo un Diluvio Universal. Los que sobrevivieron deben de haberse encontrado frente a una calamidad de magnitud comparable con la actual; con una calamidad, si se quiere, más formidable. Pero no desesperaron: empezaron de nuevo…, como tendremos que comenzar nosotros.
»El compadecernos de nosotros mismos y el sentir intensamente la tragedia no será de ninguna utilidad. Debemos olvidar esto en seguida, porque tenemos que construir.
»Y para que no nos hagamos ilusiones románticas, quiero recordarles que esto, aunque terrible, no es lo peor que pudo haber pasado. Yo, y probablemente la mayoría de ustedes, hemos pasado la vida esperando algo peor. Desde el 6 de agosto de 1945 las posibilidades de sobrevivir han disminuido terriblemente. Hace dos días ese margen era aún más estrecho que en este momento. Si necesitan dramatizar, les ruego que recuerden los años posteriores a 1945, cuando el sendero de la seguridad se convirtió en una cuerda floja sobre la que debíamos caminar cerrando deliberadamente los ojos a los abismos que nos acechaban debajo. Es un milagro que no hayamos dado el traspié fatal. Pero ese doble milagro no podía prolongarse indefinidamente. Tarde o temprano hubiera ocurrido el traspié, por malicia, por descuido o por accidente: el equilibrio estaba destinado a perderse.
»No debemos prever cuáles hubieran sido las consecuencias. Tal vez no hubiera habido sobrevivientes, tal vez hubiera desaparecido el planeta.
»Veamos ahora nuestra situación: la tierra está intacta, no ha sido dañada y todavía puede dar frutos. Puede proporcionarnos alimentos y materias primas. Tenemos libros que nos enseñarán todo lo que ha sido hecho antes. Aunque quizás sea mejor olvidar ciertas cosas. Y tenemos medios, salud y fuerza para construir de nuevo.
El discurso no fue largo pero produjo efecto. Probablemente muchos sintieron que estaban al comienzo de algo, y no únicamente al fin de todo. Pese a que Beadley no dijo más que generalidades, el auditorio pareció más animado cuando él se sentó.
El coronel, que tomó después la palabra, fue directo y práctico. Recordó que, por razones sanitarias, lo mejor era evacuar las ciudades, y esperaban poder hacerlo mañana a las doce en punto. Habían sido recogidos todos los artículos de primera necesidad, así como los extras que podían proporcionar comodidad material. Teniendo en cuenta lo que habíamos almacenado, podríamos independizamos de los recursos externos por el término de un año. Pasaríamos ese período virtualmente en estado de sitio. Indudablemente querríamos llevar muchas cosas más, pero tendríamos que esperar hasta que el cuerpo médico, (al oír estas palabras la muchacha del comité se ruborizó profundamente) decidiera el momento oportuno para salir del aislamiento e ir en busca de esas cosas. En cuanto al lugar en el que nos aislaríamos el comité había pensado mucho al respecto y había llegado a la conclusión de que una escuela campestre o alguna gran casa de campo serían lo mejor para nuestros propósitos.
Ignoro si el comité había escogido algún lugar determinado, o si la noción militar de que convenía guardar secreto persistía en la mente del coronel, pero creo que el hecho de no mencionar el lugar escogido, o, en su defecto, el lugar probable, fue el error más grande que se cometió esa noche.
Cuando el coronel cesó de hablar, Beadley volvió a tomar la palabra. Dijo algo a la muchacha del comité y después la presentó. Expresó que una de las principales preocupaciones había sido la falta de un médico; con gran alegría, por lo tanto, daba la bienvenida a la señorita Berr. Es verdad que ella no poseía títulos médicos en grandes letras, pero era una enfermera muy calificada. Y vaha más el conocimiento práctico recientemente adquirido que cualquier título conseguido años atrás.
La muchacha, ruborizándose de nuevo, explicó su determinación de cumplir fielmente con su trabajo y anunció que nos vacunaría contra muchas cosas antes que saliéramos de allí.
Cuando terminó, Sandra se levantó y presentó al último orador: el doctor E. H. Vorless, de Edimburgo, profesor de sociología de la Universidad de Kingston.
EL hombre de cabellera blanca avanzó hasta la tarima. Permaneció unos segundos en silencio. Los que quedaron detrás de él lo miraban ansiosamente. El coronel se inclinó para murmurar algo al oído de Beadley, quien asintió, sin dejar de mirar al doctor Vorless. Finalmente el anciano levantó la vista y se pasó la mano por los cabellos.
—Amigos míos —dijo—, creo que soy el más viejo de todos nosotros. En casi setenta años he aprendido y olvidado muchas cosas, aunque no tantas como hubiera deseado. Pero una cosa me ha sorprendido siempre en el estudio de las instituciones hermanas: su variedad más que su fijeza.
»Los franceses han dicho: “otros tiempos, otras costumbres”. Si lo pensamos, nos daremos cuenta de que lo que es virtud en una sociedad es crimen en la otra. Aquello que disgusta en una parte, será considerado laudable en otra; las costumbres condenadas por un siglo han sido aplaudidas por el siguiente. Y veremos también que en cada comunidad y en cada período, se ha creído siempre en la justicia moral de las propias costumbres.
»Naturalmente, como algunas de estas creencias están en conflicto, no todas pueden ser “justas” en un sentido absoluto. Lo más que podemos decir es que algunas costumbres han sido “justas” en algún período para la comunidad que las adoptó. Pero las comunidades que siguen ciegamente las costumbres, sin tener en cuenta las circunstancias, actúan en contra de sus intereses y se precipitan tal vez hacia su total destrucción”.
El auditorio no comprendía adonde quería llegar el orador y empezó a impacientarse. Generalmente, cuando oían en la radio una cosa parecida acostumbraban a girar el dial. Pero ahora estaban atrapados. El orador decidió ser más claro.
—Por lo tanto —prosiguió— ustedes no esperarán encontrar las mismas costumbres en un pobre pueblecito de la India, con habitantes casi muertos de hambre, por ejemplo, que en el barrio de Mayfair. De otro modo: los medios diferentes crean valores diferentes.
»Digo esto porque el mundo que conocíamos ha desaparecido. Y nuestras condiciones de vida han desaparecido con él. Nuestras necesidades, serán diferentes y nuestros propósitos también. Como ejemplo les diré que todos hemos pasado la tarde, con absoluta tranquilidad de conciencia, haciendo algo que, hace dos días, habríamos llamado asalto y robo. Tenemos que encontrar ahora el modo de vida que nos convenga mejor. No se trata simplemente de empezar a construir de nuevo; tenemos que comenzar a pensar de nuevo, lo que es mucho más difícil, mucho más desagradable.
»El hombre es físicamente adaptable en grado sumo. Pero la costumbre de cada comunidad es formar las mentes de los jóvenes según un molde, introduciendo así los prejuicios. El resultado es una sustancia bastante tosca, capaz de resistir la presión de las tendencias innatas y de los instintos. De esta manera ha sido posible crear un tipo de hombre que, contra el sentimiento de su propia conservación, ha sido capaz, a veces, de arriesgar la vida por un ideal…; y también se ha producido el imbécil que está seguro de todo y sabe lo que es “justo”.
»En la época en que empezamos a vivir tendremos que olvidar muchos prejuicios, o alterarlos radicalmente. Sólo podemos aceptar un prejuicio primordial: la raza debe sobrevivir. Todo lo demás debe subordinarse a esta consideración. Debemos pensar ante cualquiera acción que realicemos: “¿Ayudará esto a sobrevivir a nuestra raza o le hará daño?”. Si lo que hacemos es útil para perdurar, debemos aceptarlo, aunque entre en conflicto con nuestras ideas hechas.
»Esto no será fácil: los prejuicios son duros para morir. Los sencillos se apoyan en las máximas y en los preceptos; lo mismo hacen los tímidos y los mentales perezosos, y también hacemos todos nosotros, más de lo que imaginamos. Ahora que la organización del mundo que conocíamos ha desaparecido, debemos tener el valor de pensar y de plantear de nuevo. Hay una cosa que debe ser clara para ustedes antes de ingresar en nuestra comunidad: todos tendrán un papel que representar. Los hombres deberán trabajar, las mujeres deberán tener hijos. A menos que acepten esto no habrá lugar para ustedes en nuestra comunidad”.
Después de un instante de mortal silencio añadió:
—Podemos mantener a cierto número de mujeres ciegas porque ellas tendrán hijos que podrán ver. No podemos mantener a hombres ciegos. En nuestro mundo los niños son más importantes que los maridos”.
GUARDÓ silencio unos segundos, y sólo después comenzaron algunos murmullos aislados que se transformaron pronto en un rumor general.
Miré a Josella. Quedé atónito al verla sonreír atrevidamente.
—¿Qué encuentras tan divertido en esto? —pregunté con un tono brusco.
—La expresión de las caras de la gente —replicó ella.
Tuve que aceptar su explicación. Miré alrededor y después contemplé a Michael. Sus ojos se movían de derecha a izquierda, como si procurara adivinar la reacción del público.
—Michael parece inquieto —observé.
—Tiene razones para preocuparse —dijo Josella.
—Mientras tú estabas afuera, alguien trajo un ómnibus lleno de muchachas ciegas. Probablemente provienen de alguna institución. Me pregunté: ¿por qué recogerlas de una institución cuando hay millones en las calles? La respuesta era evidente: a), como eran ciegas antes de la catástrofe, estaban capacitadas para realizar algunos trabajos; b), todas son jóvenes. La educación no era difícil.
—Depende…
—Silencio —me interrumpió Josella indicándome una mujer alta, más bien joven, que se puso en pie. Por unos instantes pareció que su boca nunca iba a abrirse, aunque finalmente no fue así.
—¿Debemos entender —preguntó con voz acerada— que el orador está defendiendo el amor libre? —y se sentó con una decisión que helaba los nervios.
El doctor Vorless se acarició el pelo antes de responder.
—Creo que la señora debe tener presente que no he mencionado el amor, libre o comparado. ¿Quiere usted aclarar su pregunta?
La mujer volvió a ponerse en pie.
—Creo que el orador me ha entendido. Pregunto si propone la abolición del matrimonio.
—Las leyes que conocíamos han sido abolidas por las circunstancias. Debemos ahora hacer leyes adaptadas a las condiciones actuales, y obligar a cumplirlas si fuera necesario.
—Siempre existirá la ley de Dios y la ley de la decencia.
—Señora: Salomón tenía trescientas o quinientas mujeres, y Dios no estaba en contra de él. Un mahometano se considera respetable con tres esposas. Ésta es una cuestión de costumbre. Nuestras leyes, tanto en este sentido como en otros, se decidirán según el beneficio de la comunidad. Este comité ha decidido que, si queremos crear un nuevo orden de cosas y evitar el caer en la barbarie (que es un peligro bastante grande) debemos exigir ciertas cosas de las personas que se unan a nosotros. No podemos volver al pasado. Lo que ofrecemos es una vida de trabajo, y la satisfacción que se obtiene al vencer dificultades. En cambio, pedimos buena voluntad y productividad. Nadie obliga a nadie. La elección es suya. Aquellos que no se sientan atraídos por nuestras propuestas están en libertad de formar una comunidad basada en los principios que crean convenientes. Pero le ruego que piense cuidadosamente si Dios la autoriza a privar a cualquier mujer de cumplir con sus funciones naturales.
Siguió una discusión acalorada, que no llevaba miras de terminar. Cuanto más se discutía, menos extraña parecía la idea del profesor.
JOSELLA y yo nos aproximamos a la mesa donde la enfermera Berr había colocado su equipo. Nos hicieron varias inoculaciones y después seguimos escuchando la discusión.
—¿Cuántos crees que decidirán seguir? —le pregunté.
Ella miró alrededor.
—Casi todos…, mañana por la mañana —contestó.
Yo tenía mis dudas. Había demasiadas discusiones. Josella dijo:
—Si fueras mujer y tuvieras que pensar esta noche antes de dormirte si preferirías tener niños y una organización que te protegiera, o adherirte a un principio que significa no tener niños y que nadie se ocupe de ti, no tendrías dudas al respecto. De todos modos, la mayoría de las mujeres quieren tener hijos; el marido es sólo lo que el doctor Vorless llamaría el medio para llegar al fin.
—Eres un poco cínica.
—Si crees que eso es cinismo debes tener un carácter muy sentimental. Estoy hablando de mujeres verdaderas, no de muñecas.
—¡Oh! —contesté.
Ella se sentó pensativa, pero, gradualmente, frunció el ceño. Finalmente dijo:
—Lo que me preocupa es cuántos niños querrán de cada mujer. A mí me gustan los niños, pero todo tiene su límite.
El debate prosiguió todavía durante una hora. Finalmente Beadley informó que los que desearan formar parte de la comunidad podrían inscribirse en su oficina al día siguiente a las diez de la mañana. El coronel solicitó que los que supieran conducir camiones se presentaran a verlo a las siete y la reunión se disolvió.
Josella y yo recorrimos el patio. La noche era suave. La luz de la torre lanzaba otra vez su esperanzado llamamiento en la noche. La luna acababa de levantarse. Nos sentamos y fumando en silencio, mirábamos las sombras del jardín y escuchábamos el débil ruido del viento entre los árboles. Cuando terminé mi cigarrillo arrojé lejos el pucho y suspiré.
—Josella —dije.
—¿Qué? —preguntó ella, sumida en sus pensamientos.
—Josella —repetí—, este… Esos niños… Este… Me sentiría enormemente orgulloso y feliz si pudieran ser tuyos y míos.
Ella permaneció un momento sin responder. Después volvió la cabeza. La luna iluminaba su pelo rubio, pero su rostro permanecía en la sombra. Esperé, mientras el corazón me latía desesperadamente. Ella dijo con sorprendente calma:
—Gracias, querido Bill, creo que a mí también me gustaría.
Suspiré. Los latidos del corazón no disminuyeron mucho, y vi que mi mano temblaba cuando tomé la de ella. Por el momento no tuve palabras que decir. Ella añadió:
—Pero eso no es tan sencillo ahora.
Di un respingo.
—¿Qué quieres decir? —pregunté.
—Creo que si yo estuviera en el lugar de ellos —señaló hacia la torre de la Universidad—, establecería una regla: dividiría a la gente en grupos. Establecería que cada hombre que se casara con una muchacha con vista debería tomar también dos muchachas ciegas. Estoy segura de que establecería eso.
La miré en medio de las sombras.
—Pero tú no quieres eso —protesté.
—Mucho me temo que sí, Bill.
—Pero…
—¿No crees que ellos deben pensar algo semejante, a juzgar por lo que han dicho?
—Es posible —asentí—. Pero una cosa es la ley y otra…
—¿Quiere decir que no me amas lo bastante como para aceptar otras dos muchachas también?
Tragué saliva. Protesté:
—Vamos, esto es una locura. Es antinatural. ¿Estás sugiriendo…?
Ella me puso la mano sobre la boca.
—Oye, Bill, sé que parece un poco chocante al principio, pero no es una locura. Es muy claro… y no es muy fácil. Todo esto —señaló con la mano— me ha enseñado algo. Es como si viera el mundo de otra manera. Y una de las cosas que veo es que los sobrevivientes estaremos más cerca los unos de los otros, dependeremos más los unos de los otros… Seremos… como una tribu.
»Todo el día he visto a desdichados que morirán muy pronto. Y todo el día me he dicho: “Si no fuera por la gracia de Dios…”. Y después he añadido: “Esto es un milagro. Yo no merezco haberme salvado más que esta gente. Pero ha ocurrido. Todavía estoy aquí, y tengo que justificarlo”. Me he sentido más cerca que nunca de la gente. Me he preguntado qué es lo que yo podría hacer para ayudar a algunos.
»Yo podría ser una de esas muchachas ciegas, tú podrías ser uno de esos desdichados que vagan por las calles. Si tratamos de hacer felices a algunos, devolveremos algo…, una parte íntima de lo que debemos. ¿Comprendes, verdad, Bill?”.
Medité unos momentos.
—Creo —dije— que éste es el argumento más extraño que he oído hoy… o nunca… Sin embargo…
—¿Sin embargo es justo, verdad, Bill? Sé que es justo. He procurado ponerme en el lugar de una de esas muchachas ciegas, y lo sé. ¿Debemos darles algo de nuestra gratitud, o simplemente debemos dejarlas a causa de los prejuicios que nos han enseñado? Eso es lo único que realmente cuenta en estas circunstancias.
Permanecí unos instantes en silencio. Tuve la certeza de que Josella creía todo lo que decía. Pensé en mujeres como Florence Nightingale y Elizabeth Fry. No se puede hacer nada con esas mujeres…, y generalmente se demuestra al fin que tienen razón.
—Está bien —dije finalmente—, si crees que así debe ser. Pero…
Me interrumpió.
—¡Oh, Bill, sabía que entenderías! Estoy muy, pero muy contenta. Me haces muy feliz.
Después de un instante:
—Espero… —comencé a decir.
Josella me acarició la mano:
—No tendrías que preocuparte, querido: elegiré dos muchachas bonitas e inteligentes.
—¡Oh! —dije.
SEGUIMOS sentados en la pared, tomados de la mano, mirando los árboles… que no veíamos. Al menos yo no los veía. De pronto en el edificio, detrás de nosotros, resonó un fonógrafo tocando un vals de Strauss. La música invadió nostálgicamente el patio vacío. Por un momento el sendero se convirtió en el espectro de una sala de baile: un torbellino de dolor, con la luna como una araña de caireles.
Josella se puso en pie. Con los brazos extendidos y llevando el compás con las manos y los dedos bailó, ligera como la espuma, en el gran círculo de la luz de la luna. Se acercó a mí, con los ojos brillantes y tendiendo los brazos.
Bailamos, en el borde del futuro desconocido, ante el eco del pasado que se iba.
Carnes congeladas

HACIENDO la competencia a los mamuts conservados en el hielo de Siberia, acaba de encontrarse en Alaska carne de un superbisonte prehistórico, congelada y conservada a la perfección. Mediciones de su contenido de carbono radiactivo (el famoso Carbono 14) le asignan una edad de 28.000 años. ¿Podrá conservarse igual el protoplasma vivo? El inconveniente hallado hasta ahora para mantener vida latente a baja temperatura es que los líquidos celulares cristalizan, destruyendo las estructuras fundamentales de la célula. El doctor Basile Luyet, de la Universidad de Saint Louis, logró eliminar este obstáculo mediante un enfriamiento ultra-rápido, y así pudo mantener vivas células del corazón de un embrión de pollo durante un mes, congeladas a doscientos grados bajo cero. Tal vez se alcance así pronto el ideal de los escapistas: “invernar” hasta que el mundo marche un poco mejor.
VIII. FRUSTRACIÓN
CAMINABA por una ciudad desierta y desconocida, donde una campana llamaba angustiosa y sepulcralmente y perdidas voces gritaban en el vacío: “¡La Bestia está suelta! ¡Cuidado! ¡La Bestia está suelta!”, cuando desperté y comprobé que una campana realmente tañía. Era una campana de mano que resonaba con un sonido tan agudo y sorprendente que, por un momento, no recordé dónde estaba. Cuando me senté, todavía aturdido, llegó un sonido de voces gritando: “¡Fuego!”. Salté de entre las mantas y me precipité al corredor. Allí había humo, ruido de pasos apresurados y de puertas que se cerraban de golpe. La mayor parte de los ruidos parecían provenir de la derecha, donde la campana seguía aún sonando y continuaban los gritos; por eso seguí aquella dirección. Un poco de luz lunar se filtraba por las altas ventanas al final del corredor, iluminando la tiniebla lo bastante como para permitirme evitar a la gente que tanteaba y trataba de orientarse a lo largo de las paredes.
Llegué a las escaleras. Bajé lo más rápidamente que pude, entre el humo que se espesaba. Cerca del final de la escalera tropecé y caí hacia adelante. La tiniebla se transformó en una súbita oscuridad en la cual una luz estalló como una nube de agujas, y eso fue todo…
PRIMERO sentí dolor de cabeza. Después, cuando abrí los ojos, un deslumbramiento. En el primer parpadeo, la luz me pareció muy brillante, pero, cuando abrí otra vez los ojos cuidadosamente, resultó ser la luz de una ventana común. Me percaté de que estaba acostado en una cama, pero no me senté para averiguar más. Una especie de pistón parecía golpear en mi cabeza, quitándome toda energía. Permanecí inmóvil, quieto… hasta que descubrí que tenía atadas las muñecas.
Aquello me sacó del letargo, pese al golpeteo de la cabeza. La atadura no era dolorosa, pero sí muy eficaz: varias vueltas de alambre en cada muñeca y un complejo nudo que no pude alcanzar con los dientes. Miré alrededor: el cuarto era pequeño y, salvo por la cama que yo ocupaba, estaba vacío.
—¡Eh! —grité—. ¿No hay nadie aquí?
Después de un minuto más o menos se oyó ruido de pasos afuera. Se abrió la puerta y apareció una cabeza. Era una cabeza pequeña, y llevaba gorra. Tenía una expresión picaresca y una oscura sombra de barba adornaba la cara. Pero el hombre no miró de frente, sino más bien en mi dirección.
—¡Hola, amigo! —dijo bastante cordialmente—. ¿Así que ya volvió en sí? Espere un poco y le traeré una taza de algo.
La indicación de esperar era superfina, pero no tuve que hacerlo mucho tiempo. En unos minutos regresó con un recipiente.
—¿Dónde está usted? —preguntó.
—Frente a usted, en la cama —dije.
Tanteó con la mano izquierda, dio la vuelta a la cama y me tendió el recipiente.
—Ahí tiene, compañero. El sabor le parecerá un poco raro, porque me parece que Charlie le echó demasiado ron, pero no creo que a usted le importe mucho.
Tomé el recipiente con alguna dificultad entre ambas manos atadas. El té era fuerte y dulce. Tal vez el ron le daba un sabor extraño, pero me pareció la vida misma.
—Gracias —dije—. Mi nombre es Bill.
Me informó que él se llamaba Alf.
—¿Qué pasa aquí? —pregunté.
Se sentó en el borde de la cama y me tendió un paquete de cigarrillos y fósforos. Tomé un cigarrillo, encendí primero el suyo, luego el mío, y le devolví la caja.
—Usted recuerda, tal vez, compañero —dijo—, que hubo un poco de barullo ayer a la mañana en las puertas de la Universidad.
Le dije que recordaba perfectamente.
—Bueno, Coker, el muchacho que hizo el discurso se enojó bastante.
—Está bien, ellos lo han querido —dijo—. Nos encontramos con un par de muchachos y una vieja que todavía veían, y entre ellos arreglaron todo. Es un gran tipo ese Coker.
—¿Quiere usted decir que él fingió todo…, que no hubo incendio ni cosa por el estilo?
—¡Fuego! Lo único que hicieron fue tender un par de alambres para hacer tropezar a la gente, encender un montón de papeles en el vestíbulo y tocar la campana. Contábamos con que los que pudieran ver serían los primeros en bajar. A medida que tropezaban, Coker y otro muchacho les daba un golpe para hacerles perder el sentido y nosotros los transportábamos al camión. Facilísimo.
—¡Ah! —dije un poco rudamente—. Parece muy inteligente ese Coker. ¿Cuántos caímos en la trampa?
—Un par de docenas…, aunque después resultó que cinco o seis estaban ciegos. Llenamos el camión y dejamos que los demás se las arreglaran por su cuenta.
FUERAN cuales fueren los sentimientos de Coker con respecto a nosotros, Alf no nos tenía animosidad. Todo el asunto parecía divertido. Mentalmente me saqué el sombrero ante él: en su posición, probablemente me habría sido muy difícil divertirme con nada. Terminé el té y acepté otro cigarrillo.
—¿Y qué piensan hacer ahora?
—Coker quiere dividimos en grupos y poner a uno de ustedes en cada grupo. Tendrán que ayudamos a mantenemos vivos hasta que algo arregle la situación.
—Comprendo —dije.
Él movió la cabeza hacia mí. Alf no era ningún tonto: en el tono de mi voz descubrió más de lo que yo creía haber dicho.
—¿Cree usted que durará mucho tiempo? —pregunté.
—Lo ignoro. ¿Qué dice, Coker?
Parece ser que Coker no se había comprometido a dar detalles. Pero Alf tenía su propia opinión al respecto.
—Hablando francamente, le diré que no creo que nada ni nadie venga a arreglar la situación. Si alguien pudiera hacerlo ya lo habrían hecho. No, nadie vendrá.
No contesté.
—Supongo que usted también ve las cosas así, ¿verdad? —preguntó.
—Las cosas no se presentan muy bien —reconocí—, pero no hay que perder la esperanza… Tal vez desde el exterior…
Meneó la cabeza.
—Ya estarían aquí. No, compañero, nadie vendrá.
Después añadió:
—No era una vida tan mala la que tuvimos, mientras duró.
Hablamos un poco sobre su vida pasada. Había tenido muchos oficios, cada uno de los cuales parecía incluir una o dos actividades ocultas y clandestinas. Finalizó diciendo:
—De todos modos no la pasé mal. ¿Qué hacía usted?
Le expliqué mi trabajo. No pareció impresionado.
—¡Los trífidos! Maldito asunto. No son naturales, si quiere que le diga mi opinión francamente.
Alf se fue, dejándome un paquete de cigarrillos. Me pregunté qué pensarían los demás capturados sobre el asunto. Especialmente qué pensaría Josella.
Me levanté de la cama y estudié la habitación en la cual me encontraba prisionero, que era semejante a la de un hotel de tercera categoría. No había posibilidad de escaparse, por ahora. Y decidí esperar hasta que llegara un momento conveniente. No debía ser difícil que se le presentara una oportunidad a un hombre normal, entre tantos ciegos.
CUANDO Alf reapareció con comida y el inevitable recipiente de té, Coker lo acompañaba. Parecía más fatigado que cuando yo lo había visto. Llevaba unos papeles bajo el brazo. Me lanzó una mirada investigadora.
—¿Ya sabe lo que debe hacer? —preguntó.
—Alf me ha informado.
—Bien —puso los papeles sobre la cama, tomó uno y lo desplegó: era un plano de Londres. Señaló una zona marcada con lápiz azul—. Su grupo trabajará en esta área exclusivamente. Usted deberá encontrar comida y lo necesario para su grupo dentro de esta sección únicamente, ¿entiende?
—¿Y si me niego? —pregunté mirándolo.
—La gente tendrá hambre, y entonces será mucho peor para usted. Algunos de los muchachos son rudos, y no hacemos esto para divertirnos. Mañana por la mañana usted y su grupo serán conducidos en camiones a la sección que les corresponde. Después su deber será mantener vivo el grupo hasta que alguien llegue en nuestra ayuda.
—¿Y si no viene nadie? —pregunté.
—Alguien tiene que venir —dijo torvamente—. De todos modos, ése es su trabajo, y tenga cuidado de no salir de su área.
Lo llamé cuando salía.
—¿Tienen ustedes aquí a una tal señorita Playton? —pregunté.
—No conozco los nombres de ustedes —contestó.
—Una muchacha rubia, de estatura mediana, ojos azules grisáceos…
—Hay aquí una muchacha rubia de mediana estatura, pero no le he mirado los ojos: tengo cosas más importantes que hacer —y, diciendo esto, se fue.
Estudié el mapa. No quedé muy entusiasmado con el distrito que me destinaban. En las circunstancias presentes habría preferido un lugar con más posibilidades de encontrar almacenes y tiendas. De todos modos, pensaba permanecer allí sólo el tiempo estrictamente necesario.
CUANDO Alf volvió a presentarse le pregunté si quería llevar una nota a Josella. Meneó la cabeza.
—Lo siento, compañero. No está permitido.
Le expliqué que se trataba de un billete inocente, pero él se mantuvo firme. No tenía motivos para confiar en mí y no podía leer la nota para comprobar si era efectivamente inofensiva. De todos modos yo carecía de papel y lápiz, así que me resigné. Después de insistir, Alf accedió a comunicar a Josella que yo estaba allí y a averiguar la zona a la cual estaba destinada. No concedió esto de muy buena gana, pero estuvo de acuerdo en que, si alguna vez se arreglaban las cosas, sería para mí más fácil encontrarla si sabía en dónde comenzar a buscar.
Después de esto quedé a solas con mis pensamientos. Sabía que tenía que decidirme inmediatamente sobre lo que debía hacer. Pero estaba aturdido. Horas después, cuando me dormí, todavía me hallaba confundido.
No podía enterarme de lo que pensaba Josella. No recibí respuesta directa de ella. Pero una vez, en la noche, Alf asomó la cabeza. Su comunicación fue breve:
—El barrio de Westminster —dijo—. ¡Diablos, no creo que encuentre mucho que comer en la Cámara de los Comunes!
ÉL me despertó temprano a la mañana siguiente. Venía acompañado por un hombre grandote, de miradas vivaces, que traía consigo, ostentosamente, un cuchillo de carnicero. Alf avanzó y dejó caer un montón de ropa sobre la cama. El compañero cerró la puerta y se apoyó contra ella, mientras me vigilaba con ojos experimentados y jugaba con el cuchillo.
—Deme sus manos, compañero —dijo Alf.
Le tendí las manos. Él tanteó los alambres y los cortó con una tijera.
—Ahora póngase esa ropa, compañero —añadió retrocediendo.
Me vestí bajo las miradas del otro hombre, que no me perdía de vista, como un halcón. Cuando terminé de vestirme, Alf sacó un par de esposas. Vacilé. El hombre de la puerta avanzó un poco. Para él, evidentemente, aquél era el momento más divertido. Decidí que no había llegado aún el instante de resistir y tendí las manos. Alf me colocó las esposas. Después de esto salió y regresó con el desayuno.
Dos horas después volvió a presentarse el otro hombre, con el cuchillo siempre en evidencia. Indicó la puerta.
—Vamos —dijo.
Con la desagradable sensación de tener el cuchillo en la espalda, descendí varias escaleras y atravesé un vestíbulo. En la calle esperaban un par de camiones llenos. Coker y dos compañeros estaban de pie junto a uno de ellos. Hizo señas de que me acercara y, sin decir nada, me pasó una cadena por los brazos. Uno de los extremos de la cadena se sujetaba a la muñeca de un fuerte hombre ciego, y el otro en la de un individuo decididamente fuerte.
Yo quedaba entre ellos. No querían correr riesgos.
Los tres trepamos torpemente en el camión y el vehículo se puso en marcha.
Nos detuvimos en los alrededores de Swiss Cottage y descendimos. Habría unas veinte personas a la vista, vagando, aparentemente sin destino fijo. Al oír el ruido de los motores todos se volvieron hacia nosotros con expresión de incredulidad en los rostros y, como si los moviera un mecanismo, comenzaron a acercarse esperanzados a nosotros, gritando mientras se aproximaban. Los chóferes de los dos camiones que nos habían traído nos gritaron que nos apartáramos. Los camiones retrocedieron y regresaron por donde habían venido. La gente se detuvo. Uno o dos gritaron, llamando a los camiones, pero la mayoría continuó desesperada y silenciosa su vagabundeo.
Me volví a mis compañeros.
—Bueno, ¿qué quieren hacer primero? —pregunté.
—Encontrar un refugio —dijo uno de ellos—. Necesitamos un lugar para dormir.
Pensé que, por lo menos, tenía que hacer esto por ellos. Una vez que habíamos llegado aquí tenía que encontrar un centro, una especie de cuartel general y colocarlos allí. Se necesitaba un lugar donde poder reunir y almacenar los alimentos, y donde todos se reunieran. Conté la gente: cincuenta y dos personas en total, catorce de ellas mujeres. Lo mejor era encontrar un hotel. Así no habría que preocuparse por las camas.
El lugar que escogimos fue una especie de casa de pensión, formada por cuatro casas del período Victoriano unidas entre sí. Ya había instaladas en el lugar una media docena de personas. Las encontramos todas reunidas y asustadas en uno de los vestíbulos: un viejo, una mujer madura (que había sido la dueña del hotel), un hombre y tres muchachas. La dueña tuvo bastante presencia de ánimo como para amenazarnos, pero sus amenazas, aunque fueron del más severo estilo de casa de pensión, no produjeron resultado. El viejo trató de apoyarla protestando un poco. Los demás sólo volvieron nerviosamente los rostros hacia nosotros.
Expliqué que nos instalaríamos allí. Si no les agradaba, podían irse; pero si preferían quedarle y compartir todo por igual, eran dueños de hacerlo. No parecieron muy contentos. Sus reacciones sugerían que, en alguna parte, habían almacenado provisiones que no querían compartir. Cuando comprendieron que teníamos la intención de juntar nuestras provisiones, su actitud cambió perceptiblemente y se prepararon a hacer lo que pudieran.

DECIDÍ permanecer allí un día o dos para ayudar a la gente a instalarse. Presentí que Josella debería sentir lo mismo respecto al grupo que le había tocado en suerte. Era un individuo de ingenio este Coker: no se puede soltar al niño una vez que lo tenemos en los brazos. Pero después me escaparía y me uniría a Josella.
En los días siguientes trabajamos sistemáticamente, saqueando los almacenes cercanos, que eran, en su mayoría, bastante pequeños. El frente de las tiendas había sido muy maltratado. Las vidrieras estaban rotas, el suelo estaba repleto de latas a medio abrir y de paquetes desparramados que yacían en una pegajosa y maloliente masa entre los fragmentos de vidrios. Pero, en general, el daño era superficial y las pérdidas escasas, y descubrimos detrás de los mostradores grandes cajones intactos.
No era nada fácil para hombres ciegos mover pesados cajones y cargarlos en carretillas. Además, debían llevarlos hasta el refugio que habíamos escogido y almacenarlos. Pero con la práctica comenzaron a adquirir cierta destreza.
Lo más fastidioso era que muy poco o nada podía hacerse, a menos que yo dirigiera. Por lo tanto, era imposible hacer trabajar a más de un grupo a la vez, aunque hubiéramos podido formar docenas.
Una vez que empezamos, yo estuve demasiado ocupado durante el día para preocuparme más que del trabajo que teníamos a mano, y por la noche sentía tanto cansancio que me dormía en seguida. De vez en cuando me decía: “Mañana a la noche estarán bien instalados… Podrán mantenerse un tiempo, en todo caso. Entonces desapareceré de aquí y me uniré a Josella”.
Esto parecía muy sencillo, pero cada día la partida se volvía más difícil. Algunos habían comenzado a aprender algo, pero era todavía demasiado poco para que el almacenaje y la apertura de latas pudieran continuar sin mi presencia. Según marchaban las cosas, yo me volvía cada vez más, y no menos, indispensable.
Y no era culpa de ellos. Por eso el asunto se volvía difícil. Algunos eran muy empeñosos. Cien veces al día maldecía a Coker por haberme puesto en aquella situación. Pero las maldiciones servían sólo para hacerme pensar en cómo podría terminar aquello…
TUVE la primera intuición del fin en la cuarta, o quizá en la quinta mañana, mientras nos preparábamos a salir. Una mujer gritó desde arriba diciendo que había dos enfermos graves.
A mis dos perros guardianes no les agradó la noticia.
—Oigan —les dije—, estoy harto de estar atado. Por otra parte, nos arreglaríamos mucho mejor sin eso.
—¿Y usted se escaparía entonces a reunirse con sus antiguos camaradas, los que pueden ver? —preguntó uno.
—No los estoy engañando —dije—. Podría haber despistado a este par de gorilas No lo he hecho porque no tengo nada contra ellos, excepto acusarlos de ser muy aburridos…
—Oiga… —empezó a explicar uno de los gorilas.
—Pero —proseguí diciendo— si no me dejan ver qué tienen esos enfermos, me escaparé en cualquier momento.
Mis guardianes comprendieron que yo tenía razón, aunque, cuando llegamos a la habitación de los enfermos, tuvieron buen cuidado de retroceder únicamente lo permitido por la longitud de la cadena.
Los enfermos eran dos hombres, uno joven, otro maduro. Ambos tenían fiebre y se quejaban de atroces dolores en los intestinos. Yo no entendía mucho de enfermedades, pero lo que vi bastó para preocuparme. Ordené que fueran trasladados a una de las casas vecinas y que una de las mujeres se encargara de cuidarlos bien.
Ése fue el principio de un día lleno de contratiempos. El siguiente contratiempo de naturaleza muy distinta, ocurrió a eso del mediodía.
Habíamos vaciado la mayor parte de los almacenes cercanos y decidí extender un poco nuestro radio de acción. Decidí actuar en una calle situada un kilómetro hacia el Norte. Allí, naturalmente, encontramos almacenes, pero encontramos también otra cosa.
Al dar vuelta la esquina me detuve. Frente a un almacén un grupo de hombres retiraba cajones y cargaba con ellos un camión. Tuve tentaciones de retirarme a otra parte para evitar disturbios: era inútil entrar en conflicto contra nadie cuando había muchos almacenes disponibles para los grupos que estuvieran suficientemente organizados. Pero no quiso el destino que yo decidiera. Mientras yo reflexionaba, un joven pelirrojo apareció en la puerta del almacén. No cabía duda de que podía ver, y un instante después nos había visto.
Sin titubear, se llevó la mano al bolsillo. Tras un momento una bala golpeó contra la pared situada detrás de mí.
HUBO un segundo de indecisión. Sus hombres y los míos volvieron sus ojos sin vista, en un esfuerzo por entender lo que ocurría. Después, el hombre disparó de nuevo. Creo que apuntó hacia mí, pero la bala hirió a mi compañero de la izquierda, que lanzó un gruñido que parecía de sorpresa y se dobló con una especie de suspiro. Retrocedí detrás de la esquina, arrastrando al otro perro guardián conmigo.
—Rápido —dije—, deme las llaves de estas esposas. No puedo hacer nada si estoy encadenado.
El hombre hizo una mueca. Evidentemente tenía una sola idea en la cabeza.
—¡Vamos —dijo—, a mí usted no me engaña!
—¡Por Dios, qué estupidez! —dije tirando de la cadena que arrastraba el cuerpo del segundo perro guardián para poder protegernos de la mejor manera.
El hombre empezó a discutir. Sabe Dios en qué sutilezas se perdía su confuso cerebro. Pero la cadena estaba ahora bastante suelta como para permitirme levantar los brazos. Lo hice y dejé caer ambos puños sobre su cabeza, que golpeó contra la pared. Encontré la llave en uno de sus bolsillos.
—Oigan —dije a los demás—, vuélvanse todos y caminen en línea recta. No se separen. En marcha.
Me liberé de la cadena y, trepando una pared, me encontré en un jardín. Lo atravesé y espié cuidadosamente sobre el ángulo más lejano de la pared. El joven de la pistola no nos había seguido: seguía dando instrucciones a su grupo. ¿Y para qué habría de apurarse? Como no habíamos contestado a su disparo, comprendió sin duda que carecíamos de armas; por otro lado, no podíamos alejarnos de prisa.
Cuando terminó de dar órdenes se dirigió tranquilamente hacia un punto desde donde podía ver a mi grupo que retrocedía. En la esquina se detuvo a mirar a los dos perros guardianes tirados en el suelo. Probablemente la cadena le hizo creer que uno de ellos había sido los ojos del grupo, porque metió la pistola en el bolsillo y comenzó a seguir lentamente a los otros.
No era esto lo que yo esperaba, y tardé un minuto o dos en comprender su plan. Después advertí que lo más provechoso para él sería seguirlos hasta el cuartel general y ver si podía apoderarse de las cosas allí almacenadas. Debo admitir que el pelirrojo era más rápido que yo para aprovechar las oportunidades. Me alegré de haber dicho a mi grupo que marchara en línea recta. Probablemente se cansarían después de un rato, pero supuse que ninguno sería capaz de encontrar por sí mismo el camino del hotel y guiar de esta manera a nuestro enemigo. Si no se separaban, yo podría recogerlos más tarde sin dificultad. Lo importante por el momento era decidir qué podía hacerse contra un hombre provisto de una pistola y decidido a utilizarla.
Lo único que yo podía hacer era no perderlo de vista y esperar que se presentara la oportunidad favorable para competir con él. Rompí una rama de un árbol, crucé la pared y empecé a tantear con la rama a lo largo del cordón de la vereda, esperando confundirme con los centenares de ciegos que recorrían las calles de esta manera.
El pelirrojo marchaba unos cincuenta metros delante de mí, y mi grupo otros cincuenta delante de él. Recorrimos así cerca de medio kilómetro. Comprobé, con alivio, que ninguno de los de mi grupo intentaba separarse para dirigirse hacia nuestro hotel. Empezaba a preguntarme cuánto tiempo pasaría antes de que comprendieran que habían andado bastante, cuando ocurrió una cosa inesperada. Un hombre que marchaba a la zaga del grupo se detuvo finalmente. Dejó caer el bastón y se curvó llevándose los brazos al vientre. Después cayó al suelo y se revolvió, enloquecido de dolor. Los otros no esperaron por él. Probablemente oyeron sus gemidos, pero no se les ocurrió que los profiriera alguien del grupo.
El pelirrojo miró al hombre caído y vaciló. Se detuvo a unos pasos de distancia, observándolo. Después, lenta y deliberadamente, sacó la pistola del bolsillo y tiró a la cabeza del hombre.
EL grupo se detuvo al oír el disparo. También yo me detuve. El joven pelirrojo no intentó aproximarse al grupo; pareció que, de pronto, perdía interés en seguirlos. Se volvió y retrocedió por el medio de la calle. Yo recordé que debía representar un papel, y empecé nuevamente a tantear con el bastón. Cuando pasó junto a mí pude ver su cara: estaba preocupada y una mueca contraía sus mandíbulas… Continué marchando como si fuera ciego hasta que estuve a conveniente distancia de él, y después corrí a unirme con mi grupo. Detenidos por el ruido del disparo, los hombres discutían si debían continuar marchando o no.
Los interrumpí diciéndoles que, ya que no estaba ligado a mis dos perros guardianes, organizaríamos las cosas de manera distinta. Yo iría a buscar un camión y regresaría en diez minutos, más o menos, para conducirlos al hotel. La única novedad que encontramos en el hotel era que otros dos hombres y una mujer, atacados de fuertes dolores de vientre, habían sido llevados a la casa vecina.
Hicimos todos los preparativos posibles para la defensa contra cualquier merodeador mientras yo no estuviera en la casa. Después recogí otro grupo, lo hice subir al camión y partimos, esta vez en dirección opuesta.
YO recordaba un lugar en donde había muchas tiendas y almacenes. Con ayuda del plano de la ciudad pude encontrar el sitio, que estaba maravillosamente intacto. Fuera de dos o tres vidrieras rotas, parecía que todo se había cerrado para el fin de semana.
Pero había algunas diferencias. En primer lugar, jamás había habido allí tanto silencio, y varios cuerpos yacían en la calle. Por aquel entonces esto era ya un hecho común. En realidad, me sorprendía no encontrar más cadáveres, y había llegado a la conclusión de que la mayoría de la gente buscaba siempre una especie de refugio, ya fuera por miedo o por debilidad. Ésta era una de las razones por la que no era muy tentador entrar en las casas.
Detuve el camión frente a una tienda de provisiones y escuché unos instantes. El silencio nos envolvió como una manta. No se oía ruido de bastones golpeando la calle y no había nadie a la vista. Nada se movía.
—¡Bueno —dije—, abajo, muchachos!
La puerta del almacén cedió fácilmente. Adentro había grandes cantidades de manteca, quesos, tocino, azúcar y demás. La gente había aprendido ya a trabajar más rápidamente. Los dejé ocupados mientras examinaba la habitación de atrás y la bodega.
En tanto yo estaba abajo investigando el contenido de unos cajones, oí gritos afuera. En seguida escuché ruido de pasos precipitados sobre mi cabeza. Un hombre cayó por la entrada de la bodega. Quedó allí inmóvil. Supuse que se libraba una batalla con otro grupo enemigo. Pasé sobre el hombre caído y trepé cuidadosamente la escalera, con un brazo levantado para proteger la cabeza.
Primeramente vi numerosos zapatos, desagradablemente cercanos y retrocediendo hacia la entrada. Me apresuré a salir antes de que me pisaran. Salí al tiempo que una de las ventanas frontales se quebraba. Tres hombres cayeron dentro. Un largo látigo verde entró tras ellos y alcanzó a golpear a uno. Los otros dos se deslizaron entre los vidrios rotos y, trastabillando, se refugiaron en el fondo de la tienda. Se apretujaron contra los demás y otros dos hombres cayeron por la trampa abierta de la bodega.
ME bastó una mirada sobre aquel látigo para comprender lo ocurrido. Durante los últimos días había casi olvidado a los trífidos. Poniéndome de pie sobre un cajón pude ver más allá de las cabezas de los hombres. Vi tres trífidos: uno en medio de la calle y dos más cercanos, sobre la vereda. Cuatro hombres yacían allí en el suelo. Comprendí inmediatamente por qué aquellos almacenes estaban intactos y por qué no había visto a nadie transitando por los alrededores. Al mismo tiempo me eché en cara no haber mirado mejor los cadáveres que yacían en las aceras. Una marca roja habría bastado para prevenirme.
—¡Quietos! —grité—. No se muevan de donde están.
Salté del cajón, empujé a los dos hombres que estaban más cerca y cerré la trampa de la bodega.
—Allí hay una puerta trasera —dije—. Serenidad ahora.
Los dos primeros hombres parecieron tranquilizarse algo. Pero en ese instante, por la ventana rota un trífido lanzó su silboso aguijón en la habitación. Un hombre gritó al caer. Los otros, llenos de pánico, me arrastraron con ellos. Hubo una confusión en la puerta. Detrás de nosotros los aguijones silbaron dos veces más antes de que pudiéramos salir.
Ya en la otra habitación miré alrededor, sin aliento: éramos ahora siete.
—¡Quietos!… —dije nuevamente—. Aquí estamos bien.
Me dirigí a la puerta. El fondo de la tienda estaba fuera del alcance del aguijón de los trífidos…, mientras éstos permanecieran afuera. Pude llegar hasta la trampa y abrirla nuevamente. Ayudé a subir a los dos hombres que habían caído cuando yo salí. Uno de ellos tenía un brazo roto; el otro sólo estaba contuso.
Para evitar a los trífidos, salimos por la puerta trasera, a través del estrecho callejón que comunicaba con un garaje. Amontoné a mi grupo en un gran automóvil, abrí las puertas del garaje y regresé corriendo al coche.
Los trífidos no tardaron en advertir lo que ocurría. Su siniestra sensibilidad les indicó que algo pasaba. Cuando salimos, un par de trífidos avanzaba ya hacia la entrada. Sus aguijones golpearon inútilmente los vidrios cerrados. Yo giré rápidamente, golpeando a unos y atropellando al otro. Después estuvimos en la calle, en busca de un lugar más saludable.
LA noche siguiente fue la peor desde que había ocurrido la catástrofe. Libre de los dos guardianes, tomé un cuartito donde podía estar solo. Encendí seis velas y me senté, tratando de pensar. Acabábamos de descubrir que uno de los hombres que se habían enfermado el día anterior estaba muerto; otro agonizaba y había cuatro nuevos enfermos. Cuando terminó nuestra comida nocturna, otros dos se enfermaron. Yo ignoraba el nombre de la enfermedad. Pensé en el tifus, pero creí recordar que el período de incubación era mayor. Lo único que sabía es que, ante esta enfermedad, el pelirrojo había usado su pistola y había cambiado de parecer en cuanto a seguirnos.
Empecé a preguntarme si realmente había ayudado a mi grupo. Los había ayudado a sobrevivir entre un grupo enemigo, por un lado, y los trífidos, por el otro. Pero ahora aparecía esta enfermedad. Y, finalmente, yo sólo había aplazado el momento en que se morirían de hambre.
Ahora, por más que meditaba, no veía ninguna solución.
Pensaba también en Josella. Las mismas cosas, quizá peores, ocurrían tal vez en su distrito…
Empecé a pensar en Michael Beadley y en su grupo. Siempre supe que la actitud de ellos era más lógica, pero ahora reflexioné que tal vez fuera también más humana. Habían comprendido que sólo unos pocos podían salvarse. Tratar de dar a los otros un poco de vacía esperanza era casi una crueldad.
Además, debíamos pensar en nosotros. ¿Qué sentido tenía habernos salvado? Seguramente no podíamos destruir nuestras fuerzas en una tarea interminable. Decidí ir a buscar a Josella al día siguiente.
OÍ el picaporte y la puerta se abrió con lentitud.
—¿Quién es? —pregunté.
—¡Oh, es usted! —dijo una voz de muchacha. Entró cerrando la puerta.
—¿Qué quiere? —le pregunté.
Era alta y esbelta. Parecía tener menos de veinte años. Su pelo era ligeramente ondulado, color castaño. Sus movimientos, tranquilos. Algo en su figura llamaba la atención. Guiada por el sonido de mi voz, adivinó dónde me encontraba. Si sus ojos castaño dorados no me hubieran mirado por encima del hombro, hubiese tenido la seguridad de que ella me analizaba.
Esperé a que hablara. Se me había hecho un nudo en la garganta. Era una muchacha joven y bonita. Tenía toda la vida ante sí…
—¿Se irá usted de aquí? —preguntó. Era una pregunta sólo a medias, más bien parecía una afirmación.
—Nunca he dicho eso —me defendí.
—No —consintió—, pero eso es lo que dicen los otros, y tienen razón, ¿verdad?
No contesté, y ella prosiguió:
—No puede hacerlo. No puede dejarlos de esta manera: necesitan de usted.
—No sirvo aquí para nada —contesté—; todas las esperanzas son falsas.
—¿Y si no lo fueran?
—No es posible. Ya lo habríamos sabido. ¿Cree usted que no he pensado en ello? Le aseguro que no sirvo aquí para nada. He sido como las inyecciones que se dan a un enfermo mortal.
Ella no respondió en seguida. Después de un momento de silencio dijo:
—La vida es una cosa preciosa…, hasta en estas circunstancias. ¡Es tan difícil! —exclamó, como si pensara en voz alta—. Si pudiera verlo… ¿Es usted joven? Su voz parece ser la de un hombre joven.
—Tengo menos de treinta años —contesté.
—Yo cumplí dieciocho… el día del cometa.
No pude decirle nada. La pausa se prolongó. Dejó caer las manos a los lados. Por un momento creí que iba a hablar, pero no lo hizo.
—¿Qué puedo hacer sino prolongar esta miseria? —pregunté.
Ella se mordió los labios.
—Ellos decían que… tal vez usted fuera solo. Creí que… —su voz se quebró—, que si usted tenía a alguien, a alguien aquí…, usted…, tal vez, no quisiera dejamos. ¿Se quedaría usted en ese caso?
—¡Dios mío! —dije suavemente.
La miré. Sus labios temblaban. Probablemente la vida hubiera podido ser maravillosa para ella, y él amor muy dulce…
—Usted será bueno conmigo, ¿verdad? —preguntó—. Yo no…
—¡Basta, basta! —dije—. No debe decirme eso. ¡Váyase, por favor!
Pero no se fue. Siguió allí, con sus ojos que no podían verme.
—¡Váyase! —repetí.
No era sólo ella quien me reprochaba: eran miles y miles de jóvenes vidas destrozadas… Se aproximó.
—Pero usted está llorando —dijo.
—¡Váyase, por favor, váyase! —repetí.
Ella vaciló, después se volvió y tanteó un poco, buscando la puerta.
—Puede decirles que me quedo —le dije cuando salía.
LO primero que percibí a la mañana siguiente fue un terrible hedor. Antes había habido ráfagas aquí y allá, pero el tiempo había sido fresco y no lo percibimos tanto. No daré detalles sobre aquel olor: los que lo han conocido no lo olvidarán jamás; además, es indescriptible. Surgió durante semanas enteras de todas las ciudades y pueblos, y fue traído por cada bocanada de aire. Aquella mañana, al despertarme, creí que había llegado el fin. La muerte es sólo el sorprendente cese del movimiento: pero la podredumbre es el fin.
Me pregunté luego qué ocurría en el edificio. Todo estaba curiosamente tranquilo. Pude oír una voz gruñendo en otro cuarto, y nada más. Me vestí alarmado. En la escalera escuché de nuevo: no se oían pasos en la casa. Me pareció que la historia se repetía, que estaba otra vez en el hospital…
—¡Eh! ¿No hay nadie? —grité.
Contestaron varias voces. Abrí una puerta. Encontré a un hombre enfermo y delirante. No podía hacer nada por él. Cerré la puerta.
En el piso de abajo gritó una voz de mujer:
—¡Bill! ¡Bill!
Acostada en un cuartito estaba la muchacha que me había visitado la noche anterior. Vi que también estaba enferma.
—No se acerque —dijo cuando yo entré—. ¿Es usted, Bill? Sabía que se quedaría. Pero ellos no quisieron creerme. Tuvieron que arrastrarse para partir. Les dije que usted no los abandonaría…, pero no me creyeron. Y ahora todos se han ido…, todos los que podían irse…
—¿Qué ha pasado? —pregunté.
—Más y más enfermos, constantemente. Se asustaron.
Su cara se contrajo. Se apretó el cuerpo con los brazos y se retorció. Cuando pasó el espasmo, su frente estaba llena de sudor.
—Por favor, Bill, no soy muy valiente. ¿No podría darme algo para… para terminar cuanto antes?
—Sí —contesté—, puedo hacer eso por usted.
En diez minutos regresé de la farmacia. Le di un vaso de agua y puse la droga en su otra mano.
Ella dijo:
—¡Ha sido tan inútil vivir…, y todo, pudo haber sido tan distinto! Adiós, Bill, y gracias por haber querido ayudarnos.
La miré mientras yacía. Me estremecí contra la estupidez de la muerte. Miles hubieran dicho: “Lléveme con usted”, pero ella había dicho: “Quédese con nosotros”.
Y no supe jamás su nombre.
El Super-Constellation
EN la carrera por el dominio del aire no hay primados definitivos. Cuando el Comet británico, de propulsión a chorro, viajó de Londres a Johannesburg en 24 horas, pareció que ningún avión americano se le iba a poder comparar durante mucho tiempo, y que se había demostrado la superioridad de la propulsión a chorro sobre el motor de pistón. Pero se anuncia ahora que un nuevo Super-Constellation construido por la Lockeed Aircraft Corp., podrá llevar 99 pasajeros (es decir el triple del Comet) con mayor rapidez en viajes largos. El avión tendrá cuatro motores “turbo-compuestos” Curtis-Wright de 3.250 h. p. cada uno, que utilizan la fuerza del escape para accionar tres pequeñas turbinas que aumentan en un 20% la potencia de las hélices. Aunque su velocidad (540 km. por hora) sea inferior a la del Comet, no necesita reabastecerse de combustible tan a menudo como éste. Entre Londres y Johannesburg, el Comet hace cinco paradas, y el Super-Constellation hará sólo una.