Capítulo 12
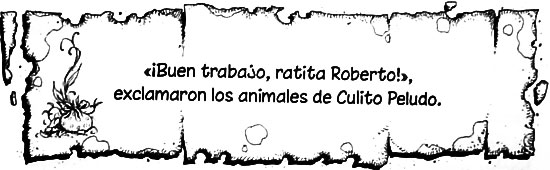
De El señor Conejín tiene una aventura
La multitud se agolpó en el salón de consejos del Rathaus. La mayor parte tuvo que quedarse fuera, estirando el cuello para mirar por encima de las cabezas de los demás y ver qué estaba pasando.
Los miembros del consistorio estaban apelotonados en un extremo de su larga mesa. En el otro extremo estaban en cuclillas una docena aproximada de las ratas de más edad.
Y en el medio estaba Mauricio. Había aparecido allí de repente, subiendo de un salto desde el suelo.
Saltamecha el relojero fulminó con la mirada a los demás miembros del consistorio.
—¡Estamos hablando con ratas! —dijo en tono cortante, intentando hacerse oír por encima del barullo—. ¡Como esto salga de aquí vamos a ser el hazmerreír! «El pueblo que hablaba con sus ratas». ¿No os lo imagináis?
—Las ratas no son para hablar con ellas —dijo Raufman el botero, clavándole un dedo al alcalde—. ¡Un alcalde que conociera su trabajo haría venir a los cazadores de ratas!
—Según dice mi hija, están encerrados en un sótano —dijo el alcalde. Se quedó mirando el dedo.
—¿Encerrados por tus ratas parlantes? —preguntó Raufman.
—Encerrados por mi hija —respondió el alcalde, sin perder la calma—. Aparte ese dedo, señor Raufman. Ella se ha llevado a los agentes de la guardia allí abajo. Malicia ha hecho acusaciones muy graves, señor Raufman. Dice que hay montones de comida almacenados debajo del cobertizo. Dice que la han estado robando y vendiéndosela a los comerciantes del río. El jefe de los cazadores de ratas es cuñado de usted, ¿verdad, señor Raufman? Recuerdo que estaba usted muy ansioso por verlo elegido para el cargo, ¿verdad?
Hubo una conmoción afuera. El sargento Doppelpunkt se abrió paso a empujones, con una enorme sonrisa, y dejó una salchicha enorme sobre la mesa.
—Una salchicha apenas se puede llamar robo —dijo Raufman.
Hubo una conmoción mayor entre el gentío, que ahora se apartó para dejar al descubierto algo que era, para ser precisos, una versión muy lenta del cabo Knopf. El hecho no se hizo evidente, sin embargo, hasta que le quitaron de encima tres sacos de cereales, ocho ristras de salchichas, un tonel de remolacha en vinagre y quince repollos.
El sargento Doppelpunkt se cuadró con elegancia, mientras se oían palabrotas veladas y repollos cayendo al suelo.
—¡Pido permiso para llevarme a seis hombres y subir entre todos lo que falta, señor! —dijo, con una sonrisa de oreja a oreja.
—¿Dónde están los cazadores de ratas? —preguntó el alcalde.
—Pues la han… fastidiado bien, señor —dijo el sargento—. Les he preguntado si querían salir, pero ellos me han dicho que les gustaría quedarse allí un ratito más, gracias, aunque les gustaría que les llevaran un vaso de agua y pantalones limpios.
—¿Y no han dicho nada más?
El sargento Doppelpunkt se sacó su cuaderno.
—Sí, señor, han dicho muchas cosas. Estaban llorando, en realidad. Han dicho que lo confesarían todo a cambio de los pantalones limpios. Y también había esto, señor.
El sargento salió un momento y volvió con una caja bastante pesada, que dejó con un golpe sordo sobre la mesa barnizada.
—Actuando a partir de información que nos ha proporcionado una rata, señor, hemos echado un vistazo debajo de los tablones del suelo. Debe de haber más de doscientos dólares, señor. Dinero ganado ilegalmente, señor.
—¿Les ha proporcionado información una rata?
El sargento se sacó a Sardinas del bolsillo. El roedor estaba comiendo una galleta, pero se levantó el sombrero con gesto cortés.
—¿Eso no es un poco… antihigiénico? —preguntó el alcalde.
—No, capi, se ha lavado las manos —dijo Sardinas.
—¡Estaba hablando con el sargento!
—No, señor. Es un tipillo muy majo, señor. Bien limpio. Me recuerda a un hámster que yo tenía cuando era niño, señor.
—Bueno, gracias, sargento, buen trabajo, por favor vaya a…
—Se llamaba Horacio —añadió el sargento en tono solícito.
—Gracias, sargento, y ahora…
—Me llena de alegría volver a ver unas mejillitas llenas de comida, señor.
—¡Gracias, sargento!
Después de que el sargento se marchara, el alcalde se dio la vuelta y clavó la mirada en el señor Raufman. El hombre tuvo la delicadeza de mostrarse avergonzado.
—Apenas lo conozco —dijo—. ¡No es más que un tipo con el que mi hermana se casó, eso es todo! ¡Apenas lo veo nunca!
—Lo entiendo muy bien —dijo el alcalde—. Y no tengo intención de pedirle al sargento que vaya a registrar la despensa de usted. —Esbozó una sonrisita, se sorbió la nariz y añadió—: Por el momento. A ver, ¿dónde estábamos?
—Estaba a punto de contaros una historia —dijo Mauricio.
Los miembros del consistorio se lo quedaron mirando.
—¿Y tú te llamas…? —dijo el alcalde, que ahora se sentía de bastante buen humor.
—Mauricio —dijo Mauricio—. Soy negociador por cuenta propia, más o menos. Veo que a vosotros os cuesta hablar con ratas, pero a los humanos os gusta hablar con los gatos, ¿verdad?
—¿Como en Dick Livingstone? —dijo Saltamecha.
—Sí, eso, igual, y… —empezó a decir Mauricio.
—¿Y el Gato con Botas? —preguntó el cabo Knopf.
—Sí, claro, los libros —dijo Mauricio, con el ceño fruncido—. En resumidas cuentas… los gatos pueden hablar con las ratas, ¿de acuerdo? Y os voy a contar un cuento. Pero primero, os voy a contar que mis clientes, las ratas, abandonarán todas este pueblo si queréis vosotros, y no volverán nunca. Jamás.
Los humanos se lo quedaron mirando. También las ratas.
—¿Eso haremos? —dijo Castañoscuro.
—¿Eso harán? —dijo el alcalde.
—Sí —dijo Mauricio—. Y ahora, os voy a contar una historia sobre el pueblo afortunado. Todavía no sé cómo se llama. Supongamos que mis clientes se marchan de aquí y bajan el río, ¿de acuerdo? Hay muchos pueblos por este río, no me cabe duda. Y en algún lugar hay un pueblo que dirá: vaya, pero si podemos hacer un pacto con las ratas. Y ese pueblo será muy, muy afortunado, porque entonces habrá reglas, ¿lo entendéis?
—Pues no del todo, no —dijo el alcalde.
—Bueno, en ese pueblo afortunado, ¿verdad?, una señora que prepare, por ejemplo, una bandeja de pasteles, pues en fin, lo único que tendrá que hacer es ir a la ratera más cercana y decir: «Buenos días, ratas, tengo un pastel para vosotras y agradecería mucho que el resto no los tocarais». Y las ratas dirán: «A sus órdenes, señora, ningún problema». Y entonces…
—¿Estás diciendo que tenemos que sobornar a las ratas? —preguntó el alcalde.
—Salen más baratas que los flautistas —dijo Mauricio—. Y en todo caso, será un sueldo. Un sueldo por hacer qué, oigo que exclamáis.
—¿Yo he exclamado eso? —preguntó el alcalde.
—Lo ibas a hacer —dijo Mauricio—. Y yo te iba a contestar que sería un sueldo en concepto de… control de alimañas.
—¿Cómo? Pero si las ratas son alim…
—¡No lo diga! —interrumpió Castañoscuro.
—Alimañas como las cucarachas —dijo Mauricio sin perder la calma—. Me he fijado en que tenéis muchas por aquí.
—¿Las cucarachas pueden hablar? —preguntó el alcalde. Ahora tenía la expresión ligeramente atormentada de cualquiera a quien Mauricio hablara, aunque fuera unos segundos. Una expresión que decía: «Estoy yendo a donde no querría ir, pero no sé cómo bajarme».
—No —dijo Mauricio—. Ni tampoco los ratones, ni las ratas norma… quiero decir, las demás ratas. Pero en fin, las alimañas serán cosa del pasado en ese pueblo afortunado, porque sus nuevas ratas serán como una fuerza policial. Caramba, el Clan protegerá vuestras despensas… Perdón, quiero decir las despensas de ese pueblo. No harán falta cazadores de ratas. Pensad en lo que se van a ahorrar. Pero eso solo será el principio. En ese pueblo afortunado también se enriquecerán los ebanistas.
—¿Cómo? —dijo bruscamente Hauptmann el ebanista.
—Porque las ratas trabajarán para ellos —dijo Mauricio—. Tienen que estar royendo todo el tiempo para que no les crezcan demasiado los dientes, así que ya puestos se podrían dedicar a hacer relojes de cuco. Y a los relojeros también les va a ir muy bien.
—¿Por qué? —preguntó Saltamecha el relojero.
—Patitas minúsculas, estupendas para manipular muelles y cositas pequeñas —dijo Mauricio—. Y luego…
—¿Fabricarán solamente relojes de cuco o también otras cosas? —preguntó Hauptmann.
—… y luego está todo el aspecto turístico —continuó Mauricio—. Por ejemplo, el Reloj de las Ratas. ¿Conocéis ese reloj que tienen en Jdienda? ¿En la plaza del pueblo? ¿Del que cada cuarto de hora salen unas figuritas y aporrean las campanas? ¿Cling bong bang, bing clong bong? Muy popular, se pueden conseguir postales de él y todo. Una gran atracción. La gente viene de muy lejos solo para plantarse allí y esperar a que suene. ¡Bueno, el pueblo afortunado tendrá a ratas tañendo las campanas!
—Lo que estás diciendo, pues —señaló el relojero— es que si nosotros… o sea, si el pueblo afortunado tuviera un reloj enorme y especial, y ratas, ¿tal vez vendría gente a verlo?
—¿Y se quedaría plantada esperando hasta un cuarto de hora? —dijo alguien.
—El tiempo ideal para comprar miniaturas talladas a mano del reloj —dijo el relojero.
La gente empezó a pensar en aquello.
—Tazones con ratas pintadas —dijo un alfarero.
—Tazas y platillos de madera roídos a mano de recuerdo —dijo Hauptmann.
—¡Ratas de peluche!
—¡Pinchitos de rata!
Castañoscuro respiró hondo. Mauricio se apresuró a decir:
—Buena idea, hechas de toffee, naturalmente. —Echó un vistazo hacia Keith—. Y sospecho que el pueblo querrá incluso contratar a su propio encantador de ratas, también. Ya sabéis. Para las ocasiones solemnes. «Hazte un retrato en compañía del Encantador Oficial y sus Ratas», algo así.
—¿Alguna posibilidad de que haya un teatrillo? —dijo una vocecita.
Castañoscuro se giró de golpe.
—¡Sardinas! —dijo.
—Bueno, capi, he pensado que si todo el mundo iba a participar en el espectáculo… —protestó Sardinas.
—Mauricio, tenemos que hablar de esto —dijo Peligro Alubias, tirando de la pata del gato.
—Perdonadme un momento —dijo Mauricio, dedicando al alcalde una breve sonrisa—. Necesito consultar una cosa con mis clientes. Por supuesto —añadió—, estoy hablando del pueblo afortunado. Que no va a ser este porque, por supuesto, cuando mis clientes se marchen de aquí, vendrán otras ratas a ocupar su lugar. Siempre hay más ratas. Y esas no hablarán, y tampoco tendrán reglas, y se mearán dentro de la leche y tendréis que encontrar cazadores de ratas nuevos, unos que sean de confianza, y ya no tendréis tanto dinero porque todo el mundo estará visitando el otro pueblo. Es una idea, nada más.
Desfiló hasta el extremo de la mesa y se volvió hacia las ratas.
—¡Me estaba yendo tan bien! —dijo—. Podríais sacar el diez por ciento, ¿sabéis? ¡Vuestras caras en tazones, todo!
—¿Y para esto nos hemos pasado la noche entera luchando? —escupió Castañoscuro—. ¿Para ser mascotas?
—Mauricio, esto no está bien —dijo Peligro Alubias—. Seguramente es mejor apelar al vínculo común entre especies inteligentes que…
—Yo no sé nada de especies inteligentes. Aquí estamos tratando con humanos —replicó Mauricio—. ¿Habéis oído hablar de las guerras? Son muy populares entre los humanos. Luchan contra otros humanos. No son precisamente unos entusiastas de los vínculos comunes.
—Sí, pero nosotros no somos…
—Escucha —dijo Mauricio—. Hace diez minutos esa gente pensaba que erais una plaga. Ahora piensan que sois… útiles. ¿Quién sabe qué puedo conseguir que piensen dentro de media hora?
—¿Quieres que trabajemos para ellos? —dijo Castañoscuro—. ¡Nos hemos ganado nuestro lugar!
—Estaréis trabajando para vosotros mismos —le corrigió Mauricio—. Escuchad, esta gente no son filósofos, son… de andar por casa. No entienden lo de los túneles. Este es un pueblo de comerciantes. Hay que abordarlos de la manera correcta. En todo caso, ya ibais a evitar que vinieran por aquí las demás ratas, y no ibais a dedicaros a mear en la compota, así que por qué no dejar que os lo agradezcan. —Volvió a probar—. Va a haber gritos a mansalva, sí, vale. Y después tarde o temprano vais a tener que hablar. —Vio que la perplejidad todavía les nublaba la vista y se giró hacia Sardinas, desesperado—. Ayúdame.
—Tiene razón, jefe. Hay que darles espectáculo —dijo Sardinas, haciendo unos cuantos pasos nerviosos de baile.
—¡Se van a reír de nosotros! —exclamó Castañoscuro.
—Mejor que rían que no que griten, jefe. Es un comienzo. Hay que bailar, jefe. Puedes pensar y puedes luchar, pero el mundo no para de moverse, y si no quieres quedarte atrás, hay que bailar. —Se levantó el sombrero e hizo girar el bastón. Al otro lado de la sala, un par de humanos lo vieron y soltaron la risita—. ¿Lo ve? —dijo.
—Yo había confiado en que hubiera una isla en alguna parte —dijo Peligro Alubias—. Un sitio donde las ratas pudieran ser verdaderamente ratas.
—Y ya hemos visto adónde lleva eso —dijo Castañoscuro—. ¿Y sabes? Creo que no existe ninguna isla maravillosa en la lejanía para gente como nosotros. No para nosotros. —Suspiró—. Si hay una isla maravillosa en alguna parte, está aquí. Pero yo no tengo intención de bailar.
—Lo decía en sentido figurado, jefe, en sentido figurado —dijo Sardinas, dando brincos sobre un pie y sobre el otro.
Del otro extremo de la mesa vino un golpe sordo. El alcalde acababa de golpearla con el puño.
—¡Tenemos que ser prácticos! —estaba diciendo—. ¿Cómo de peor nos pueden ir las cosas? Ellas pueden hablar. No voy a volver a pasar por todo esto, ¿entendéis? Tenemos comida, hemos recuperado una gran parte del dinero, hemos sobrevivido al flautista… estas ratas nos traen suerte…
Las figuras de Keith y de Malicia se cernieron sobre las ratas.
—Da la impresión de que mi padre se está haciendo a la idea —dijo Malicia—. ¿Y vosotros?
—Las discusiones siguen su curso —dijo Mauricio.
—Yo… ejem… lo sien… ejem… mirad, Mauricio me ha indicado dónde buscar y he encontrado esto en el túnel —dijo Malicia. Las páginas estaban pegadas entre ellas, y todas manchadas, y las había cosido una persona muy impaciente, pero todavía se podía reconocer como El señor Conejín tiene una aventura—. He tenido que levantar muchas rejas de los desagües para encontrar todas las páginas —dijo.
Las ratas se lo quedaron mirando. Luego miraron a Peligro Alubias.
—Es El señor conej… —empezó a decir Melocotones.
—Lo sé. Lo puedo oler —dijo Peligro Alubias.
Todas las ratas volvieron a mirar lo que quedaba del libro.
—Es una mentira —dijo Melocotones.
—Tal vez solo sea un cuento bonito —dijo Sardinas.
—Sí —dijo Peligro Alubias—. Sí. —Giró sus ojos nublados de color rosa hacia Castañoscuro, que tuvo que refrenar su impulso de postrarse, y añadió—: Tal vez sea un mapa.
Si todo esto fuera un cuento, en lugar de la vida real, entonces los humanos y las ratas se habrían estrechado la mano y se habrían adentrado en un futuro nuevo y luminoso.
Pero como era la vida real, tenía que haber un contrato. Una guerra que se había estado librando desde que la gente empezó a vivir en casas no podía terminar con una simple sonrisa feliz. Y tenía que haber un comité. Había muchos detalles que discutir. El consistorio estaba en ello, y también la mayoría de las ratas veteranas, y Mauricio iba de un lado al otro de la mesa, participando.
Castañoscuro estaba sentado en una punta. Se moría de ganas de dormir. Le dolía la herida, le dolían los dientes y llevaba una eternidad sin comer. Durante horas la discusión fluyó en ambas direcciones por encima de su cabeza, que a duras penas se mantenía erguida. No prestaba atención a quién estaba hablando. La mayor parte del tiempo parecía que era todo el mundo.
—Siguiente punto del día: cascabeles obligatorios para todos los gatos. ¿De acuerdo?
—¿No podemos volver a la cláusula treinta, señor, ejem, Mauricio? ¿Estaba usted diciendo que matar a una rata se consideraría asesinato?
—Sí. Por supuesto.
—Pero si no es más que…
—¡Habla con la pata, amigo, porque los bigotes no lo quieren saber!
—El gato tiene razón —dijo el alcalde—. ¡Su pregunta está fuera de lugar, señor Raufman! Ya hemos hablado de esto.
—¿Y qué pasa si una rata me quita algo?
—Ejem. En ese caso se considerará robo, y la rata tendrá que ir ante la justicia.
—Ah, joven… —dijo Raufman.
—Melocotones. Soy una rata, señor.
—Y… ejem… y los agentes de la guardia van a poder meterse en los túneles de las ratas, ¿verdad?
—¡Sí! Porque va a haber agentes rata en la guardia. Va a tener que haberlos —dijo Mauricio—. ¡No hay problema!
—¿En serio? ¿Y qué piensa de eso el sargento Doppelpunkt? ¿Sargento Doppelpunkt?
—Esto… no sé, señor. Podría estar bien, supongo. Sé que yo no me puedo meter por una ratera. Vamos a tener que hacer las placas más pequeñas, claro.
—Pero seguramente no estará sugiriendo usted que a un agente rata se le pueda permitir que detenga un humano…
—Oh, sí, señor —dijo el sargento.
—¿Cómo?
—Bueno, si esa rata ha hecho el juramento como es debido y es un hombre de la guardia… Quiero decir una rata de la guardia… entonces no puedes ir por ahí diciendo que no te dejan arrestar a nadie más grande que tú, ¿verdad? Podría ser útil tener a una rata en la guardia. Tengo entendido que hacen un truco en el que te suben por la pernera del pantalón…
—Caballeros, tenemos que seguir a lo nuestro. Les sugiero que esto vaya al subcomité.
—¿A cuál, señor? ¡Ya tenemos diecisiete!
Uno de los miembros del consistorio soltó un bufido. Se trataba del señor Schlummer, que tenía noventa y cinco años y se había pasado la mañana entera durmiendo plácidamente. El bufido quería decir que se estaba despertando.
Miró al otro lado de la mesa. Se le movieron las patillas.
—¡Ahí hay una rata! —dijo, señalando con el dedo—. ¡Miren, mm, con todo el descaro del mundo! ¡Una rata! ¡Con sombrero!
—Sí, señor. Esto es una reunión para hablar con las ratas, señor —dijo la persona que estaba a su lado.
Él bajó la vista y buscó a tientas sus gafas.
—¿Cómo? —dijo. Miró más de cerca—. A ver —dijo—, ¿no eres, mm, tú también una rata?
—Sí, señor. Me llamo Nutritiva, señor. Hemos venido a hablar con los humanos. Para que se acaben los problemas.
El señor Schlummer se quedó mirando a la rata. Luego miró al otro lado de la mesa, donde estaba Sardinas, que se levantó el sombrero. Luego miró al alcalde, que asintió con la cabeza. Volvió a mirar a todos, moviendo los labios mientras intentaba entender todo aquello.
—¿Estáis hablando todos? —dijo por fin.
—Sí, señor —respondió Nutritiva.
—Y entonces… ¿quién escucha? —dijo.
—Estamos llegando a eso —dijo Mauricio.
El señor Schlummer lo miró con el ceño fruncido.
—¿Tú eres un gato? —exigió saber.
—Sí, señor —dijo Mauricio.
El señor Schlummer digirió lentamente aquella idea también.
—Yo pensaba que a las ratas las matábamos —dijo, como si ya no estuviera del todo seguro.
—Sí, pero fíjese, señor, esto es el futuro —dijo Mauricio.
—¿Ah, sí? —dijo el señor Schlummer—. ¿En serio? Siempre me pregunté cuándo iba a venir. En fin. ¿Y ahora los gatos también hablan? ¡Buen trabajo! Hay que, mm, modernizarse, salta a la vista. Despiértame cuando traigan el, mm, té, ¿quieres, minino?
—Ejem… ya no está permitido llamar «minino» a los gatos si uno tiene más de diez años, señor —dijo Nutritiva.
—Cláusula 19b —dijo Mauricio, con firmeza—. «Nadie podrá poner motes ridículos a los gatos a menos que tenga intención de darles comida de inmediato». Esa cláusula es mía —añadió con orgullo.
—¿En serio? —dijo el señor Schlummer—. Caramba, sí que es raro el futuro. Pese a todo, me atrevo a decir que todo necesitaba un buen arreglo…
Se volvió a reclinar en su silla y al cabo de un momento se puso a roncar.
A su alrededor volvieron a empezar las discusiones, y no se detuvieron. Hablaba mucha gente. Había quien escuchaba. De vez en cuando se ponían de acuerdo… y pasaban a otra cosa… y discutían. Pero los montones de papel de la mesa crecían y parecían cada vez más oficiales.
Castañoscuro se obligó a despertarse otra vez y se dio cuenta de que alguien lo estaba observando. En la otra punta de la mesa, el alcalde le estaba dirigiendo una mirada larga y pensativa.
Mientras lo observaba, el hombre se reclinó hacia atrás y le dijo algo a un secretario, que asintió y dio la vuelta a la mesa, pasando junto a la gente que discutía, hasta llegar a donde estaba Castañoscuro.
Se inclinó.
—¿Me… pue-des… en-ten-der? —dijo, pronunciando cada sílaba con gran cuidado.
—Sí… por-que… no… soy… ton-to —respondió Castañoscuro.
—Oh, ejem… El alcalde se pregunta si puede verte en su despacho privado —dijo el secretario—. Es esa puerta de ahí. Puedo ayudarte a bajar, si quieres.
—Y yo te puedo morder el dedo, si quieres —dijo Castañoscuro.
El alcalde ya se estaba alejando de la mesa. Castañoscuro bajó deslizándose y lo siguió. Nadie prestó la menor atención a ninguno de los dos.
El alcalde esperó a que la cola de Castañoscuro pasara del todo y cerró la puerta con suavidad.
La sala era pequeña y estaba desordenada. El papel ocupaba la mayoría de las superficies planas. Las librerías llenaban varias paredes; había libros adicionales y más papel embutidos entre la parte superior de los libros y cualquier espacio que quedara en los estantes.
El alcalde, moviéndose con delicadeza exagerada, fue a sentarse en una silla giratoria grande y bastante destartalada, y bajó la vista hacia Castañoscuro.
—No me veo muy capaz de esto —dijo—. Me ha parecido que debíamos tener una… pequeña charla. ¿Te puedo levantar del suelo? Es que me resultaría más fácil hablar contigo si estuvieras encima de mi mesa…
—No —dijo Castañoscuro—. Y a mí me resultaría más fácil hablar contigo si estuvieras tumbado en el suelo. —Suspiró. Estaba demasiado cansado para los juegos—. Si apoyas la mano en el suelo, saltaré encima y la puedes subir hasta el nivel de la mesa —dijo—. Pero como intentes algún truco sucio, te arrancaré el pulgar de un mordisco.
El alcalde lo levantó, con extrema cautela. Castañoscuro saltó sobre la masa de papeles, tazas vacías de té y plumas viejas que cubrían el maltrecho tablero de cuero de la mesa, y se quedó mirando a aquel hombre avergonzado.
—Esto… ¿tu trabajo te da mucho papeleo? —preguntó el alcalde.
—Melocotones apunta cosas —dijo Castañoscuro con brusquedad.
—Te refieres a la pequeña rata hembra que siempre carraspea antes de hablar, ¿verdad? —dijo el alcalde.
—La misma.
—Es muy… firme, ¿verdad? —dijo el alcalde, y ahora Castañoscuro se fijó en que estaba sudando—. Está asustando bastante a algunos miembros del consistorio, ja ja.
—Ja ja —dijo Castañoscuro.
El alcalde tenía aspecto afligido. Parecía estar buscando algo que decir.
—¿Ya estáis, ejem, bien instalados? —preguntó.
—Me pasé parte de la noche de ayer peleando contra un perro en un reñidero, y luego creo que estuve un rato atrapado en una ratonera —dijo Castañoscuro, con una voz que parecía de hielo—. Y luego hubo una pequeña guerra. Aparte de eso, no me puedo quejar.
El alcalde lo miró con expresión preocupada. Por primera vez desde que alcanzaba su recuerdo, a Castañoscuro le dio lástima un humano. El chaval con cara de tonto había sido distinto. El alcalde parecía tan cansado como se sentía el propio Castañoscuro.
—Escucha —dijo—. Creo que puede funcionar, si es eso lo que me quieres preguntar.
El alcalde se animó.
—¿De verdad? —preguntó—. Hay mucha discusión.
—Por eso creo que puede funcionar —dijo Castañoscuro—. Hombres y ratas discutiendo. Vosotros no nos estáis poniendo veneno en el queso y nosotros no nos estamos meando en vuestra compota. No va a resultar fácil, pero es un principio.
—Pero hay algo que me hace falta saber —dijo el alcalde.
—¿Sí?
—Nos podríais haber envenenado los pozos. Nos podríais haber incendiado las casas. Mi hija me ha dicho que sois muy… avanzadas. No nos debéis nada. ¿Por qué no lo habéis hecho?
—¿Para qué? ¿Qué habríamos hecho después? —dijo Castañoscuro—. ¿Irnos a otro pueblo? ¿Pasar otra vez por todo esto? ¿Es que mataros habría mejorado las cosas en algo para nosotros? Tarde o temprano tendríamos que hablar con los humanos. ¿Por qué no hablar con vosotros y ya está?
—¡Me alegro de que os caigamos bien! —dijo el alcalde.
Castañoscuro abrió la boca para decir: ¿caernos bien? No, simplemente no os odiamos lo bastante. No somos amigos.
Pero…
No iba a haber más reñideros. Se acabaron las trampas, se acabaron los venenos. Cierto, iba a tener que explicarle al Clan lo que era un policía, y por qué los agentes ratunos de la guardia podían perseguir a las ratas que violaran las nuevas reglas. Aquello no les iba a gustar. Aquello no les iba a gustar para nada. Hasta una rata que llevara las marcas de los dientes de la Rata de Huesos iba a tener problemas con aquello. Pero tal como había dicho Mauricio: ellos harán esto y tú harás aquello. Nadie perderá demasiado y todo el mundo ganará mucho. El pueblo prosperará, crecerán los hijos de todo el mundo y, de pronto, todo será normal.
Y a todo el mundo le gusta que las cosas sean normales. No les gusta ver cambiadas las cosas normales. Debe de valer la pena intentarlo, pensó Castañoscuro.
—Ahora te quiero hacer yo una pregunta —dijo—. Llevas… ¿cuánto tiempo, siendo el líder?
—Diez años —contestó el alcalde.
—¿Y no es difícil?
—Oh, sí. Oh, sí. Todo el mundo discute conmigo a todas horas —dijo el alcalde—. Aunque tengo que admitir que estoy esperando que si esto funciona se reduzcan un poco las discusiones. Pero no va a ser tarea fácil.
—Es ridículo tener que gritar todo el tiempo solamente para que se hagan las cosas.
—Es verdad —coincidió el alcalde.
—Y todo el mundo espera que uno tome todas las decisiones —dijo Castañoscuro.
—Cierto.
—El último líder me dio un consejo justo antes de morir, ¿y sabes qué consejo era? «¡No te comas la parte blandengue y verde!».
—¿Un buen consejo? —dijo el alcalde.
—Sí —dijo Castañoscuro—. Pero lo único que él tenía que hacer era ser grande y duro y pelear contra todas las demás ratas que querían ser líder.
—Con el consistorio pasa un poco lo mismo —dijo el alcalde.
—¿Cómo? —dijo Castañoscuro—. ¿Les muerdes en el cuello?
—Todavía no —dijo el alcalde—. Pero tengo que admitir que no me parece mala idea.
—¡Es que todo es mucho más complicado de lo que yo pensé que sería! —exclamó Castañoscuro, perplejo—. ¡Porque después de aprender a gritar tienes que aprender a no hacerlo!
—También cierto —asintió el alcalde—. Así es como funciona. —Dejó la mano sobre el escritorio, con la palma hacia arriba—. ¿Me permites?
Castañoscuro subió a bordo y mantuvo el equilibrio mientras el alcalde lo llevaba hasta la ventana y lo dejaba sobre el antepecho.
—¿Ves el río? —dijo el alcalde—. ¿Ves las casas? ¿Ves a la gente en la calle? Pues yo tengo que hacer que todo funcione. Bueno, el río no, es obvio, eso funciona solo. Y todos los años resulta que no he molestado a la bastante gente como para hacer que elijan a otro alcalde. Así que tengo que hacerlo otra vez. Es mucho más complicado de lo que yo pensé que sería.
—¿Cómo, también para ti? ¡Pero si tú eres humano! —dijo Castañoscuro, asombrado.
—¡Ja! ¿Y te crees que eso lo hace más fácil? ¡Yo creía que las ratas eran salvajes y libres!
—¡Ja! —dijo Castañoscuro.
Los dos miraron por la ventana. Vieron que Keith y Malicia caminaban por la plaza de más abajo, enfrascados en su conversación.
—Si quieres —dijo el alcalde al cabo de un rato—, podrías tener un escritorio pequeñito aquí en mi despacho.
—Voy a vivir en el subsuelo, pero gracias igualmente —dijo Castañoscuro, recobrando la compostura—. Los escritorios pequeñitos son un poco demasiado señor Conejín para mi gusto.
El alcalde suspiró.
—Supongo que sí. Ejem… —Pareció que estaba a punto de compartir algún secreto culpable, y en cierta manera, así era—. Aunque a mí me gustaban esos libros cuando era niño. Por supuesto, sabía que eran todo tonterías, pero aun así resultaba agradable pensar que…
—Sí, sí —dijo Castañoscuro—. Pero el conejo era tonto. ¿A quién se le ocurre que un conejo pueda hablar?
—Oh, sí. Nunca me cayó bien el conejo. Eran los personajes secundarios los que caían bien a todo el mundo, como la ratita Roberto, y Felipe el faisán y la serpiente Oli…
—Oh, por favor —dijo Castañoscuro—. ¡Pero si llevaba cuello alto y corbata!
—¿Y qué?
—Pues que ¿cómo se le aguantaba? ¡Las serpientes tienen forma de tubo!
—¿Sabes? Nunca se me ocurrió pensarlo de ese modo —dijo el alcalde—. Vaya tontería. Se le caerían al arrastrarse, ¿verdad?
—Y los chalecos no funcionan en las ratas.
—¿No?
—No —le aseguró Castañoscuro—. Ya lo intenté. Los cinturones de herramientas sí, pero los chalecos no. Peligro Alubias se llevó un buen disgusto con eso. Pero yo le dije que hay que ser prácticos.
—Es lo que yo le digo siempre a mi hija —dijo el hombre—. Los cuentos no son más que cuentos. La vida ya es bastante complicada de por sí. El mundo real nos exige mucha preparación. No hay sitio para lo fantástico.
—Exacto —dijo la rata.
Y el hombre y la rata siguieron hablando, mientras la luz alargada se atenuaba con el atardecer.
Había un hombre pintando, con mucho cuidado, un dibujito debajo del letrero de la calle que decía «Calle del Río». El letrero estaba muy abajo, apenas un poco por encima del adoquinado, y el hombre tenía que agacharse. No paraba de consultar un pedazo pequeño de papel que sujetaba en la mano.
El dibujo era así:
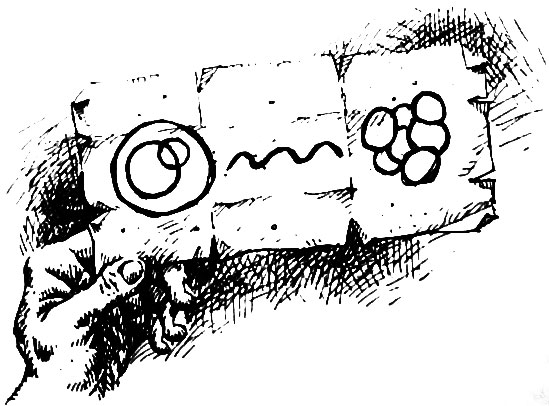
Keith se rió.
—¿Qué es tan gracioso? —quiso saber Malicia.
—Que está en el alfabeto de las ratas —dijo Keith—. Dice: Agua + Deprisa + Piedras. Las calles tienen adoquines, ¿verdad? Así que las ratas los ven como piedras. Quiere decir «Calle del Río».
—Los letreros de las calles en ambos idiomas. Cláusula 193 —dijo Malicia—. Qué rapidez. Solo hace dos horas que lo acordaron. Supongo que eso significa que también habrá letreritos diminutos en idioma humano dentro de los túneles de las ratas, ¿no?
—Espero que no —dijo Keith.
—¿Por qué no?
—Porque las ratas casi siempre marcan sus túneles meando en ellos.
Se quedó impresionado de que la expresión de Malicia apenas se alterara.
—Ya veo que todos vamos a tener que hacer algunos ajustes mentales importantes —dijo, pensativa—. Ha sido raro lo de Mauricio, sin embargo, después de que mi padre le dijera que había muchas ancianitas muy amables en el pueblo que estarían encantadas de darle un hogar.
—¿Te refieres a cuando ha dicho que conseguirlo así no iba a ser nada divertido? —preguntó Keith.
—Sí. ¿Tú sabes qué ha querido decir?
—Más o menos. Ha querido decir que él es Mauricio —explicó Keith—. Creo que se lo ha pasado en grande, paseándose de un lado a otro de la mesa y dando órdenes a todo el mundo. ¡Hasta ha dicho que las ratas se podían quedar el dinero! ¡Ha dicho que una vocecita que hablaba dentro de su cabeza le ha dicho que en realidad el dinero era de ellas!
Malicia pareció pensar un rato en todo aquello y por fin dijo, como si en realidad no fuera muy importante:
—Y, ejem… tú te quedas por aquí, ¿verdad?
—Cláusula 9, Encantador de Ratas Residente —dijo Keith—. Me dan un uniforme oficial que no tengo que compartir con nadie, un sombrero con una pluma y un complemento para flautas.
—Eso va a resultar… bastante satisfactorio —dijo Malicia—. Esto…
—¿Sí?
—Cuando te dije que tenía dos hermanas, ejem, no era del todo cierto —dijo ella—. Ejem… no era mentira, claro, pero sí que estaba… un poco exagerado.
—Sí.
—Quiero decir que sería más literalmente cierto decir que, de hecho, no tengo ninguna hermana en absoluto.
—Ah —dijo Keith.
—Pero tengo millones de amigos, claro —continuó Malicia. A Keith le dio la impresión de ser completamente desdichada.
—Asombroso —dijo—. La mayoría de la gente solo tiene unas pocas docenas.
—Millones —dijo Malicia—. Aunque claro, siempre hay sitio para uno más.
—Bien —dijo Keith.
—Y, ejem, está la cláusula 5 —dijo Malicia, todavía con aspecto un poco nervioso.
—Ah, sí —dijo Keith—. Esa ha desconcertado a todo el mundo: «Una merienda opípara con bollos de crema y una medalla», ¿verdad?
—Sí —dijo Malicia—. De otra manera, el asunto no quedaría cerrado como es debido. ¿Te gustaría, ejem, unirte a mí?
Keith asintió. Luego se quedó mirando el pueblo. Parecía un sitio agradable. El tamaño era el adecuado. Uno podía encontrar un futuro en aquel sitio…
—Únicamente una pregunta… —dijo él.
—¿Sí? —dijo Malicia, dócil.
—¿Cuánto tarda uno en convertirse en alcalde?
Hay un pueblo en Überwald donde, cada vez que el reloj da los cuartos, las ratas salen y tañen las campanas.
Y la gente mira, y vitorea, y compra las tazas y los platillos roídos a mano de recuerdo y las cucharas y los relojes y otras cosas que no sirven para nada en absoluto más que para comprarlos y llevárselos a casa. Y luego van al Museo de las Ratas y comen RataBurguesas (con garantía de no contener rata) y compran orejas de rata para ponerse en la cabeza y compran los libros de poesía ratuna en idioma de las ratas y dicen «qué raro» cuando ven los letreros de las calles en idioma de las ratas y se maravillan de que el lugar se vea tan limpio…
Y una vez al día el Encantador de Ratas del pueblo, que es bastante joven, toca su flauta y las ratas bailan al son de la música, normalmente haciendo una conga. Es muy popular (en días señalados una ratita pequeña que baila claqué organiza enormes espectáculos de baile, con cientos de roedores vestidos de lentejuelas, ballet acuático en las fuentes y decorados muy elaborados).
Y hay conferencias sobre el Impuesto de Ratas y cómo funciona todo el sistema, y cómo las ratas tienen su propio pueblo debajo del pueblo de los humanos, y pueden usar la biblioteca gratis, y a veces hasta mandan a sus crías a la escuela. Y todo el mundo dice: ¡Qué perfecto, qué bien organizado, qué asombroso!
Y luego la mayoría se vuelven a sus pueblos y colocan sus ratoneras y ponen su veneno, porque hay mentes que no se puede hacer cambiar ni a hachazos. Pero unas cuantas empiezan a ver el mundo de forma distinta.
No es perfecto, pero funciona. Lo que tienen los cuentos es que hay que elegir los que pueden durar.
Y muy lejos río abajo, un gato bien guapo, a quien ya solamente le quedaban unos pocos trasquilones en el pelo, se bajó de un salto de una barcaza, paseó por el embarcadero y se adentró en una población grande y próspera. Pasó unos cuantos días dando palizas a los gatos del lugar, viendo más o menos cómo funcionaba todo y, principalmente, sentado y mirando.
Por fin vio lo que quería. Siguió a un jovenzuelo que salía del pueblo. Llevaba un palo echado al hombro en cuya punta había un pañuelo anudado de los que usa la gente en los cuentos para llevarse todas sus posesiones terrenales. El gato sonrió para sus adentros. Si conocías sus sueños, era fácil manipular a la gente.
El gato siguió al muchacho hasta el primer mojón del camino, donde el chico se detuvo a descansar. Y oyó:
—Eh, chaval con cara de tonto… ¿Quieres llegar a alcalde? No, aquí abajo, chaval…
Porque algunos cuentos terminan, pero los antiguos siguen adelante, y hay que bailar al son de la música.