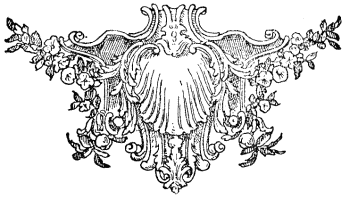AS TROPAS leales cruzaban la calle
batiendo marcha. Se oía el bramido fanático del pueblo que acudía a
verlas. Unos gritaban:
AS TROPAS leales cruzaban la calle
batiendo marcha. Se oía el bramido fanático del pueblo que acudía a
verlas. Unos gritaban:
—¡Viva Dios!
Otros gritaban arrojando al aire las boinas:
—¡Viva el Rey! ¡Viva Carlos VII!
Recordé de pronto las órdenes que llevaba y quise incorporarme, pero el dolor del brazo amputado me lo impidió: Era un dolor sordo que me fingía tenerlo aún, pesándome como si fuese de plomo. Volviendo los ojos a la novicia le dije con tristeza y burla:
—¡Hermana Maximina, quieres llamar en mi ayuda a la Madre Superiora?
—No está la Madre Superiora… ¡Si yo puedo servirle!
La contemplé sonriendo:
—¿Y te atreverías a correr por mí un gran peligro?
La novicia bajó los ojos, mientras en las mejillas pálidas florecían dos rosas:
—Yo sí.
—¡Tú mi pobre pequeña!
Callé, porque la emoción embargaba mi voz, una emoción triste y grata al mismo tiempo: Yo adivinaba que aquellos ojos aterciopelados y tristes serían ya los últimos que me mirasen con amor. Era mi emoción como la del moribundo que contempla los encendidos oros de la tarde y sabe que aquella tarde tan bella es la última. La novicia levantando hacia mí sus ojos, murmuró:
—No se fije en que soy tan pequeña, Señor Marqués.
Yo le dije sonriendo:
—¡A mí me pareces muy grande, hija mía!… Me imagino que tus ojos se abren allá en el cielo.
Ella me miró risueña, al mismo tiempo que con una graciosa seriedad de abuela repetía:
—¡Qué cosas!… ¡Qué cosas dice este señor!
Yo callé contemplando aquella cabeza llena de un encanto infantil y triste. Ella, después de un momento me interrogó con la adorable timidez que hacía florecer las rosas en sus mejillas:
—¿Por qué me ha dicho si me atrevería a correr un peligro?…
Yo sonreí:
—No fue eso lo que te dije, hija mía. Te dije si te atreverías a correrlo por mí.
La novicia calló, y vi temblar sus labios que se tornaron blancos. Al cabo de un momento murmuró sin atreverse a mirarme, inmóvil en su silla de enea, con las manos en cruz:
—¿No es usted mi prójimo?
Yo suspiré:
—Calla, por favor, hija mía.
Y me cubrí los ojos con la mano, en una actitud trágica. Así permanecí mucho tiempo esperando que la niña me interrogase, pero como la niña permanecía muda, me decidí a ser el primero en romper aquel largo silencio:
—Qué daño me han hecho tus palabras: Son crueles como el deber.
La niña murmuró:
—El deber es dulce.
—El deber que nace del corazón, pero no el que nace de una doctrina.
Los ojos aterciopelados y tristes me miraron serios:
—No entiendo sus palabras, señor.
Y después de un momento, levantándose para mullir mis almohadas, murmuró apenada de ver mi ceño adusto:
—¿Qué peligro era ese, Señor Marqués?
Yo la miré todavía severo:
—Era un vago hablar, Hermana Maximina.
—¿Y por qué deseaba ver a la Madre Superiora?
—Para recordarle un ofrecimiento que me hizo y del cual se ha olvidado.
Los ojos de la niña me miraron risueños:
—Yo sé cuál es: Que se viese con el Cura de Orio. ¿Pero quién le ha dicho que se ha olvidado? Entró aquí para despedirse de usted, y como dormía no quiso despertarle.
La novicia calló para correr a la ventana. De nuevo volvían a resonar en la calle los gritos con que el pueblo saludaba a las tropas leales:
—¡Viva Dios! ¡Viva el Rey!
La novicia tomó asiento en uno de los poyos que flanqueaban la ventana, aquella ventana angosta, de vidrios pequeños y verdeantes, única que tenía la estancia. Yo le dije:
—¿Por qué te vas tan lejos, hija mía?
—Desde aquí también le oigo.
Y me enviaba la piadosa tristeza de sus ojos sentada al borde de la ventana desde donde se atalayaba un camino entre álamos secos, y un fondo de montes sombríos, manchados de nieve. Como en los siglos mediovales y religiosos llegaban desde la calle las voces del pueblo: ¡Viva Dios! ¡Viva el Rey!